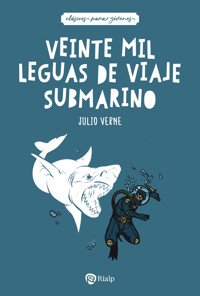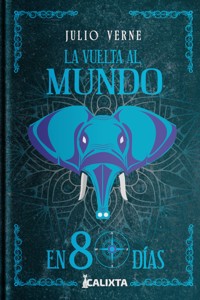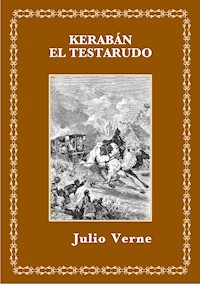Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
El desciframiento de una inscripción grabada por un alquimista islandés del siglo XVI, Arne Saknussemm, revela al profesor de mineralogía Otto Lidenbrock el camino para llegar al centro de la Tierra. Junto con su sobrino Axel y un guía llamado Hans, decide aventurarse en una expedición hacia las entrañas de nuestro planeta a través de la chimenea del volcán islandés Snæfellsjökull.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Le tour du monde en quatre-vingts jours, Les forceurs de blocus, Frritt-Flacc
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO192
ISBN: 9788427213920
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
LOS FORZADORES DE BLOQUEOS
I. EL DELFÍN
II. EL APAREJO
III. EN ALTA MAR
IV. PICARDÍAS DE CROCKSTON
V. LAS BALAS DE LA IROQUESA Y...
VI. EL CANAL DE LA ISLA SULLIVAN
VII. UN GENERAL SUDISTA
VIII. LA EVASIÓN
IX. ENTRE DOS FUEGOS
X. SAN MUNGO
FRRITT-FLACC
I
II
III
IV
V
VI
VII
NOTAS
– COLLECTION HETZEL –
LA VUELTA AL MUNDO
EN OCHENTA DÍAS
I
DE CÓMO PHILEAS FOGG Y PICAPORTE SE RECIBEN MUTUAMENTE EN
CALIDAD DE AMO EL UNO, Y EN CALIDAD DE CRIADO EL OTRO.
En el año 1872, la casa número 7 de Saville-Row, Burlington Gardens —en la cual murió Sheridan en 1814—, estaba habitada por Phileas Fogg, esq., quien a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención, era uno de los miembros más notables y singulares del Reform-Club de Londres.
Por consiguiente, Phileas Fogg, personaje enigmático, y del cual sólo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra.
Decíase que se daba un aire a Byron —su cabeza, se entiende, porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno—, pero a un Byron de bigote y patillas, a un Byron impasible, que hubiera vivido mil años sin envejecer.
Phileas Fogg era inglés de pura cepa, pero quizás no había nacido en Londres. Jamás se le había visto en la Bolsa ni en el Banco, ni en ninguno de los despachos mercantiles de la City. Ni las dársenas ni los docks de Londres habían recibido nunca un navío cuyo armador fuese Phileas Fogg. Este gentleman no figuraba en ningún comité de administración. Su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados, ni en el Temple, ni en Lincoln’s-Inn, ni en Gray’s-Inn. Nunca informó en la Audiencia del Canciller, ni en el Banco de la Reina, ni en el Echequier, ni en los Tribunales eclesiásticos. No era ni industrial ni negociante, ni mercader ni agricultor. No formaba parte ni del Instituto Real de la Gran Bretaña, ni del Instituto de Londres, ni del Instituto literario del Oeste, ni del Instituto de Derecho, ni de ese Instituto de las Ciencias y las Artes reunidas que está colocado bajo la protección de Su Graciosa Majestad. En fin, no pertenecía a ninguna de las numerosas Sociedades que pueblan en la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica hasta la Sociedad entomológica, fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos.
Phileas Fogg era miembro del Reform-Club, y nada más.
Al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación, se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores Baring hermanos. De aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus talones eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente, invariablemente acreedor.
¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente. Cómo había realizado su fortuna, es lo que los mejor informados no podían decir, y para saberlo, el último a quien convenía dirigirse era a mister Fogg. En todo caso, aun cuando no se prodigaba mucho, no era tampoco avaro, porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa, solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo.
En suma, encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil. Hablaba lo menos posible, y parecía tanto más misterioso cuanto silencioso era. Llevaba su vida al día; pero lo que hacía era siempre lo mismo, de tan matemático modo, que la imaginación descontenta buscaba algo más allá.
¿Había viajado? Era probable, porque poseía el mapamundi mejor que nadie. No había sitio, por oculto que pudiera hallarse, del que no pareciese tener un especial conocimiento. A veces, pero siempre en pocas, breves y claras palabras, rectificaba los mil propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados, indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad, y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista; de tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas. Era un hombre que debía de haber viajado por todas partes, a lo menos de memoria.
Lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado Londres. Los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás atestiguaban que —excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club— nadie podía pretender haberle visto en otra parte. Era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al whist. Podía ganar a este silencioso juego, tan apropiado a su natural, pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo, y figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad. Por lo demás —bueno es consignarlo—, mister Fogg, evidentemente, jugaba por jugar, no por ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad; pero lucha sin movimiento y sin fatigas, condiciones ambas que convenían mucho a su carácter.
Phileas Fogg.
Nadie sabía que tuviese mujer ni hijos —cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo—, ni parientes ni amigos, lo cual en verdad es algo más extraño. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Saville-Row, donde nadie penetraba. Se ocupaba poco de las interioridades de su casa. Un criado único le bastaba para su servicio. Almorzando y comiendo en el club a horas cronométricamente determinadas, en el mismo comedor, en la misma mesa, sin tratarse nunca con sus colegas, sin convidar jamás a ningún extraño, sólo volvía a su casa para acostarse a la media noche exacta, sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform-Club pone a disposición de los miembros del círculo. De las veinticuatro horas del día, pasaba diez en su casa, que dedicaba al sueño o al tocador. Cuando paseaba era, invariablemente y con paso igual, por el vestíbulo que tenía mosaicos de madera en el pavimento, o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían veinte columnas jónicas de pórfido rosa. Cuando almorzaba o comía, las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa; los camareros del club, graves personajes vestidos de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro, eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón; la fina cristalería del club era la que contenía su sherry, su oporto o su clarete mezclado con canela, capilaria o cinamomo; en fin, el hielo del club —hielo traído de los lagos de América a costa de grandes desembolsos— conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad.
Si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico, preciso es convenir que algo tiene de bueno la excentricidad.
La casa de Saville-Row, sin ser suntuosa, se recomendaba por su gran comodidad. Por lo demás, con los hábitos invariables del inquilino el servicio no era penoso. Sin embargo, Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias. Aquel mismo día, 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Forster —por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 86—, y esperaba a su sucesor, que debía presentarse entre once y once y media.
Phileas Fogg, rectamente sentado en su butaca, los pies juntos como los de los soldados en formación, las manos sobre las rodillas, el cuerpo derecho, la cabeza erguida, veía girar el minutero del reloj, complicado aparato que señalaba las horas, los minutos, los segundos, los días y los años. Al dar las once y media, mister Fogg, según su costumbre cotidiana, debía abandonar su casa para ir al Reform-Club.
En aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg.
El despedido James Forster apareció y dijo:
—El nuevo criado.
Un mozo de unos treinta años se dejó ver y saludó.
—¿Sois francés y os llamáis John? —le preguntó Phileas Fogg.
—Juan, si el señor no lo lleva a mal —respondió el recién llegado; Juan Picaporte, apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apuro. Creo ser honrado, aunque a decir verdad he tenido varios oficios. He sido cantor ambulante, he sido artista de un circo donde daba el salto como Leotard y bailaba en la cuerda como Blondín; luego, a fin de hacer más útiles mis servicios, he llegado a profesor de gimnasia, y por último, era sargento de bomberos en París, y aun tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables. Pero hace cinco años que he abandonado Francia, y queriendo experimentar la vida doméstica soy ayuda de cámara en Inglaterra. Y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido, me he presentado en casa del señor, esperando vivir con alguna tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte.
—Picaporte me conviene —respondió el gentleman—. Me habéis sido recomendado. Tengo buenos informes sobre vuestra conducta. ¿Conocéis mis condiciones?
—Sí, señor.
—Bien. ¿Qué hora tenéis?
—Las once y veintidós —respondió Picaporte sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata.
—Vais atrasado.
—Perdóneme el señor, pero es imposible.
—Vais cuatro minutos atrasado. No importa. Basta con hacer constar la diferencia. Conque desde este momento, las once y veintinueve de la mañana, hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entráis a mi servicio.
Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático, y desapareció sin añadir una palabra más.
Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba: era su nuevo amo que salía; luego escuchó por segunda vez el mismo ruido; era James Forster que se marchaba también.
Picaporte se quedó solo en la casa de Saville-Row.
II
DE CÓMO PICAPORTE SE CONVENCE DE QUE AL FIN
HA ENCONTRADO SU IDEAL
—A fe mía —decía para sí Picaporte algo aturdido al principio—, he conocido en casa de madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo.
Conviene advertir que los personajes de madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas, y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar.
Durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg, Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro. Era un hombre que podía tener unos cuarenta años, de figura noble y arrogante, alto de estatura, sin que lo afease cierta ligera obesidad, de pelo rubio, frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes, rostro más bien pálido que sonrosado, dentadura magnífica. Parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman «el reposo en la acción», facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido. Sereno, flemático, pura la mirada, inmóvil el párpado, era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido, y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kauffmann. Visto en los diferentes actos de su existencia, este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes, proporcionado con precisión, y tan exacto como un cronómetro de Leroy o de Bamshaw. Porque, en efecto, Phileas Fogg era la exactitud personificada, lo que se veía claramente en la «expresión de sus pies y de sus manos», pues que en el hombre, así como en los animales, los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones.
Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que, nunca precipitadas y siempre dispuestas, economizan sus pasos y sus movimientos. Atajando siempre, nunca daba un paso de más. No perdía una mirada dirigiéndola al techo. No se permitía ningún gesto superfluo. Jamás se le vio ni conmovido ni alterado. Era el hombre menos apresurado del mundo, pero siempre llegaba a tiempo. Pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y por decirlo así aislado de toda relación social. Sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento, y como el rozamiento entorpece no se rozaba con nadie.
En cuanto a Juan, alias Picaporte, verdadero parisiense de París, durante los cinco años que había habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara, en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño.
Picaporte no era, por cierto, uno de esos Frontines o Mascarillos1 que, altos los hombros y la cabeza, descarado y seco al mirar, no son más que unos bellacos insolentes; no. Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes, dispuestos siempre a saborear o a acariciar; un ser apacible y servicial, con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo. Tenía azules los ojos, animado el color, la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos, ancho el pecho, fuertes las caderas, vigorosa la musculatura, y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente. Sus cabellos castaños estaban algo enredados. Si los antiguos escultores conocían dieciocho modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva, Picaporte, para componer la suya, sólo conocía uno: con tres pases de batidor estaba peinado.
Decir si el genio expansivo de este muchacho podría avenirse con el de Phileas Fogg, es cosa que prohíbe la prudencia más elemental. ¿Sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño? La práctica lo demostraría. Después de haber tenido, como ya es sabido, una juventud algo vagabunda, aspiraba al reposo. Había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen, y se fue a buscar fortuna a Inglaterra. Pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa. En ninguna parte pudo echar raíces. Estuvo en diez casas, y en todas ellas los amos eran caprichosos, desiguales amigos de correr aventuras o de recorrer países, cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte. Su último señor, el joven Lord Longsferry, miembro del Parlamento, después de pasar las noches en los oysters-rooms de Hay-Marquet, volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen. Queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo, arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas, y rompió. Supo en el interín que Phileas Fogg, esq., buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero. Un personaje cuya existencia era tan regular, que no dormía fuera de casa, que no viajaba, que nunca, ni un día siquiera, se ausentaba, no podía sino convenirle. Se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas.
Juan Picaporte.
Picaporte, a las once y media dadas, se hallaba solo en la casa de Saville-Row. En el acto empezó a considerarla recorriendo desde la bodega al tejado; y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo el cuarto que le estaba destinado. Le convino. Timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio, y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento.
—No me disgusta, no me disgusta —decía para sí Picaporte.
Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía —desde las ocho de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las once y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform-Club— todas las minuciosidades del servicio, el té y los picatostes de las ocho y veintitrés, el agua caliente para afeitarse de las nueve y treinta y siete, el peinado de las diez menos veinte, etcétera. A continuación, desde las once y media de la mañana hasta las doce de la noche —instante en que se acostaba el metódico gentleman—, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía.
En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un libro de entrada y salida, que indicaba la fecha en que según la estación cada prenda debía ser llevada; reglamentación que se hacía extensiva al calzado.
Finalmente, anunciaba un apacible desahogo en esta casa de SavilleRow —casa que debía de haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Sheridan— la delicadeza con que estaba amueblada. No había ni biblioteca ni libros, que hubieran sido inútiles para mister Fogg, puesto que el Reform-Club ponía a su disposición dos grandes bibliotecas, consagradas una a la literatura y otra al derecho y a la política. En el dormitorio había un arcón de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción lo ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba los hábitos más pacíficos.
Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos, su cara redonda se ensanchó, y repitió con alegría:
—¡No me disgusta! ¡Ya di con lo que me conviene! Nos entenderemos perfectamente mister Fogg y yo. ¡Un hombre casero y arreglado! ¡Una verdadera máquina! No me desagrada servir a una máquina.
III
DE CÓMO SE EMPEÑÓ UNA CONVERSACIÓN QUE PODRÍA
COSTAR CARA A PHILEAS FOGG
Phileas Fogg había dejado su casa de Saville-Row a las once y media, y después de haber colocado quinientas setenta y cinco veces el pie derecho delante del izquierdo y quinientas setenta y seis el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform-Club, vasto edificio levantado en Pall-Mall, cuyo coste de construcción no ha bajado de tres millones.
Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor, con sus nueve ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado cocido sazonado por una reading sauce de primera elección, de un rosbif escarlata salpicado de condimentos mushroom, de una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosellas verdes, y de un pedazo de Chester, rociado todo por algunas tazas de excelente té, que especialmente se cosecha para el servicio del Reform-Club.
A las doce y cuarenta y siete de la mañana, este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón, suntuoso aposento, adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí, un criado le entregó el Times con las hojas sin cortar, y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal, que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y cuarenta y cinco, y la del Standard, que sucedió a aquél, duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadidura de royal british sauce.
A las seis menos veinte, el gentleman apareció de nuevo en el gran salón y se absorbió con la lectura del Morning Chronicle.
Media hora más tarde, varios miembros del Reform-Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist como él: el ingeniero Andrew Stuart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentin, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan, y Walter Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra, personajes ricos y considerados en aquel mismo club, que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca.
—Decidme, Ralph —preguntó Thomas Flanagan—, ¿a qué altura se encuentra ese robo?
—Pues bien —respondió Andrew Stuart—, el Banco perderá su dinero.
—Al contrario —dijo Walter Ralph—, espero que se logrará echar mano al autor del robo. Se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa, y le será muy difícil a ese caballero poder escapar.
—Pero qué, ¿se conoce la filiación del ladrón? —preguntó Andrew Stuart.
—Ante todo, no es un ladrón —respondió Walter Ralph con la mayor formalidad.
—Cómo, ¿no es un ladrón el individuo que sustrae cincuenta y cinco mil libras en billetes de banco?
—No —respondió Walter Ralph.
—¿Es acaso un industrial? —dijo John Sullivan.
—El Morning-Chronicle asegura que es un gentleman.
El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg, cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor. Al mismo tiempo, Phileas Fogg saludó a sus compañeros, que le devolvieron la cortesía.
El suceso de que se trataba, y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente, se había realizado tres días antes, el 29 de septiembre. Un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de cincuenta y cinco mil libras, había sido sustraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra.
A los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad, el subgobernador Walter Ralph se limitaba a responderles que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de tres chelines seis peniques, y que no se puede atender a todo.
Pero conviene hacer observar aquí —y esto da más fácil explicación al hecho—, que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad. Ni hay guardianes, ni ordenanzas, ni redes de alambre. El oro, la plata, los billetes, están expuestos libremente, y por decirlo así a disposición del primero que llegue. En efecto, sería indigno sospechar lo más mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte. Tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas: en una de las salas del Banco en que se encontraba un día, tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de siete a ocho libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero, y para satisfacer aquel deseo tomó la barra, la examinó, se la dio a su vecino, éste a otro, y así, pasando de mano en mano la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro, tardando media hora en volver a su sitio primitivo, sin que durante este tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza.
Sin embargo, el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo. El legado de billetes de banco no volvió, y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawig-office dio las cinco, la hora en que debía cerrarse el despacho, el Banco de Inglaterra no tenía más recurso que sentar cincuenta y cinco mil libras en la cuenta de ganancias y pérdidas.
Una vez reconocido el robo con toda formalidad, agentes, detectives, elegidos entre los más hábiles, se enviaron a los puertos principales, a Liverpool, a Glasgow, a Suez, a Brindisi, a Nueva York, etc., bajo la promesa, en caso de éxito, de una prima de dos mil libras y el cinco por ciento de la suma que se recobrase. La misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban, hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas.
Y precisamente, según lo decía el Morning-Chronicle, había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra. Se había observado que durante aquel día, 23 de septiembre, se paseaba por la sala de pagos, teatro del robo, un caballero bien portado, de buenos modales y aire distinguido. Las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero, que fueron al punto transmitidas a todos los detectives del Reino Unido y el continente. Algunas buenas almas, y entre ellas Walter Ralph, se creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía.
Como es fácil presumirlo, este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra. Se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito en la policía metropolitana. Nadie extrañará, pues, que los miembros del Reform-Club tratasen la misma cuestión, con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del Banco.
El honorable Walter Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones, creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes. Pero su colega Andrew Stuart distaba mucho de abrigar igual confianza. La discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de whist, Stuart delante de Flanagan, Fallentin delante de Phileas Fogg. Durante el juego, los jugadores no hablaban, pero entre los robos, la conversación interrumpida adquiría más animación.
—Sostengo —dijo Andrew Stuart— que la probabilidad está en favor del ladrón, que no puede dejar de ser un hombre sagaz.
—¡Quita allá! —respondió Ralph—; sólo hay un país en donde pueda refugiarse.
—¡Tendría que verse!
—¿Y a dónde queréis que vaya?
—No lo sé —respondió Andrew Stuart—, pero me parece que la tierra es muy grande.
—Antes sí lo era... —dijo a media voz Phileas Fogg; añadiendo después y presentando las cartas a Thomas Flanagan—. A vos os toca cortar.
La discusión se suspendió durante el robo. Pero no tardó en proseguirla Andrew Stuart, diciendo:
—¡Cómo que antes! ¿Acaso la tierra ha disminuido?
—Sin duda que sí —respondió Walter Ralph—. Opino como mister Fogg. La tierra ha disminuido, puesto que se recorre hoy diez veces más aprisa que hace cien años. Y esto es lo que, en el caso del que nos ocupamos, hará que las pesquisas sean más rápidas.
—Y que el ladrón se escape con más facilidad.
—Os toca jugar a vos —dijo Phileas Fogg.
Pero el incrédulo Stuart no estaba convencido, y dijo al concluirse la partida:
—Hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido. De modo que ahora se le da vuelta en tres meses...
—En ochenta días tan sólo —dijo Phileas Fogg.
—En efecto, señores —añadió John Sullivan—; ochenta días, desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta en el Great Indian Peninsular Railway, y he aquí el cálculo establecido por el Morning-Chronicle.
Días De Londres a Suez por el Monte Cenis y Brindisi, ferrocarril y vapores 7 De Suez a Bombay, vapores 13 De Bombay a Calcuta, ferrocarril 3 De Calcuta a Hong-Kong (China), vapores 13 De Hong-Kong a Yokohama (Japón), vapor 6 De Yokohama a San Francisco, vapor 22 De San Francisco a Nueva York, ferrocarril-carretera 7 De Nueva York a Londres, vapor y ferrocarril 9
TOTAL
80
—¡Sí, ochenta días! —exclamó Andrew Stuart, quien por inadvertencia cortó una carta mayor—; pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los descarrilamientos, etc.
—Contando con todo —respondió Phileas Fogg siguiendo su juego, porque ya no respetaba la discusión el whist.
—¡Pero si los indios o los indostanes quitan los raíles! —exclamó Andrew Stuart—; ¡si detienen los trenes, saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros!
—Contando con todo —respondió Phileas Fogg, que, tendiendo su juego, añadió—: Dos triunfos mayores.
Andrew Stuart, a quien tocaba dar, recogió las cartas, diciendo:
—Teóricamente tenéis razón, señor Fogg; pero en la práctica...
—En la práctica también, señor Stuart.
—Pues bien, sí, mister Fogg, apuesto cuatro mil libras...
—Quisiera verlo.
—Sólo depende de vos. Partamos juntos.
—¡Líbreme Dios! Pero bien apostaría cuatro mil libras a que semejante viaje, hecho con esas condiciones, es imposible.
—Muy posible, por el contrario —respondió Fogg.
—Pues bien, hacedlo.
—¿La vuelta al mundo en ochenta días?
—Sí.
—No hay inconveniente.
—¿Cuándo?
—En seguida. Os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa.
—¡Es una locura! —exclamó Andrew Stuart, que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego—. Más vale que sigamos jugando.
—Entonces, volved a dar, porque lo habéis hecho mal.
Andrew Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril, y de repente, dejándolas sobre la mesa, dijo:
—Pues bien, sí, mister Fogg, apuesto cuatro mil libras...
—Mi querido Stuart —dijo Fallentin—, calmaos. Esto no es serio.
—Cuando digo que apuesto —respondió Stuart—, lo hago de manera totalmente formal.
—Aceptado —dijo Fogg; y luego, volviéndose hacia sus compañeros, añadió—: Tengo veinte mil libras depositadas en casa de Baring hermanos. De buena gana las arriesgaría.
—¡Veinte mil libras! —exclamó John Sullivan—. ¡Veinte mil libras, que cualquier tardanza imprevista os pueden hacer perder!
—No existe lo imprevisto —respondió sencillamente Phileas Fogg.
—¡Pero mister Fogg, ese transcurso de ochenta días sólo está calculado como mínimo!
—Un mínimo bien empleado basta para todo.
—¡Pero a fin de aprovecharlo, es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores, y de los vapores a los ferrocarriles!
—Saltaré matemáticamente.
—¡Es una broma!
—Un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de cosa tan formal como una apuesta —respondió Phileas Fogg—. Apuesto veinte mil libras contra quien quiera que yo dé la vuelta al mundo en ochenta días, o menos, sean mil novecientas horas, o ciento quince mil doscientos minutos. ¿Aceptáis?
—Aceptamos —respondieron los señores Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan y Ralph después de haberse puesto de acuerdo.
—Bien —dijo Fogg—. El tren de Douvres sale a las ocho y cuarenta y cinco. Lo tomaré.
—¿Esta misma noche? —preguntó Stuart.
—Esta misma noche —respondió Phileas Fogg—. Por consiguiente —añadió consultando un calendario de bolsillo—, puesto que hoy es miércoles 2 de octubre, deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform-Club, el sábado 21 de diciembre a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde, sin lo cual las veinte mil libras depositadas actualmente en casa de Baring hermanos os pertenecerán de hecho y de derecho, señores. He aquí un talón por esa suma.
Se levantó acta de la apuesta, firmando los seis interesados. Phileas Fogg había permanecido sereno. No había ciertamente apostado para ganar, y no había comprometido las veinte mil libras —mitad de su fortuna—, sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil, por no decir inejecutable proyecto. En cuanto a sus adversarios, parecían conmovidos, no por el valor de la apuesta, sino porque tenían reparo en luchar con ventaja.
Daban entonces las siete. Se ofreció a mister Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha.
—¡Yo siempre estoy preparado! —respondió el impasible gentleman; y dando las cartas, exclamó—: Vuelvo oros. A vos os toca salir, señor Stuart.
IV
DONDE PHILEAS FOGG DEJA ESTUPEFACTO A SU CRIADO PICAPORTE
A las siete y veinticinco, Phileas Fogg, después de haber ganado unas veinte guineas al whist, se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reform-Club. A las siete y cincuenta abría la puerta de su casa y entraba.
Picaporte, que había estudiado concienzudamente su programa, quedó sorprendido al ver a mister Fogg culpable de inexactitud acudir a tan inusitada hora, pues según la nota, el inquilino de Saville-Row no debía volver sino a media noche.
Phileas Fogg había subido primero a su cuarto, y luego llamó:
—Picaporte.
Picaporte no respondió, porque no creyó que pudieran llamarle. No era la hora.
—Picaporte —repuso mister Fogg sin gritar más que antes.
Picaporte apareció.
—Es la segunda vez que os llamo, dijo el señor Fogg.
—Pero no son las doce —respondió Picaporte sacando el reloj.
—Lo sé, y no os reconvengo. Partimos dentro de diez minutos para Douvres y Calais.
Al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca. Era evidente que había oído mal.
—¿El señor va a viajar? —preguntó.
—Sí —respondió Phileas Fogg—. Vamos a dar la vuelta al mundo.
Picaporte, con los ojos excesivamente abiertos, el párpado y las cejas en alto, los brazos sueltos, el cuerpo abatido, ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor.
—¡La vuelta al mundo! —dijo entre dientes.
—En ochenta días —respondió mister Fogg—. No tenemos un momento que perder.
—¿Y el equipaje?... —dijo Picaporte, que mecía, sin saber lo que hacía, su cabeza de derecha a izquierda y viceversa.
—No hay equipaje. Sólo un saco de noche. Dentro, dos camisas de lana, tres pares de medias, y lo mismo para vos. Ya compraremos por el camino. Bajaréis mi mackintosh y mi manta de viaje. Llevad buen calzado. Por lo demás, andaremos poco o nada. Vamos.
Picaporte hubiera querido responder, pero no pudo. Salió del cuarto de mister Fogg, subió al suyo, cayó sobre una silla, y empleando una frase vulgar de su país dijo para sí:
—¡Ésta sí que es! ¡Yo que quería estar tranquilo!
Y maquinalmente hizo su preparativo de viaje.
¡La vuelta al mundo en ochenta días! ¿Estaba su amo loco? No... ¿Era broma? Si iban a Dover, bien. A Calais, conforme. En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho, que no había pisado el suelo de su patria en cinco años. Quizás se llegaría hasta París, y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital, porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí... Sí, indudablemente; ¡pero no era menos cierto que partía, que se movía ese gentleman, tan casero hasta entonces!
A los ocho, Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo, y después, perturbado todavía de espíritu, salió del cuarto, cerró cuidadosamente la puerta, y se reunió con mister Fogg.
Mister Fogg ya estaba listo. Llevaba debajo del brazo la Bradshaw’s continental railway steam transit and general guide, que debía suministrarle todas las indicaciones necesarias para el viaje. Tomó el saco de las manos de Picaporte, lo abrió, y deslizó en él un paquete de esos bellos billetes de banco que corren en todos los países.
—¿No habéis olvidado nada? —preguntó.
—Nada, señor.
—¿Mi mackintosh y mi manta?
—Aquí están.
—Bueno; tomad este saco.
Mister Fogg entregó el saco a Picaporte.
—Y cuidadlo —añadió—. Hay dentro veinte mil libras.
Poco faltó para que el saco se le escapase de las manos a Picaporte, como si las veinte mil libras hubieran sido de oro y pesado considerablemente.
El amo y el criado bajaron entonces, y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta.
En el extremo de Saville-Row había una parada de coches. Phileas Fogg y su criado montaron en un «cab», que se dirigió rápidamente a la estación de Charing-Cross, donde termina uno de los ramales del South-Eastern-Railway.
A las ocho y veinte, el «cab» se detuvo ante la verja de la estación. Picaporte se apeó. Su amo le siguió y pagó al cochero.
En aquel momento, una pobre mendiga con un niño de la mano, con los pies descalzos en el lodo, y cubierta con un sombrero desvencijado, del cual colgaba una pluma lamentable, y con un chal hecho jirones sobre sus andrajos, se acercó a mister Fogg y le pidió limosna.
Mister Fogg sacó del bolsillo las veinte guineas que acababa de ganar al juego, y dándoselas a la mendiga, le dijo:
—Tomad, buena mujer, me alegro de haberos encontrado.
Y pasó de largo.
Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de sus pupilas. Su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón.
Mister Fogg y él entraron en la gran sala de la estación. Allí Phileas Fogg dio a Picaporte la orden de tomar dos billetes de primera para París, y después, al volverse, se encontró con sus cinco amigos del Reform-Club.
—Señores, me voy; y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos, eso os servirá para comprobar mi itinerario.
—¡Oh! mister Fogg —respondió cortésmente Walter Ralph—, es inútil. ¡Nos bastará vuestro honor de caballero!
—Más vale así —dijo mister Fogg.
—No olvidéis que debéis estar de vuelta... —observó Andrew Stuart.
—Dentro de ochenta días —respondió mister Fogg—, el sábado 21 de diciembre de 1872 a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche. Hasta la vista, señores.
A las ocho y cuarenta, Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento. A las ocho y cuarenta y cinco resonó un silbido, y el tren se puso en marcha.
Una pobre mendiga.
La noche estaba oscura. Caía una lluvia menuda. Phileas Fogg, arrellanado en su rincón, no hablaba. Picaporte, atolondrado todavía, oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco.
Pero el tren no había pasado aún de Syndenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación.
—¿Qué es eso? —preguntó mister Fogg.
—Qué... en mi precipitación... en mi turbación... he olvidado...
—¿Qué?
—¡Apagar el gas de mi cuarto!
—Pues bien, muchacho —respondió fríamente mister Fogg—, seguirá ardiendo por cuenta vuestra.
V
DONDE APARECE UN VALOR NUEVO EN LA PLAZA DE LONDRES
Phileas Fogg, al dejar Londres, no sospechaba, sin duda, el ruido grande que su partida iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform-Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo. Luego, del club la emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporteros, y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido.
Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con la misma pasión y el mismo ardor que si se hubiese tratado de otro negocio del Alabama. Unos se hicieron partidarios de Phileas Fogg; otros —que pronto formaron una considerable mayoría— se pronunciaron en contra de él. Realizar esta vuelta al mundo de otra suerte que en teoría o sobre el papel, en este mínimo de tiempo, con los actuales medios de comunicación, era no solamente imposible, era insensato.
El Times, el Standard, el Evening-Star, el Morning-Chronicle y veinte periódicos más de los de mayor circulación se declararon contra el señor Fogg. Únicamente el Daily-Telegraph lo defendió hasta cierto punto. Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco, y a sus colegas del ReformClub se les criticó por haber aceptado esta apuesta, que acusaba debilidad en las facultades mentales de su autor.
Se publicaron acerca del asunto varios artículos extremadamente apasionados, pero lógicos. Todo el mundo sabe el interés que se dispensa en Inglaterra a todo lo que hace relación con la geografía. Así es que no había lector, cualquiera que fuese la clase a que perteneciese, que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg.
No había lector que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg.
Durante los primeros días, algunos ánimos atrevidos —las mujeres principalmente— se decidieron por él, sobre todo cuando el Ilustrated London News publicó su retrato, tomado de una fotografía depositada en los archivos del Reform-Club. Ciertos gentlemen se atrevían a decir: «¿Y por qué no había de suceder? Cosas más extraordinarias se han visto». Éstos solían ser los lectores del Daily-Telegraph. Pero pronto se advirtió que hasta este mismo periódico empezaba a enfriarse.
En efecto, un largo artículo publicado el 7 de octubre en el boletín de la Sociedad de Geografía trató la cuestión bajo todos los aspectos y demostró claramente la locura de la empresa. Según este artículo, el viajero lo tenía todo en su contra, obstáculos humanos, obstáculos naturales. Para que pudiese obtener éxito el proyecto era necesario admitir una concordancia maravillosa en las horas de llegada y de salida, concordancia que no existía ni podía existir. En Europa, donde las distancias son relativamente cortas, se puede en rigor contar con que los trenes llegarán a hora fija; pero cuando tardan tres días en atravesar la India y siete en cruzar los Estados Unidos, ¿podían fundarse sobre su exactitud los elementos de semejante problema? ¿Y los contratiempos de máquinas, los descarrilamientos, los choques, los temporales, la acumulación de nieves? ¿No parecía presentarse todo contra Phileas Fogg? ¿Acaso en los vapores no podría encontrarse durante el invierno expuesto a los vientos o a las brumas? ¿Es quizá cosa extraña que los más rápidos andadores de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de dos y tres días? Y bastaba con un solo retraso, con uno sólo, para que la cadena de las comunicaciones sufriese una ruptura irreparable. Si Phileas Fogg faltaba, aunque tan sólo fuese por algunas horas a la salida de algún vapor, se vería obligado a esperar el siguiente, y por este solo motivo su viaje se vería irrevocablemente comprometido.
Este artículo tuvo mucha boga. Casi todos los periódicos lo reprodujeron, y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente.
Durante los primeros días que siguieron a la partida del gentleman, se habían empeñado importantes sumas sobre lo aleatorio de su empresa. Sabido es que el mundo de los apostadores de Inglaterra es mundo más inteligente y más elevado que el de los jugadores. Apostar es el temperamento inglés. Por eso, no tan sólo fueron los individuos del Reform-Club quienes establecieron apuestas considerables en pro o en contra de Phileas Fogg, sino que también entró en ellas la masa del público. Phileas Fogg fue inscrito, como los caballos de carrera, en una especie de studbook. Quedó convertido en valor de Bolsa, y se cotizó en la plaza de Londres. Se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazo, y se hacían enormes negocios. Pero cinco días después de su salida, el artículo del boletín de la Sociedad de Geografía hizo crecer las ofertas. El Phileas Fogg bajó y llegó a ser ofrecido por paquetes. Tomado primero a cinco, luego a diez, ya no se tomó luego sino a uno por veinte, por cincuenta y aun por ciento.
Sólo conservó un partidario, el viejo paralítico lord Albermale. El honorable gentleman, clavado en su butaca, hubiera dado su fortuna por poder hacer el mismo viaje aunque fuera en diez años, y apostó cuatro mil libras en favor de Phileas Fogg. Y cuando al propio tiempo le demostraban lo necio y lo inútil del proyecto, se limitaba a responder: «Si la cosa es factible, bueno será que sea inglés quien primero la haga».
Entre tanto, los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo en número; todo el mundo, y no sin razón, se volvía contra él; ya no lo tomaban sino a uno por ciento cincuenta, y aun por doscientos, cuando siete días después de su marcha un incidente completamente inesperado hizo que ya no se quisiera a ningún precio.
En efecto, durante aquel día, a las nueve de la noche, el director de la policía metropolitana había recibido un despacho telegráfico así concebido:
»Suez a Londres.
Rowan, director policía, administración central, Scotland Yard.
Sigo al ladrón del Banco, Phileas Fogg. Enviad sin tardanza mandato de prisión a Bombay (India inglesa).
Fix, detective.»
El efecto de este despacho fue inmediato. El honorable gentleman desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco. Su fotografía, depositada en el Reform-Club con las de sus colegas, fue examinada. Reproducía rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación. Todos recordaron lo que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg, su aislamiento, su partida repentina, y pareció evidente que este personaje, pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una apuesta insensata, no tenía otro objeto que hacer perder la pista a los agentes de la policía inglesa.
VI
DONDE EL AGENTE FIX DEMUESTRA
UNA IMPACIENCIA BIEN LEGÍTIMA
He aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Phileas Fogg.
El miércoles 9 de octubre se aguardaba, para las once de la mañana, en Suez el paquebote Mongolia, de la Compañía Peninsular y Oriental, vapor de hierro, de hélice y spardeck, que desplazaba dos mil ochocientas toneladas y poseía una fuerza nominal de quinientos caballos.
El Mongolia hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a Bombay por el canal de Suez. Era uno de los de mayor velocidad de la Compañía, habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de diez millas por hora entre Brindisi y Suez, y de nueve millas cincuenta y tres centésimas entre Suez y Bombay.
Aguardando la llegada del Mongolia, dos hombres se paseaban en el muelle en medio de la multitud de indígenas y de extranjeros que afluyen a aquella ciudad, antes villorrio, y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la gran obra del señor Lesseps.
Uno de aquellos hombres era el agente consular del Reino Unido, establecido en Suez. Quien a despecho de los desgraciados pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingenioso Stephenson, veía llegar todos los días navíos ingleses que atraviesan el canal, abreviando así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a las Indias por el cabo de Buena Esperanza.
El otro era un hombrecillo flaco, de aspecto bastante inteligente, nervioso, que contraía con notable persistencia los músculos de sus párpados. A través de éstos brillaba una mirada viva, pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad. En aquel momento descubría cierta impaciencia, yendo, viniendo y no pudiendo estarse quieto.
Aquel hombre se llamaba Fix, y era uno de esos detectives o agentes de policía inglesa que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el Banco de Inglaterra. Debía este Fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de Suez, y si uno de ellos parecía sospechoso, seguirle, aguardando un mandato de prisión.
Precisamente hacía dos días que Fix había recibido del director de la policía metropolitana las señas del presunto autor del robo, o sea de aquel personaje bien portado que había sido observado en la sala de pagos del Banco.
El detective, engolosinado sin duda por la fuerte prima prometida en caso de éxito, aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia.
—¿Y decís, señor cónsul —preguntó por décima vez—, que ese buque no puede tardar?
—No, señor Fix —respondió el cónsul—. Ha sido visto ayer a la altura de Port-Said, y los ciento sesenta kilómetros del canal no son nada para un andador como ése. Os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de veinticinco libras que el gobierno concede por cada adelanto de veinticuatro horas sobre el tiempo reglamentario.
—¿Viene directamente de Brindisi? —preguntó Fix.
—Del mismo Brindisi, donde toma el correo de Indias, y de donde ha salido el sábado a las cinco de la tarde. Tened paciencia, pues, porque no puede tardar en llegar. Pero no sé cómo por las señas que habéis recibido podréis reconocer a vuestro hombre si está a bordo del Mongolia.
—Señor cónsul —respondió Fix—, esas gentes las sentimos más bien que las reconocemos. Hay que tener olfato, y ese olfato es un sentido especial nuestro, al cual concurren el oído, la vista y el olor. He cogido durante mi vida a más de uno de esos caballeros, y con tal que mi ladrón esté a bordo, os respondo que no se me irá de las manos.
—Lo deseo, señor Fix, porque se trata de un robo importante.
—Un robo soberbio —respondió el agente entusiasmado—. ¡Cincuenta y cinco mil libras! ¡No siempre tenemos semejantes ocasiones! ¡Los ladrones se van haciendo muy mezquinos! ¡La raza de los Sheppard se va extinguiendo! ¡Ahora se hacen ahorcar tan sólo por algunos chelines!
—Señor Fix —respondió el cónsul—, habláis de tal manera que os deseo ardientemente buen éxito; pero os lo repito, lo creo difícil en las condiciones en que os encontráis. ¿Sabéis que con las señas que habéis recibido, ese ladrón se parece absolutamente a un hombre de bien?
—Señor cónsul —respondió dogmáticamente el inspector de policía—, los grandes ladrones se parecen siempre a los hombres de bien. Ya comprenderéis que los que tienen traza de bribones no tienen más que un recurso, que es el de ser probos, sin lo cual serían presos con facilidad. Las fisonomías honradas son las que con más frecuencia hay que desenmascarar. Convengo en que este trabajo es dificultoso, siendo más bien hijo del arte que del oficio.
Ya vemos que el referido Fix no carecía de cierta dosis de amor propio.
Entre tanto, el muelle se iba animando poco a poco. Marineros de diversas nacionalidades, comerciantes, corredores, mozos de cordel y fellahs afluían allí para esperar la llegada del vapor, que no debía de estar muy lejos.
El tiempo era bastante bueno, pero el aire frío, a consecuencia del viento que soplaba del este. Algunos minaretes se destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol. Hacia el sur se prolongaba una escollera de dos mil metros, cual un brazo, sobre la rada de Suez. Por la superficie del Mar Rojo circulaban varias lanchas pescadoras o de cabotaje, algunas de las cuales han conservado el elegante gálibo de la galera antigua.
Mientras andaba por entre toda aquella gente, Fix, por hábito de su profesión, estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes.
Eran entonces las diez y media.
—¡Pero no acabará de llegar ese vapor! —exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto.
—Ya no puede estar lejos —respondió el cónsul.
—¿Cuánto tiempo ha de estacionarse en Suez? —preguntó Fix.
—Cuatro horas, el tiempo de embarcar su carbón. De Suez a Adén, a la salida del Mar Rojo, hay mil trescientas diez millas, y necesita proveerse de combustible.
—¿Y de Suez se marcha directamente a Bombay?
—Directamente y sin descarga.
—Pues bien —dijo Fix—, si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque, tendrá el plan de desembarcar en Suez, a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas de Asia. Bien debe saber que no estaría seguro en la India, que es tierra inglesa.
—A no ser que sea muy entendido —respondió el cónsul—, porque ya sabéis que un criminal inglés siempre está mejor escondido en Londres que en el extranjero.