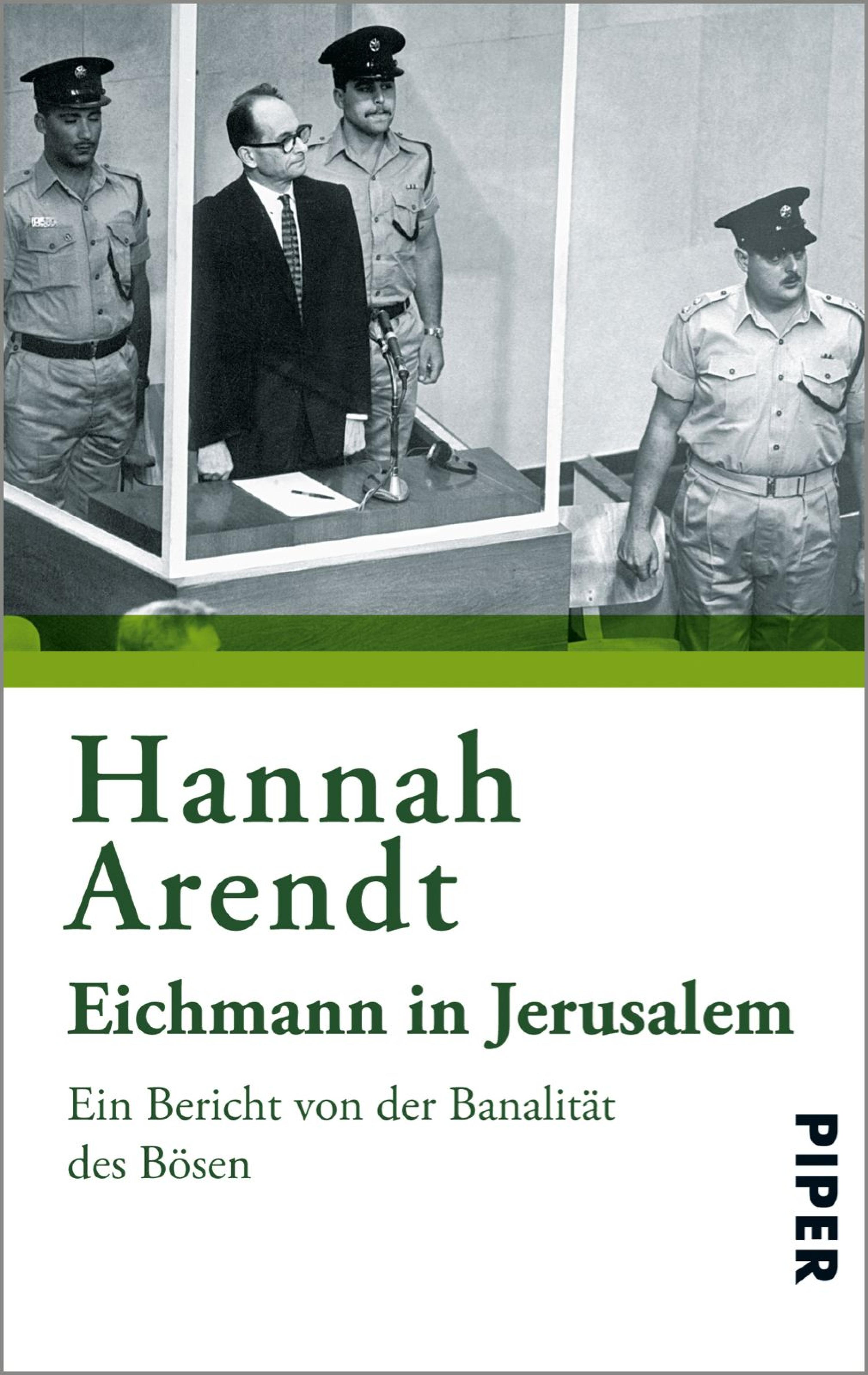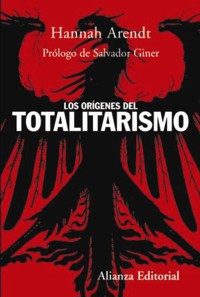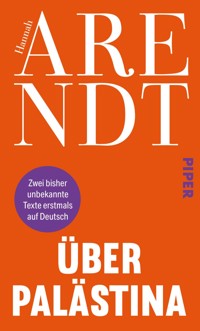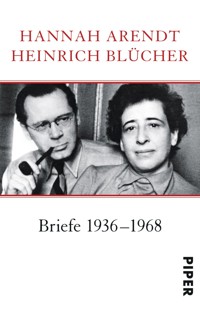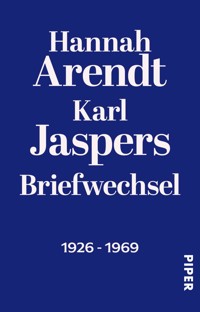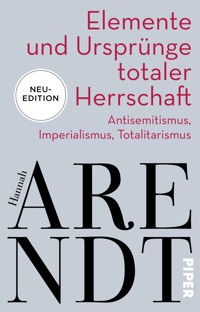Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales
- Sprache: Spanisch
Los trabajos reunidos en «Las crisis de la República», pertenecientes a la última etapa de la producción de Hannah Arendt, son genuinos ensayos de comprensión. Analizan asuntos controvertidos de la vida política de Estados Unidos en el periodo de distensión de la guerra fría, en pleno auge de los movimientos pacifistas y de protesta y de la rebelión estudiantil. Pero son ante todo una brillante reflexión sobre la formación del juicio en política, la capacidad de aprendizaje a partir de los acontecimientos y el sentido de la acción. «La mentira en política» es una meditación sobre los Documentos del Pentágono, sobre el engaño, el autoengaño, la elaboración de imágenes, la ideologización y el apartamiento de los hechos como elementos que determinaron la gestión de la Administración norteamericana en relación con la guerra de Vietnam. En el ensayo acerca de la «Desobediencia civil», Arendt se hace cargo del tema de «la relación moral del ciudadano con la ley en una sociedad de asentimiento». En referencia a las figuras de Sócrates y Thoreau, pero también a Locke, Montesquieu y Tocqueville, entra en el debate generado por el desafío a la autoridad establecida y propone entender la desobediencia civil en términos de asociaciones voluntarias o minorías organizadas, esto es, como grupos de protesta con legitimidad constitucional. «Sobre la violencia» parte de la constatación, apenas advertida, de que «cuanto más dudoso e incierto se ha tornado en las relaciones internacionales el instrumento de la violencia, más reputación y atractivo ha cobrado en los asuntos internos, especialmente en cuestiones de revolución», y aporta una clarificadora distinción entre las nociones de poder, potencia, autoridad, fuerza y violencia. En la conversación que cierra el libro, «Pensamientos sobre política y revolución», Arendt muestra su faceta más polémica e incisiva en temas como el movimiento estudiantil, el Tercer Mundo o la contraposición entre capitalismo y socialismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las crisis de la República
Las crisis de la RepúblicaHannah Arendt
Traducción de Guillermo Solana Alonso
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Ciencias Sociales
Primera edición: 2015
Segunda edición: 2023
Título original: Crises of the Republic
© Editorial Trotta, S.A., 2015, 2023http://www.trotta.es
© Hannah Arendt, 1972, 1971, 1970 y 1969; renovadopor Lotte Kohler, 1997, 1998, 1999Publicado por acuerdo especial con Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company
© Herederos de Guillermo Solana Alonso, 2015, para la traducción, revisada por la editorial
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-116-4
A Mary McCarthy, con amistad
ÍNDICE GENERAL
La mentira en política. Reflexiones sobre los Documentos del Pentágono
Desobediencia civil
Sobre la violencia
Apéndices
Pensamientos sobre política y revolución. Un comentario
Índice de nombres
LA MENTIRA EN POLÍTICA
Reflexiones sobre los Documentos del Pentágono
«No es agradable contemplar a la mayor superpotencia del mundo, matando o hiriendo gravemente cada semana a millares de personas no combatientes mientras trata de someter a una nación pequeña y atrasada en una pugna cuya justificación es ásperamente discutida».
Robert S. McNamara
I
Los Documentos del Pentágono —como han llegado a llamarse los cuarenta y siete volúmenes de la «Historia del Proceso de Formulación de Decisiones de los Estados Unidos acerca de la Política del Vietnam» (encargada por el secretario de Defensa, Robert McNamara, en junio de 1967, y concluida año y medio más tarde), desde que el New York Times publicó en junio de 1971 este secretísimo y copioso archivo del papel desempeñado por los norteamericanos en Indochina desde el final de la Segunda Guerra Mundial a mayo de 1968— cuentan historias diferentes y enseñan lecciones distintas a los diferentes lectores. Algunos afirman que solo han comprendido que Vietnam era el resultado «lógico» de la guerra fría o de la ideología anticomunista. Otros consideran que esta es una oportunidad única para conocer los procesos de elaboración de las decisiones gubernamentales, pero la mayoría de los lectores coincide en señalar que la cuestión básica suscitada por los Documentos es la del fraude. En todo caso resulta completamente obvio que este punto era el predominante a juicio de quienes compilaron los Documentos del Pentágono para el New York Times y es por lo menos probable que también fuera punto importante para el equipo de redactores que preparó los cuarenta y siete volúmenes de la obra original1. El famoso foso de credibilidad que nos ha acompañado durante seis largos años se ha transformado de repente en un abismo. La ciénaga de mendaces declaraciones de todo tipo, de engaños y de autoengaños, es capaz de tragar a cualquier lector deseoso de escudriñar este material que, desgraciadamente, ha de considerar como la infraestructura de casi una década de política exterior e interior de los Estados Unidos.
A causa de las extravagantes dimensiones a que llegó la insinceridad política en los más altos niveles de Gobierno, y a causa también de la concomitante actitud permitida a la mentira en todos los organismos gubernamentales, militares y civiles —falsificación de las cifras de cadáveres en las misiones de «búsqueda y destrucción», sesudos informes de las Fuerzas Aéreas tras los bombardeos2, informes a Washington acerca de los «progresos» realizados, elaborados in situ por subordinados sabedores de que su tarea sería valorada por lo que ellos mismos escribieran3— siente uno fácilmente la tentación de olvidar el telón de fondo de la historia pasada que no es exactamente un relato de inmaculadas virtudes y ante el que este reciente episodio debe ser contemplado y juzgado.
El sigilo —que diplomáticamente se denomina «discreción», así como los arcana imperii, los misterios del Gobierno— y el engaño, la deliberada falsedad y la pura mentira, utilizados como medios legítimos para el logro de fines políticos, nos han acompañado desde el comienzo de la historia conocida. La sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas y las mentiras han sido siempre consideradas en los tratos políticos como medios justificables. Cualquiera que reflexione sobre estas cuestiones solo puede sorprenderse al advertir cuán escasa atención se ha concedido en nuestra tradición de pensamiento filosófico y político a su significado, de una parte por lo que se refiere a la naturaleza de la acción y de otra por lo que atañe a nuestra capacidad para negar en pensamientos y palabras lo que resulte ser el caso. Esta capacidad activa y agresiva se diferencia claramente de nuestra pasiva inclinación a ser presa del error, de la ilusión, de las tergiversaciones de la memoria y de cuanto pueda ser responsable de los fallos de nuestro aparato sensitivo y mental.
Una característica de la acción humana es la de que siempre inicia algo nuevo y esto no significa que siempre pueda comenzar ab ovo, crear ex nihilo. Para hallar espacio a la acción propia es necesario antes eliminar o destruir algo y hacer que las cosas experimenten un cambio. Semejante cambio resultaría imposible si no pudiésemos eliminarnos mentalmente de donde nos hallamos físicamente e imaginar que las cosas pueden ser también diferentes de lo que en realidad son. En otras palabras, la deliberada negación de la verdad fáctica —la capacidad de mentir— y la capacidad de cambiar los hechos —la capacidad de actuar— se hallan interconectadas. Deben su existencia a la misma fuente: la imaginación. En modo alguno cabe considerar como algo obvio el que podamos decir: «El sol brilla», cuando en realidad está lloviendo (consecuencia de ciertas lesiones cerebrales es la pérdida de esta capacidad); más bien indica que, aunque nos hallamos bien preparados, sensitiva e intelectualmente, en el mundo, no estamos encajados o acoplados en él como una de sus partes inalienables. Somos libres de cambiar el mundo y de comenzar algo nuevo en él. Sin la libertad mental para negar o afirmar la existencia, para decir «sí» o «no» —no simplemente a declaraciones o propuestas para expresar acuerdo o desacuerdo, sino a las cosas tal como están dadas, más allá del acuerdo o del desacuerdo, a nuestros órganos de percepción y cognición— no sería posible acción alguna; y la acción es, desde luego, la verdadera materia prima de la política4.
Por consiguiente, cuando hablamos de la mentira, y especialmente de la mentira de los hombres que actúan, hemos de recordar que la mentira no se desliza en la política por algún accidente de la iniquidad humana. Solo por esta razón no es probable que la haga desaparecer la afrenta moral. La falsedad deliberada atañe a los hechos contingentes, esto es, a las cuestiones que no poseen una verdad inherente a ellas mismas ni necesitan poseerla. Las verdades fácticas nunca son obligatoriamente ciertas. El historiador sabe cuán vulnerable es el completo entramado de los hechos en los que transcurre nuestra vida diaria; ese entramado siempre corre el peligro de ser taladrado por mentiras individuales o hecho trizas por la falsedad organizada de grupos, naciones o clases, o negado y tergiversado, cuidadosamente oculto tras infinidad de mentiras o simplemente dejado caer en el olvido. Los hechos precisan de un testimonio para ser recordados y de testigos fiables que los prueben para encontrar un lugar seguro en el terreno de los asuntos humanos. De aquí se sigue que ninguna declaración táctica pueda situarse más allá de toda duda —tan segura y protegida contra los ataques, como, por ejemplo, la afirmación de que dos y dos son cuatro—.
Es esta fragilidad humana la que hace el engaño tan fácil hasta cierto punto y tan tentador. Nunca llega a entrar en conflicto con la razón porque las cosas podrían haber sido como el mentiroso asegura que son. Las mentiras resultan a veces mucho más plausibles, mucho más atractivas a la razón, que la realidad, dado que el que miente tiene la gran ventaja de conocer de antemano lo que su audiencia desea o espera oír. Ha preparado su relato para el consumo público con el cuidado de hacerlo verosímil mientras que la realidad tiene la desconcertante costumbre de enfrentarnos con lo inesperado, con aquello para lo que no estamos preparados.
En circunstancias normales, el que miente es derrotado por la realidad, de la que no existe sucedáneo; por amplio que sea el tejido de falsedades que un experto mentiroso pueda ofrecer, jamás resultará suficientemente grande aunque recurra a la ayuda de los computadores para ocultar la inmensidad de lo fáctico. El mentiroso, que puede salir adelante con cualquier número de mentiras individualizadas, hallará imposible imponer la mentira como principio. Esta es una de las lecciones que cabe extraer de los experimentos totalitarios y de la aterradora confianza que los líderes totalitarios sienten en el poder de la mentira, en su habilidad, por ejemplo, para reescribir la historia una y otra vez con objeto de adaptar el pasado a la «línea política» del momento presente o para eliminar datos que no encajan en su ideología. Así, en una economía socialista, negarán la existencia del paro, haciendo del parado alguien que carece de existencia real.
Los resultados de tales experiencias, cuando las emprenden quienes poseen medios de violencia, son terribles, pero el engaño perdurable no figura entre tales logros. Siempre se llega a un punto más allá del cual la mentira se torna contraproducente. Este punto se alcanza cuando la audiencia a la que se dirigen las mentiras se ve forzada, para poder sobrevivir, a rechazar en su totalidad la línea divisoria entre la verdad y la mentira. No importa lo que sea verdadero o falso si la vida de cada uno depende de que actúe como si lo creyera verdadero. La verdad en la que puede confiarse desaparece enteramente de la vida pública y con ella el principal factor estabilizador en los siempre cambiantes asuntos humanos.
A los muchos tipos del arte de la mentira desarrollados en el pasado debemos añadir dos recientes variedades. Existe, en primer lugar, la mentira aparentemente inocua de los especialistas de relaciones públicas al servicio del Gobierno, que aprendieron su oficio en la inventiva publicitaria de Madison Avenue. Las relaciones públicas son una variedad de la publicidad; tienen por ello su origen en la sociedad de consumo con su desordenado apetito de bienes distribuidos a través de la economía de mercado. El inconveniente de la mentalidad del especialista de relaciones públicas es que él opera solamente con opiniones y «buena voluntad», con la disposición a comprar, esto es, con intangibles cuya realidad concreta es mínima. Esto significa que, por lo que se refiere a su inventiva, puede llegar a considerar que no existe más límite que el cielo, puesto que carece del poder del político para actuar, para «crear» hechos y, por consiguiente, de esa sencilla realidad cotidiana que fija límites al poder y ata a tierra las fuerzas de la imaginación.
La única limitación del especialista de relaciones públicas sobreviene cuando advierte que la misma gente que quizá pueda ser «manipulada» para adquirir una determinada clase de jabón, no puede ser manipulada —aunque desde luego pueda forzársela por el terror— para «adquirir» opiniones y puntos de vista políticos.
Por esto la premisa psicológica de la manejabilidad humana se ha convertido en uno de los principales artículos vendidos en el mercado de la opinión común y culta. Mas tales doctrinas no modifican la forma en que la gente crea sus opiniones ni le impiden actuar conforme a sus propios criterios. El único método, fuera del sistema del terror, para tener una influencia real sobre su conducta sigue siendo el antiguo de la zanahoria al extremo de una pértiga. No es sorprendente que la reciente generación de intelectuales que creció en la insana atmósfera de una creciente publicidad y a la que se enseñó que la mitad de la política es «fabricación de imágenes», y la otra mitad el arte de hacer creer a la gente en las apariencias, retroceda casi automáticamente a los viejos trucos del palo y la zanahoria en cuanto la situación se torne demasiado seria para la «teoría». Para ellos, la peor decepción de la aventura del Vietnam debe haber sido el descubrimiento de que hay gente con la que no resultan eficaces los métodos del palo y la zanahoria.
(Resulta curioso que la única persona que puede ser víctima ideal de una completa manipulación sea el presidente de los Estados Unidos. Por obra de la inmensidad de su tarea, debe rodearse de consejeros, los «Gerentes de la Seguridad Nacional», como han sido recientemente denominados por Richard J. Barnet, quienes «ejercen fundamentalmente su poder, filtrando la información que llega hasta el presidente y proporcionándole una interpretación del mundo exterior»5. Se siente la tentación de decir que el presidente, supuestamente el hombre más poderoso del país más poderoso, es la única persona de la nación cuya gama de decisiones puede estar predeterminada. Naturalmente esto solo puede suceder si la rama del Ejecutivo ha cortado todos sus contactos con los poderes legislativos del Congreso; en nuestro sistema de gobierno, esta es la consecuencia lógica si el Senado ha sido privado o se muestra escasamente inclinado a hacer uso de sus poderes para participar y aconsejar en la gestión de la política exterior. Una de las funciones del Senado, tal como sabemos, es la de proteger el proceso de elaboración de decisiones contra las tendencias y los caprichos pasajeros de la sociedad en general —en este caso contra las estridencias de nuestra sociedad de consumo y de los especialistas de relaciones públicas que a ella la inclinan—).
La segunda nueva variedad del arte de mentir, aunque menos frecuente en la vida diaria, desempeña un papel más importante en los Documentos del Pentágono. Resulta especialmente efectiva con hombres de categoría, con aquellos que más probablemente pueden hallarse en los puestos superiores de la Administración Civil. Son estos, según la afortunada frase de Neil Sheehan, «profesionales de la resolución de problemas»6 y han llegado al Gobierno partiendo de las universidades y de algunos «tanques de pensamiento», pertrechados algunos con las teorías de juegos y los análisis de sistemas, preparados, pues, en su propia opinión, para resolver todos los «problemas» de la política exterior. Un significativo número de autores del estudio de McNamara pertenecen a este grupo integrado por dieciocho jefes militares y dieciocho civiles extraídos de los «tanques de pensamiento», las universidades y los organismos gubernamentales». No eran ciertamente «una bandada de palomas» —solo unos pocos «criticaban el compromiso de los Estados Unidos» en Vietnam7— y, sin embargo, es a ellos a quienes debemos este sincero, aunque desde luego incompleto, relato de lo que sucedió en el interior de la maquinaria gubernamental.
Los «solucionadores de problemas» han sido caracterizados como hombres de gran autoconfianza que «rara vez dudan de su capacidad para triunfar» y trabajaron junto con los miembros de la clase militar de quienes «la historia señala que son hombres acostumbrados a ganar»8.
No deberíamos olvidar que debemos al esfuerzo de los «solucionadores de problemas» en su imparcial autoexamen, raro entre tales personas, el hecho de que los intentos de los actores por ocultar su papel tras una pantalla de secreto autoprotector (al menos hasta haber completado sus memorias, el más engañoso género de literatura de nuestro siglo) se hayan visto frustrados. La integridad básica de quienes escribieron el informe está más allá de toda duda. Recibieron del secretario McNamara el encargo de redactar un informe «enciclopédico y objetivo» y de «dejar que las fichas cayeran donde fuera»9.
Pero estas cualidades morales que merecen admiración no les impidieron evidentemente participar durante muchos años en un juego de engaños y falsedades. Confiados en «su puesto, en su educación y en su obra»10, mintieron, quizá por culpa de un errado patriotismo, pero lo cierto es que mintieron, no tanto por su país —desde luego no por la supervivencia de su país, que jamás estuvo en entredicho— como por la «imagen» de su país. A pesar de su indudable inteligencia, manifestada en muchos memorándums redactados por sus plumas, creyeron también que la política no era más que una variedad de las relaciones públicas y aceptaron esta creencia con todas las curiosas premisas psicológicas subyacentes.
Sin embargo, diferían obviamente de los habituales fabricantes de imágenes. La diferencia descansa en el hecho de que eran «solucionadores de problemas». No solo eran inteligentes, sino que se enorgullecían de ser «racionales» y, hasta un grado bastante aterrador, llegaron a estar por encima del «sentimentalismo» y enamorados de la «teoría», del mundo del puro esfuerzo mental. Ansiaban hallar fórmulas, preferiblemente expresadas en lenguaje pseudomatemático, que unificaran los fenómenos más dispares con los que les enfrentaba la realidad; esto es, se mostraban dispuestos a descubrir «leyes» mediante las cuales pudieran explicar y predecir los hechos políticos e históricos como si fueran necesarios y, por consiguiente, tan fiables como los físicos creyeron antaño que eran los fenómenos naturales.
Pero, a diferencia del científico de la naturaleza que aborda materias que, cualesquiera que sea su origen, no están hechas por el hombre ni ordenadas por el hombre y que pueden, por tanto, ser observadas, comprendidas y eventualmente modificadas, solo a través de la más meticulosa lealtad a la realidad dada y fáctica, el historiador como el político abordan problemas humanos que deben su existencia a la capacidad del hombre para la acción y esto atañe a la relativa libertad del hombre respecto de las cosas tal como son. Los hombres que actúan en la medida en que se sienten dueños de su propio futuro sentirán siempre la tentación de adueñarse del pasado. Si experimentan el apetito por la acción y están a la vez enamorados de las teorías, difícilmente poseerán además la paciencia del científico de la naturaleza para esperar hasta que las teorías y explicaciones hipotéticas sean comprobadas o negadas por los hechos. En vez de eso, experimentarán la tentación de encajar su realidad —que, al fin y al cabo, ha sido hecha por el hombre y, por consiguiente, podría haber sido de otra manera— en su teoría, desprendiéndose así de su desconcertante contingencia.
La aversión de la razón a la contingencia es muy fuerte; fue Hegel, el padre de los grandiosos esquemas históricos, quien sostuvo que «la contemplación filosófica no tiene otro propósito que el de eliminar lo accidental»11. Desde luego, gran parte del moderno arsenal de la teoría política —las teorías de juegos y los análisis de sistemas, los guiones escritos para audiencias «imaginadas» y la cuidadosa enumeración de las consabidas tres opciones, A, B y C, en donde A y C representan los extremos opuestos y B la solución «lógica» del término medio para el problema— tiene su fuente en esta aversión profundamente arraigada. La falacia de semejante pensamiento comienza cuando se fuerza la elección entre dilemas mutuamente excluyentes; la realidad nunca se nos presenta con nada tan claro como las premisas para unas conclusiones lógicas. El tipo de pensamiento que presenta A y C como indeseables y que, por consiguiente, acepta B difícilmente sirve para otro fin que el de desviar la mente y cerrar el juicio ante la multitud de posibilidades reales. Lo que estos «solucionadores de problemas» tienen en común con los vulgares mentirosos es su intención de desembarazarse de los hechos y la confianza de lograrlo gracias a la inherente contingencia de tales hechos.
La verdad de la cuestión es que esto jamás puede lograrse mediante ninguna teoría o manipulación de la opinión, como si fuera posible eliminar del mundo un hecho solo con que gente suficiente creyera en su inexistencia. Solo es posible gracias a una destrucción radical —como en el caso del asesino que «afirma» que la señorita Smith ha muerto y entonces la mata—. En el terreno político semejante destrucción tendría que ser total. Es innecesario decir que jamás ha existido, a ningún nivel de Gobierno, tal voluntad de destrucción total, a pesar del terrible número de crímenes de guerra cometidos en el curso de la contienda de Vietnam. Pero incluso cuando esta voluntad ha existido, como en los casos de Hitler y de Stalin, el poder para realizarla tendría que haber alcanzado la omnipotencia. Para eliminar el papel que Trotsky desempeñó en la Revolución rusa no bastaba matarlo y borrar su nombre de todos los archivos rusos, si al mismo tiempo no se podía matar a todos sus contemporáneos y extender ese poder a todas las bibliotecas y a todos los archivos de todos los países de la Tierra.
II
Más que sus errores de cálculo, son notas esenciales de los Documentos del Pentágono su encubrimiento, su falsedad y su condición de mentira deliberada. La confusión que se comete cuando se concede más importancia a los primeros es debida probablemente al hecho extraño de que las decisiones erróneas y las declaraciones insinceras se hallaban en contradicción consistente con los precisos documentos de los servicios de información, al menos tal como estos aparecen en la edición de Bantam. El punto crucial no es simplemente que esa política de mentiras casi nunca estuviera orientada hacia el enemigo (los documentos no revelan ningún secreto militar protegido por la Ley de Espionaje), sino que se hallaba destinada principal, si no exclusivamente, al consumo doméstico, a la propaganda en el interior del país y especialmente formulada con la finalidad de engañar al Congreso. El incidente del golfo de Tonkín, del que el enemigo conocía todos los hechos mientras que la Comisión senatorial de Asuntos Exteriores los ignoraba, es un ejemplo relevante en este caso.
Más interesante aún es que casi todas las decisiones de esta desastrosa empresa fueran adoptadas con completo conocimiento del hecho de que probablemente no podrían ser llevadas a la práctica. Por eso tuvieron que ser constantemente modificados los objetivos. Al principio existían unos fines abiertamente declarados: «lograr que el pueblo de Vietnam del Sur pueda determinar su futuro» o «ayudar al país a ganar su combate contra la [...] conspiración comunista» o contener a China y evitar el efecto de la teoría de las fichas de dominó o la protección de la reputación de Norteamérica como «fiadora de la contrasubversión»12. A estos objetivos añadió Dean Rusk posteriormente el de impedir el estallido de la tercera guerra mundial, aunque este propósito parece no hallarse en los Documentos del Pentágono o no haber desempeñado un papel en la relación de los hechos tal como nosotros los conocemos. La misma flexibilidad determina consideraciones tácticas: Vietnam del Norte es bombardeado para impedir «un colapso de la moral nacional» (PP 312) en el Sur y, particularmente, el derrumbamiento del Gobierno de Saigón. Pero cuando llegó el momento de comenzar los ataques el Gobierno ya se había derrumbado, «en Saigon reinaba un pandemonio», y los bombardeos tuvieron que ser aplazados y buscado un nuevo objetivo (PP 392). Ahora el propósito era obligar a «Hanoi a detener al Vietcong y al Pathet Lao», finalidad que ni siquiera esperaba lograr la Junta de Jefes de Estado Mayor. Tal como afirmaron estos, «sería ocioso deducir que estos esfuerzos tengan un efecto decisivo» (PP 240).
A partir de 1965 la noción de una victoria clara se desvaneció en el panorama y surgió un nuevo objetivo: «convencer al enemigo de que él no podría ganar» (el subrayado es de la autora). Y como el enemigo no se dejó convencer apareció una nueva finalidad: «evitar una derrota humillante» —como si la característica distintiva de una derrota en una guerra fuese la simple humillación—. Lo que los Documentos del Pentágono denotan es el obsesionante miedo al impacto de la derrota, no sobre el bienestar de la nación, sino «en la reputación de los Estados Unidos y de su Presidente» (el subrayado es de la autora). De la misma manera, poco tiempo antes, durante las discusiones en torno a la conveniencia de utilizar contra Vietnam del Norte tropas terrestres, el argumento dominante no fue el temor a la derrota en sí mismo ni la preocupación por la suerte de las tropas en el caso de una retirada sino: «Una vez que estén allí las tropas norteamericanas será difícil retirarlas... sin admitir la derrota» (el subrayado es de la autora) (PP 437). Existía, finalmente, el objetivo «político» de «mostrar al mundo hasta qué punto los Estados Unidos ayudan a un amigo» y «hacen honor a sus compromisos» (PP 434, 436).
Todos estos objetivos coexistieron de una forma confusa; a ninguno le fue permitido anular a sus predecesores. Cada uno se dirigía a una «audiencia» diferente y para cada uno había de elaborarse un «guion» diferente. La tantas veces citada relación de los objetivos norteamericanos en 1965, formulada por John T. McNaughton: «70%. Evitar una derrota humillante (para nuestra reputación como fiadores). 20%. Mantener el territorio de Vietnam del Sur y las zonas adyacentes libres de los chinos. 10%. Permitir que el pueblo de Vietnam del Sur disfrutara de un estilo de vida mejor y más libre» (PP 432), resulta refrescante por su honradez, pero fue probablemente redactada para llevar algo de orden y de claridad a las discusiones en torno a la conturbadora cuestión de por qué estábamos realizando una guerra en Vietnam. En el borrador de un memorándum anterior (1964), McNaughton había mostrado, quizá inconscientemente, cuán escasa era su fe, incluso en aquella primera fase de la sangrienta confrontación, en la posibilidad de lograr alguno de los objetivos sustanciales: «Si Vietnam del Sur se desintegrara completamente a nuestro lado, deberíamos tratar de mantenerlo unido el tiempo suficiente para poder evacuar a nuestras fuerzas y convencer al mundo para que aceptara la singularidad (y la imposibilidad congénita) del caso sudvietnamita» (el subrayado es de la autora) (PP 368).
«Convencer al mundo»; «demostrar que los Estados Unidos eran un ‘buen doctor’ y que estaban deseosos de cumplir sus promesas, mostrarse duros, arriesgarse, ensangrentarse e inferir severos ataques al enemigo» (PP 255); emplear a una «nación pequeña y retrasada», desprovista de cualquier importancia estratégica, «como test de la capacidad de los Estados Unidos para ayudar a una nación que se enfrentaba contra una ‘guerra de liberación’ comunista» (el subrayado es de la autora) (PP 278); mantener intacta una imagen de omnipotencia, «nuestra posición de primacía mundial» (PP 600); demostrar «la voluntad y la capacidad de los Estados Unidos para imponer su estilo en los asuntos del mundo» (PP 255); exhibir «el crédito de nuestras promesas a amigos y aliados» (PP 600); en suma, «comportarse como (el subrayado es de la autora) la mayor potencia del mundo» por la exclusiva razón de convencer al mundo de este «simple hecho» (en palabras de Walt Rostow) (PP 256), tal fue el único objetivo permanente que, tras el comienzo de la Administración de Johnson, relegó a un segundo plano los restantes objetivos y teorías, tanto la de las fichas del dominó y la de la estrategia anticomunista de las fases iniciales del período de la guerra fría como la de la estrategia de la contrasubversión a la que tan inclinada se mostró la Administración de Kennedy.
Este último objetivo no representaba poder ni beneficio. Ni tampoco podía influir sobre el mundo para servir unos intereses particulares y tangibles, en cuyo beneficio se precisara y se persiguiera manifiestamente una imagen de la «mayor potencia del mundo». El objetivo era ahora la imagen misma, tal como se advierte en las expresiones de los «solucionadores de problemas», con sus «guiones» y «audiencias», tomados del mundo del espectáculo. Al servicio de este último objetivo las políticas se trocaron en recursos intercambiables a corto plazo, hasta que, finalmente, cuando todas las señales anunciaban la derrota en una guerra de desgaste, el objetivo ya no fue el de evitar una derrota humillante sino el de hallar los medios para evitar admitirlo y para «salvar la cara».
La elaboración de imágenes como política global —no la conquista del mundo sino tan solo la victoria en la batalla «por ganar las mentes del pueblo»— es evidentemente algo nuevo en el gran arsenal de humanas locuras que registra la historia. No fue emprendida por una nación de tercera categoría, siempre dispuesta a la jactancia en busca de compensaciones a la realidad ni por una de las antiguas potencias coloniales que perdieron su posición como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que podían haber sentido la tentación, como la sintió De Gaulle, de alardear de una vuelta a la preeminencia, sino por la «potencia dominante» al final de la guerra. Puede que sea natural que quienes ocupan cargos electivos, que deben tanto o creen deber tanto a quienes dirigieron sus campañas electorales, piensen que la manipulación es la que rige las mentes del pueblo y, por consiguiente, la que rige verdaderamente el mundo. (El rumor, recientemente divulgado en la sección «Notes and Comments» de The New Yorker, según el cual «la Administración de Nixon-Agnew planeaba una campaña organizada y dirigida por Herb Klein, su jefe de comunicaciones, para destruir el ‘crédito’ de la prensa antes de las elecciones presidenciales de 1972», se halla perfectamente alineado con esta mentalidad de relaciones públicas)13.
Lo que sorprende es el fervor de esos grupos de «intelectuales» que ofrecieron su entusiástica ayuda en esta imaginaria empresa, quizá porque se sintieron fascinados por la magnitud de los ejercicios mentales que parecía exigir. Una vez más puede ser solo natural para los «solucionadores de problemas» no percatarse de las incalculables miserias que sus «soluciones» —programas de pacificación y traslado de poblaciones, defoliación, napalm y explosivos del tipo «antipersonal»— reservaban para un «amigo» que necesitaba ser «salvado» y para un «enemigo» que, hasta que no le atacamos, careció de la voluntad y del poder de serlo. Pero dado que a ellos les importan las mentes del pueblo sigue siendo sorprendente que ninguno advirtiera que el «mundo» podía sentirse aterrado cuando se mostrara «hasta qué punto llegaban los Estados Unidos para hacer honor a su amistad y a los compromisos contraídos» (PP 436). Ni la realidad ni el sentido común penetraron en las mentes de los «solucionadores de problemas»14, quienes, infatigablemente, prepararon sus guiones para «relevantes audiencias» con objeto de modificar sus opiniones: «los comunistas (que deben sentir fuertes presiones), los sudvietnamitas (cuya moral debe sentirse reforzada), nuestros aliados (que deben confiar en nuestra capacidad para cumplir los compromisos) y el público norteamericano (que debe respaldar el riesgo que corren las vidas y el prestigio de los Estados Unidos)» (PP 438).
Sabemos hoy hasta qué punto fueron mal juzgadas esas audiencias. Según Richard J. Barnet, en su excelente contribución al libro Washing-ton Plans an Aggressive War, «la guerra se tornó un desastre porque los responsables de la seguridad nacional se equivocaron respecto de cada audiencia»15. Pero el mayor y desde luego el básico error de juicio consistió en recurrir a audiencias respecto de la guerra para decidir cuestiones militares desde una «perspectiva política y de relaciones públicas» (donde por «política» se entiende la perspectiva de la próxima elección presidencial y por «relaciones públicas» la imagen de los Estados Unidos ante el mundo) y pensar no en los riesgos reales sino en las «técnicas para minimizar el impacto de los malos resultados». Entre estas técnicas se recomendó la creación de «‘ofensivas’ de diversión en alguna otra parte del mundo» junto con el lanzamiento de un «programa contra la pobreza en las zonas subdesarrolladas» (PP 438). Ni por un momento se le ocurrió a McNaughton, autor de este memorándum y, sin duda, un hombre extraordinariamente inteligente, que sus «diversiones», a diferencia de las del espectáculo, habrían tenido graves consecuencias totalmente imprevisibles. Habrían alterado el mundo en el que se movían y realizaban su guerra los Estados Unidos.
Es este distanciamiento de la realidad lo que obsesionará al lector de los Documentos del Pentágono que tenga la paciencia de llegar hasta su final. Barnet, en el trabajo ya mencionado, dice al respecto: «El modelo burocrático había desplazado completamente a la realidad: se ignoraron los hechos inquebrantables e inflexibles por cuyo conocimiento se había pagado tanto a tantos inteligentes analistas»16. No tengo la seguridad de que basten para explicar la situación las calamidades de la burocracia, aunque estas ciertamente facilitaron el enmascaramiento de la realidad. En cualquier caso, la relación, o más bien la ausencia de relación, entre hechos y decisiones, entre los servicios de información y los servicios civiles y militares es quizá el más trascendental secreto y ciertamente el mejor guardado de los que revelaron los Documentos del Pentágono.
Sería muy interesante conocer lo que permitió a los servicios de información permanecer tan próximos a la realidad en esta «atmósfera de Alicia en el País de las Maravillas» que los Documentos atribuyen a las extrañas operaciones del Gobierno de Saigón, pero que ahora parece corresponder más exactamente al mundo irreal en el que se formulaban los objetivos políticos y las decisiones militares. Porque, desde el principio, el papel de tales servicios en el Sudeste asiático distaba de ser prometedor. En el comienzo de los Documentos del Pentágono hallamos transcrita la decisión de embarcarse en una «encubierta actividad bélica» adoptada durante los primeros años de la Administración de Eisenhower, cuando el Ejecutivo aún creía que era necesaria la autoridad del Congreso para iniciar una guerra. Eisenhower era lo suficientemente anticuado como para creer en la Constitución. Se reunió con los dirigentes del Congreso y se mostró contrario a una intervención abierta porque fue informado de que el Congreso no apoyaría semejante decisión (PP 5 y 11). Cuando más tarde, durante la Administración de Kennedy se discutió la posibilidad de «abierta actividad bélica», esto es, del envío de «tropas de combate», «nunca se suscitó seriamente la cuestión de la autoridad del Congreso en relación con actos de abierta guerra contra una nación soberana» (PP 268). Incluso cuando, bajo Johnson, algunos Gobiernos extranjeros fueron enteramente informados de nuestros planes de bombardear Vietnam del Norte, parece que, por el contrario, los dirigentes del Congreso nunca fueron informados ni consultados (PP 334-335).
Durante la Administración de Eisenhower se constituyó en Saigón la misión militar que mandaba el coronel Edward Lansdale para, según se dijo, «acometer operaciones paramilitares [...] y realizar una actividad bélica político-psicológica» (PP 16). Esto significaba en la práctica imprimir pasquines que difundían mentiras falsamente atribuidas al otro bando, arrojar «contaminantes en los motores» de la compañía de autobuses de Hanoi antes que los franceses abandonaran el Norte, organizar «clases de inglés [...] para las queridas de importantes personajes» y contratar un equipo de astrólogos vietnamitas (PP 15). Esta ridícula fase se prolongó durante los primeros años de la década de los sesenta hasta que se impusieron los militares. Tras la Administración de Kennedy se esfumó la doctrina de la contrasubversión, quizá porque durante el derrocamiento del presidente Ngo Dinh Diem se supo que las fuerzas especiales vietnamitas financiadas por la CIA «se habían convertido en realidad en el ejército particular de Nhu», hermano y consejero político de Diem (PP 166).
Las ramas investigadoras de los servicios de información fueron mantenidas al margen de las operaciones secretas en el campo de batalla, lo que significó que solo eran responsables de obtener informaciones y no de crear por sí mismas las noticias. No necesitaban exhibir resultados positivos ni se hallaban sometidas a la presión de Washington para facilitar buenas noticias con las que alimentar a la máquina de relaciones públicas o para inventar cuentos de hadas acerca de «continuos progresos y adelantos virtualmente milagrosos un año tras otro» (PP 25). Eran relativamente independientes y el resultado fue que dijeron la verdad un año tras otro. En tales servicios de información, al parecer, los hombres no decían «a sus superiores lo que creían que estos querían oír», «[no] eran los que proporcionaban los datos quienes formulaban las estimaciones» y ningún superior dijo a sus agentes lo que replicó el jefe de una división americana a uno de sus consejeros de distrito que insistía en señalar la persistente presencia en su zona de núcleos del Vietcong: «Hijo, tú eres quien redacta nuestro cuaderno de notas de lo que hacemos en este país. ¿Por qué nos fallas?»17.
Parece también que quienes eran responsables de las estimaciones de los servicios de información estaban muy alejados de los «solucionadores de problemas», del desdén de estos por la realidad y del carácter accidental de todos los hechos. El precio que pagaron por la ventaja de su objetividad fue el de que sus informes no tuvieran influencia alguna en las decisiones y propuestas del Consejo Nacional de Seguridad.
Después de 1963 el único rastro discernible del período de la guerra secreta es la infame «estrategia de provocación», es decir, de un completo programa de «intentos deliberados de provocar a la RDV [República Democrática de Vietnam (del Norte)] para que esta emprendiera acciones a las que pudiera replicarse entonces con una sistemática campaña aérea de los Estados Unidos» (PP 313). Estas tácticas no pueden ser consideradas astucias de guerra. Son típicas de la policía secreta y llegaron a ser tan notorias como contraproducentes en los últimos días de la Rusia zarista, cuando los agentes de la Ojrana, al organizar asesinatos espectaculares, «servían, pese a ellos mismos, a las ideas de aquellos a quienes denunciaban»18.
III
Es total la divergencia entre los hechos —formulados por los servicios de inteligencia y a veces por los mismos que decidían (como sucedió especialmente en el caso de McNamara), y a menudo accesibles al público informado— y las premisas, teorías e hipótesis según las cuales se elaboraban finalmente las decisiones. Solo si tenemos bien presente la totalidad de esta divergencia podremos comprender el alcance de nuestros fracasos y desastres a lo largo de estos años. Por esta razón recordaré al lector algunos destacados ejemplos.
El de la teoría del dominó, enunciada por vez primera en 1950 (PP 6) y a la que, como ya se ha dicho, se permitió sobrevivir a «los más trascendentales acontecimientos». Cuando el presidente Johnson preguntó en 1964: «¿Caería necesariamente el resto del Sudeste asiático si Laos y Vietnam del Sur cayeran bajo el control de Vietnam del Norte?», la respuesta de la CIA fue la siguiente: «Con la posible excepción de Camboya, es probable que ninguna nación de la zona sucumbiese ante el comunismo como consecuencia de la caída de Laos y de Vietnam del Sur» (PP 253-254). Cuando cinco años más tarde la Administración de Nixon formuló la misma pregunta, «la Agencia Central de Inteligencia señaló [...] que si [los Estados Unidos] se retiraban inmediatamente de Vietnam del Sur, todo el Sudeste asiático permanecería tal como se hallaba durante una generación por lo menos»19. Según los Documentos del Pentágono, «solo la Junta de Jefes de Estado Mayor, [Walt W.] Rostow y el general [Maxwell] Taylor parecen haber aceptado la teoría del dominó en su sentido literal» (PP 254), pero lo cierto es que aquellos que no la aceptaban siguieron utilizándola, no solo en sus declaraciones públicas, sino como parte de la lógica de su razonamiento.
El relativo a la afirmación según la cual los rebeldes de Vietnam del Sur «eran dirigidos y apoyados desde el exterior» por una «conspiración comunista»: en 1961 los servicios de información señalaban que «del ochenta al noventa por ciento de los efectivos del Vietcong, estimados en unos diecisiete mil hombres, habían sido reclutados localmente y eran muy escasas las pruebas de que el Vietcong dependiera de suministros exteriores» (PP 98). Tres años más tarde la situación no había experimentado cambios: según un análisis de los servicios de información, redactado en 1964, «las fuentes primarias de la fuerza de los comunistas en Vietnam del Sur son indígenas» (PP 242). En otras palabras, el hecho elemental de la existencia de una guerra civil en Vietnam del Sur no era desconocido en los círculos de quienes elaboraban las decisiones. ¿Acaso no había advertido a Kennedy el senador Mike Mansfield en fecha tan remota como 1962 que el envío de nuevos refuerzos militares a Vietnam del Sur significaría «que los americanos constituirían la fuerza dominante en una guerra civil [...] [lo que] perjudicaría al prestigio americano en Asia y no ayudaría tampoco a Vietnam del Sur a mantenerse en pie»?20.
Y, sin embargo, los bombardeos de Vietnam del Norte comenzaron en parte por obra de una teoría que afirmaba que «podría desecarse una revolución, eliminando las fuentes exteriores de apoyo y abastecimiento». Se suponía que los bombardeos «destrozarían la voluntad» del Norte de apoyar a los rebeldes en el Sur, aunque los mismos elaboradores de decisiones (en este caso McNaughton) sabían lo suficiente de la naturaleza indígena de la rebelión como para dudar de que el Vietcong «obedecería a un Vietnam del Norte en quiebra» (PP 433). Para empezar, la Junta de Jefes de Estado Mayor no creía que «estos esfuerzos tendrían un efecto decisivo sobre la voluntad de Hanoi» (PP 240). En 1965, según un informe de McNamara, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad coincidían en señalar que «no era probable que Vietnam del Norte cediera [...] y que, en cualquier caso, renunciarían más probablemente a la guerra por obra del fracaso del Vietcong en el Sur que por el ‘dolor’, producido por las bombas en el Norte» (PP 407).
Finalmente hay que citar, en orden de importancia solo precedido por el de la teoría del dominó, el ejemplo de la gran estrategia basada en la creencia en una conspiración mundial del comunismo monolítico y la existencia de un bloque chino-soviético, junto con la hipótesis del expansionismo chino. La noción de que China debía ser «contenida» ha sido refutada en 1971 por el presidente Nixon, pero hace más de cuatro años McNamara escribió: «En la medida en que nuestra intervención original y nuestras acciones actuales en el Vietnam fueron motivadas por la reconocida necesidad de trazar una línea contra el expansionismo chino en Asia, nuestro objetivo ha sido ya alcanzado» (PP 583). Y solo dos años antes había afirmado que el propósito de Estados Unidos en Vietnam del Sur era «no ‘ayudar a un amigo’ sino contener a China» (PP 342).
Los críticos de la guerra han denunciado todas estas teorías en razón de su enfrentamiento con la realidad conocida —tal como la inexistencia de un bloque chino-soviético, sabida por cualquiera que esté familiarizado con la revolución china y con la resuelta oposición de Stalin a esta, o como el fragmentario carácter del movimiento comunista desde el final de la Segunda Guerra Mundial—. Algunos de estos críticos han llegado incluso a desarrollar una teoría específica: América, tras haber emergido de la Segunda Guerra Mundial como primera potencia, se embarcó en una consistente política imperialista cuyo objetivo último es el dominio mundial. La ventaja de esta teoría es que podría explicar la ausencia del interés nacional en toda la empresa —característica de los propósitos imperialistas ha sido siempre el de no hallarse guiados ni limitados por los intereses nacionales y las fronteras territoriales—. Difícilmente, sin embargo, serviría para explicar el hecho de que este país haya insistido estúpidamente «en echar a perder sus recursos en un lugar erróneo» (como George Ball, subsecretario de Estado en la Administración de Johnson y el único consejero que se atrevió a romper el tabú y recomendar la retirada inmediata, tuvo el valor de decir al presidente en 1965) (PP 414).
Claramente este no es un caso de «medios limitados para lograr fines excesivos» (PP 584). ¿Era excesivo para una «superpotencia» sumar otro pequeño país a su sarta de Estados clientes o ganar una victoria sobre «una nación pequeña y atrasada»? Este es, más bien, un increíble ejemplo de utilización de medios excesivos para lograr fines limitados en una región de interés marginal. Fue precisamente esta inevitable impresión de vacilante sinrazón la que llevó finalmente al país a la convicción «extendida y firme de que el establishment está loco. Sentimos que estamos tratando de imponer una imagen de los Estados Unidos a lejanos pueblos que no podemos comprender [...] y que estamos llevando este asunto hasta extremos inconcebibles», como McNaughton escribió en 1967 (PP 534-535).
En todo caso la edición de Bantam de los Documentos del Pentágono no contiene nada que apoye la teoría de una grandiosa estrategia imperialista. Solo dos veces se menciona la importancia de las bases terrestres, marítimas y aéreas, tan decisivamente relevantes para la estrategia imperialista: una vez la cita es de la Junta de Jefes de Estado Mayor, que señala que «nuestra capacidad en una guerra limitada» se vería «marcadamente» reducida si de la «pérdida del territorio continental del Sudeste asiático» resultara la «pérdida de las bases aéreas, terrestres y marítimas» (PP 153). Y en otra ocasión se menciona en el informe de McNamara de 1964 que afirma explícitamente: «No exigimos que [Vietnam del Sur] sirva como base occidental o como miembro de una alianza occidental» (el subrayado es de la autora) (PP 278). Las únicas declaraciones públicas del Gobierno americano durante esta época, formuladas casi como si fueran el Evangelio, fueron las afirmaciones a menudo repetidas, muchísimo menos plausibles que otras nociones de relaciones públicas, según las cuales no buscábamos ganancias territoriales ni otros beneficios tangibles.
Y esto no quiere decir que tras el colapso de las antiguas potencias coloniales hubiera sido imposible una genuina política global americana de características imperialistas. Los Documentos del Pentágono, generalmente tan desprovistos de noticias espectaculares, revelan un incidente que parece indicar cuán considerables eran las posibilidades de una política global, desechada para constituir una imagen de los Estados Unidos y para ganar las mentes populares. Según un telegrama de un diplomático americano en Hanoi, en 1945 y 1946 Ho Chi Minh escribió varias cartas al presidente Truman, solicitando de los Estados Unidos «apoyo a la idea de una independencia annamita, conforme al ejemplo de Filipinas; que examinara el caso annamita y que adoptara las medidas necesarias para el mantenimiento de la paz mundial, puesta en peligro por los esfuerzos franceses para reconquistar Indochina» (el subrayado es de la autora) (PP 4, 26). Es cierto; varias cartas similares fueron dirigidas a otros países, China, Rusia y Gran Bretaña, ninguno de los cuales, sin embargo, hubiera podido proporcionar la protección solicitada, y que habría colocado a Indochina en la misma posición semiautónoma de otros Estados clientes de los Estados Unidos. Un segundo incidente, tan sorprendente como este, mencionado entonces por el Washington Post, fue señalado en las «Special China Series», los documentos publicados por el Departamento de Estado en agosto de 1969, pero solo llegó a conocimiento del público cuando lo describió Terence Smith en el New York Times.