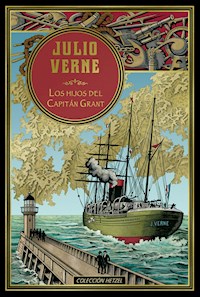
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Un mensaje encontrado en una botella desvela una asombrosa noticia: el capitán Grant sobrevivió al naufragio de su barco. Sin tiempo que perder, lord Glenarvan y su esposa organizan una expedición para recorrer medio mundo en compañía de los dos hijos del capitán y rescatarlo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1017
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Les enfants du Capitaine Grant
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO336
ISBN: 9788491871514
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRIMERA PARTE I. BALANCE FISH
II. LOS TRES DOCUMENTOS
III. MALCOLM CASTLE
IV. UNA PROPOSICIÓN DE LADY GLENARVAN
V. LA PARTIDA DEL DUNCAN
VI. EL PASAJERO DEL CAMAROTE NÚMERO SEIS
VII. DE DÓNDE VIENE Y ADÓNDE VA SANTIAGO PAGANEL
VIII. UN BUEN SUJETO MÁS A BORDO DEL DUNCAN
IX. EL ESTRECHO DE MAGALLANES
X. EL PARALELO 37
XI. TRAVESÍA DE CHILE
XII. A DOS MIL PIES DE ALTURA
XIII. DESCENSO DE LA CORDILLERA
XIV. UN TIRO PROVIDENCIAL
XV. EL ESPAÑOL DE SANTIAGO PAGANEL
XVI. EL RÍO COLORADO
XVII. LAS PAMPAS
XVIII. EN BUSCA DE AGUA
XIX. LOS LOBOS ROJOS
XX. LAS LLANURAS ARGENTINAS
XXI. EL «FUERTE INDEPENDENCIA»
XXII. LA AVENIDA
XXIII. EN EL QUE SE HACE VIDA DE PÁJARO
XXIV. EN EL QUE SE SIGUE HACIENDO VIDA DE PÁJARO
XXV. ENTRE EL FUEGO Y EL AGUA
XXVI. EL ATLÁNTICO
SEGUNDA PARTE. I. LA VUELTA A BORDO
II. TRISTÁN DA CUNHA
III. LA ISLA DE AMSTERDAM
IV. LAS APUESTAS DE SANTIAGO PAGANEL Y DEL MAYOR MAC NABBS
V. LAS CÓLERAS DEL OCÉANO ÍNDICO
VI. EL CABO BERNOUILLE
VII. AYRTON
VIII. LA PARTIDA
IX. LA PROVINCIA DE VICTORIA
X. WIMERRA RIVER
XI. BURKE Y STUART
XII. EL RAILWAY DE MELBURNE A SANDHURST
XIII. UN PRIMER PREMIO DE GEOGRAFÍA
XIV. LAS MINAS DEL MONTE ALEJANDRO
XV. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND GAZETTE
XVI. EN EL QUE EL MAYOR SOSTIENE QUE SON MONOS
XVII. LOS COLONOS MILLONARIOS
XVIII. LOS ALPES AUSTRALIANOS
XIX. GOLPE TEATRAL
XX. ALAND ZEALAND
XXI. CUATRO DÍAS DE ANGUSTIA
XXII. EDÉN
TERCERA PARTE. I. EL MACQUARIE
II. EL PASADO DEL PAÍS A DONDE VAN
III. LAS MATANZAS DE NUEVA ZELANDA
IV. LOS ROMPIENTES
V. LOS MARINEROS IMPROVISADOS
VI. EN QUE SE TRATA TEÓRICAMENTE DEL CANIBALISMO
VII. EN QUE SE LLEGA AL FIN A LA TIERRA DE QUE CONVENÍA HUIR
VIII. EL PRESIDENTE DEL PAÍS EN QUE ESTÁN
IX. TREINTA MILLAS AL NORTE
X. EL RÍO NACIONAL
XI. EL LAGO TAUPO
XII. LOS FUNERALES DE UN JEFE MAORÍ
XIII. LAS ÚLTIMAS HORAS
XIV. LA MONTAÑA DEL TABÚ
XV. LOS GRANDES MEDIOS DE PAGANEL
XVI. ENTRE DOS FUEGOS
XVII. POR QUÉ CRUZABA EL DUNCAN POR LA COSTA DE LEVANTE DE NUEVA ZELANDA
XVIII. ¿AYRTON O BEN JOYCE?
XIX. UNA TRANSACCIÓN
XX. UN GRITO EN LA NOCHE
XXI. LA ISLA TABOR
XXII. LA ÚLTIMA DISTRACCIÓN DE SANTIAGO PAGANEL
NOTAS
PRIMERA PARTE
I
BALANCE FISH
El 26 de julio de 1894, un magnífico yate, favorecido por un nordeste bastante fresco, surcaba a todo vapor las aguas del canal del Norte. En su palo de mesana flotaba el pabellón de Inglaterra, y en el tope del palo mayor una grímpola azul con las iniciales E. G., bordadas en oro debajo de una corona ducal. El yate, que se llamaba el Duncan, era propiedad de lord Glenarvan, uno de los dieciséis pares escoceses que tienen asiento en la cámara alta, y el miembro más distinguido del Royal Thames Yacht Club, tan célebre en todo el Reino Unido.
Lord Edward Glenarvan se encontraba a bordo con lady Elena, su joven esposa, y con el mayor Mac Nabbs, uno de sus primos.
El Duncan, recién salido del astillero, maniobraba para regresar a Glasgow, no habiendo hecho más que dar un paseo por vía de ensayo a algunas millas fuera del golfo del Clyde.
Cuando ya la isla de Arren se bosquejaba en el horizonte, el vigía señaló un pez enorme que seguía el curso del buque. El capitán, John Mangles, puso inmediatamente en conocimiento de lord Edward el aviso del vigía. El lord subió a la toldilla acompañado del mayor Mac Nabbs, y preguntó al capitán cuál era su opinión acerca de aquel animalazo.
—Creo, Milord —respondió John Mangles—, que es un marrajo de buen tamaño.
—¡Un marrajo en estos sitios! —exclamó Glenarvan.
—Nada tiene de particular —replicó el capitán—. El marrajo pertenece a una especie de tiburones que se encuentran en todos los mares y en todas las latitudes, y mucho me engaño si no vamos a tener que bregar con un balance fish1. Si Vuestro Honor consiente en ello y lady Glenarvan tiene gusto en presenciar una pesca curiosa, pronto sabremos a qué atenernos.
—¿Qué os parece, Mac Nabbs? —dijo lord Glenarvan al mayor—. ¿Intentamos la aventura?
—Me parece lo que a vos os parezca —respondió flemáticamente el mayor.
—Además —repuso John Mangles—, siempre conviene disminuir el número de tan terribles animales. Aprovechemos la ocasión, y si place a Vuestro Honor, haremos una buena acción al mismo tiempo que nos proporcionaremos un espectáculo.
—Manos a la obra, John —dijo lord Glenarvan.
Mandó avisar a lady Elena, que subió también a la toldilla, con mucho afán de ser testigo de aquella pesca conmovedora.
El mar estaba magnífico, pudiendo fácilmente seguirse con la vista las rápidas evoluciones del escualo, que tan pronto se sumergía como subía a la superficie con un vigor sorprendente. John Mangles dio sus órdenes. Los marineros echaron por la borda de estribor un volantín compuesto de un cordel muy recio, y un pedazo de grueso alambre de latón quemado que es lo que constituía el codal, del que estaba atado un anzuelo sumamente grande y fuerte que se cebó con un enorme trozo de tocino. El tiburón, no obstante hallarse a una distancia de 50 yardas, sintió caer y olió el cebo que a su voracidad se ofrecía. Se acercó rápidamente al yate. Veíase su aleta dorsal sobrenadar en el agua como una vela latina, mientras sus aletas natatorias, cenicientas en su punta y negras en su base, hendían las olas con violencia, manteniendo su rumbo, por medio de su apéndice caudal, en una línea rigurosamente recta. A medida que se acercaba al cebo, sus ojos grandes y saltones parecían inflamados por el ansia, y cuando se volvía, sus mandíbulas abiertas descubrían una cuádruple hilera de dientes triangulares como los de una sierra. Su cabeza era ancha y estaba dispuesta como un martillo doble en el extremo de un mango. No se había engañado John Mangles; aquel tiburón pertenecía a una de las variedades más voraces de la familia de los escualos; era el pez-balanza de los ingleses, el pez-judío de los provenzales.
Los pasajeros y marineros del Duncan seguían con la más viva atención los movimientos del marrajo. Muy pronto llegó éste al alcance del cebo, se volvió en posición supina para cogerlo, pues de otro modo le hubiera sido imposible por la disposición especial de sus quijadas, y se lo tragó entero. Él mismo se clavó, sacudiendo violentamente el aparejo, pasado con prevención por una candaliza en un extremo de una de las vergas del palo mayor.
El animal se defendió con energía viendo que se le arrancaba de su natural elemento. Pero se le sorteó, se le fatigó y, hallándose ya rendido, se le pasó por la cola una cuerda con un nudo corredizo, se le subió hasta la borda y cayó desplomado sobre la cubierta. Un marinero, acercándose a él no sin precaución, le cortó de un hachazo la formidable cola.
Después de este golpe de gracia, quedó la pesca concluida. El monstruo no inspiraba ya ningún recelo; pero la curiosidad de los marineros no quedaba satisfecha, aunque lo estaba ya su venganza. A bordo es costumbre registrar cuidadosamente el bandullo de los tiburones. La gente de mar, que conoce su voracidad poco delicada, espera siempre de la autopsia alguna sorpresa, y no siempre resulta burlada su esperanza.
Lady Glenarvan no quiso presenciar aquella inspección cadavérica, y se volvió a la toldilla. El tiburón estaba aún en las convulsiones de la agonía. Tenía una longitud de 40 pies y pesaba más de 600 libras. No eran una dimensión y un peso extraordinarios, aunque el marrajo no está clasificado entre los gigantes de su especie. Es, empero, uno de los más temibles.
El enorme escualo fue abierto a hachazos, sin más ceremonias. Tenía hincado el anzuelo en el estómago, y éste estaba enteramente vacío. Se conoce que el animal ayunaba desde mucho tiempo. Iban ya los marineros a echar al mar sus despojos, cuando llamó la atención del contramaestre una especie de infarto, un objeto sólidamente atascado en los intestinos.
—¿Qué diablos será eso? —exclamó.
—Un pedazo de roca —respondió el marinero—, que se habría tragado el pícaro para lastrarse.
—Yo creo —dijo otro— que es una bala que el tunante recibió en el vientre, y no habrá podido digerirla.
—Callad todos —replicó Tom Austin, segundo del yate—, ¿no veis que el tunante era un borracho perdido, y que en su ansia de beber no sólo apuró el vino sino que se tragó la botella?
—¡Cómo! —exclamó lord Glenarvan—. ¿Es una botella lo que tiene en la tripa?
—Una verdadera botella —respondió el contramaestre—. Pero bien se conoce que no acaba de salir de la bodega.
—Pues bien, Tom —repuso lord Edward—, sáquela con precaución, procurando que no se rompa, pues las botellas que se encuentran en el mar suelen contener documentos preciosos.
—¿Creéis...? —dijo el mayor Mac Nabbs.
—Creo, por lo menos, que puede contenerlos.
—No digo lo contrario —respondió el mayor—, acaso sorprendamos un secreto.
—Pronto saldremos de dudas —dijo Glenarvan—. ¿La has sacado ya, Tom?
—¡Cómo! —exclamó lord Glenarvan—. ¿Es una botella lo que tiene en la tripa?
—Sí, Milord —respondió el segundo, mostrando un objeto informe que, no sin bastante trabajo, acababa de extraer de las entrañas del marrajo.
—Bueno —dijo Glenarvan—, haced que la laven y la lleven a la cámara de popa.
Así se hizo, y aquella botella, que fue hallada de una manera tan singular, se puso encima de una mesa a cuyo alrededor se sentaron lord Glenarvan, el mayor Mac Nabbs, el capitán John Mangles y lady Elena, que, a fuer de mujer, era un poco curiosa.
En el mar, lo más insignificante es un acontecimiento. Hubo un momento de silencio, durante el cual todos interrogaban aquel frágil resto de naufragio. ¿Había en él todo el secreto de un gran desastre, o no había más que un mensaje insignificante confiado al capricho de las olas por algún navegante desocupado?
Preciso era saber a qué atenerse, y Glenarvan, sin aguardar más, procedió al examen de la botella, tomando todas las precauciones apetecibles en semejante circunstancia. Hubiérase dicho que era un tormer2 que desentrañaba todas las particularidades de un gravísimo asunto. Y la escrupulosidad de Glenarvan era racional y justa, porque el indicio más insignificante en apariencia podía ponerle en camino de un importante descubrimiento.
Antes de proceder al examen interior de la botella, se la examinó exteriormente. Tenía el cuello delgado, en cuyo extremo o gollete sumamente reforzado había aún un pedazo de alambre completamente oxidado y muy quebradizo. Sus paredes, muy gruesas, capaces de resistir la presión de muchas atmósferas, denunciaban su procedencia, sin que se pudiese poner en duda que había sido una botella de champaña. Con botellas como aquélla, los viñadores de Aix y de Epernay rompen palos de sillas sin que ellas se quiebren. Así, pues, la que se sacó de las vísceras del marrajo había podido soportar impunemente los azares de una larga travesía.
—Una botella de «Clicquot» —dijo sencillamente el mayor.
Y como debía conocerlas bien por las muchas que había vaciado, su afirmación fue aceptada sin discusión.
—Mi querido mayor —respondió lady Elena—, poco importa de dónde sea esta botella, si no sabemos de dónde viene.
—Todo se andará, mi querida Elena —dijo lord Edward—, y por de pronto ya podemos afirmar que viene de lejos. ¡Mirad las materias petrificadas que la cubren, estas sustancias mineralizadas, si así puede decirse, por la acción del agua del mar! ¡Este resto de naufragio había permanecido mucho tiempo en el océano antes de sepultarse en el vientre de un tiburón!
—No puedo dejar de opinar lo mismo —respondió el mayor—; ese vaso, tan frágil como es, protegido por la capa pétrea que lo cubre, ha podido estar viajando durante mucho tiempo.
—Pero ¿de dónde viene? —preguntó lady Glenarvan.
—Esperad, mi querida Elena, esperad; las botellas requieren paciencia. O mucho me engaño o ésta va a responder ella misma a todas nuestras preguntas.
Y diciendo esto, Glenarvan empezó a raspar las materias duras que protegían el gollete, apareciendo luego el tapón, aunque muy deteriorado por el agua del mar.
—¡Circunstancia fatal! —dijo Glenarvan—, porque si encontramos dentro algún papel, lo encontraremos en muy mal estado!
—Es de temer —replicó el mayor.
—Añadiré —repuso Glenarvan— que esta botella, mal tapada como está, no podía tardar mucho en irse al fondo, por lo que ha sido una suerte que un tiburón la haya tragado para traerla a bordo del Duncan.
—Sin duda alguna —respondió John Mangles—, y, sin embargo, mejor hubiera sido pescarla en alta mar, en una longitud y latitud bien determinadas. Entonces, estudiando retrospectivamente a posteriori las corrientes atmosféricas y marítimas, habríamos podido reconocer el camino recorrido; pero con un cartero como éste, con esos tiburones que marchan contra viento y marea, no podemos saber a qué atenernos.
—La botella misma nos lo dirá —respondió Glenarvan.
En aquel momento sacaba el tapón con la mayor delicadeza, y se esparció por la cámara de popa un fuerte olor salino.
—¿Y qué? —preguntó con femenil impaciencia lady Elena.
—¡Sí! —dijo Glenarvan—. ¡No me engañaba! ¡Contiene papeles!
—¡Documentos! ¡Documentos! —exclamó lady Elena.
—Sólo que —respondió Glenarvan— parecen muy deteriorados por la humedad y es imposible sacarlos por lo muy pegados que están a las paredes de la botella.
—Rompámosla —dijo Mac Nabbs.
—Preferiría conservarla intacta —replicó Glenarvan.
—Lo mismo digo — añadió el mayor.
—Sin duda —dijo lady Elena—, pero el contenido vale más que el continente y éste debe sacrificarse a aquél.
Glenarvan sacó los documentos con precaución.
—Con que Vuestro Honor rompa nada más que el gollete —dijo John Mangles—, se podrá sacar el documento sin echarlo a perder.
—¡Veamos! ¡Veamos, mi querido Edward! —exclamó lady Glenarvan.
Difícil era proceder de otro modo, por lo que lord Glenarvan se decidió a romper el gollete de la preciosa botella. Tuvo al efecto que valerse de un martillo, porque la capa pétrea había adquirido la dureza del pedernal. No tardaron los pedazos en caer sobre la mesa, y entonces se vieron muchos fragmentos de papel adheridos entre sí. Glenarvan los sacó con precaución, los separó, y los fue colocando uno al lado de otro, mientras lady Elena, el mayor y el capitán se agrupaban en torno suyo.
II
LOS TRES DOCUMENTOS
Aquellos pedazos de papel, medio destruidos por el agua, no permitían distinguir más que algunas palabras sueltas, restos indescifrables de líneas casi enteramente borradas. Lord Glenarvan los examinó durante algunos minutos con la mayor atención; les dio vueltas en todos los sentidos; los miró a la más viva luz del día; observó los más insignificantes vestigios de palabras respetadas por el mar, y luego miró a sus amigos que le contemplaban con ansiedad e impaciencia.
—Hay aquí —dijo— tres documentos distintos, y es verosímil que sean los tres copias del mismo documento, traducido en tres lenguas diferentes, en inglés, francés y alemán. Acerca del particular ninguna duda me dejan las pocas palabras que han resistido a la acción del agua.
—Pero ¿estas palabras tienen siquiera sentido? —preguntó lady Glenarvan.
—Difícil es decirlo, mi querida Elena; las palabras trazadas en estos documentos son muy incompletas.
—Tal vez se completen unas con otras —dijo el mayor.
—Así debe ser —respondió John Mangles—. Es imposible que el agua del mar haya roído los tres documentos precisamente en el mismo punto. Uniendo esos restos de frases encontraremos un sentido inteligible.
—Eso haremos —dijo lord Glenarvan—, pero procedamos con método. Veamos primero el documento inglés.
Este documento presentaba la siguiente disposición de líneas y palabras:
—Eso no significa gran cosa —dijo el mayor con desaliento.
—Como quiera que sea —respondió el capitán—, está en buen inglés.
—En muy buen inglés —dijo lord Glenarvan—; las palabras sink, aland, that, and, lost, están intactas; skripp forma la palabra skripper, y se trata de un señor Gr..., que es probablemente el capitán de un buque náufrago1.
—Añádase —dijo John Mangles— las palabras monit y ssistance, cuya interpretación es evidente.
—Eso ya es algo —dijo lady Elena.
—Desgraciadamente —respondió el mayor— nos faltan líneas enteras. ¿Cómo encontrar el nombre del buque y el lugar del naufragio?
—Lo encontraremos —dijo lord Edward.
—Sin duda alguna —replicó el mayor, que era invariablemente del parecer de todo el mundo—; pero ¿de qué manera?
—Completando un documento con otro.
—¡Procurémoslo, pues! —exclamó lady Elena.
El segundo trozo de papel, más deteriorado aún que el precedente, no ofrecía más que palabras aisladas, dispuestas como sigue:
bring ihnen
—Esto está escrito en alemán —dijo John Mangles, apenas miró el papel.
—¿Conocéis esa lengua, John? —preguntó Glenarvan.
—A la perfección, Milord.
—Decidnos, pues, lo que estas palabras significan.
El capitán examinó el documento con atención, y se expresó en los siguientes términos:
—Por de pronto tenemos ya la fecha del acontecimiento: 7 juni quiere decir 7 de junio, y aproximando esta cifra al 62 que nos ha suministrado el documento inglés, tenemos la fecha completa: 7 de junio de 1862.
—Muy bien —exclamó lady Elena—; proseguid, John.
—En la misma línea —repuso el joven capitán—, encuentro la palabra Glas, que acercándola a la palabra gow, suministrada por el primer documento, nos da Glasgow. Se trata, pues, de un buque de Glasgow.
—Opino lo mismo —respondió el mayor.
—La segunda línea del documento falta enteramente —prosiguió John Mangles—. Pero en la tercera encuentro dos palabras importantes: zwei, que quiere decir dos, y atrossen o matrossen, que significa en alemán marineros.
—Así, pues —dijo lady Elena—, ¿se trata de un capitán y dos marineros?
—Probablemente —respondió lord Glenarvan.
—Confieso francamente a Vuestro Honor —repuso el capitán—, que la siguiente palabra graus es para mí ininteligible. No sé cómo traducirla. Acaso nos la haga comprender el tercer documento. En cuanto a las dos últimas palabras se explican sin dificultad alguna. Bring ihnen significa prestadles, y si estos dos vocablos se acercan al inglés que se encuentra como ellos en la séptima línea del primer documento, es decir, a la palabra assistance, la frase prestadles socorro se comprende naturalmente.
—¡Sí, prestadles socorro! —dijo Glenarvan—. Pero ¿dónde se hallan esos desgraciados? Hasta ahora no tenemos una sola indicación de lugar, y el teatro de la catástrofe es absolutamente desconocido.
—Es de creer que el documento francés sea más explícito —dijo lady Elena.
—Veamos el documento francés —respondió Glenarvan—, y como se trata de una lengua que todos conocemos, nuestras investigaciones serán más fáciles.
He aquí el facsímil exacto del tercer documento.
—¡Hay cifras! —exclamó lady Elena—. ¡Mirad, señores! ¡Mirad!
—Procedamos con orden —dijo lord Glenarvan—, y empecemos por el principio. Permitidme analizar una a una estas palabras dispersas e incompletas. Lo primero que veo es que se trata de un buque de tres palos, cuyo nombre, gracias a los documentos inglés y francés, sabemos que es Britannia. La última de las dos palabras siguientes, gonie y austral, es la única que tiene una significación que comprendemos todos.
—Pues es un dato precioso —respondió John Mangles—; el naufragio ha ocurrido en el hemisferio austral.
—Lo que es muy vago —dijo el mayor.
—Prosigo —añadió Glenarvan—. ¡Ah! La palabra abor, radical del verbo abordar. Los desgraciados han abordado en alguna parte. ¿Pero dónde? ¡Contin! ¿En un continente? ¡Cruel!
—¡Cruel! —exclamó John Mangles—. Ya tenemos explicada la palabra alemana graus..., grausam..., cruel.
—¡Adelante! —dijo Glenarvan, cuya ansiedad aumentaba a medida que iba encontrando el sentido de las palabras incompletas—. Indi... ¿Será la India el país a que han sido arrojados los desventurados náufragos? ¿Qué significa la palabra ongit? ¡Ah! ¡Longitud! Y he aquí la latitud: treinta y siete grados once minutos. En fin, tenemos ya una indicación preciosa.
—Pero desconocemos la longitud —dijo Mac Nabbs.
—No se puede tener todo, mi querido mayor —respondió Glenarvan—, y algo tenemos conociendo el grado exacto de latitud. Decididamente, el más completo de los tres documentos es el francés. Es evidente que el uno era la traducción literal del otro, pues contienen todos el mismo número de líneas. Ahora es, pues, preciso reunir los tres, traducirlos a una sola lengua y buscar el sentido más probable, más lógico y explícito.
—¿Vais —preguntó el mayor— a hacer la traducción en francés, en inglés o en alemán?
—En francés —respondió Glenarvan—, ya que en francés están la mayor parte de las palabras interesantes que se han conservado.
—Vuestro Honor tiene razón —dijo John Mangles—, y además, con el francés estamos familiarizados todos.
—Convenido. Voy a escribir el documento reuniendo estos restos de palabras y frases truncadas, respetando los intervalos que las separan y empleando aquellas cuyo sentido no puede ser dudoso. Después compararemos y juzgaremos.
Glenarvan tomó la pluma, y poco después presentó a sus amigos un papel en que había trazado las siguientes líneas:
En aquel momento un marinero manifestó al capitán que el Duncan entraba en el golfo de Clyde, y que esperaba sus órdenes.
—¿Cuáles son los deseos de Vuestro Honor? —preguntó John Mangles a Glenarvan.
—Llegar a Dumbarton cuanto antes, John, y mientras lady Elena vuelve a Malcolm Castle, me trasladaré yo a Londres para presentar este documento al Almirantazgo.
John Mangles dio las órdenes oportunas, y el marinero las transmitió al segundo.
—Ahora, amigos —dijo Glenarvan—, continuemos nuestras investigaciones. Estamos siguiendo las huellas a una gran catástrofe. De nuestra sagacidad depende la vida de algunos hombres. Empleemos toda nuestra inteligencia en encontrar la clave de este enigma.
—Estamos prontos, mi querido Edward —respondió lady Elena.
—Tres cosas bien distintas —repuso Glenarvan— hay que considerar en este documento; 1.o, lo que se sabe; 2.o, lo que se puede conjeturar, y 3.o, lo que se ignora absolutamente. ¿Qué sabemos? Sabemos que el 7 de junio de 1862 un buque de tres palos, corbeta o fragata, la Britannia, de Glasgow, zozobró; que dos marineros y el capitán arrojaron este documento al mar a los 37° 11’ de latitud, y que piden auxilio.
—Perfectamente —dijo el mayor.
—¿Qué podemos conjeturar? —prosiguió Glenarvan—. Que el naufragio ocurrió en los mares australes, y luego llamaré vuestra atención sobre la palabra gonia que parece indicar por sí sola el nombre del país a que pertenece.
—¡La Patagonia! —exclamó lady Elena.
—Sin duda.
—¿Pero la Patagonia está atravesada por el 37° paralelo? —preguntó el mayor.
—Vamos a verlo —respondió John Mangles sacando un mapa de América meridional—. El paralelo 37° toca de refilón la Patagonia, corta la Araucania, sigue atravesando las pampas, el norte de las sierras patagónicas y se pierde en el Atlántico.
—Bien. Continuemos nuestras conjeturas. Los dos marineros y el capitán abor... ¿Abordan qué? Contin..., el continente; fijad bien vuestra atención, un continente, no es una isla. ¿Qué es de ellos? Tenemos dos letras providenciales pr..., que os dicen cuál es su suerte. Los desgraciados están presos o prisioneros. ¿De quién? De crueles indios. ¿Estáis convencidos? ¿En los espacios vacíos no parece que se colocan por sí solas las palabras con que los llenamos? ¿No veis ya disipadas en su mayor parte las tinieblas que oscurecían el documento? ¿No se ha derramado sobre él gran acopio de luz?
Glenarvan hablaba con convicción. Se leía en sus ojos una confianza absoluta, y su entusiasmo se comunicó a su auditorio.
—¡Es evidente! ¡Es evidente! —exclamaron todos.
Lord Edward, después de una pausa, dijo:
—Todas estas hipótesis, amigos míos, me parecen muy plausibles. La catástrofe, en mi concepto, ha ocurrido en las costas de la Patagonia. Para mayor seguridad, haré averiguar en Glasgow cuál era el destino del Britannia, y sabremos si pudo ser arrastrado a aquellas aguas.
—¡Oh! No tenemos necesidad de ir a preguntar tan lejos —respondió John Mangles—. Tengo aquí la colección de la Mercantile and Shipping Gazette, que nos suministrará indicaciones precisas.
—¡Veamos! ¡Veamos! —dijo lady Glenarvan.
John Mangles tomó un lío de periódicos del año 1862 y empezó a hojearlos rápidamente. No tuvo que estar buscando mucho rato, pues muy pronto dijo con acento de satisfacción:
—¡Treinta de mayo de 1862! ¡Perú! ¡El Callao, a la carga para Glasgow, la fragata Britannia, capitán Grant!
—¡Grant! —exclamó lord Glenarvan—. ¡El valiente escocés que quiso fundar una Nueva Escocia en los mares del Pacífico!
—Sí —respondió John Mangles—. El mismo que en 1861 se embarcó en Glasgow en la Britannia, y del cual no se ha vuelto a tener noticia alguna.
—¡No cabe duda! ¡No cabe duda! —dijo Glenarvan—. Él es. La Britannia salió de El Callao el 30 de mayo, y el 7 de junio, ocho días después de zarpar de aquel puerto, se perdió en las costas de la Patagonia. He aquí su historia toda entera en estas palabras truncadas que parecían indescifrables. Ya lo veis, amigos míos; nuestras conjeturas eran importantes. En cuanto a lo que no sabemos, se reduce únicamente al grado de longitud.
—No nos hace ninguna falta —respondió John Mangles—, puesto que el país es conocido, con la latitud sola no tendría ningún inconveniente en encargarme de ir derecho al teatro del naufragio.
—¿Lo sabemos, pues, todo? —dijo lady Glenarvan.
—Todo, mi querida Elena; y los espacios que el mar ha dejado en blanco entre las palabras del documento se llenarán sin dificultad, como voy a hacerlo, y con tanta exactitud como si el propio capitán Grant dictase.
«El 7 de junio de 1862, la fragata Britannia de Glasgow zozobró en las costas de la Patagonia en el hemisferio austral. Dirigiéndose a tierra, dos marineros y el capitán Grant intentaron abordar el continente donde fueron hechos prisioneros de unos crueles indios.
Han arrojado este documento a los grados de longitud y 37° 11’ de latitud.
Socorredles o están perdidos.»
—¡Bien! ¡Bien, mi querido Edward! —dijo lady Elena—. Si esos desgraciados vuelven a su patria, a vos deberán esta inefable dicha.
—Volverán —exclamó Edward—. Este documento es demasiado explícito, demasiado claro y demasiado cierto para que vacile Inglaterra en volar al socorro de tres de sus hijos abandonados en una costa desierta. Lo que ha hecho por Franklin y tantos otros, lo hará también por los náufragos de la Britannia.
—Pero esos pobres desgraciados —repuso entonces lady Elena— tienen sin duda una familia que llora su desventura. Tal vez ese pobre capitán Grant tiene una mujer, tiene hijos...
—Tenéis razón, mi querida lady, yo me encargo de hacer llegar a su conocimiento que no está aún perdida toda su esperanza. Ahora, amigos míos, subamos a la toldilla, porque debemos estar cerca del puerto.
En efecto, el Duncan había forzado el vapor, y en aquel momento costeaba la isla de Bute, dejando a estribor Rothesay, con su encantadora ciudad acostada en su fértil valle. Después entró en el golfo, evolucionó delante de Greenock, y a las seis de la tarde fondeó al pie de la roca basáltica de Dumbarton, coronada por el célebre castillo de Wallace, el héroe querido de Escocia.
Allí, un coche de camino aguardaba a lady Elena para llevarla a Malcolm Castle, con el mayor Mac Nabbs. Después de abrazar a su esposa, lord Glenarvan partió hacia Londres en el tren directo de Glasgow.
Pero antes de marchar había confiado una nota importante a otro agente más rápido, y el telégrafo eléctrico, pocos momentos después, comunicaba al Times y al Morning Chronicle el siguiente anuncio que insertaron en sus columnas:
«Para adquirir algunos datos sobre el paradero de la fragata Britannia, de Glasgow, y su capitán Grant, dirigirse a lord Glenarvan, Malcolm Castle, Luss, condado de Dumbarton, Escocia.»
III
MALCOLM CASTLE
El castillo de Malcolm, uno de los más poéticos de los Highlands1, está situado cerca de la aldea de Luss, dominando una pintoresca vega. Las cristalinas aguas del lago Lomond bañan el granito de sus muros. Desde tiempo inmemorial pertenecía a la familia de Glenarvan, la cual conservó en el país de Rob Roy y de Fergus Mac Gregor las costumbres hospitalarias de los antiguos héroes de Walter Scott. En la época en que se llevó a cabo en Escocia la revolución, fueron despedidos numerosos vasallos que no podían pagar crecidos arrendamientos a antiguos señores o jefes de clanes2, y unos murieron de hambre, otros se hicieron pescadores y otros emigraron. La desesperación era general. Los Glenarvan fueron los únicos que creyeron que los contratos ligaban lo mismo a los grandes que a los pequeños, y conservaron sus enfiteutos y arrendatarios, sin que ni uno solo de éstos tuviese que abandonar el techo que le vio nacer y la tierra en que reposaban las cenizas de sus antepasados. Todos permanecieron en el clan de los antiguos señores. Así es que en la misma época reciente a que se refiere la historia que estamos narrando, en este mismo siglo de desunión y desafecto, la familia Glenarvan, lo mismo en el castillo de Malcolm que a bordo del Duncan, no tenía a su servicio más que a escoceses, descendientes todos de los vasallos de Mac Gregor, de Mac Farlane, de Mac Nabbs, de Mac Neughtons, es decir, que eran hijos de los condados de Stirling y de Dumbarton, todos hombres honrados, adictos a su señor en cuerpo y alma, habiendo entre ellos algunos que hablaban aún el gaélico de la antigua Caledonia.
Lord Glenarvan poseía una fortuna inmensa, que empleaba en hacer el mayor bien posible. Su bondad era aún superior a su generosidad, porque ésta había necesariamente de tener algún límite, mientras que aquélla era infinita. El señor de Luss, el laird de Malcolm, representaba a su condado en la Cámara de los Lores. Pero con sus ideas jacobinas, cuidándose poco de captarse las sonrisas de la casa de Hannover, era mal visto por los hombres de Estado de Inglaterra que no podían perdonarle su adhesión a las tradiciones de sus abuelos y la enérgica resistencia que oponía a las usurpaciones políticas de los del Sur.
No era, sin embargo, lord Edward Glenarvan un retrógrado, ni un estacionario, ni un pobre de espíritu, ni un hombre de escasa inteligencia; pero al mismo tiempo que tenía abiertas de par en par las puertas de su condado a todos los progresos, era escocés en el fondo de su alma, y por la gloria de Escocia iba a luchar con sus yates en los matches y regatas del Royal Thames Yacht Club.
Edward Glenarvan tenía 32 años. Era de elevada estatura y de facciones algo severas, pero había en su mirada una dulzura infinita, y llevaba en toda su persona el sello de la poesía irlandesa. Se sabía que era valiente hasta lo sumo, emprendedor, caballeresco, un Fergus del siglo XIX, pero sobre todo bondadoso, mejor que el mismo san Martín, porque él hubiera dado su capa toda entera a los pobres de las tierras altas.
Hacía apenas tres meses que lord Glenarvan había contraído matrimonio. Dio la mano de esposo a Miss Elena Tuffnel, la hija del gran viajero William Tuffnel, otra de las numerosas víctimas de la ciencia geográfica y de la pasión de los descubrimientos.
Miss Elena no pertenecía a una familia noble, pero era escocesa, lo que para lord Glenarvan valía más que todas las noblezas del mundo. Era una joven encantadora, denodada, adicta, y el señor de Luss hizo de ella la compañera de su vida. La encontró un día viviendo sola, huérfana, casi sin fortuna, en la casa de su padre, en Kilpetrick; comprendió que sería una excelente esposa, y se casó con ella. Miss Elena tenía veintidós años; era una joven rubia, cuyos ojos habían tomado el azul sereno de los lagos escoceses en una hermosa mañana de primavera. Por reconocida que estuviese a su marido, su amor, que era una verdadera adoración, superaba a su reconocimiento. Lo amaba como si ella hubiese sido la opulenta heredera y él el huérfano abandonado. En cuanto a sus arrendatarios y servidores, estaban todos dispuestos a dar la vida por la que ellos llamaban nuestra buena señora de Luss.
Lord Glenarvan y lady Elena vivían felices en Malcolm Castle en medio de aquella soberbia y salvaje naturaleza de los Highlands, paseándose bajo las sombrías arboledas de castaños y sicómoros, a orillas del lago en que resonaban aún los pibrocs3 de los antiguos tiempos, en el fondo de aquellas gargantas incultas en que la historia de Escocia está escrita en ruinas seculares. Un día se extraviaban por las alamedas y pinares, en medio de vastos campos de brezos amarillos; otro día trepaban hasta las escabrosas cimas de Bem Lomond, o atravesaban a caballo solitarios valles, estudiando, comprendiendo, admirando aquella poética comarca llamada aún el país de Rob Roy, y todos aquellos sitios célebres, tan magistralmente contados por el inmortal Walter Scott. A la caída de la tarde, cuando se encendía en el horizonte el faro de Mac Partene, vagaban por la antigua galería circular que formaba un collar de almenas alrededor del castillo de Malcolm, y allí, pensativos, abstraídos, olvidados, y como solos en el mundo, sentados en alguna piedra, en medio del silencio de la Naturaleza, a la pálida luz de la luna, en tanto que la noche iba encapotando poco a poco los picos de las montañas, permanecían sumidos en ese éxtasis delicioso, en este encanto íntimo cuyo secreto en la tierra poseen únicamente los corazones amantes.
Así pasaron los primeros meses de su matrimonio. Pero lord Glenarvan no olvidaba que su esposa era hija de un gran navegante, y calculó que lady Elena debía alimentar en su corazón las aspiraciones de su padre. No se engañaba. Construyóse el Duncan expresamente para llevar a lord y lady Glenarvan a los más hermosos países del mundo, a las costas del Mediterráneo, y hasta a las islas del Archipiélago. ¡Cuál no sería la alegría de lady Elena cuando su marido puso el Duncan a su disposición! En efecto, ¿qué felicidad podía haber comparable a la de pasear su amor por las encantadoras comarcas de Grecia, y ver nacer la luna de miel en las pintorescas playas de Oriente?
Lord Glenarvan había, sin embargo, partido para Londres. Reconociendo por causa de su momentánea ausencia el deseo de salvar a unos desventurados náufragos, lady Elena no se manifestó por ello más impaciente que afligida. Al día siguiente, recibió una carta de su marido anunciándole su próximo regreso, pero en otra carta que recibió más tarde, dijo el noble lord que tenía necesidad de una prórroga, porque sus gestiones tropezaban con algunas dificultades, y al otro día, en un telegrama, no ocultaba lo poco satisfecho que estaba del Almirantazgo.
Lady Elena empezó aquel día a inquietarse. Por la tarde, hallándose sola en su gabinete, vio entrar a Monsieur Halbest, intendente del castillo, el cual le preguntó si tendría a bien recibir a dos jóvenes que deseaban hablar a lord Glenarvan.
—¿Son gentes del país? —preguntó lady Elena.
—No, señora —respondió el intendente—, porque no les conozco. Acaban de llegar por el ferrocarril de Belloch, y de Belloch a Luss han hecho el viaje a pie.
—Decidles que tengan la bondad de subir, Halbest —dijo lady Glenarvan.
El intendente salió. Pocos instantes después fueron introducidos en el gabinete de lady Elena dos jóvenes de distinto sexo. Eran dos hermanos, como lo decía muy bien su parecido. La joven tenía dieciséis años. Su bellísimo rostro, algo fatigado; sus ojos, que sin duda habían llorado mucho; su fisonomía triste, pero resignada y valerosa; su traje muy limpio, aunque muy modesto; todo prevenía en su favor. Daba la mano a un niño de doce años, de continente decidido, que tan niño como era, parecía tomar a su hermana bajo su custodia, y la verdad es que cualquiera que hubiera faltado en lo más mínimo a la interesante joven habría tenido que habérselas con él.
La hermana quedó algo cortada al hallarse delante de lady Elena. Ésta, al ver su turbación, se apresuró a tomar la palabra.
—¿Deseabais hablarme? —dijo alentando a la joven con su dulcísima mirada.
—No —respondió el niño resueltamente—, no a vos, sino al mismo lord Glenarvan.
—Lord Glenarvan no está en el castillo —contestó lady Elena—, pero yo soy su esposa, y si puedo remplazarle en el asunto que os trae...
—¿Sois lady Glenarvan? —preguntó la joven.
—Sí, Miss.
—¿La esposa de lord Glenarvan de Malcolm Castle, que ha publicado en el Times una nota relativa al naufragio de la Britannia?
—¡Sí, sí! —respondió lady Elena apresuradamente—. ¿Y vos?
—Yo soy Miss Grant, señora; y ved aquí a mi hermano.
—¡Miss Grant! ¡Miss Grant! —exclamó lady Elena, y atrayendo hacia sí a la joven la cogió de las manos y besó las frescas mejillas del niño.
—Señora —dijo la joven—, ¿qué sabéis del naufragio de mi padre? ¿Mi padre vive? ¿Le volveremos a ver? Hablad, os lo suplico.
—Hija mía —dijo lady Elena—, líbreme Dios en semejantes circunstancias de responderos con ligereza, no quisiera daros una esperanza ilusoria...
—¡Hablad, señora, hablad! El hábito de sufrir me ha fortalecido contra el dolor y puedo oírlo todo.
—Hija mía —respondió lady Elena—, la esperanza es muy débil; pero con la ayuda de Dios, que todo lo puede, es posible que volváis a ver un día a vuestro padre.
—¡Dios mío, Dios mío! —exclamó Miss Grant sin poder reprimir sus lágrimas, mientras Roberto cubría de besos las manos de lady Glenarvan.
Pasado el primer arrebato de aquella dolorosa alegría, la joven empezó a hacer preguntas y más preguntas; lady Elena le contó la historia del documento: cómo la Britannia se había perdido en las costas de la Patagonia; de qué manera, después del naufragio, el capitán y dos marineros, únicos que sobrevivieron, debían haber ganado el continente, y, por último, cómo aquellos desgraciados imploraban el auxilio del mundo entero en un documento escrito en tres lenguas y abandonado a los caprichos del océano.
Durante la narración, Roberto Grant devoraba con los ojos a lady Elena, de cuyos labios estaba suspendida su vida; su imaginación infantil trazaba las terribles escenas de que su padre debió de ser víctima, le veía en la cubierta de la Britannia; le seguía en el regazo de las olas, se agarraba con él a las rocas de la costa, hincando en ellas las uñas, y se arrastraba jadeando por la arena y fuera del alcance de las olas. A pesar suyo, durante la narración escaparon muchas veces palabras de su boca.
—Yo soy Miss Grant, señora, y ved aquí a mi hermano.
—¡Oh, papá! ¡Mi pobre papá! —exclamó abrazando estrechamente a su hermana.
Miss Grant escuchaba juntando las manos, y no pronunció una sola palabra hasta que hubo terminado el relato. Entonces dijo:
—¡Oh, señora! ¡El documento, el documento!
—No lo tengo, hija mía —respondió lady Elena.
—¿No lo tenéis ya?
—No; en interés de vuestro padre, lord Glenarvan lo ha llevado a Londres, pero ya os he dicho palabra por palabra todo su contenido, y cómo hemos llegado a averiguar su sentido exacto. Las olas, que han truncado y borrado algunas frases, han respetado algunas letras, pero desgraciadamente la longitud...
—¡Nos pasaremos sin ella! —exclamó el niño.
—Sí, caballero Roberto —respondió lady Elena, sonriéndose al verle tan resuelto—. Así, pues, ya lo veis, Miss Grant, sabéis tanto del documento como yo, habiendo puesto en vuestro conocimiento todos sus pormenores.
—Sí, señora —respondió la joven—, pero hubiera querido ver la letra de mi padre.
—Pues bien, mañana, mañana tal vez esté aquí de vuelta lord Glenarvan. Mi esposo, provisto del incontestable documento, ha querido someterlo a la comisión permanente del Almirantazgo, para inducirle a enviar inmediatamente un buque en busca del capitán Grant.
—¿Es posible, señora? —exclamó la joven—. ¿Todo eso habéis hecho por nosotros?
—Sí, mi querida Miss, y espero a lord Glenarvan de un momento a otro.
—¡Señora! —dijo la joven con religioso fervor y un profundo acento de reconocimiento—. ¡Que lord Glenarvan y vos seáis benditos del cielo!
—Hija mía —respondió lady Elena—, no merecemos que nos deis las gracias; cualquier otro en nuestro lugar hubiera hecho lo mismo que nosotros. ¡Ojalá se realicen las esperanzas que os he dejado concebir! Hasta que vuelva lord Glenarvan, permaneceréis en el castillo...
—Señora —respondió la joven—, no quisiera abusar de la simpatía que os inspiran unos extraños...
—¡Extraños, hija mía! Ni vuestro hermano ni vos sois extraños en esta casa, y quiero que lord Glenarvan, apenas llegue, tenga el gusto de dar a conocer a los hijos del capitán Grant lo que se va a intentar para la salvación de su padre.
No era posible rehusar tan cordial ofrecimiento, por lo que Miss Grant y su hermano quedaron aguardando en Malcolm Castle que lord Glenarvan estuviese de vuelta.
IV
UNA PROPOSICIÓN DE LADY GLENARVAN
Durante la conversación precedente, lady Elena no había hablado de los temores que en sus cartas o telegramas revelaba lord Glenarvan respecto de la acogida que había merecido su petición a la comisión permanente del Almirantazgo. Ni una palabra dijo acerca del probable cautiverio del capitán Grant entre los indios de América meridional. ¿A qué hubiera conducido contristar a aquellas pobres criaturas con la situación de su padre y disminuir la esperanza que acababan de concebir? Esto en nada modificaba el estado de cosas. Lady Glenarvan, pues, guardaba silencio sobre el particular, y después de contestar a todas las preguntas de Miss Grant, la interrogó a su vez sobre su vida y su situación en el mundo en que parecía ser ella la única protectora de su hermano.
La historia de la joven era patética y sencilla, y aumentó la espontánea simpatía que a lady Glenarvan había inspirado desde un principio la interesante huérfana.
Miss Mary y Roberto Grant eran los únicos hijos del capitán Harry Grant, el cual había perdido a su esposa al nacer Roberto, y durante sus largos viajes dejaba a sus hijos confiados a una buena anciana prima suya. El capitán Grant era un valiente marino, un hombre que sabía bien su oficio, buen navegante y buen negociante a la vez, reuniendo por consiguiente una doble aptitud que no tiene precio en los skippers de la marina mercante. Tenía su residencia en la ciudad de Dundee, condado de Perth, en Escocia. Era, pues, un hijo del país. Su padre, ministro de Sainte Katrhine Church, le había dado una educación completa, pensando que una buena educación no puede perjudicar a nadie, aunque sea un capitán de largas travesías.
Como segundo de a bordo, y después de su cualidad de skipper, en sus primeros viajes de ultramar, tuvieron buen éxito sus negocios, y algunos años después del nacimiento de Roberto, era Harry poseedor de una modesta fortuna.
Entonces concibió una gran idea que dio a su nombre popularidad en Escocia. Lo mismo que lord Glenarvan y algunas grandes familias de los Lowlands, estaba, ya que no de hecho, de corazón separado de la invasora Inglaterra. Los intereses de su país no podían en su concepto hermanarse con los de los anglosajones, y para darles un desarrollo personal resolvió fundar una gran colonia escocesa en uno de los continentes de Oceanía. ¿Soñaba para el porvenir con la independencia de la que habían dado ejemplo los Estados Unidos, y que las Indias y Australia no pueden dejar de conquistar también tarde o temprano? Es posible, y posible es también que dejase traslucir sus proyectos y secretas esperanzas. Era, pues, natural que el Gobierno se negase a favorecer sus planes de colonización, y en efecto, no sólo se negó a prestarle apoyo, sino que le creó dificultades que en cualquier otro país hubieran acabado con un hombre. Pero Harry no se dejó abatir; hizo un llamamiento al patriotismo de sus compatriotas, puso su fortuna al servicio de su causa, construyó un buque, y con una tripulación arrojadísima, después de haber confiado sus hijos al cariño y bondad de su anciana prima, partió para explorar las grandes islas del Pacífico. Esto sucedió en 1861. No se tuvieron noticias de él hasta mayo de 1862, pero desde el mes de junio, en que salió de El Callao, nunca más se oyó hablar de la Britannia, y la Gaceta Marítima no hizo ni una sola mención de la suerte del capitán.
En estas circunstancias murió la anciana prima de Harry Grant, y los dos niños quedaron solos en el mundo.
Mary Grant tenía entonces catorce años. Su alma fuerte no retrocedió ante la situación que le había creado la adversidad, y se dedicó completamente a su tierno hermano. Era preciso educarle e instruirle. A fuerza de economías, de prudencia y de sagacidad, trabajando día y noche, dándose enteramente a él y negándose a sí misma, la hermana bastó al hermano, y cumplió valerosamente sus deberes maternales.
Los dos hermanos vivían en Dundee, en la patética situación de una miseria noblemente aceptada, pero valerosamente combatida. Mary no pensaba más que en su hermano, soñaba para él un dichoso porvenir. Para ella no soñaba nunca. Para ella, ¡ay!, la Britannia se había perdido y su padre había muerto. Es imposible, pues, pintar la conmoción que experimentó cuando el anuncio del Times, que la casualidad puso a su vista, la arrancó súbitamente de su desesperación.
Tomó inmediatamente su partido sin vacilación alguna. Aunque le dijeran que se había encontrado el cuerpo del capitán Grant en una playa desierta o en el fondo de un buque abandonado, la noticia había de ser menos cruel que la incesante duda, el eterno tormento de la incertidumbre.
Se lo dijo todo a su hermano. Aquel mismo día, los dos jóvenes tomaron el ferrocarril de Perth, y llegaron por la tarde a Malcolm Castle, donde después de tantas angustias, empezó Mary a concebir algunas esperanzas.
Tal fue la dolorosa historia que refirió Mary Grant a lady Glenarvan, y se la refirió con la mayor sencillez, sin pensar siquiera que en lo que había hecho, en sus largos años de prueba, se había conducido como una verdadera heroína. Pero lady Elena lo pensó por ella, y varias veces, sin ocultar sus lágrimas estrechó en sus brazos a los dos hijos del capitán Grant.
Parecía que Roberto oía aquella historia por primera vez, abría desmesuradamente los ojos escuchando a su hermana; comprendió todo lo que por él había hecho, todo lo que por él había sufrido, y, por fin, abrazando a su hermana, dijo:
—¡Ah! ¡Mamá! ¡Mi querida mamá! —exclamó sin poder contener aquel grito que salía de lo más profundo de su corazón.
Durante esta conversación la noche había cerrado completamente. Lady Elena, teniendo en cuenta el cansancio de las dos pobres criaturas, no quiso prolongar más la conversación, y los mandó conducir a sus habitaciones, donde se durmieron y soñaron en un porvenir mejor.
Apenas salieron, lady Elena llamó al mayor, y le refirió todos los incidentes de aquella tarde.
—¡Virtuosa joven es Mary Grant! —dijo Mac Nabbs, después de oír a su prima.
—¡Quiera el cielo que mi esposo obtenga un buen resultado! —respondió lady Elena—. Si no lo obtuviese, la situación de esas dos criaturas sería horrible.
—Lo obtendrá —replicó Mac Nabbs—, como los Lores del Almirantazgo no tengan el corazón más duro que la piedra de Portland.
A pesar de las seguridades del mayor, lady Elena pasó la noche llena de desconfianza, sin poder conciliar el sueño un instante.
Al día siguiente Mary Grant y su hermano se levantaron al rayar el alba; se paseaban por el gran patio del castillo, cuando oyeron el ruido de un carruaje. Lord Glenarvan volvía a Malcolm Castle a todo escape. Inmediatamente lady Elena, acompañada del mayor, apareció en el patio y corrió a recibir a su esposo.
Éste pareció estar triste, desazonado, furioso. Abrazaba a su esposa y callaba.
—¿Y bien, Edward? —exclamó lady Elena.
—¡Mi querida Elena! —respondió lord Glenarvan—. ¡Esos hombres no tienen corazón!
—¿Se han negado?
—¡Sí! Se han negado a enviar un buque. ¡Han hablado de los millones gastados inútilmente para descubrir el paradero de Franklin! ¡Han calificado el documento de oscuro e ininteligible! ¡Han dicho que la pérdida de esos pobres desgraciados data ya de dos años, y que había pocas probabilidades de encontrarlos! ¡Han sostenido que prisioneros de los indios, habrán sido conducidos tierra adentro, y que no es cosa de registrar toda la Patagonia para buscar tres hombres —¡tres escoceses!—, y que las investigaciones serían vanas y peligrosas y que el número de víctimas que costarían sería mayor que el que se podría salvar con ellas! En fin, han dado todas las malas razones que sugiere la falta de voluntad de hacer algo. ¡Recuerdan los proyectos del capitán, y el desgraciado Grant está perdido para siempre!
—¡Mi padre! ¡Mi pobre padre! —exclamó Mary echándose de rodillas a los pies de lord Glenarvan.
—¡Vuestro padre! ¡Cómo! Miss... —dijo el lord sorprendido, viendo a sus pies a aquella joven.
—Sí, Edward; Miss Mary y su hermano —respondió lady Elena—. Los dos hijos del capitán Grant, a quienes el Almirantazgo condena a quedarse huérfanos.
¡Mi padre! —exclamó Mary.
—¡Ah! Miss —repuso lord Glenarvan, levantando a la joven—. Si hubiese sabido que estabais presente...
No dijo más. Un penoso silencio, que interrumpían los sollozos, reinaba en el patio. Nadie levantaba la voz, ni lord Glenarvan, ni lady Elena, ni el mayor ni la servidumbre del castillo colocada silenciosamente alrededor de sus señores. Pero todos aquellos escoceses protestaban con su actitud contra la conducta del Gobierno inglés.
Pasados algunos momentos, el mayor tomó la palabra, y dirigiéndose a lord Glenarvan, le dijo:
—¿No queda, pues, ninguna esperanza?
—Ninguna.
—Pues bien —exclamó el joven Roberto—, yo iré a buscar a esas gentes y..., veremos.
Roberto no acabó sus amenazas, porque su hermana le detuvo; pero sus puños cerrados revelaban intenciones poco pacíficas.
—¡No, Roberto, no! —dijo Mary Grant—. Demos gracias a estos buenos señores por lo que han hecho por nosotros, quedémosles eternamente reconocidos, y partamos.
—¡Mary! —exclamó lady Elena.
—¿A dónde queréis ir? —dijo lord Glenarvan.
—Voy a echarme a los pies de la reina —respondió la joven—, y veremos si es sorda a las súplicas de los hijos que le piden la vida de su padre.
Lord Glenarvan movió la cabeza, no porque dudara del buen corazón de Su Graciosa Majestad, sino porque sabía que Mary Grant no podría llegar hasta ella. Los que suplican llegan rara vez a las gradas de un trono, y parece que sobre la puerta de los palacios reales está escrita la advertencia que los ingleses ponen en la rueda de los timones de sus buques:
Passagers are requested not to speak the man at the wheel1.
Lady Elena había comprendido el pensamiento de su esposo. Sabía que la joven iba a practicar una gestión inútil, y que los dos pobres hermanos arrastrarían en lo sucesivo una existencia desesperada. Concibió entonces una idea grande y generosa.
—¡Mary Grant! —exclamó—. Esperad, hija mía, y escuchad lo que voy a decir.
La joven, que tenía a Roberto cogido de la mano disponiéndose a partir, se detuvo.
Entonces lady Elena, con los ojos llenos de lágrimas, pero con voz firme y facciones animadas, se acercó a su esposo.
—Edward —le dijo—, el capitán Grant, al escribir y echar al mar su carta, la confiaba al cuidado del mismo Dios. Dios nos la ha enviado a nosotros. Sin duda Dios ha querido que nos encargásemos nosotros de la salvación de esos desgraciados.
—¿Qué queréis decir, Elena? —preguntó lord Glenarvan.
Reinaba un profundo silencio.
—Quiero decir —continuó lady Elena— que debemos considerar como una gran dicha el poder empezar con una buena acción la vida de matrimonio. Vos, mi querido Edward, habéis proyectado para complacerme un viaje de recreo. ¿Pero qué más recreo, qué más placer que el de salvar a esos desventurados a quienes abandona su patria?
—¡Elena! —exclamó lord Glenarvan.
—¡Sí, me comprendéis, Edward! El Duncan es un magnífico buque; puede arrostrar los mares del Sur, puede dar la vuelta al mundo, y la dará en caso necesario. ¡Partamos, Edward! ¡Vamos a buscar al capitán Grant!
Al oír tan dignas palabras, lord Glenarvan tendió los brazos a su esposa, y mientras él la estrechaba contra su corazón, Mary y Roberto le besaban las manos.
Y durante aquella patética escena, la servidumbre del castillo, conmovida y entusiasmada, lanzó este grito de reconocimiento, salido del corazón:
—¡Hurra por la señora de Luss! ¡Hurra! ¡Tres veces hurra por lord y lady Glenarvan!
V
LA PARTIDA DELDUNCAN
Ya hemos dicho que lady Elena estaba dotada de un alma fuerte y generosa, y en verdad que lo que acababa de hacer, era de ello una prueba incontestable. Lord Glenarvan estaba con razón orgulloso de aquella mujer tan capaz de comprenderle y seguirle. El propósito de ir a buscar al capitán Grant se había apoderado ya de su mente cuando vio en Londres rechazada su demanda, y si no se había anticipado a lady Elena, fue sólo porque le repugnaba demasiado la idea de separarse de ella. Pero desde el momento en que lady Elena deseaba partir, todas las vacilaciones cesaron. Los criados del castillo habían saludado con entusiasmo la proposición, pues se trataba de la salvación de hermanos, de escoceses como ellos, y lord Glenarvan unió cordialmente su voz a las aclamaciones con que fue vitoreada la señora de Luss.
Habiendo resuelto marchar, no había que perder tiempo. Aquel mismo día, lord Glenarvan mandó a John Mangles pasar con el Duncan a Glasgow, haciendo todos los preparativos para un viaje a los mares del Sur que podía muy bien convertirse en un viaje de circunnavegación. Además, lady Elena, cuando formuló su proposición, no había exagerado las cualidades marineras del Duncan, construido con notables condiciones de solidez y velocidad, que le permitían lanzarse con buen éxito a los más largos viajes.
Era el Duncan un yate de vapor elegantemente cortado, del porte de 210 toneladas. Los primeros buques que llegaron al Nuevo Mundo, los de Colón, Vespucio, Pinzón, Magallanes, eran de menos dimensiones1.
El Duncan tenía dos palos; el trinquete, con su mayor, velacho, juanete y sobrejuanete, y el mayor, con mesana y balastrilla, y además, el correspondiente bauprés con sus foques, perifoques y petifoques, sin contar las alas y arrastraderas con que se podían prolongar las velas en caso necesario. Era, pues, su velamen suficiente, y le permitía aprovecharse del viento como un simple clipper, pero su principal agente de locomoción era la potencia mecánica que encerraba en sus flancos. Su máquina, de una fuerza efectiva de 160 caballos, estaba construida por un nuevo sistema. Poseía aparatos de calefacción que daban al vapor una tensión mayor que la ordinaria, era de alta presión y ponía en juego una doble hélice. El Duncan, a todo vapor, podía adquirir una velocidad superior a todas las obtenidas hasta entonces. En sus ensayos en el golfo del Clyde, había andado, según el patent-log2, 17 millas por hora3. Tal como era podía, pues, hacerse a la mar y dar la vuelta alrededor del mundo. John Mangles no tuvo que ocuparse más que de los arreglos interiores.
Su primer cuidado fue convertir en carboneras algunos pañoles más, para poder llevar la mayor cantidad posible de carbón, pues era difícil en el camino renovar las provisiones de combustible. La misma precaución tomó respecto a las despensas, y así pudo almacenar víveres para dos años. Tenía bastantes fondos a su disposición que le permitieron comprar un cañón giratorio que se colocó en la proa. Nadie sabía lo que podía suceder, y siempre es bueno poder enviar una bala de 8 a cuatro millas de distancia.
John Mangles, dicho sea de paso, era hombre que sabía dónde tenía la mano derecha. Aunque no mandaba más que un yate de recreo, no era un marino de tres al cuarto. En Glasgow, donde los buenos skippers no escasean, se le contaba entre los más diestros, más inteligentes y más resueltos. Tenía 30 años, y sus facciones, aunque algo severas y rudas, denotaban valor y bondad. Había nacido en el castillo, y la familia Glenarvan, que tomó a su cargo su educación e instrucción, hizo de él un excelente marino. John Mangles dio repetidas pruebas de habilidad, firmeza de carácter y sangre fría en algunos viajes transatlánticos. Cuando lord Glenarvan le ofreció el mando del Duncan lo aceptó con la mayor satisfacción porque quería como a un hermano al señor de Malcolm Castle, y buscaba una ocasión, que hasta entonces no había encontrado, de sacrificarse por él.
El segundo era Tom Austin, viejo marino digno de toda confianza. Incluyendo a éste y al capitán, la tripulación se componía de veinticinco hombres, pertenecientes todos al condado de Dumbarton, todos marineros consumados, hijos de arrendatarios de la familia que formaban a bordo un verdadero clan de honradas gentes a las cuales no faltaba nada, ni tan siquiera el piper-bag4 tradicional. Lord Glenarvan tenía una tripulación compuesta de hombres honrados, satisfechos de su oficio, adictos, valientes, hábiles en el manejo de las armas y en las maniobras de un buque, y capaces de acompañarle a las más peligrosas expediciones. Cuando la tripulación del Duncan supo dónde tenía que ir, no pudo contener su alegría, y los ecos de los peñascos de Dumbarton repitieron sus hurras entusiastas.
John Mangles, mientras se ocupaba de la estiba y abastecimiento de su buque, no olvidó las cámaras de lord y lady Glenarvan, y las dispuso como correspondían a personas tan distinguidas y queridas en un viaje que podía ser muy largo. Preparó igualmente los camarotes de los hijos del capitán Grant, pues lady Elena no pudo negar a Mary el permiso de seguirla a bordo del Duncan.
En cuanto a Roberto, si no le hubiesen dejado partir, se hubiera escondido en la sentina. Se hubiera embarcado aunque hubiese tenido, como Nelson y Franklin, que empezar a servir de grumete. No había medio de resistir a semejante hombrecito. Ni siquiera se pudo conseguir que se embarcase como pasajero, y se empeñó en servir de cualquier cosa, de grumete, aprendiz u hombre de proa. John Mangles se encargó de enseñarle el oficio.
—¡Bueno —dijo Roberto—, y no me escatime los disciplinazos5 si no ando derecho como Dios manda!
—Vive tranquilo, hijo mío —respondió Glenarvan, afectando hablar con formalidad, y sin decirle que las disciplinas estaban prohibidas a bordo del Duncan, donde, además, eran completamente inútiles.
Para completar el rol de pasajeros, bastará nombrar al mayor Mac Nabbs. Era éste un hombre de cincuenta años, de facciones tranquilas y regulares que iba donde le decían que fuese, de excelente índole, modesto, silencioso, pacífico y amable. De acuerdo siempre con todo el mundo, no discutía, no disputaba, ni se incomodaba nunca. Lo mismo que subía por la escalera de su cuarto, hubiera subido por una muralla batida en brecha, sin que nada en el mundo le conmoviese, ni turbase, ni una bala de cañón, y moriría probablemente sin haber encontrado en la vida una ocasión de encolerizarse. Mac Nabbs poseía en grado heroico, no sólo el valor físico, únicamente debido a la energía muscular, sino el valor moral, que es el que más vale, es decir, la firmeza del alma. Su único defecto, si tenía alguno, consistía en ser absolutamente escocés hasta la médula de los huesos, caledonio de sangre pura, rígido observador de las añejas tradiciones y costumbres de su país. Nunca quiso servir a Inglaterra, y el grado de mayor lo ganó en el regimiento 42 de los Highland Black Watch, guardia negra, cuyas compañías estaban únicamente formadas de nobles escoceses. Pero en su cualidad de primo de los Glenarvan, residía en el castillo de Malcolm, y en su calidad de mayor creyó muy natural embarcarse como pasajero en el Duncan.





























