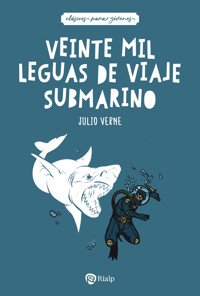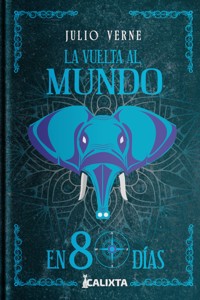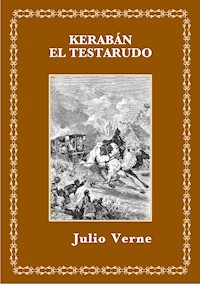CAPÍTULO PRIMERO
EN EL QUE EL
SEÑOR
SHARP HACE SU ENTRADA
Estos periódicos
ingleses están divinamente hechos —se dijo a sí mismo el buen
doctor,
arrellanándose en un gran sillón de cuero.
El doctor Sarrasin
había practicado durante toda su vida el monólogo, que constituye
una de las
formas de la distracción.
Era
un hombre de cincuenta años, de facciones finas, de ojos vivos y
limpios, que
se veían a través de sus gafas de acero, de fisonomía a la vez
grave y amable;
uno de esos individuos, en fin, de quienes se dice, al verlos por
primera vez:
«Este es un buen hombre.
»
A aquella hora matinal, aunque su actitud no manifestaba
preocupación alguna,
el doctor se hallaba recién afeitado y con corbata blanca.
Sobre la alfombra y
sobre los muebles de la habitación que ocupaba en un hotel
de Brighton, yacían el
Times, el Daily
Telegraph y el Daily News. Apenas eran las diez, y el doctor había
tenido
tiempo de dar la vuelta a la ciudad, de visitar un hospital, de
volver a su
hotel y de leer en los principales periódicos de Londres la noticia
in extenso
de
unamemoria que había
presentado la antevíspera en el gran Congreso
Internacional
de Higiene sobre un
«cuenta-glóbulos de la sangre», del cual era
inventor.
Ante él, una
bandeja, cubierta con un paño blanco, contenía una chuleta bien
sazonada, una
taza de té humeante, y algunas de esas tostadas con manteca que los
cocineros
ingleses hacen a las mil maravillas, gracias a los panecillos
especiales que
los panaderos les proporcionan.
—
Sí
—se
repetía—;
estos
periódicos
del
Rei
no
Unido
están
muy
bien
hechos;
no
se puede
decir
lo
contrario...
El
sp
eech
1
del
vicepresidente,
la
respuesta
del
doctor
Cicogna,
de Nápoles,
el
desarrollo
de
mi
memori
a,
todo
está
cogido
al
vuelo,
tomado
al
oído, fotografi
ado...
«Toma
la
palabra
el
doctor
S
arrasi
n,
de
Douai. El
ilustre
asoci
ado
se
expresa en
francés.
"
Me
dispensarán
mis
auditores
(dijo
al
comen
zar)
si
me
permito
esta
libertad; pe
ro,
segu
rame
nte,
entenderán
mejor
mi
lengua
que
si
les
h
ablara
en
la
suya..."¡Ci
nco columnas
de
texto...!
No
sé
cuál
de
las
reseñas
es
la
mejor;
si
la
del
Ti
mes
o
la
del Telegraph
...
¡No cabe más
exactitud ni más precisión...!
Se
hallaba el doctor Sarrasin sumido en estas reflexiones, cuando el
mismísimo
maestro de ceremonias —pues no podría atribuirse un título de menor
importancia
a un personaje tan correctamente vestido de negro— llamó a la
puerta y preguntó
sí el
«monsiú»
estaba visible.
«Monsiú» es un
apelativo que los ingleses se creen obligados a aplicar a todos los
franceses
indistintamente, del mismo modo que creerían faltar a las reglas de
urbanidad
no designando a un italiano con el título de «signor» y a un alemán
con el de
«herr». Después de todo, tal vez tengan
razón.
1
Discurso
Incontestablemente, esa costumbre rutinaria
tiene la ventaja de determinar de un modo conciso la nacionalidad
de las
personas.
El doctor Sarrasin tomó la tarjeta que le
presentaban.
Bastante extrañado de que fueran a visitarle en
un país donde no conocía a nadie, lo fue más aún cuando leyó en la
minúscula
cartulina:
MÍSTER SHARP,
SOLICITOR
LONDON
Sabía
que un «solicitor» es el congénere inglés de un abogado, o, más
bien, un hombre
de ley híbrida, intermediario entre el notario, el defensor y el
abogado, el
procurador de otro tiempo.
—¿Qué
diablos puedo yo tener que ver con el señor Sharp? —se preguntó—.
¿Acaso habré
hecho algún mal sin saberlo?
Y añadió, en voz alta:
—¿Está usted seguro de que es a mí a quien
busca?
—¡Oh!
Yes,
monsiú.
—Pues, bien; dígale que pase.
El maestro de
ceremonias introdujo a un hombre, joven aún, que el doctor, a
primera vista,
consideró como perteneciente a la gran familia de los «calaveras».
Sus labios
delgados, o, mejor dicho, consumidos; sus largos dientes blancos;
sus cavidades
temporales casi al descubierto bajo una piel apergaminada; su color
de momia y
sus ojillos grises de penetrante mirada justificaban en un todo
aquella
clasificación. Su esqueleto desaparecía, desde los talones al
occipucio, dentro
de un «ulster-coat» a grandes cuadros, y en su mano oprimía el asa
de un saco
viejo de cuero barnizado.
Entró
este personaje, saludó con rapidez, dejó en el suelo el saco y el
sombrero, se
sentó sin pedir permiso, y dijo:
—Guillermo
Enri
que
Sh
arp
júnio
r
2
,
asoci
ado
de
la
casa
Billows,
Green,
Sh
arp
y
Compañí
a...
¿Es al
doctor S
arrasin
a quien tengo el
honor de
visitar'
—Sí, señor.
—¿Francisco Sarrasin?
—Ese es, en efecto, mi nombre.
—¿De Douai?
—Douai es mi residencia.
—¿Su padre se llamaba Isidoro Sarrasin?
—Exacto.
—Decimos, pues, que se llamaba Isidoro
Sarrasin...
El señor Sharp sacó de su bolsillo un cuaderno
de notas, lo consultó y continuó:
—
Isidoro
S
arrasin
murió
en
París
en
1857,
en
el
distrito
V
I,
calle
de
Taranne,
número 54,
hotel
de las Escuelas,
actualmente
desaparecido.
—En efecto —dijo el doctor, cada vez más
sorprendido—. ¿Quiere usted
explicarme...?
—El nombre de su madre era Julia Langévol
—prosiguió el señor
Sharp, imperturbable—.
Era oriunda de
Bar-le-Duc, hija de Benedicto Langévol, domiciliado en
el
2
El
menor
callejón
sin
salida
de
Loriol,
muerto
en
18
12,
según
consta
en
los
registros
del
municipio
de
dicha
ciudad...
Estos
registros
constituyen
una
i
nstitución
preciosa,
caballero;
preciosa...
¡Ejem,
ejem...! Y hermana de Juan Jacobo Langévol, tambor mayor del 36
ligero...
—Le
confieso —dijo entonces el doctor Sarrasin, maravillado— que parece
usted mejor
informado que yo acerca de esos extremos. Cierto es que el nombre
de familia de
mi abuela era Langévol, pero es todo cuanto sé referente a
ella.
—Hacia
1807,
abandonó
la
ciudad
de
Bar-le-Duc
con
su
abuelo,
Juan
S
arrasi
n,
con quien
se
h
abía
casado
en
1799.
Ambos
fueron
a
establecerse
en
Melun,
como
hoj
alateros,
y permanecieron
allí
h
asta
18
11,
fecha
de
la
muerte
de
Julia
Langévol,
mujer
de
S
arrasi
n,
el padre
de
usted.
A
partir
de
esta
fech
a,
se
pierde
el
hilo,
h
asta
que
queda
reanudado
con
la de la muerte de
aquél,
acaecida
en París...
—Yo
puedo
sumi
nistrarle
esos
datos
—dijo
el
doctor,
contagi
ado,
a
su
pesar,
por aquella
precisión
matemátic
a—.
Mi
ab
uelo
fue
a
establecerse
en
París
para
atender
a
la
educación
de
su
hijo,
que
se
dedicaba
a
la
carrera
médica.
Murió
en
183
2,
en
Palaiseau,
cerca de Versalles,
donde mi padre
ejercía
su profesión y donde yo
nací,
en
18
22.
—Usted es mi hombre —exclamó el señor Sharp—.
¿No tiene hermanos ni hermanas?
—No; soy hijo único, y mi madre murió dos años
después de mi
nacimiento... En fin, caballero; usted me dirá...
El señor Sharp se levantó.
—Sir
Bryah Jowahir Mothooranath —dijo, pronunciando estos nombres con
el respeto que todo
inglés profesa a los
títulos nobiliarios—, tengo la satisfacción de haberle descubierto
y de ser el
primero en rendirle
homenaje.
«Este
hombre está loco perdido —pensó el doctor—, lo cual es bastante
frecuente en
los "calaveras". »
El
«solicitor» leyó este diagnóstico en sus ojos.
—No estoy loco, ni
mucho menos —pronunció, con calm
a—.
En la actualidad, es
usted el
único
heredero
conocido
del
título
de
baronet
3
,
concedido,
por
la
presentación
del
gobernador
general
de
la
provi
ncia
de
Bengala,
a
Juan
Jacobo
Langévol,
sujeto
naturali
zado
i
nglés
en
18
19,
viudo
de
la
Begún
Go
kool,
usufructuario
de
sus
bienes
y fallecido
en
184
1,
sin
dej
ar
más
que
un
hijo,
el
cual
murió
idiota
y
sin
dej
ar
sucesión,
i
ncapacitado
y
sin
h
acer
testamento,
en
1869.
La
herencia
se
elevaba,
h
ace
trei
nta
años,
a unos
vei
ntici
nco
millones
de
pesetas.
Quedó
bajo
secuestro
y
tutela,
y
los
i
ntereses
h
an
sido
capitali
zados
casi
í
ntegramente
durante
la
vida
del
hijo
i
mbécil
de
Juan
Jacobo Langévol.
Esta
herencia
ha
sido
valuada,
en
1870,
en
la
cifra
total
de
vei
ntiún
millones
de libras
esterli
nas,
o
sea
qui
nientos
vei
ntici
nco
millones
de
pesetas.
Medi
ante
el
fallo
de
un tribunal
de
Agrá,
confi
rmado
por
el
tribunal
de
Del
hi
y
ratificado
por
el
Consejo
pri
vado, los
bienes
i
nmuebles
y
muebles
h
an
sido
vendidos,
los
valores
reali
zados,
y
el
total
ha
sido colocado
en
depósito
en
el
Banco
de
Inglaterra.
Actualmente
es
de
qui
nientos
vei
ntisiete
millones
de
pesetas,
que
puede
usted
reti
rar
con
un
si
mple
cheque,
tan
pronto
como
p
resente
sus
pruebas
genealógicas
ante
el
tribunal
de
la
Cancillerí
a,
en
vista
de
las
cuales me
ofre
zco
a
usted
desde
hoy
para
h
acer
que
los
señores
Trollop,
S
mith
y
Compañí
a, banqueros,
le
adelanten a cuenta la cantidad que usted necesite.
El doctor Sarrasin
estaba como petrificado. Permaneció por unos instantes sin
encontrar palabras
con qué expresarse. Luego, atacado por un remordimiento propio de
su espíritu
crítico y no pudiendo aceptar como hecho experimental aquel sueño
de Las mil y una
noches, exclamó:
3
Título
de honor, inferior al de barón y superior al de caballero, que
constituye el
último grado de los hereditarios de Inglaterra. (N. del T.)
—En
resumen, caballero; ¿qué pruebas me presentará usted que
justifiquen esa
historia, y cómo se las ha arreglado usted para descubrirme?
—Las pruebas están
aquí —respondió el señor Sharp, golpeando el maletín de
cuero barnizado—. En
cuanto a la manera de encontrarle a usted,
es muy natural. Hace cinco años que le estoy buscando. El hallazgo
de los
deudos o
nexet of kin, como decimos
en Derecho inglés, para las numerosas fortunas en desherencia que
se registran
todos los
años en las posesiones
británicas, constituye una especialidad de nuestra casa.
Precisamente la
herencia de la Begún Gokool ocupa nuestra actividad desde hace un
lustro
entero. Hemos hecho nuestras investigaciones en todas partes y
hemos pasado
revista a centenares
de familias
Sarrasin, sin encontrar a la que es descendiente de Isidoro. Yo
mismo había
llegado a la convicción de que no existía otro Sarrasin en Francia,
cuando ayer
mañana, leyendo en el Daily News la reseña del Congreso de Higiene,
me encontré
con un doctor de este nombre que no me era conocido. Repasando
inmediatamente
mis notas y los millares de fichas manuscritas que habíamos reunido
a propósito
de esta herencia, comprobé con asombro que la ciudad de Douai había
escapado a
nuestra atención. Casi seguro
desde entonces
de haber hallado la pista, tomé el tren de Brighton, le vi a usted
a la salida del
Congreso y se reafirmó mi convicción. Es usted el vivo retrato de
su pariente
Langévol, tal y como está representado
en una fotografía suya, obtenida de un lienzo del pintor indio
Saranoni.
El señor Sharp
extrajo de su cartapacio una fotografía y se la entregó al doctor
Sarrasin.
Aquella fotografía representaba a un hombre de gran estatura, con
una barba
espléndida, un turbante recamado de piedras preciosas y una túnica
profusamente
adornada de verde, colocado en esa actitud tan frecuente en los
retratos
históricos y propia de un general en jefe que redacta una orden de
ataque
mientras contempla atentamente al espectador. En segundo término,
se distinguía
vagamente el humo de una batalla y una carga de caballería.
—Estas
pruebas le dirán a usted más de lo que yo pudiera decirle
—prosiguió el
señor Sharp—. Se las
dejaré y volveré
dentro de dos horas, si usted me lo permite, para recibir sus
órdenes.
Mientras
decía esto, el señor Sharp extrajo del maletín barnizado siete u
ocho legajos
de expedientes, unos impresos y otros manuscritos; los dejó sobre
la mesa, y
salió, andando
hacia atrás y
murmurando:
—Sir
Bryah Jowahir Mothooranath, he tenido un verdadero placer en
saludarle...
Medio
creyente y medio escéptico, el doctor tomó los legajos y comenzó a
hojearlos.
Un
rápido examen bastó para demostrarle que la historia era
perfectamente
verdadera, y esto disipó todas sus dudas. ¿Cómo vacilar, por
ejemplo, en
presencia de un documento impreso y que contenía lo siguiente? ;
«
Informe de los
Muy Honorables Lores del Consejo privado de la Reina, emitido el 5
de enero de
1870, concerniente a la herencia vacante de la Begún Gokool de
Ragginahra,
provincia de Bengala.
«Exposición
de
los
hechos:
Se
trata
en
la
causa
de
los
derechos
de
propiedad
de algunas
m
ehals
y
de
cuarenta
y
tres
mil
beegales
de
tierra
de
labor,
a
más
de
di
versos edificios,
palacios,
fábricas
de
explotación,
aldeas,
objetos
muebles,
tesoros,
armas,
etcétera,
procedentes
de
la
herencia
de
la
Begún
Go
kool
de
Raggi
nah
ra.
De
las exposiciones
sometidas
sucesi
vamente
al
tribunal
ci
vil
de
Agra
y
al
Consejo
superior
del
Delhi,
resulta
que,
en
18
19,
la
Begún
Go
kool,
viuda
del
rajá
Luc
kmissur
y
heredera
for
zosa
de
considerables
bienes,
se
casó
con
un
extranjero,
de
origen
francés,
llamado
Juan
Jacobo
Langévol. Este extranjero,
después de h
aber servido
h
asta
18
15
en el ejército
francés,
donde
h
abía
obtenido
el
grado
de
subofici
al
(tambor
mayor),
en
el
36
ligero,
se
embarcó
en
Nantes,
al
licenci
amiento
d
el
ejército
del
Loi
ra,
como
recadero
de
un
navío
mercante. Llegó
a
Calcuta,
pasó
al
i
nterior
y
obtuvo
bien
pronto
las
funciones
de
capitán
i
nstructor
en
el
reducido
ejército
i
ndígena
de
que,
previa
autori
zación,
podía
disponer
el
rajá Luc
kmissur.
De
este
g
rado,
no
tardó
en
pasar
al
de
comandante
en
jefe,
y,
poco
después
de la
muerte
de
la
raj
á,
obtuvo
la
mano
de
su
viuda.
Di
versas
consideraciones
de
política
coloni
al
e
i
mportantes
servicios
prestados
en
ci
rcunstanci
as
peligrosas
para
los
europeos
de
Ag
rá
por
Juan
Jacobo
Langévol,
que
se
h
abía
hecho
naturali
zar
súbdito
británico, condujeron
al
gobernador
general
de
la
provi
ncia
de
Bengala
a
solicitar
y
obtener
para
el
esposo
de
la
Begún
el
título
de
baronet.
La
tierra
de
Bryah
Jowahir
Mothooranath
fue e
nto
nces
erigida
en
feudo.
La
Begún
murió
en
18
29,
dej
ando
el
usufructo
de
sus
bienes
a Langévol,
quien
la
siguió
dos
años
más
tarde
a
la
tumba.
De
su
matri
monio
no
quedaba más que
un hijo en
estado de i
mbecilidad desde
su ni
ñe
z, al
que fue preciso
colocar i
nmediatamente
bajo
tutela.
Sus
bienes
fueron
fielmente
admi
nistrados
h
asta
su
muerte, acaecida
en
1869.
No
existen
herederos
conocidos
de
esta
i
nmensa
fortuna.
Habiendo ordenado
la
licitación
el
tribunal
de
Agrá
y
el
Consejo
de
Delhi,
a
i
nstanci
as
del
gobernador
local
ejecutor
en
nombre
del
Estado,
tenemos
el
honor
de
solicitar
de
los
Lores
del
Consejo
pri
vado la ratificación de
estos
juicios,
etc.,
etc.»
Seguían
las firmas.
Las copias
certificadas de los juicios de Agrá y de Delhi, las actas de venta,
las órdenes
otorgadas para el depósito del capital en el Banco de Inglaterra,
una reseña de
las investigaciones realizadas en Francia para buscar a los
herederos de
Langévol y todo un conjunto imponente de documentos del mismo
género hicieron
desaparecer bien pronto hasta la duda más insignificante en el
ánimo del doctor
Sarrasin. Este era real y verdaderamente el «next of kin» y sucesor
de la
Begún. Entre él y los quinientos veintisiete millones depositados
en los
sótanos del Banco no existía más obstáculo que el de un juicio de
formalización, mediante la simple reproducción de las actas
auténticas de
nacimiento y de defunción.
Un cambio de
fortuna semejante constituía un motivo bien justificado para turbar
el ánimo
más tranquilo, y el buen doctor no logró sustraerse a la emoción
que
forzosamente ha de causar una certidumbre tan inesperada. Sin
embargo, su
emoción fue de corta duración, y sólo se tradujo en unos rápidos
paseos de un
extremo al otro de la habitación y que se repitieron durante
algunos minutos.
Enseguida recuperó la posesión de sí mismo, se reprochó como una
debilidad
aquella fiebre pasajera, y, dejándose caer sobre su sillón,
permaneció por
algún tiempo absorto en profundas reflexiones.
Luego,
de pronto, reanudó sus breves y rápidos paseos por la habitación;
pero esta vez
sus ojos brillaban con una llamarada de pureza, y podía verse en
toda su
actitud que una idea generosa y noble germinaba en su
interior.
En
aquel momento llamaron a la puerta. Volvía el señor Sharp.
—Pido a usted
perdón por mis dudas —le dijo cordialmente el doctor—. Aquí me
tiene convencido
y agradecido en extremo por los trabajos y molestias que se ha
tomado usted.
—Nada de eso... Se trata de un negocio... Es
propio de mi profesión —respondió el señor Sharp—. ¿Puedo esperar
que Sir Bryah
me honre siendo cliente mío?
—¡Desde luego! Dejo por entero el asunto entre
sus manos... Sólo le suplico que renuncie a otorgarme ese
tratamiento absurdo...
«¡Absurdo! ¡Un título que vale quinientos
millones de pesetas!», expresaba la fisonomía del señor Sharp. Sin
embargo,
estaba demasiado bien educado para no ceder.
—Como usted quiera; es usted muy dueño
—respondió—. Voy a tomar el tren para Londres y espero sus órdenes.
—¿Puedo quedarme con estos documentos? —preguntó
el doctor.
—Sí,
señor; tenemos copia de ellos.
Cuando
se hubo quedado solo, el doctor Sarrasin se sentó ante su mesa de
despacho,
requirió un pliego de papel de carta y escribió lo que sigue:
«Brighton,
28
de octubre de
187
1.
»Mi querido hijo:
Se nos presenta una fortuna enorme, colosal, inconcebible... No me
creas
atacado de enajenación mental, y lee los dos o tres documentos
impresos que van
adjuntos. Por ellos verás claramente que soy el heredero de un
título de
baronet inglés,
o más bien indio, y
de un capital de medio millar de millones de pesetas, depositado en
la
actualidad en el Banco de Inglaterra. No dudo, mi querido Octavio,
de los
sentimientos que albergará tu espíritu cuando recibas esta noticia.
Como yo,
comprenderás los
nuevos deberes que
nos impone una fortuna semejante y los peligros que puede
acarrearnos. Hace
poco menos de una hora que tengo conocimiento del hecho, y la
preocupación de
semejante responsabilidad casi ahoga ya el júbilo que al pensar en
ti me
produjo en un principio la certidumbre adquirida. Tal vez este
cambio sea fatal
para nuestro destino... Modestos obreros de la ciencia, éramos
felices en
nuestra oscuridad. ¿Lo seremos ahora? Quizá no..., a no ser que...
(no me
atrevo a hablarte de una idea que aún perdura en mi imaginación...)
a no ser
que esta fortuna se convierta en nuestras manos en un nuevo y
poderoso aparato
científico, en un prodigioso medio de civilización... Ya volveremos
a ocuparnos
de esto... Escríbeme; comunícame al punto la impresión que te causa
esta
formidable noticia, y encárgate de hacérsela saber a tu madre.
Estoy seguro de
que, como una mujer sensata que es, la acogerá con calma y
tranquilidad. En
cuanto a tu hermana,
es demasiado
joven aún para que una cosa semejante le haga perder el juicio.
Además, su
cabecita está ya asegurada, y debe comprender todas las
consecuencias posibles
de
la
noticia que te anuncio; estoy seguro de que, de todos
nosotros, a ella
será a la que menos afecte este cambio experimentado en nuestra
posición. Un
buen apretón de manos a Marcelo. No está separado de ninguno de mis
proyectos
para el
porvenir.
»Tu
padre que te quiere,
«FRANCISCO
SARRASIN.
»D.
M. P.»
I
ncluida
esta
carta
en
un
sobre,
en
unión
de
los
documentos
más
i
mportantes,
y di
rigida
al
señor
don
Octavio
S
arrasi
n,
alumno
de
la
Escuela
Central
de
Arte
e
Industri
a, sita
en
la
calle
del
Rey
de
Sicili
a,
número
3
2,
en
París,
el
doctor
cogió
su
sombrero,
se
enfundó
su
gabán
y
se
fue
al
Congreso.
Un
cuarto
de
hora
más
tarde,
el
excelente
hombre no pensaba ya en
sus
millones.
CAPÍTULO II
DOS
CONDISCÍPULOS
Octavio Sarrasin,
hijo del doctor, no era precisamente un perezoso. No era torpe, ni
de una
inteligencia superior, ni guapo ni feo, ni alto ni bajo, ni moreno
ni rubio.
Era castaño, y en todo pertenecía a la clase media. En el colegio
obtenía, por
regla general, un segundo
premio
y
dos
o
tres
diplomas.
En
el
bachillerato
había
obtenido
la
nota
de
«aprobado».
Suspenso
la
pri
mera
vez
en
el
concurso
de
la
Escuela
central,
fue
admitido
a
la
segunda
prueba
con
el
número
127.
Era
un
carácter
i
ndeciso,
uno
de
esos
espí
ritus
que
se
conforman
con
una
certidumbre
i
ncompleta,
que
vi
ven
en
ella
siempre
y
que
pasan
la
vida
como
los
claros
de
luna.
Esta
clase
de
personas
son,
en
manos
del
desti
no,
lo
que
un peda
zo
de
corcho
en
la
superficie
de
una
ola:
según
que
el
v
ie
nto
sople
del
No
rte
o
delMediodí
a,
son
llevados
al
Ecuador
o
al
Polo.
El
a
zar
es
quien
decide
su
carrera.
Si
el
doctor
S
arrasin
no
se
hubiese
hecho
con
anterioridad
ciertas
ilusiones
acerca
del
carácter
de
su
hijo,
acaso
hubiera
vacilado
antes
de
escrib
irle
la
carta
que
queda
transcrita;
pero
un
poco de ceguedad paternal
le está permitida a los
mejores espí
ritus.
La suerte había
querido que en el comienzo de su educación cayese. Octavio bajo el
dominio de
una naturaleza enérgica, cuya influencia un poco tiránica aunque
bienhechora se
había impuesto en él a viva fuerza. En el liceo Carlomagno, adonde
su padre le
había enviado para que terminase sus estudios, Octavio había
trabado una
estrecha amistad con uno de sus compañeros, un alsaciano llamado
Marcelo
Bruckmann, un año más joven que Octavio, pero que bien pronto lo
redujo con su
vigor físico, intelectual y moral.
Marcelo Bruckmann,
que había quedado huérfano a los doce años, había heredado una
pequeña renta
que sólo le alcanzaba para pagar su colegio. Si no hubiera sido por
Octavio,
que durante las vacaciones lo llevaba a casa de sus padres, nunca
hubiera
puesto los pies fuera del liceo.
Como consecuencia
de esto, sucedió bien pronto que la familia del doctor Sarrasin se
convirtió en
la del alsaciano. De una naturaleza sensible bajo su aparente
frialdad,
comprendió que toda su vida debía pertenecer a aquellas buenas
personas que le
habían servido de padres. Así, pues, sucedió que llegó a adorar al
doctor
Sarrasin, a su mujer y a la gentil y ya formal hijita, los cuales
habían
conmovido de nuevo su corazón. Pero fue con hechos, y no con
palabras, como él
demostró su agradecimiento. En efecto, se dedicó a la agradable
tarea de hacer
de Juana —que amaba el estudio— una muchacha de buen sentido, un
espíritu firme
y juicioso; y, al mismo tiempo, de Octavio, un hijo digno de su
padre. A decir
verdad, esta última tarea se le hacía más difícil al joven que la
de educar a
Juana, superior por su edad a su hermano; pero Marcelo se había
propuesto
conseguir su doble objeto.
Y es porque Marcelo
Bruckmann era uno de esos muchachos valerosos y expertos que la
Alsacia
acostumbra a enviarnos todos los años para que tomen parte en la
lucha
parisiense. De niño, se distinguía ya por la rudeza y la agilidad
de sus
músculos tanto como por la vivacidad de su inteligencia. Era todo
valor y todo
voluntad en su interior, del mismo modo que externamente estaba
como formado
por ángulos rectos. En el colegio le atormentaba una imperiosa
necesidad de
sobresalir en todo, tanto en el juego de la barra como en el de la
pelota; lo
mismo en gimnasia que en el laboratorio de química. Cuando le
faltaba
un
premio
en
su
cosecha
anual,
consideraba
como
perdido
el
año.
A
los
vei
nte
años,
poseía
un
corpachón
desarrollado
y
robusto,
lleno
de
vida
y
de
acti
vidad,
una
máqui
na orgánica
con
el
máxi
mum
de
tensión
y
de
rendi
mientos.
Su
i
nteligencia
era
de
las
que
llaman
la
atención
de
los
espí
ritus
más
sagaces.
Entró
con
el
número
2en
la
Escuela central,
el
mismo año que
Octavio,
y h
abía
decidido salir
con el
número
1.
Además, a su
energía persistente y superabundante, excesiva para dos hombres,
debía su
admisión Octavio. Durante todo un año, Marcelo le había instigado,
le había
impulsado al trabajo, obteniendo el obligado éxito de esta lucha.
Experimentaba
hacia aquella naturaleza
débil y
vacilante un sentimiento de piedad amistosa, semejante al que un
león pudiera
experimentar en presencia de un perrillo. Satisfacíale fortificar
con el exceso
de su savia a aquella planta anémica y hacerla fructificar por su
mediación.
La
guerra
de
1870
fue
a
sorprender
a
los
dos
amigos
en
el
momento
en
que
h
ací
an
sus exámenes.
A)
día
siguiente
de
la
clausura
del
curso,
Marcelo,
lleno
de
un
dolor
patriótico que
exaltó
lo
que
amena
zaba
a
Estrasburgo
y
a
Alsaci
a,
fue
a
alistarse
en
el
3
1b
at
allón
de
ca
zadores de i
nfanterí
a.
Inmedi
atamente
Octavio siguió su ejemplo.
Los dos juntos
asistieron, en las avanzadas de París, a la dura campaña del sitio.
Marcelo
recibió en Champigny un balazo en el brazo derecho; en Buzenval,
una charretera
en el hombro izquierdo. Octavio no obtuvo galones ni heridas. A
decir verdad,
no era suya la culpa, pues siempre había seguido a su amigo en la
línea de
fuego. Apenas se hallaba a unos seis metros de él; pero aquellos
seis metros lo
hacían todo.
A partir de la paz
y de la reanudación de los trabajos ordinarios, los dos estudiantes
vivían
juntos, en dos habitaciones contiguas de un modesto hotel próximo a
la Escuela.
Las desdichas de Francia y la separación de Alsacia y Lorena
imprimieron al
carácter de Marcelo una madurez completamente viril.
—A
la juventud francesa —decía— corresponde reparar las faltas de sus
padres, y
esto sólo puede conseguirse con el trabajo.
Levantado a las
cinco de la mañana, obligaba a Octavio a que le imitase. Lo
acompañaba a las
clases, y, a la salida, no lo abandonaba un momento. Volvía para
entregarse al
trabajo, interrumpiéndolo de vez en cuando con una pipa y una taza
de café. Se
acostaba a las diez, satisfecho aunque no tranquilo, y con el
cerebro lleno de
ideas.
Una partida de billar de
vez
en cuando, un espectáculo selecto, un concierto en el Conservatorio
de tarde en
tarde, un paseo a caballo hasta el bosque Perriéres o a pie por la
selva, un
asalto de boxeo o de esgrima dos veces a la semana; tales eran sus
distracciones. Octavio manifestaba en ciertos instantes veleidades
próximas a
la rebelión, y algunas veces
mirabacon envidia
distracciones menos
recomendables. Hablaba de ir a ver a Arístides Leroux, que
«estudiaba derecho»
en la cervecería de San Miguel; pero Marcelo se burlaba con tanta
rudeza de tales propósitos, que los
hacía desaparecer con
frecuencia.
El
29
de
octubre
de
187
1,
a
eso
de
las
siete
de
la
tarde,
siguiendo
su
costumbre,
se h
allaban
los
dos
amigos
sentados
ante
la
misma
mesa,
bajo
la
pantalla
de
una
lámpa
ra.
Marcelo
estaba
sumido
en
cuerpo
y
alma
en
el
estudio
de
un
i
nteresante
problema
de
geometría
descripti
va
aplicada
al
corte
de
las
piedras.
Octavio
procedía
con
un
cuidado
religioso
a
la
preparación
—más
i
mportante
a
su
entender,
por
desgraci
a—
de
un
litro
de
café.
Esto
constituía
una
de
las
pocas
h
abilidades
de
las
cuales
se
enorgullecí
a,
acaso porque
así
encontraba
ocasión
de
eludir
por
algunos
mi
nutos
la
terrible
necesidad
de
resolver
ecuaciones,
de
las
cuales
le
parecía
que
Marcelo
abusaba
un
poco.
Se
dedicaba, pues,
a
h
acer
que
el
agua
hi
rviendo
pasase
gota
a
gota
a
través
de
una
espesa
capa
de
moka molido,
y
esta
tranquila
felicidad
debía
bastarle.
Pero
la
asiduidad
de
Marcelo
le
pesaba
como
un
remordi
miento,
y
experi
mentaba
la
i
nvencible
necesid
ad
de
i
nterrumpi
rla
con
su ch
arla.
—Deberíamos
comprar un colador —dijo, de pronto—. Este filtro antiguo y solemne
no está ya
a la altura de la civilización.
—Pues
compra un colador. Tal vez así te evites el perder una hora todas
las tardes en
esas operaciones culinarias —respondió Marcelo.
Y
volvió a ocuparse en su problema.