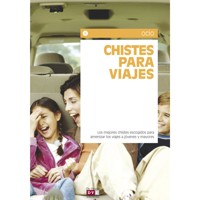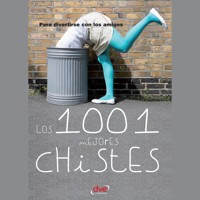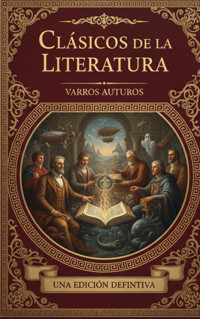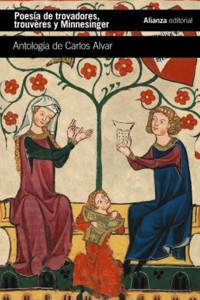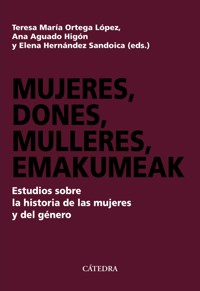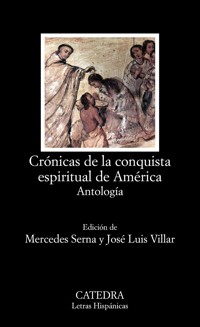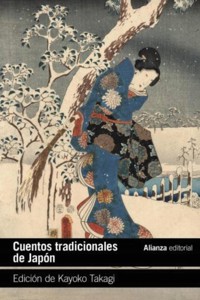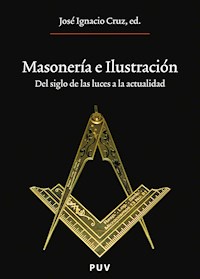
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
Coordinado por José Ignacio Cruz, profesor de la Universitat de València y autor de diversos trabajos sobre la trayectoria de la masonería española, el presente volumen recoge las aportaciones de diez destacados especialistas, que fueron presentadas en las Jornadas Internacionales celebradas en el MuVIM en 2009 bajo el título «Masonería e Ilustración. Del siglo de las luces a la actualidad».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© De los textos: los autores, 2011
© De esta edición: Universitat de València, 2011
Coordinación editorial: Maite Simón (PUV) y Josep Cerdà (MuVIM)
Fotocomposición y maquetación: Communico, C. B.
Diseño de cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Communico C.B.
ISBN: 978-84-370-8023-9
Depósito legal: V-1876-2011
ePub: Publidisa
PRESENTACIÓN
Hablar, conversar, opinar sobre la masonería no resulta infrecuente en nuestro país. Para cualquiera que esté mínimamente atento a lo que sucede a su alrededor, resulta innegable que el tema suscita interés. Muchas personas tienen alguna idea al respecto, mejor o peor fundamentada, la cual vierten sin demasiada reflexión en conversaciones informales a la menor ocasión que se les presenta. En algunas ocasiones las opiniones y los debates alcanzan registros más formales y de mayor trascendencia, académicos incluso. Aunque no resulta infrecuente que allí se oigan los mismos argumentos, basados en ideas preconcebidas y poco justificadas que caracterizan las discusiones informales. Con independencia del valor y la calidad de las opiniones, no cabe duda de que la masonería ha tenido, y continúa teniendo, importancia y despierta curiosidad entre amplios sectores de la sociedad española. No faltan razones para ello, ya que la masonería y los masones han estado presentes en la trayectoria de nuestro país desde el inicio del siglo XIX, y junto con muchos otros actores –políticos, sociales, culturales, religiosos, educativos, etc.– han tenido su parte de protagonismo en los acontecimientos de la historia contemporánea española. Sobre todo, en mi opinión y pese a todo lo que se ha escrito sobre el particular, en el amplio terreno de los debates ideológicos y de formación de pensamiento, más que en el de las actuaciones concretas e iniciativas particulares.
Al hilo de lo anterior, quizá habría que perfilar un poco más y señalar que ese protagonismo no lo han detentado las instituciones masónicas en exclusiva. Estas han tenido que compartirlo, muy a su pesar, con la antimasonería, entendida esta como las diferentes expresiones del movimiento ideológico, social y político que hacen de la oposición y denuncia de las actividades masónicas su meta primordial. De tal modo que para analizar y debatir las iniciativas masónicas en toda su complejidad, se debe dedicar un espacio no menguado a las reacciones e iniciativas del movimiento antimasónico, por lo general bastante activo. No cabe duda de que nos encontramos ante un tema controvertido, el cual ha sido objeto de interpretaciones muy dispares, algunas con una fuerte trascendencia en ámbitos muy diversos, y que ha desempeñado un papel muy destacado en determinados momentos de la historia contemporánea española. Como por ejemplo durante el franquismo, cuando el ideario antimasónico jugó un rol destacadísimo en el discurso político del régimen y fue motivo para impulsar algunas de sus actuaciones más singulares.
Teniendo en cuenta todo ello, debemos felicitarnos porque el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), la Diputación Provincial de Valencia y la Universitat de València, dentro de sus actividades académicas y culturales, hayan tenido la sensibilidad y el acierto de acercarse a esa temática, ciertamente controvertida. Es de agradecer su interés por querer ofrecer la oportunidad de profundizar sobre la realidad de la masonería –su fundamentación ideológica, sus vínculos y desencuentros en relación con las ideas ilustradas, su trayectoria histórica, sus producciones culturales y actividades de formación– a través de la organización de las «Jornadas Internacionales. Masonería e Ilustración. Del siglo de las Luces a la actualidad», las cuales se celebraron en la sede del MuVIM los días 15 y 16 de diciembre del 2009, y con la posterior edición de los textos de las conferencias que las integraron y que aparecen publicadas en este volumen.
Como ya se señaló, a la masonería y al papel que ha jugado en la más reciente historia de nuestro país cualquier persona e institución puede aproximarse de muy diferentes maneras. El MuVIM y la Universitat de València han escogido a mi parecer la más interesante y correcta. Han optado por acercarse desde una perspectiva académica, pero con un registro divulgativo, asequible a cualquier persona interesada. Esa perspectiva, frente a otras que pueden resultar más llamativas o con mayor impacto mediático, tiene como base y fundamento el trabajo de investigación serio y riguroso por parte de especialistas contrastados y como instrumento de trabajo la metodología propia de las ciencias sociales, cuyos resultados y conclusiones, lejos de considerarse inamovibles y definitivos, se encuentran permanentemente sometidos al contraste, la discusión y la revisión. Frente a los arquetipos e ideas preconcebidas que se repiten sin pensar y a las que suponen que poseen la fuerza del axioma, no se sabe muy bien por qué, los textos que se incluyen en este volumen tienen como base la reflexión bien argumentada y contrastada, la cual tiene en todo momento como punto de partida fuentes documentales suficientemente probadas. En suma, frente a los apriorismos ideológicos y las imágenes preconcebidas, se planteó la opción del debate serio y el razonamiento bien argumentado y en permanente estado de revisión.
Partiendo de ese enfoque, el programa de las Jornadas Internacionales presentó una serie de características, las cuales también han quedado bien reflejadas en este libro, y que me gustaría destacar. En primer término, y por encima de cualquier otra consideración, se trató de una mirada plural a la realidad de la masonería. Una buena medida de dicha pluralidad se constata en la procedencia de los especialistas que tomaron parte en los debates, los cuales llegaron a Valencia desde diversas universidades españolas y europeas: Sorbona, Franche-Comte, Barcelona, Zaragoza, Granada, además de la propia Universitat de València. Así mismo, se buscó tratar esa temática desde una amplia variedad de enfoques y áreas de conocimiento, que van desde la reflexión filosófica a diversos ámbitos del análisis historiográfico, pasando por el estudio de diversas producciones culturales, como la música o la iconografía. Igualmente, la mirada que se realizó desde esos enfoques merece el calificativo de plural por los temas que se abordaron. Como el lector comprobará, en el índice de este volumen tienen cabida tanto aspectos más específicamente relacionados con la actividad interna de las instituciones masónicas, como otros relacionados con su proyección externa en la sociedad del momento, teniendo siempre bien en cuenta el contexto ideológico, social y político en el que estas se desenvolvieron.
Los aspectos más ideológicos que tanta importancia tuvieron en la actividad de los establecimientos masónicos, centrados en este caso en las relaciones entre la Ilustración y la masonería, son tratados con amplitud de miras y muy equilibrada y sólida fundamentación por los profesores Faustino Oncina y José Antonio Ferrer Benimeli. En lo que respecta al ámbito más específico de la trayectoria histórica, el profesor Francisco López Casimiro realiza una precisa aportación sobre las principales características que presentó la masonería española durante el siglo XIX, mientras el profesor José Ignacio Cruz lo hace sobre la del siglo XX, llegando hasta el retorno de la masonería exiliada, en el marco de la transición a la democracia. Por otra parte, la trayectoria más específica de la masonería valenciana también queda bien reflejada con el profundo trabajo de Vicente Sampedro.
Ahora bien, el programa de las Jornadas, como queda bien reflejado en este volumen, no se olvidó de las influencias que vinieron del exterior. Una buena muestra de ello son las interpretaciones realizadas en el seno de la masonería francesa con las luces de la Ilustración y que tuvieron destacada influencia en la española. En esa línea se sitúa el ilustrativo texto del profesor Charles Pourset. Y tampoco se dejó de lado el hecho de que, durante gran parte del periodo analizado, la realidad de los países europeos se componía de un territorio metropolitano y otro colonial. El ámbito específico de las colonias antillanas y del Caribe ha sido abordado con precisión por la profesora Dominique Soucy. Las Jornadas tampoco olvidaron aspectos más relacionados con la actividad interna de las logias. En el volumen quedan recogidas las contrastadas aportaciones realizadas por el profesor Pere Sánchez sobre la iconografía masónica, el profesor Rodrigo Madrid sobre la música masónica y Edelmir Galdón sobre la pervivencia de los tradicionales valores masónicos, aspectos todos ellos que no solo pueden ser analizados desde lo que aconteció en el pasado, sino que presentan un vivo interés desde la perspectiva del tiempo presente.
Debemos señalar por último, que las «Jornadas Internacionales. Masonería e Ilustración. Del siglo de las Luces a la actualidad» incluyeron también dos mesas redondas. En la primera de ellas, bajo el título «Las sinrazones de la antimasonería», intervinieron los profesores José Antonio Ferrer Benimeli, Dominique Soucy y José Ignacio Cruz. La otra, moderada por el profesor José Antonio Ferrer Benimeli y bajo el epígrafe «El progreso de la humanidad, hoy en día», contó con la participación de Óscar de Alfonso, de la Gran Logia Española; Nieves Bayo, de la Gran Logia Simbólica; Jesús López, Amigo del Gran Oriente de Francia, y Edelmir Galdón, de la Gran Logia Confederada de España.
Todo un conjunto de interesantes aportaciones que ahora se ven reflejadas en esta obra y que permitirán avanzar en el conocimiento cabal y bien fundamentado de la realidad de la masonería española.
JOSÉ IGNACIO CRUZ
Universitat de València
ABREVIATURAS
CDMH
Centro Documental de la Memoria Histórica
CEHME
Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española
CEDA
Confederación Española de Derechas Autónomas
FET
y de las
JONS
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
GADU
El Gran Arquitecto del Universo
GCFS
Gran Consejo Federal Simbólico
GLE
Gran Logia Española
GLSRC
Gran Logia Simbólica Regional del Centro
GLSRL
Gran Logia Simbólica Regional del Levante
GLU
Gran Logia Unida
GODE
Gran Oriente de España
GOE
Grande Oriente Español/Gran Oriente Español
GOI
El Grande Oriente Ibérico
GOLU
El Grande Oriente Lusitano Unido
GONE
Gran Oriente Nacional de España
IR
Izquierda Republicana
PRRS
Partido Republicano Radical Socialista
PURA
Partido de Unión Republicana Autonomista
URN
Unión Republicana Nacional
TERMC
Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo
SECRETO Y MISTERIO:
LAS FILOSOFÍAS DE LA MASONERÍA EN EL TRÁNSITO DE LA ILUSTRACIÓN AL ROMANTICISMO*
Faustino Oncina Coves
Universitat de València
El fenómeno del arcano no es terra incognita en la historia de la filosofía. El ejemplo del pitagorismo es harto elocuente. Sin embargo, su insólita proliferación durante y a partir del siglo XVIII alcanza cotas asombrosas, y prima facie no puede sino suscitar nuestro estupor, porque su apogeo en el siglo de las Luces parece restarle lustre a la Ilustración. Este hito histórico alienta una densa reflexión teórica que engloba diversas, y a menudo discordantes entre sí, filosofías de la masonería. Conviene subrayar una advertencia preliminar: nos situamos, y no hay que olvidarlo en aras de evitar malentendidos, en el plano de la reflexión filosófica, que se afanó por discernir y emancipar, en lo que toca a tal asunto, la ontología de la historia, el espíritu de la letra, la esencia de la existencia, la verdad de razón de la verdad de hecho. Con esta jerga se pretende señalar el hiato, la distancia entre lo que la masonería debe ser y lo que es, entre lo que debería ser y lo que fue, la sima infranqueable entre un ideal y la realidad. En esta contribución nos concentraremos en las versiones ilustrada, idealista y romántica de las filosofías de la masonería en el espectro idiomático alemán, encarnadas, respectivamente, por Lessing, Fichte y el tándem Herder-Friedrich Schlegel, si bien intercalaremos referencias a otros autores, pues es un tema pujante y casi ubicuo en la época. Casi todos los primeros espadas se fajaron con él y fue objeto de continua elaboración literaria y ensayística.1 Constituyó una veta inagotable tanto para la literatura en prosa como en verso, y su fascinación no ha declinado, sino que perdura hasta nuestros días.2 Nos interesarán varios aspectos: en primer lugar, la elucidación de los motivos que expliquen la contradicción entre una era que con cierto autobombo se califica de siglo de las Luces, para desmarcarse de las Tinieblas del Antiguo Régimen,3 y la multiplicación de las sombras, esto es, la maximización a la par de lo exotérico y de lo esotérico, de la publicidad y del arcano. En segundo lugar, el descifre de las funciones de una socialización en torno al secreto, y su fácil metamorfosis en criptopolítica, en ideología, en adoctrinamiento.
I. LUCES Y SOMBRAS: LA PROMISCUIDAD DE UN SIGLO
Los ilustrados querían reconducir el secreto y lo misterioso, lo oculto y lo tenebroso al ámbito del saber susceptible de un control metódico, público y libre. En la primera fase de la Ilustración lo persiguieron primordialmente en el caso de los arcana naturae. Francis Bacon, a quien alguna leyenda considera la garganta profunda de la masonería histórica, citaba una frase del rey Salomón que lo alinea con esta Ilustración aún precoz que pretende desentrañar los enigmas en la naturaleza: «La gloria del Señor es ocultar sus obras; la del rey [se sobreentiende, del hombre como rey de la creación] investigarlas» (Bacon, 1984: 38).
En la segunda fase de la Ilustración el esfuerzo se concentró en la erradicación de los arcana imperII, en una deslegitimación del secreto en la esfera de lo político, aunque en los intersticios del despotismo, también del ilustrado, abundaban confraternidades de iniciados (Engel y Wunder, 2002: 4).
De una manera sumaria hallamos aquí concentrado el programa de exorcización del espectro del arcano. Sin embargo, es un programa en parte truncado por razones internas a la propia Ilustración, que no sólo no consigue expulsarlo, sino que le concede un salvoconducto que adoptará diversas formas.
El siglo XVIII se jacta de un progreso científico-técnico abrumador, que, a diferencia de la época de Galileo, no canta la palinodia ante la presión eclesiástica. El giro copernicano se ha asentado en el ámbito del conocimiento, y lo ha hecho con el consenso de la comunidad científica, jaleada, además, por un avance incesante en sus disciplinas estelares, la matemática y la física. El método oficia de agrimensor del terreno de la verdad, pero la facultad entronizada, la razón, no acaba de sentirse satisfecha con lo así acotado. El hombre no ve colmados sus anhelos, intereses y curiosidad únicamente con lo que le ofrece el experimento, sino que continúa rebuscando, rebasando esos límites, y lo hace empujado por una tendencia natural de la propia razón, a sabiendas de que se adentra en un mundo acaso fantasmagórico, en una fata morgana. No estamos hablando de una adulteración o perversión de la facultad reina, sino de una ilusión inevitable. La meta de hacer entrar a sus productos en el camino seguro de la ciencia no le priva de su derecho inalienable a errar, a tentar vías heterodoxas –alquímicas, cabalísticas, teúrgicas, taumatúrgicas, teosóficas, etc.–. En el currículum de la razón hay luces y sombras, mesura y desmesura. Senda bien balizada y extravío son hermanos mellizos. O dicho de otra manera, impera un concepto dinámico, dialéctico de la verdad, en el que el error es uno de sus insustituibles ingredientes. La pasión por el conocimiento ha inoculado el veneno, el dopaje del saber. La figura de Fausto −metáfora de alguien que lo quiere todo y lo quiere ya, también abrazar ipso facto, en una carrera relámpago, la sapiencia, la ciencia infusa− cabalga a lomos de esta era. Ella ha espoleado un galope desbocado en pos de un conocimiento al que no se le pueden poner bridas. La conquista de lo ignoto, la aventura de lo desconocido pero no incognoscible, está jalonada de venturas y desventuras. La ciencia aprende de la magia, la astronomía de la astrología, la química de la alquimia. La autobiografía de Goethe resulta ejemplar.4
La experiencia humana desborda los confines a los que queda circunscrita la científica. Esa experiencia se nutre, por tanto, no sólo de los experimentos realizados bajo la égida del método, sino también de aquellos aún no compulsados por el canon científico, sin las ataduras y las cortapisas de un paradigma, y hasta de los que van contra el método. Este término significa etimológicamente camino y no sólo se saca provecho siguiéndolo escrupulosamente, sino también descarriándose, desviándose por atajos y rodeos. Tales extravíos van desde laboratorios clandestinos a viajes a tierras extrañas. Es lo que a la sazón se llamó formación (Bildung), una noción crucial para las sociedades secretas y para las órdenes masónicas. Incluso dio lugar a un género literario nuevo, las novelas de formación, en algunas de las cuales, por ejemplo, en los Años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe, las sociedades secretas, en este caso la «sociedad de la Torre», juegan un papel relevante. La formación integral de la personalidad es una errancia.
Hemos constatado cómo a un tema que se plantea en un ámbito epistemológico se le van sumando capas que abarcan la existencia entera del individuo. Lo cual no es inocuo políticamente en una época en la que el paternalismo, o uno de sus alias, el despotismo ilustrado, se concibe a sí mismo como el régimen administrador de la felicidad y la verdad de los súbditos. El gobernante se erige en criterio de ambas bajo el pretexto de la minoría de edad del pueblo y de su voluntad de evitar la desdicha de sus hijos, pues el error es causa de dolor y miseria. Pero el soberano no está tanto interesado en la verdad cuanto lisa y llanamente en la imposición de su arbitrio.5
En 1781 Kant convertía en emblema de su época el «examen público y libre» de todos los objetos,6 incluso de aquellos tradicionalmente vedados por su aureola de santidad y majestad. Iglesia y Estado debían también comparecer, despojados de su ancestral inmunidad, ante el tribunal de la razón, esto es, de la publicidad, aun a costa de una criba de los misterios de la primera y los arcana imperII del segundo. ¿Cómo procede la razón para inmunizarse contra las mismas ínfulas totalitarias y omnipotentes de sus dos tradicionales oponentes, trono y altar? Para curarse de su soberbia y, en una suerte de catarsis, da rienda suelta a sus excesos y desvaríos, se faja con sus desafueros, se familiariza con sus antinomias y aprende los ardides dialécticos. La dialéctica es también una lógica, si bien de la apariencia, pero que, integrada a nuestra cartografía, nos asegura una travesía, ciertamente procelosa, a la isla de la verdad.7
El error debe ser discutido y problematizado, no reprimido o decretado como tal por la autoridad. En 1793 Fichte aboga por un concepto de verdad más aporético que dogmático, más procesual que estático:
La libre investigación de todo objeto posible de la reflexión, llevada en cualquier dirección posible y hasta el infinito, es, sin duda, un derecho del hombre. (...). Es una determinación de su razón no reconocer ningún límite absoluto, y sólo así la razón se hace razón y el hombre un ser racional, libre y autónomo. Por eso, la investigación hasta el infinito es un derecho inalienable del hombre (GA I/1: 182-183, 233-235).
Entre la verdad y el error no existe una relación de oposición, sino de interdependencia. Los errores, las contradicciones, los titubeos, son rellanos en la ascensión a la verdad, los traspiés inevitables en la ruta que desemboca en una razón soberana. En este trasiego entre verdad y error (Fichte, 2002: 91) el talento social más preciado es la capacidad de recibir y de comunicar. Esta idea de un foro de comunicación libre de coacciones será rentabilizada por las sociedades secretas. Fichte denuncia la capciosa estratagema del gobernante de querer limitar la divulgación del pensamiento prohibiendo el error:
Aun cuando me es lícito difundir la verdad, no así el error. Para vosotros, que así habláis, ¿qué puede significar verdad y qué error? Sin duda, no lo que nosotros entendemos por tales; de lo contrario, habríais comprendido que vuestra restricción anula completamente lo que nos permitisteis, que nos quitáis con la mano izquierda lo que nos disteis con la derecha, que es absolutamente imposible comunicar la verdad si no está permitido a su vez difundir errores (Fichte, 1986: 23).8
No atreverse a usar el propio entendimiento, incluso a abusar de él, pues el cobarde desuso es peor que el temerario abuso, es una falta imputable a nosotros mismos y, por tanto, autoculpable.
La libertad de pensar ha de tener su correlato en el plano práctico –esto es, en el moral y político−, no debe ceñirse al mundo de las ideas, sino que ha de reflejarse en acciones; en suma, debe complementarse con la libertad de obrar. Ahí radica la sutil pero decisiva diferencia entre la época de la Ilustración (o de Federico) y la época ilustrada. Y de nuevo el arcano acaba convirtiéndose en el refugio, al igual que lo fue de las ideas proscritas, díscolas o extravagantes, de esas obras no permitidas en la res publica. Las órdenes secretas promocionaron una cosmovisión distinta a la imperante. Ya en los tiempos del Antiguo Régimen, en estos talleres fueron ensayados novedosos procedimientos de comunicación, de reclutamiento y de vigilancia, y en ellos encontraron los ninguneados su cantera y a veces incluso su cobertura legal. Es relevante percatarse de un cierto contagio entre dos niveles: el afán de saber no queda saciado por el conocimiento acreditado científicamente y por eso está tentado irremediablemente a sobrepasarlo, al igual que la realidad política no colma lo imaginado, y lo utópico tiende irrefragablemente a proyectarse sobre el statu quo y a subvertirlo. Hay un venerable modelo de la utopía. Se describe un lugar que no existe y de este modo puede ser criticado el presente y esbozado el futuro. Lo negativo es puesto de manifiesto y a la par surge una imagen ideal que hace resplandecer todo lo positivo. El horizonte del allá y del mañana se opone a las insuficiencias en el aquí y ahora. Todas las utopías de la historia se atienen a tal horma. En suma, la Ilustración consecuente forja un estilo de pensar y de obrar alternativo al vigente, y la ciudadela amurallada por la discreción es el vergel para este. Al igual que será intramuros, en laboratorios clandestinos, donde se intentará arrancarle a la naturaleza sus secretos, también será fuera de la publicidad donde se anticipará la publicidad. Es una paradoja que forma parte de la dialéctica de la Ilustración.
Según una controvertida tesis de Reinhart Koselleck, el absolutismo es la propuesta de pacificación ante las guerras civiles religiosas que asolaron cruentamente Europa, pero al precio de introducir una cierta esquizofrenia en los individuos, al exigir una tajante escisión, sin porosidad posible, entre las convicciones, íntimamente libres, y las acciones, sometidas sin fisuras al soberano. Ese resto indomeñado servirá de trampolín para una Ilustración enemistada con el poder establecido, al producirse una creciente tensión entre nuevas elites cada vez más pujantes y el anonimato político al que están condenadas. Hartas de su ostracismo, promueven la creación de foros presuntamente apolíticos para la sociedad emergente, habida cuenta de que la política es acaparada íntegramente por el Estado. Tales instituciones oficiosas, paralelas a las oficiales, se concretan en la logia y el teatro, que se blindan frente a la injerencia del poder mediante el secreto y la ficción. Se trata de formas gemelas, en la medida en que ambas coadyuvan a la configuración de la conciencia burguesa y a la mutación de la autodefensa en beligerancia con el Estado. Las funciones aglutinadora y protectora del secreto se vuelven intriga política, la defensa frente a los tentáculos de un régimen autoritario se muda en ataque a este. La moral, la escala axiológica que en ellas se forja, servirá más tarde de ariete contra el Leviatán y sus émulos déspotas. La supervivencia del arte depende de la exclusividad recíproca entre la jurisdicción teatral y la civil (el texto de Friedrich Schiller El escenario como institución moral es una buena prueba de ello):9 se escenifica la inmoralidad de la ley política a costa de la inermidad política de la ley moral. La escena se convierte en tribunal, en custodio de la moral; la poiesis en «espada y balanza», «daga y látigo» –en la dicción de Lessing y de su admirado Diderot–. El contexto histórico explicaría el parangón estructural del arte y el secreto. Lo que era lugar de cobijo y asilo pasa a ser vanguardia propulsora de la insurrección. Es lo que se ha denominado función conspiradora. En la transición a la Revolución francesa, la filosofía de la historia es la ejecución del plan urdido por la moral, oculta en las logias, los escenarios y los clubes jacobinos, y presta al asalto triunfal del Estado absolutista. Es la culminación de la crítica en la crisis, de la que brotan la poesía como un arma cargada de futuro y el secreto como un bumerán. De este modo se vinculan fraudulentamente el programa ilustrado y el jacobino, y el terror pasa a ser el vehículo de la emancipación y la guillotina el símbolo de la liberación, fraguándose la leyenda negra de la masonería como fuerza confabuladora.10 Para Koselleck, el ilustrado Lessing, dramaturgo e iniciado en la logia hamburguesa Las tres Rosas en 1771, fungía ejemplarmente de atizador de la revolución.11 Este veredicto es el corolario de una lectura sesgada de sus Diálogos para francmasones (1777-1780).
II. EL CASO LESSING: MASONERÍA ESENCIAL Y MASONERÍA EXISTENTE
Y no es que Lessing abdique de la política, sino que a ella queda solapada otra esfera de acción más genuinamente humana, adscrita a la masonería, metáfora del tercer y último estadio en el desarrollo de la humanidad, en la educación de nuestro género. Tras la edad de la infancia y la de la adolescencia, advendrá la de la plenitud, esto es, la época ilustrada, cuyos coetáneos son libres e iguales. La «verdadera ontología de la francmasonería», su «esencialidad», su «verdadera imagen» (D: 605) no reside en la parafernalia ceremonial −«sus discursos y cánticos»−, ni se alcanza a través de iniciaciones rituales (D: 607).
Sólo en la praxis logran identificarse los masones y la masonería. Excluida la liturgia como marca distintiva, el profano vuelve entonces sus ojos hacia lo que los masones «hacen en favor de la generalidad de los ciudadanos del Estado del que son miembros».12 A la relativización de los hechos rituales como lo característico de la esencia masónica, le sucede la relativización de los filantrópicos.
Su sello de autenticidad no reside en un derroche ostentoso de beneficencia, en esas «obras ad extra» merced a las cuales son conocidos ante el público. Ellas son «sólo las obras que hacen meramente para llamar la atención del pueblo», un señuelo destinado a dirigir la voluble mirada del hombre hacia el meollo que está detrás de estos arabescos: Estos gestos hacia fuera encubren y descubren al unísono el núcleo de la masonería: «Las verdaderas obras de los francmasones apuntan a hacer superfluas en su mayor parte todas esas que suelen llamarse buenas obras» (D: 610). La obra masónica nos exonera de los benefactores, porque la dignidad del hombre reza que cada uno se haga responsable de su vida. La filantropía acepta y presupone las desigualdades; las atenúa, pero no las elimina. Sólo una praxis generadora de seres autónomos extiende la bondad en el mundo. Las verdaderas acciones de los masones son acciones buenas, pero no hay que confundirlas con las que habitualmente son consideradas buenas, las caritativas. Las buenas obras no pueden ser pregonadas, porque entonces brillaría pomposa y hasta obscenamente el yo que se vanagloria de ellas.
Lessing sostiene que el masón, en cuanto tal, no ha de intervenir en los asuntos solubles políticamente. El Estado debe encontrar sus propios resortes correctores en la actividad pública de los ciudadanos, pero ésta no posee la exclusiva de los dominios de la acción humana, ni los agota ni constituye su forma más excelente. La dimensión masónica de la acción humana no puede consistir en el diseño o mejora de un Estado, lo cual no desmiente que ella incorpore una vocación comunicativa. Es más, el medio eminente en que se articula es el diálogo. Conversar no es un estado de reposo, de inercia, sino de dinamismo, de galvanización de los interlocutores, cuyas convicciones tienen necesidad de fricción, de batirse en buena lid entre ellas, de purgarse recíprocamente:
Pero, dicen, ¡la verdad gana así tan pocas veces! ¿Tan pocas veces? Aunque nunca se hubiese establecido la verdad mediante polémicas, jamás hubo polémica en que no saliera ganando la verdad. La polémica (...) mantuvo en incesante excitación a los prejuicios y a los prestigios; en una palabra, impidió que la falsedad se aposentara en el lugar de la verdad.13
El diálogo, nos lo enseñó el dúo Sócrates-Platón, está dedicado a formar más que a informar. Plática y amistad representan el anverso y el reverso del ensalmo contra los prejuicios, también contra los de una Ilustración que, a pesar de su frecuente autocomplacencia, no está libre de tacha.
Lessing se hace eco de las categorías del iusnaturalismo rousseauniano. En el estado natural impera «la igualdad» (D: 614); sería, evoco aquí un símil del propio autor, un estado análogo al de las hormigas, que colaboran en armonía entre sí sin gobierno alguno, ayudándose mutuamente:
Ernst.¡Qué actividad y qué orden al mismo tiempo! Todo el mundo acarrea y arrastra y empuja, y nadie estorba al otro. Mírales, hasta se ayudan (...). Pues no hay nadie que las mantenga juntas y las gobierne.
Falk.Ha de ser posible el orden aun sin gobierno (D: 611).
Pero el hombre no se halla en esa situación de concordia anómica. El hecho de que la sociedad humana no sea capaz de tal autoorganización –«¡Qué lástima!», exclama Lessing/Falk− determina la existencia del Estado.
La variedad geográfica impide una constitución política única para el orbe entero, pues «sería imposible administrar un Estado tan enorme». La multiplicidad de Estados representa el primer revés para la causa de la igualdad, pues de tal pluralidad se siguen irremisiblemente diversidad de necesidades, intereses, costumbres..., y con ello también un torrente de «reservas», «desconfianzas» y «prejuicios», que erosiona la comunicación interpersonal y desfigura, al abrir surcos cada vez más profundos, el rostro de la humanidad. En suma, bloquea «el hacer o compartir lo más mínimo con el otro». La condición civil de desigualdad aparece ya fatalmente instalada.14 La sociedad civil «no puede unir a los hombres sin separarlos, ni separarlos sin consolidar abismos entre ellos, sin interponer entre ellos murallas divisorias». A la disgregación de la humanidad en pueblos, capitaneados por sus respectivos Estados, le sucede su diáspora en religiones: «... seguirían siendo los hombres judíos y cristianos, turcos y demás..., discutiendo entre ellos por una determinada primacía espiritual en la que basan unos derechos que jamás se le ocurrirían al hombre natural». Además, la homogeneidad confesional refuerza y sirve a la homogeneidad nacional.
Este beso traidor se ve secundado por otro más canallesco, con secuelas ya no centrífugas, interestatales, sino centrípetas, intraestatales, pues en el seno de cada «sociedad civil prosigue también su separación en cada una de esas partes, por así decirlo, hasta el infinito... en la forma de diferencia de clases» (D: 615). La diversidad del grado de perfección de sus miembros, dependiente de las circunstancias y facultades de cada uno, sirve para clasificar a los ciudadanos en estamentos. La riqueza polifacética de los individuos, que debería propiciar la asistencia recíproca, se diluye en una competencia desleal encaminada a jerarquizar, a hacer «a unos miembros superiores y a otros inferiores». Este régimen de superioridad e inferioridad no sólo se refiere a la eventual posesión de un «patrimonio», sino asimismo a las posibilidades de «intervenir directamente en la legislación». Hasta en la democracia formal o en regímenes materialmente pseudoigualitarios, donde «participan todos en la legislación, no pueden tener todos la misma participación, por lo menos no pueden intervenir directamente todos en la misma medida». Oligarquía política y oligarquía económica, nomenclaturas y lobbies, fomentan su engorde mutuo. Pero este proceso piramidal, lubricado por el patrimonio y avalado por la legislación, que ahonda las distancias entre potentados y desposeídos, es un mal inevitable que acampa incluso en el mejor de los Estados.
El Estado surge como un medio de subvenir a las necesidades de los individuos que él acoge y mantiene unidos para garantizar la felicidad de cada uno de ellos. Luego decaen el utilitarismo y el liberalismo tópicos, «la felicidad máxima del mayor número posible», por permitir un mínimo de desheredados, y la felicidad ansiada, sin embargo, ha de ser la de todos sin excepción. El panteísmo del Uno-Todo late en el trasfondo de esta idea, según la cual cada persona singular encarna el género humano. La marginación de algunos, la segregación de unos pocos, es un síntoma de una política en retirada: «La felicidad del Estado es la suma de la dicha particular de todos los miembros... Además de ésta, no hay otra». Y el Estado cohonesta la tiranía si su constitución admite que una minoría de individuos –«por pocos que sean»− «tienen que sufrir» (D: 612). Hemos entrado en un callejón sin salida; somos cautivos de una paradoja: «No se puede unir a los hombres más que separándolos, sólo mediante una continua separación se les ha de mantener unidos» (D: 616). El factor de vinculación se torna entonces factor de disgregación, la adhesión a una unidad política comporta el resquebrajamiento de la unidad humana. La patria nos deja huérfanos de humanidad.
Los males aquí denunciados no son las consabidas deficiencias del aparato administrativo ni las corruptelas del Estado, pues estos males son accidentales, y, por lo tanto, subsanables. Esta enfermedad es curable, y lo es políticamente. A ello debe consagrarse la ciudadanía. Pero esos otros males que aquejan al Estado son esenciales, inextirpables, y ni siquiera el más militante compromiso cívico ni la más infalible maquinaria estatal pueden desahuciarlos. A esta deshumanización de la sociedad, que se manifiesta como desigualdades, divisiones, desgarramientos, sólo le sirven de contrapeso tipos humanos que estén por encima de la «distinción de patria», de la «distinción de religión», de la «distinción de clase» (D: 621). Estos vigías de los males inevitables, individuos capaces de trascender las segregaciones, esto es, los francmasones, abstraen de las coyunturas estatales de la sociedad civil, conscientes de que su misión, su opera supererogatoria, radica, no en la obediencia a los dictados de una patria, sino en su condición apátrida, cosmopolita, que de ninguna manera puede institucionalizarse, pues cualquier institución delimita, clasifica en compartimentos y termina malversando o fagocitando la simiente de solidaridad que Lessing pretende abonar. Se trata de «reducir lo más posible esas separaciones por las que los hombres se son mutuamente tan extraños» (D: 618), de «contrarrestar los males inevitables que trae consigo el Estado», «No de este y de aquel Estado. No los males inevitables que se siguen de una determinada constitución una vez aceptada. (...). Su mitigación y curación déjalas en manos del ciudadano» (D: 619).
Las calamidades políticamente solubles conciernen a los ciudadanos y son remediables mediante su participación.15 Al ciudadano le compete configurar un bien político, pero que nunca será el bien humano, porque el poder siempre se asienta sobre las diferencias y produce separaciones.16 El ciudadano debe afanarse por conseguir un poder humanizado; pero, para el masón, el poder humanizado es a su vez inhumano, porque sigue uniendo a los hombres a través de su separación.
El poder perverso del Estado no reside únicamente en la facilidad con que excede sus límites legítimos, sino en que es capaz de seducir en su provecho incluso a sus pertinaces críticos, de neutralizar a sus más impenitentes detractores, acomodándolos en su seno, convirtiéndolos en una pieza más de su aparato de poder: «El Estado ahora ya no funciona. Además, entre las personas que hacen las leyes o que las aplican, ya hay incluso demasiados masones» (D: 628; cf. 626). Luego el poder político se define por su capacidad de seducción,17 que sabe reciclar a los oponentes en agentes suyos, en partidarios tan acérrimos que pasan a formar parte del gobierno.
¿En qué se traducen las verdaderas obras que son el contrapunto a las del ciudadano, y, en consecuencia, el antídoto contra los males inevitables? Desde luego, no son aquéllas en que depositaron sus esperanzas ciertos entusiastas que auguraban, a rebufo de la Revolución americana, la instauración del reino de la razón «con las armas en la mano» (D: 629). A quienes esto profetizaron les responde Lessing con un doble argumento, antifanático y antibélico, tolerante y pacifista. El primero se basa en la denuncia del fanatismo, entendido como la pretensión de ver en uno mismo el fin de la historia y creer «poder convertir de golpe a sus contemporáneos», o para expresarlo en términos kantianos, en querer ser el fenómeno que cumple por entero la idea: «El fanático obtiene a menudo muy justas visiones del futuro, pero es incapaz de esperar ese futuro» (E: 592-593). En su incapacidad de esperar reside el fanatismo del fanático, no en el desatino del ideal al que tiende. Quiere colmar en sí mismo la perfección, negando su carácter asintótico e interrumpiendo extemporáneamente el proceso de perfeccionamiento. El segundo consiste en creer que «lo que cuesta sangre no vale la pena de la sangre» (D: 629). El ilustrado lessinguiano no hace de su causa un casus belli, y, por lo tanto, no apuesta por un mecanismo de despliegue de la humanidad que sea cómplice de algún tipo de exclusión y todavía menos de la exclusión de la muerte.
Lessing convirtió las diferencias (sociales, religiosas, étnicas y estatales) que se afirman «en perjuicio de un tercero» en prejuicios que socavan la esencialidad humana (D: 627). Su distanciamiento de la revolución obedece a que ella pone sus fuerzas al servicio de las exclusiones. Este autor tiene en mente dos fenómenos con ese rótulo, la Revolución inglesa y la Revolución americana.18 Luego conviene rectificar una maliciosa metonimia, consistente en convertir a Lessing, su filosofía de la masonería y por ende la Ilustración en su globalidad, en un conspirador político, o, hiperbólicamente, en el epígono de esas dos revoluciones modernas y, ante todo, en la propedéutica de la Revolución francesa.
Frente a la actitud ilusa o visionaria, capaz de caldear el fundamentalismo, «el francmasón espera tranquilo a que salga el sol» del propio discernimiento mediante la comunicación entre un tú y un yo, al acecho de la ocasión propicia para actuar y prescindir progresivamente de los cirios que aún necesita (D: 629). La lucha por la igualdad esencial humana «en el fondo no se apoya... en vinculaciones externas que tan fácilmente degeneran en ordenamientos sociales, sino en el sentimiento comunitario de espíritus afines» (D: 630), en suma, en la philía. La amistad no es jerárquica ni excluyente, sino dialógica y expansiva. Cualquiera puede ocupar el lugar del tú y del yo. La amistad neutraliza el montante seductor y opresor del poder, ese gran Basilisco, al robustecer las relaciones interpersonales, al hacer insobornable nuestra idiosincrasia y fundar una existencia sin escisiones, sin sambenitos, sin estigmas, basada en la reciprocidad de lo esencial.19
Ciudadanía y masonería, esto es, política y amistad, circulan ambas por carriles diferentes.20 Entre ellas debe establecerse una simbiosis, mas no una absorción; es menester promover un solapamiento, pero no una suplantación. La política más ecuánime no deja de ser terreno fecundo para el mal. Y tal política, según uno de sus más brillantes heraldos, Kant, reposa en el principio de publicidad, que no colisiona en absoluto con la discreción lessinguiana. La necesidad de la publicidad de una máxima, de que sea objeto de discusión pública y cuente con el reconocimiento general, sirve de dique al rabulismo de la razón instrumental.21
Falk reflexiona sobre la decepcionante experiencia masónica de Ernst, quien, deslumbrado por esa logia de las maravillas que le describió («Una tierra que mana leche y miel»), decidió afiliarse (D: 623). Del encantamiento pasa al desencanto. Lo que a este novicio le agria el humor, lo inquietante, no es tanto que «El uno quiere fabricar oro, el otro conjurar espíritus, un tercero restaurar los [templarios]», cuanto «que lo único que veo por todas partes, lo único que por todas partes oigo son esas niñerías: es que nadie quiere saber nada de eso cuya expectativa suscitaste tú en mí» (D: 627). La minoría de edad autoculpable se contenta con los ritos y prodigios, hace degenerar las verdaderas obras en un indolente pasatiempo, opio para los auténticos masones: «Ernst.¡Pero todo aquello era entretener, entretener y nada más que entretener!». Ese regodeo en lo accesorio olvida su mera índole de indicio, de acicate, de estímulo para algo superior: «Falk.Pues que en todos esos ensueños veo esfuerzos en pos de la realidad, que, de todos esos extravíos, puede sacarse por dónde irá el verdadero camino» (D: 624-625). La razón aprende de su errancia, se pule y madura midiéndose con sus delirios, pero no queda encallada ahí, pues no puede cejar en sus denuedos por remontarlos (D: 628). No hay que mezclar el «secreto con ciertas ocultaciones» (D: 625). Quizá el hecho de que la masonería real, histórica, no haya sido capaz de auspiciar una forma de expandirse basada en la franca interrelación entre un tú y un yo, y haya permanecido atrofiada en niñerías, sea tan sólo un rodeo. Lessing prevé que ese esquema de la masonería sea superado a causa de una inflación de alienante divertimento, porque ha interiorizado los mismos prejuicios castizos, confesionales y clasistas que aspiraba a combatir y porque ya hay demasiados masones incluso en el gobierno. Asediada por el triple frente de una simbología hueca, una traición hipócrita a su carta fundacional y un uso político, la masonería existente no es digna de la masonería esencial. La erótica del poder ha engullido su sustancia, reduciéndola ora a simple ritual, ora a brazo político.
III. IDEALISMO Y MASONERÍA: EL CASO FICHTE
La politización de la virtud, de la que el propio Lessing recelaba por su tentación fundamentalista, va a mostrar su rostro jánico con la Revolución francesa. La Ilustración no ha humanizado a los hombres. La libertad misma incuba un momento de violencia tan pronto como penetra en la vida y realiza sus ideales. Ante tan desolador panorama, Schiller declara: «Es a través de la belleza como se llega a la libertad» (Schiller, 1990: 121).22
En el Estado estético, todos (...) son ciudadanos libres (...) Aquí, en este reino de la apariencia estética, se cumple el ideal de igualdad que los exaltados querrían ver realizado también en su esencia (...) Pero, ¿existe ese Estado de la bella apariencia? Y si existe, ¿dónde se encuentra? En cuanto exigencia se encuentra en toda alma armoniosa; en cuanto realidad podríamos encontrarlo acaso, como la pura Iglesia y la pura República, en algunos círculos escogidos (EE: 379-381).
A partir de una narración de Schiller, El visionario (1787-1789) –y de las noticias desalentadoras que le transmite su amigo Körner, masón e iluminado−, podemos colegir que no identificó esos círculos con las sociedades secretas, pues en ese relato, con el ejemplo de los Bucentauros, pone precisamente el énfasis no en la potencia liberadora que ejercen sobre sus miembros, sino en la subyugadora.23 Sin embargo, otro inventor del idealismo, Johann Gottlieb Fichte, a semejante reto responde ya en 1794 en su discurso de ingreso en la logia de Rudolstadt Gunther del león rampante: «El fin final de nuestra orden es necesariamente el perfeccionamiento de todo el género humano» (GA II/3: 375-377).
No obstante, acomete una depuración de lo que denomina rosacrucismo e iluminismo, que han contaminado ya con superstición, supercherías y mitos infundados, ya con cabildeos el verdadero fin de la Orden. En ella se fomenta mejor el ejercicio de las facultades humanas (GA I/1: 241; II/3: 375-378) y, por tanto, también la cultura. No voy a abundar en la sinergia ya apuntada en «la historia del desarrollo del espíritu» entre «un encadenamiento exotérico de la ciencia» y uno «esotérico, cuya transmisión y conservación podía ser la misión de una sociedad secreta».24 Los flujos osmóticos en ambas direcciones han sido frecuentes (alquimia-química, aritmosofía-matemática, astrología-astronomía...). Me referiré más bien a la transformación de una cultura cultivada y custodiada en secreto en la panacea de los sinsabores que causa una cultura social que se despliega sin velos. En la conquista de la independencia respecto de las cosas, al imponerles nuestros fines, asistimos al hallazgo de la dimensión social de la formación, al cambio de la subordinación por la coordinación en el trato con los demás.
La cultura se convierte en una relación interpersonal de trueque de influencias, en el sentido de determinaciones a la autodeterminación, de apelaciones a la espontaneidad. Aquí descubrimos la intersubjetividad canónica. Pero ¿por qué tendrá que desarrollarse en último término masónicamente? En las lecciones que dio a sus hermanos de la Gran Logia Royal York de Berlín en 1799 y 1800, encontramos, al tiempo que una autocrítica de su filosofía política, un veredicto devastador de la sociedad surgida de la Revolución:
La gran sociedad ha separado en partes el todo de la formación humana, la ha dividido en diversas ramas y ocupaciones, y ha asignado a cada estamento su particular campo de cooperación (GA I/8: 422).
La capacidad funcional del mundo moderno es rehén de la progresiva división del trabajo. La masonería persigue enmendar las distorsiones en la estructura comunicativa por efecto de la especialización y la burocratización de la vida pública. En conexión con esta censura de una hiperprofesionalización castrante de la versatilidad humana, Fichte se rebela también contra la hybris de la expertocracia:
Pero así acusan todos inevitablemente una cierta incompletud y unilateralidad, que... se trasforma en pedantería. [El] principio fundamental [de la pedantería] es el mismo en todas partes: considerar la formación propia de su estamento particular como la formación común de la humanidad y esforzarse por ponerla en práctica (GA I/8: 423-424).
Frente a estas causas desestabilizadoras que, paradójicamente, constituyen el elixir vital de la sociedad civil, la forma interpersonal que se edifica sobre el secreto ha de recuperar el equilibrio y juntar los fragmentos en que se ha esparcido la humanidad: «el fundamento principal de la deficiencia de muchas relaciones humanas estriba en la dificultad de la interacción y de la influencia recíproca de una clase sobre la otra» (GA I/8: 437).
La masonería, en su calidad de fuerza solidaria y fundadora de cooperación, se entiende como un espacio de comunicación libre de prejuicios de religión, nación y clase. La división del trabajo y la democracia, tuteladas ambas desde arriba, son el presupuesto del sistema productivo y del Estado de derecho.25 El individuo se reduce a una tarea cada vez más minúscula en el seno del proceso económico y a una participación ocasional e inducida en la res publica (GA I/8: 422). La sociedad humana se ahoga en su propio orden civilizado.
La organización jurídica y económica propicia la atomización exterior y la escisión interior de los hombres. Schiller ya se lamentaba de la mecanización de la vida, de la desmembración y el aislamiento de los individuos:
Para desarrollar todas y cada una de las múltiples facultades humanas, no había otro medio que oponerlas entre sí. Este antagonismo de fuerzas es el gran instrumento de la cultura, pero (...) tiene que ser falso que el desarrollo aislado de las facultades humanas haga necesario el sacrificio de su totalidad (EE: 155-159).
Todas las instituciones resquebrajan el ser común, porque se refieren exclusivamente a lo diferenciador y discriminatorio entre los hombres. Sólo la comunicación cercana y secreta, el trato personal allende el culto, la nacionalidad y la profesión vuelven a reunir en una totalidad exenta de coacción a los miembros extraños. ¿Se puede purificar mediante la segregación de alianzas cerradas el aire contaminado de la gran sociedad en cuyo medio deben vivir las sociedades secretas? ¿Servirán las pretensiones jerárquicas de la masonería de catálisis para la publicidad (no sólo interna a la orden, sino también externa) y repararán las deformaciones de una democracia hendida? ¿No es la democracia hermética el triunfo de la aristocracia? He aquí algunos de los envites que lanza Kant a este fenómeno, envites que no han perdido actualidad, como revela el análisis sociológico de G. Simmel.
En un breve artículo, Acerca del tono aristocrático que viene utilizándose últimamente en la filosofía (1796), Kant presenta una doble objeción contra la filosofía per initiationem profesada por «logias de tiempos antiguos y modernos». En primer lugar, la repudia por basarse en un modo esotérico de conocimiento no susceptible de compulsa y examen. En segundo lugar, porque la clasificación de los ciudadanos conforme a grados de iniciación, aun en lo que se refiere al acceso y la posesión del saber, ofende «en lo que atañe a la mera razón, el inalienable derecho a la libertad y la igualdad».26 Arremete contra el redivivo misticismo de la filosofía contrailustrada. Denuncia la ecuación entre los usurpadores de la publicidad en la sociedad civil y quienes acaparan el secreto en las logias. En ambos casos se trata de la misma minoría que ha sacrificado el «espíritu de libertad» de los ciudadanos en favor de la «obediencia».27
IV. EL ROMANTICISMO: LOS CASOS DE HERDER Y FRIEDRICH SCHLEGEL
Aunque con frecuencia se le ha imputado a Fichte un cierto mecenazgo intelectual en la génesis de la concepción genial o cultural de la nación, lo cierto es que tanto el término cultura como el de nación responden a una lógica muy diversa a la que auspició el Romanticismo, que creyó ver en los Discursos a la nación alemana (1808) un vergel para la autoafirmación patriótica y pangermanista. La nación, para esta versión irredentista, se erige sobre una diferencia natural absoluta y constituye un valor que es menester preservar a cualquier precio contra todo lo que pudiese desnaturalizarla. Las fronteras étnicas o lingüísticas son reivindicadas como algo sin lo cual el organismo nacional no puede desarrollarse enteramente. La guerra entonces forma parte de las normales relaciones vitales entre organismos bien como un mecanismo de defensa ante la amenaza exterior, bien como una misión cultural que sirve de legitimación de pretensiones territoriales. La nación, la madre patria, está acuñada afectivamente en nuestro ser incluso antes de que razonemos y elijamos.
El reverso del modelo romántico es el ilustrado o revolucionario. La identidad se gana merced a la unión libre de voluntades, al compromiso adquirido mediante un contrato social. Se desmarca de los criterios étnicos y lingüísticos, y los lindes de sus dominios dependen de los límites de la aplicación de unos principios públicos y de la adhesión racional al contrato social que los rubrica. La nación no es la comunidad de raza e idioma, sino la patria de los derechos del hombre.
El hombre unidimensional y el hombre masa constituyen una patología de nuestra civilización, pero también el internacionalista «indolente y frío» y el patriotero. En la confraternidad masónica, Fichte confía en que intimen el «amor a la patria y el sentimiento cosmopolita», pues en el diálogo entre los hermanos prima una pregunta retórica: «¿Puede de algún modo propiciarse alguna mejora en el todo, si esta mejora no comienza a manifestarse en cualquiera de sus partes singulares?» (GA I/8: 450).
Los Diálogos para francmasones de Lessing son un palimpsesto. La filosofía de la masonería de Fichte no los pierde de vista, habida cuenta de que fue un ídolo desde su juventud (GA III/1: 134), y su devoción no menguó con los años. Cuanto más acosado se sintió durante la disputa del ateísmo, que le costó la cátedra en la Universidad de Jena, más invocaba al bibliotecario de Wolfenbüttel (GA I/6: 33-35). No mencionamos, al glosar los Diálogos, una anécdota muy elocuente a propósito del potencial provocador y subversivo de estos. Su autor se los dedicó a su patrón y soberano en Braunschweig, el duque Fernando, quien inicialmente se sintió halagado por la deferencia del insigne polígrafo. Mas cuando la cohorte de consejeros áulicos se zambulleron en su lectura, descubrieron que la aparente lisonja era un ariete emponzoñado contra el paternalismo principesco y la política en general, amén de una admonición a las logias existentes –el propio monarca era masón−, de las que, profundamente decepcionado, se distanció el escritor. El tono del soberano varió entonces y en términos contundentes se dirigió de nuevo a Lessing para amonestarle por haber osado dedicarle algo que no había sido previamente supervisado por la corte.28 Si la presencia de Lessing en Fichte es indirecta, otros dos reputados autores estamparon en ese texto originario sendas versiones, en ambos casos revisiones radicales, de los Diálogos, que anuncian el ocaso de la Ilustración y su reemplazo por el Romanticismo, enarbolado aún tibiamente por J. G. Herder y rabiosamente por Friedrich Schlegel.
En el Aviso con el que concluye su obra, Lessing anuncia «un sexto diálogo» (D: 635) que no ha sido encontrado en la obra póstuma. Los dos autores aludidos propusieron su particular sexto diálogo, que supone una alteración e incluso malversación de las ideas del original. El Romanticismo, al menos prima facie, parece rimar mejor con el arcano que la Ilustración y el Idealismo, en la medida en que confiere a lo ordinario un aura de misterio, a lo conocido la dignidad de lo ignoto, a lo finito una apariencia infinita. Mediante el desbocamiento de la imaginación reinventa un mundo espiritual que busca su inspiración en el Medievo.
IV.1 Herder
En sus Cartas para el fomento de la humanidad de 1793, con el subtítulo Diálogo sobre una sociedad invisible-visible, recrea el segundo diálogo de Lessing. Los nombres propios Ernst y Falk son reemplazados por los pronombres Yo y él. El primer pronombre personal, trasunto de Herder, insiste, como en Glaucón y nicias (1786), en destacar el anacronismo de cualquier sociedad secreta en el siglo de las Luces:29
YO: Todos esos símbolos pueden haber sido en otro tiempo buenos y necesarios, pero ya no lo son, según me parece, para nuestra época. Para nuestra época necesitamos justamente lo contrario de su método: verdad pura, clara, pública, evidente.
La alternativa de Herder es «La sociedad de todos los hombres pensantes en todas las partes del mundo» (SW, XVII: 129-130).
La masonería se convierte en la república de las letras. La praxis era el criterio esencial de la masonería lessinguiana, el pensamiento lo es de la herderiana. Las «verdaderas obras» se encaminaban, en el terreno de la praxis, a reducir al máximo los males inherentes a la sociedad civil, los prejuicios patrióticos, confesionales y clasistas. Los insignes miembros de esta sociedad de sabios cumplen de sobra y de oficio con ese cometido: «cuando estoy en compañía de Homero, Platón, Jenofonte, Tácito, Marco Antonio, Bacon, Fenelon no pienso en absoluto a qué Estado o estamento pertenecen, o a qué pueblo o religión».
En esta «sociedad idealista» no son relevantes las acciones, sino los «principios y las doctrinas», la teoría. Herder, iniciado en Riga en 1766, deja en suspenso premeditadamente la respuesta a la pregunta por su realización en este mundo:
ÉL: ¿Qué obras?
YO: Poesía, filosofía e historia son, según me parece, las tres luces que iluminan naciones, sectas y estirpes. ¡Un triángulo sagrado! La poesía eleva al hombre mediante una presencia grata y sensible de las cosas por encima de todas aquellas separaciones y unilateralidades. Acerca de eso la filosofía le da principios firmes, duraderos; y si es necesario, la historia no le negará máximas más precisas (SW, XVII: 130-131).
Herder sustituye el diálogo entre hombres por el diálogo entre nombres, las personas por las personalidades. Reemplaza las verdaderas obras de la francmasonería por las Humanidades. Pero la poesía y la historia son siempre nacionales, espejos del alma diversa de cada pueblo, que distinguen y separan de otros pueblos. La filosofía consiste en la contemplación de todas las manifestaciones poéticas e históricas y es cosmopolita en la medida en que es políglota. El mundo del espíritu ya no es el del «hèn kaì pân», en cuya forma universal de diálogo entre Yo y Tú todos caben, sino el de genios, y, por tanto, con derecho reservado de admisión.
Herder procura compensar la vida artificial del Estado máquina con la natural de la poesía, de la historia y de la filosofía. El diálogo transcurre entre doctos, no entre hombres sin más. Las universidades, de la mano de Humboldt y de Schleiermacher, serán pronto el corazón humanista del Estado. La esfera mundana, regenerada por Ernst y Falk