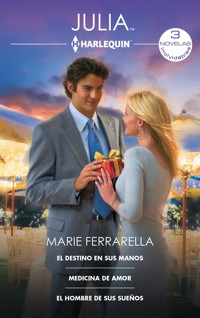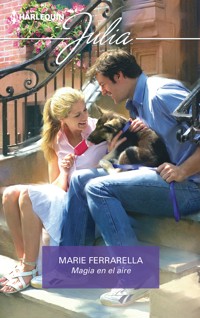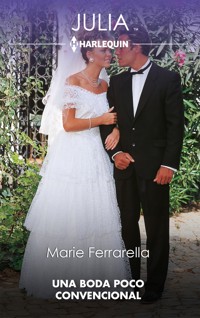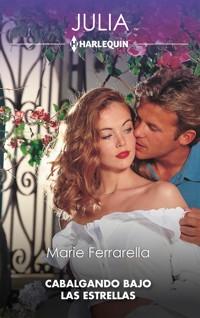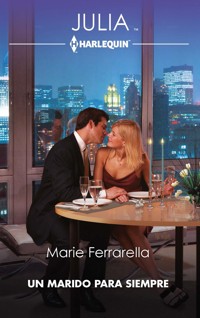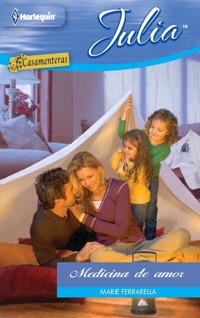
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Necesitaba la receta para encontrar el verdadero amor La decoradora Kennon Cassidy tenía muy claro lo que quería de la vida y, tras otra terrible ruptura, el romance no entraba en sus planes. Aun así, cuando aceptó transformar la nueva casa de un médico viudo, no pudo evitar quedar cautivada por sus dos alegres niñas, y por el estoico hombre que se escondía tras ellas. Simon Sheffield creía estar empezando una nueva vida. El cardiocirujano no quería relaciones complicadas, ni siquiera con la bella decoradora que había embrujado a sus hijas. ¿Le haría falta una radiografía para darse cuenta de que Kennon era la receta que tanto necesitaba su familia?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Marie Rydzynski-Ferrarella. Todos los derechos reservados.
MEDICINA DE AMOR, N.º 1920 - diciembre 2011
Título original: A Match for the Doctor
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-127-8
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Prólogo
MAIZIE Sommers se recostó en la silla. Observó en silencio a la elegante mujer de rostro sombrío que había entrado en su agencia inmobiliaria como si afrontara una misión.
La visita había sorprendido a Maizie, algo poco habitual a esas alturas. No había dicho palabra desde que la mujer había entrado y empezado a hablar, hacía casi diez minutos.
Ruth Cassidy, unos tres años mayor que ella, no buscaba vender o comprar una casa. Buscaba un hombre, en concreto, un marido. Y concretando más aún, un marido para su bella y selectiva hija Kennon, de veintiocho años de edad.
Aunque Maizie no había visto mucho a la joven durante los últimos quince años, siempre le había tenido mucho cariño a Kennon, sobrina de su difunto esposo.
No ocurría lo mismo con respecto a Ruth, pero por culpa de esta última. Ruth había dejado muy claro, desde el primer momento, que ni aprobaba a Maizie ni le parecía lo bastante buena para su hermano mayor, Terrence.
Maizie recordó que Ruth nunca lo llamaba Terry, como había hecho ella.
Como parecía que Ruth iba a seguir hablando sin descanso, Maizie apoyó las manos en los brazos del sillón de cuero italiano y se puso en pie. Era un sillón hecho de encargo, su primera compra frívola. Si iba a pasar largas horas ante el escritorio, pretendía estar lo más cómoda posible.
Sin decir palabra, se acercó a la ventana y miró la calle como si buscara algo.
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Ruth, girando el cuerpo para ver mejor a su ex cuñada.
—Quiero ver cuál de los jinetes aparece antes —contestó Maizie con voz queda, sin volverse.
—¿Qué jinetes? ¿De qué hablas? —Ruth se levantó y miró por la ventana. Sólo se veía el tráfico habitual a media mañana.
—Los cuatro jinetes del apocalipsis —contestó Maizie. Se volvió hacia Ruth. Su cuñada aún conservaba su belleza, y también su actitud de superioridad—. Me parece, dado que estás aquí hablándome, y pidiéndome un favor, o se está helando el infierno o se acerca el fin del mundo. Y desde esta ventana no se ve el infierno.
Ruth le lanzó una mirada asesina y resopló.
—De acuerdo, tal vez me merezca eso.
—¿Tal vez? —Maizie alzó una ceja, risueña.
—Vale, me lo merezco. Eso y puede que más —Ruth agitó las manos con desesperación. Parecía que las palabras le quemaban la garganta, pero siguió—. Lo siento, pero siempre pensé que le robaste a Terrence la oportunidad de tener la pareja perfecta. Sandra Herrington era muy rica y sus antepasados se remontaban al Mayflower.
Maizie conocía de sobra el pedigrí de su antigua rival; su difunto esposo siempre le había agradecido que lo hubiera salvado de muchos años de aburrimiento mortal.
—Lo sé —se limitó a decir, por mantener la paz.
—Me equivoqué, ¿vale? —Ruth, frunció el ceño.
—Sólo lo dices porque necesitas mi ayuda —Maizie no se consideraba ningún genio, pero estaba lejos de ser tonta o crédula.
Ruth, que iba a negarlo, encogió los hombros con aire impotente.
—Bueno, es un principio, ¿no? —suspiró— Perdona, ha sido un error venir. Pero había oído decir que tus amigas y tú también dirigíais un servicio de búsqueda de pareja…
Maizie movió la cabeza. La asombraban los rumores que surgían a partir de medias verdades.
—No es un «servicio» —corrigió—. Theresa, Cecilia y yo tenemos empresas muy orientadas al público, así que decidimos abrir los ojos por si aparecían posibles parejas para nuestras hijas —explicó, haciendo referencia a sus mejores amigas. Sonrió complacida. Analizar las listas de clientes en busca de hombres adecuados había sido idea suya, y había tenido más éxito del esperado. Sus hijas, así como Kullen, hijo de Theresa, habían iniciado relaciones que tenían visos de convertirse en definitivas—. Y las cosas han ido bien.
—Necesito que vayan bien para Kennon —Ruth se sentó y sus ojos oscuros escrutaron el rostro de Maizie—. Desde que ese hombre horrible con el que desperdició tantos años la dejó por otra, Kennon no ha hecho más que trabajar. Hace casi un año que no tiene una cita. No quiero que acabe sola —concluyó Ruth con sinceridad.
—¿Ninguna cita? —repitió Maizie. Eso le sonaba muy familiar—. ¿Te lo ha dicho ella?
—Una madre lo sabe —dijo Ruth. También confesó que obtenía información de Nathan, el ayudante de Kennon, a quien había engatusado con sus tartas de coco.
—¿Sigue Kennon con esa tienda de decoración? —los engranajes del cerebro de Maizie habían empezado a girar por su cuenta.
—Podría decirse que vive allí —Ruth, esperanzada, se inclinó hacia delante—. ¿Por? ¿Qué estás pensando?
—Acabo de venderle una preciosa casa vacía a un viudo. Necesita una decoradora urgentemente —Maizie pulsó varias teclas y la información apareció en la pantalla de su ordenador—. Viene de San Francisco. Tiene dos hijas pequeñas —Maizie observó el rostro de su cuñada.
—Sería abuela sin tener que esperar. Me parece bien —se inclinó hacia delante—. ¿A qué se dedica?
—Es cardiocirujano —Maizie sonrió.
—¿Médico? —Ruth irradiaba entusiasmo—. Maizie, creo que te quiero. Todo está perdonado.
—Bueno es saberlo —dijo Maizie con tono seco.
El sarcasmo nunca había funcionado con su cuñada. Y esa vez no fue la excepción.
Pensando que algunas cosas no cambiaban nunca, Maizie buscó el número de teléfono móvil del doctor Simon Sheffield.
Capítulo 1
CIELO santo, mujer, ¿has pasado aquí toda la noche?
La boca de Nathan LeBeau lanzó la pregunta, entre inquieta y jadeante, diez segundos después de pulsar el interruptor de la luz de la oficina y ver algo moverse en el sofá de cuero blanco. Nathan se llevó la delgada y aristocrática mano al pecho, con aire dramático, posiblemente para evitar que el corazón le saliera disparado.
—¿Cómo voy a impresionarte con mi dedicación si insistes en excederte y pasar toda la noche trabajando? —se acercó a la ventana y levantó el estor—. Tienes suerte de no estar marcando el 112 ahora mismo.
—¿Por qué iba a estar marcando el 112? —murmuró Kennon Cassidy. Intentó liberarse de las telarañas de su mente, del sabor dulzón de la boca y del dolor de hombros, sin conseguirlo.
—Porque me has dado un susto de muerte —contestó Nathan, sacudiendo la espesa melena castaño oscuro, que lucía larga, al estilo de un director de orquesta desenfrenado.
Miró a Kennon Cassidy, técnicamente su jefa, pero sobre todo su amiga y mentora. Ella se incorporó en el sofá y miró a su alto y, a menudo, crítico ayudante.
—¿Qué hora es? —preguntó Kennon.
—Digamos que hace horas que tu carroza se transformó en calabaza y los palafreneros en ratoncitos —dijo él, observando su atuendo.
—Ves demasiadas películas de dibujos animados —Kennon agitó la mano con desdén.
—No por gusto —se defendió él—. Judith insiste en que es lo único que pueden ver Rebecca y Stuart cuando cuido de ellos. Estoy deseando que lleguen a la pubertad y se rebelen contra mi rígida y tradicional hermana.
Nathan se puso la mano en la cadera y contempló a la esbelta y despeinada rubia que se había arriesgado a contratarlo cuatro años atrás.
—Necesitas seguir adelante con tu vida —dijo.
—No, lo que necesito es quitarme este sabor dulzón de la boca —replicó ella, que no pensaba discutir ese tema—. Creo que me quedé dormida con un caramelo para la tos en la boca.
Kennon se levantó y vio su imagen reflejada en la ventana. Se estremeció. Parecía un espantajo. Controló un bostezo e intentó recordar cuándo se había quedado dormida.
—Me tumbé en el sofá un momento, para descansar los ojos —dijo.
—Pues tuviste más éxito del que esperabas.
—¿Qué hora es? —volvió a preguntarle a Nathan, inquieta—. En serio.
—Es mañana —contestó Nathan. Ella lo miró interrogante—. Martes. Ocho y media. Cuatro de mayo del año de nuestro señor, dos mil…
Kennon levantó la mano para hacerle callar. Nathan era inagotable cuando se ponía a ello.
—Sé en qué año estamos, Nathan —le dijo—. No soy Rip Van Winkle, te aviso.
—Él empezó echándose siestas largas —arguyó Nathan. Echó un vistazo al cuaderno de bocetos—. ¿Estuviste trabajando en la casa de los Preston?
Ésa había sido la intención inicial de Kennon, pero en realidad había estado trabajando su autoestima. Aunque quería a Nathan como al hermano que nunca había tenido, no iba a admitir eso. Ya era bastante malo que su ayudante supiera que Pete había roto la relación, dejándola. Aunque no había estado locamente enamorada del tipo, le molestaba muchísimo no haber intuido que se acercaba el fin.
Un día, tras dos años de convivencia, Pete le había anunciado que se había «desenamorado» de ella. Y enamorado de una rubita de ojos grandes y senos bien desarrollados, con la que había tenido la desvergüenza de casarse seis semanas después de dejarla a ella plantada.
Dado que había estado tan equivocada sobre el hombre con el que había supuesto que se casaría, había empezado a dudar de su capacidad para tomar decisiones correctas, fueran del tipo que fueran.
Empezaba a retomar el hilo de su vida cuando se enteró de que Pete y su esposa esperaban un bebé. El golpe había sido mucho mayor de lo que esperaba. Le encantaban los niños.
—Sí —contestó, decidiendo aprovechar la excusa que Nathan le había ofrecido—. Estuve trabajando en la casa de los Preston.
—A ver, enséñame lo que hiciste —empujó el bloc hacia ella, dejando claro que allí no veía nada digno de su profesionalidad.
—Enseñarte ¿qué? —divagó ella. Lo cierto era que sus esfuerzos no habían dado frutos. Había tenido mejores ideas el primer año de facultad.
—Lo que has diseñado —insistió Nathan.
—Creo que te estás haciendo un lío, Nathan. Yo firmo tus cheques, no tú los míos.
—No se te ha ocurrido nada, ¿verdad?
—Nada que no sea una pérdida de tiempo —ella se encogió de hombros y miró hacia otro lado.
—Eso sería aplicable a otras muchas cosas —apuntó él, rodeándola para que viera su mirada.
—Nathan, ya tengo una madre. No necesito dos —se defendió, sabiendo bien a qué se refería él.
—Bien, porque no las tienes —afirmó él—. Sólo soy un amigo que no quiere verte perder el tiempo echando de menos a un tipo al que nunca debiste dedicar ni un segundo.
Kennon le había dedicado a Pete mucho más, dos años enteros de su vida.
—No quiero hablar de él —dijo, airada.
—Bien —aprobó Nathan—, porque yo tampoco. Échate agua en la cara, maquíllate un poco y cámbiate de ropa —la instruyó.
Mientras hablaba, abrió un archivador de carpetas colgantes, que en ese momento contenía una falda azul de raya fina y una blusa blanca de manga corta.
Nathan las descolgó de las perchas, puso una mano en su espalda y la empujó hacia el cuarto de baño.
—Queremos que tengas muy buen aspecto.
—¿Queremos? ¿A quién te refieres con eso? —Kennon se paró de golpe.
—A ti y a mí, por supuesto —dijo él, dando un tono de alegre inocencia a su voz—. ¿Eres siempre tan suspicaz a estas horas de la mañana?
—Cuando empiezas a comportarte como si fueras el jefe, sí —Kennon agarró la ropa.
—De acuerdo —Nathan alzó las manos con gesto de derrota—. Preséntate desaliñada y asusta a nuestros clientes. Me da igual. Siempre podría volver a dormir en el sofá de mi hermana para que salten sobre mi esos pequeños monstruos.
—Me mojaré la cara, me maquillaré y cambiaré de ropa —suspiró ella. Si no capitulaba, el drama seguiría empeorando.
—Ésa es mi chica —declaró Nathan, sonriente.
Ella, inquieta e intrigada, entró en el cuarto de baño y cerró la puerta a su espalda.
—Por cierto —comentó él desde fuera, como si no viniera al caso—, tienes cita con un cliente en Newport Beach, dentro de una hora.
—Yo no he concertado ninguna cita para esta mañana —refutó ella. Una hora era poquísimo tiempo, odiaba ir con prisas.
—Lo sé. La concerté yo.
No se trataba de que Nathan no pudiera concertar citas, pero siempre se lo decía. De hecho, alardeaba de ello. Le complacía demostrar que era capaz de conseguir clientes por su cuenta.
—¿Cuándo? —le preguntó—. Ayer estuve aquí todo el día y toda la noche. No te oí concertar citas y no llamó ningún cliente.
—Ha sido una recomendación —dijo él.
Ya vestida, Kennon abrió la puerta para ver a Nathan. Empezó a maquillarse.
—¿Sí? ¿De quién? —se dio un toque de colorete en las pálidas mejillas. Necesitaba tomar el sol.
—¿Qué importa eso? —Nathan se encogió de hombros—. Igual da un cliente satisfecho que otro. Lo importante es la recomendación.
—¿De quién? —dejó el pintalabios. Algo le olía mal. Nathan estaba siendo demasiado misterioso.
—Inicialmente, de tu tía Maizie —respondió él, evasivo.
—Inicialmente —repitió Kennon. Se preguntó por qué no quería darle el nombre—. ¿Y el intermediario es…?
—No te interesa —le aseguró Nathan.
—Nathan —su voz adquirió un tono peligroso—. ¿Quién es esa persona misteriosa y por qué te comportas como si fueras un espía de segunda?
—El «intermediario» es tu madre —farfulló Nathan, sabiendo que no podía ganar—. ¿Satisfecha?
—Mi madre —repitió Kennon, atónita—. ¿Y tía Maizie? ¿Han hablado? ¿Lo dices en serio?
No le parecía posible. Su madre nunca hablaba con su tía, y ni en sueños le pediría ayuda. Kennon y Nikki, su prima y única hija de Maizie, habían llegado a la conclusión de que su madre no le perdonaba a Maizie que se hubiera casado con su hermano, porque no le parecía lo bastante buena para él.
Su madre era la única que opinaba eso. Kennon adoraba a su tía y en cierta ocasión le había comentado a Nikki que envidiaba su relación con una mujer de pensamiento tan avanzado. Su prima, que en aquella época estaba molesta porque su madre se empeñaba en hacer de casamentera y buscarle pareja, le había dicho que si quería cambiar de madre, sólo tenía que decirlo.
Pero Nikki ya no se quejaba, sobre todo porque, según había oído Kennon, había sido tía Maizie quien la había emparejado con el hombre guapo y sensible que acababa de convertirse en su esposo.
Kennon pensó que eso era algo que su madre tenía a favor. Ruth Connors Cassidy no hacía de casamentera, al menos desde que los hijos de sus amigas habían abandonado la soltería.
En cambio, su tía Maizie estaba teniendo mucho éxito formando parejas. ¿Y si su madre hubiera ido a pedirle a su tía Maizie que…?
Desechó la idea. Su madre no haría eso. Además, ella estaba harta de hombres. En su opinión, podían irse todos al infierno. Todos excepto Nathan, a quien, en cualquier caso, veía más como hermano que como hombre.
—Dado que parezco un despojo, ¿por qué no vas tú en mi lugar? —sugirió, mirándose en el espejo que había sobre el lavabo.
Nathan negó con la cabeza.
—A: ya no pareces un despojo. B: el cliente quiere tratar con la persona al mando. Por si aún estas dormida, te diré que ésa eres tú.
—¿Qué más datos tienes?
—Sólo que tu tía le vendió la casa y el hombre no tiene muebles. Quiere que la amuebles tú.
Ella pensó que no tenía sentido protestar. Tal vez un proyecto nuevo fuera justo lo que necesitaba. Y decorar una casa entera supondría una comisión bastante jugosa.
—De acuerdo, dame la dirección. Iré.
—Aquí la tengo —Nathan sacó un papel doblado del bolsillo del chaleco—. Hasta he imprimido un mapa —añadió, entregándole el papel—. Sé lo difícil que te resulta utilizar el GPS.
—No me resulta difícil —corrigió ella—. No me gusta que una máquina me diga donde debo ir —Kennon lo miró fijamente—. Eso ya lo haces tú.
—En el fondo te encanta —Nathan sonrió.
—Sigue recordándomelo, por si acaso.
Condujo hasta su destino, a quince kilómetros de la oficina. No le apetecía nada conocer a un cliente nuevo, pero tal y como estaba la economía, no se podía rechazar ningún trabajo. Según Nathan, el hombre quería amueblar toda la casa. Deseó que no fuera una cabaña de un dormitorio.
«Santo cielo, Kennon, ¿dónde están tu optimismo y tu esperanza? ¿Cómo has permitido que ese tipo te afecte así? Nathan tiene razón. La ruptura fue una bendición. Te salvó de cometer un error estúpido. No amabas a Pete, amabas la idea que tenías de él. ¡Olvídalo de una vez!», pensó.
Consultó el mapa de Nathan y giró a la derecha. Pocos metros después se encontró ante una grandiosa casa de dos plantas.
Kennon bajó del coche, fue hacia la puerta y pulsó el timbre. Empezaron a sonar las primeras notas del Coro de los gitanos, de Il trovatore.
Capítulo 2
SIMON Sheffield frunció el ceño, vistiéndose a toda prisa. El despertador no había sonado. O, si había sonado, lo había apagado en sueños.
La intranquilidad llegaba con el despertar. Volvió a asaltarlo la pregunta que llevaba haciéndose una semana. ¿Habría sido un error colosal desarraigar a las niñas y trasladarse allí?
Le había parecido que no tenía otra opción. Ver el entorno familiar de San Francisco lo había estado desgarrando. La ciudad estaba llena de recuerdos y, aunque algunas personas se consolaban con ellos tras perder a un ser querido, Simon se sentía perseguido.
Había llegado al punto de tener problemas para concentrarse en lo que hacía. Y en su trabajo la concentración era esencial.
Una y otra vez se descubría paralizado, pensando en Nancy y en todo lo que habían tenido, en los planes que habían hecho. Nancy, que había sido la luz, no sólo de su vida, sino de la de todos los que la conocían. Nancy, puro optimismo y esperanza, que casi curaba con el contacto de su mano y la calidez de su sonrisa. Nancy, para quien nada era imposible.
Excepto volver de entre los muertos.
Y estaba muerta por culpa de él.
Muerta porque su sentido del deber y de la ética le habían impedido cumplir la promesa hecha a Médicos sin Fronteras. Él, un admirado cirujano cardiovascular, había donado quince días de su trabajo en una zona pobre de la costa oriental africana. Pero cuando llegó el momento de partir, a uno de sus pacientes, Jeremy Winterhaus, le falló una de las válvulas que le había puesto en una operación de bypass de urgencia. A Simon no le había gustado la idea de dejar a Winterhaus en manos de otro cirujano. Nancy, también cirujana, le había animado a quedarse con su paciente y se había ofrecido a sustituirlo en el programa de cooperación.
Y había muerto en su lugar, tres días después, cuando el tsunami provocado por el terremoto de 8,3 en la escala de Richter que había asolado Indonesia, se la llevó junto a otras dos docenas de personas.
Edna le había dado la noticia. Había llamado a la puerta de su dormitorio la mañana del tsunami, con los ojos rojos de llorar. Edna O’Malley había sido la niñera de Nancy, y lo era de sus dos hijas, Madelyn y Meghan. Con voz suave y queda, le dijo las palabras que pusieron fin al mundo que él conocía.
—Un tsunami le ha entregado a nuestra Nancy al mar, doctor.
Él la había mirado incrédulo, sintiéndose como si un cuchillo oxidado le atravesara el vientre una y otra vez.
Trece meses después, seguía gravemente herido. Sabía que para poder seguir adelante y ofrecer una vida a sus hijas, tenía que empezar desde cero en otro sitio, y encerrar sus recuerdos bajo llave, hasta el día en que no le doliera tanto enfrentarse a ellos.
Dada su relación con Nancy, se había planteado dejar a Edna en San Francisco. Pero necesitaba a alguien que cuidara de las niñas mientras él estaba en el hospital, alguien de confianza. Un cirujano cardiovascular nunca tenía un horario regular de nueve a cinco, así que necesitaba a alguien en casa, siempre disponible.
Buscar una nueva niñera le habría llevado demasiado tiempo. Además, Edna necesitaba una razón para levantarse por la mañana. Simon sabía que, a su manera, Edna había querido a Nancy tanto como él, tanto como lo haría una madre. Y también quería a las niñas. Perder a las tres en sólo trece meses la habría devastado, y Simon no quería otra muerte sobre su conciencia.
Ya tenía remordimientos más que de sobra.
Simon hizo un esfuerzo por ponerse en marcha. Se estaba haciendo tarde. Seguía resultándole muy difícil levantarse por la mañana. Sobre todo porque cuando abría los ojos, durante un instante no recordaba. Y luego, de repente, sí.
El peso del recuerdo le oprimía hasta el punto de dificultarle la respiración. Pero, poco a poco, iba mejorando. No era fácil, pero sí menos difícil. Era lo único que podía esperar por el momento.
Si quería ser útil a sus pacientes y al hospital en el que trabajaría, Simon tenía que recuperar una vida normal. Por eso, llegar tarde a su primera reunión con el doctor Edward Hale, jefe de cirugía del Blair Memorial, no era buena idea.
El sonido del timbre, con su extraña y estridente melodía, lo irritó profundamente. «¿Ahora qué?», se preguntó, poniéndose la chaqueta. Metió la corbata en el bolsillo, ya anudada, para ponérsela si hacía falta. Odiaba las corbatas, que consideraba una tortura innecesaria.
Un estornudo le indicó que Edna iba hacia la puerta. Llevaba un par de días con síntomas de catarro, a pesar de que ella decía sentirse bien.
«Cuando el río suena…», pensó.
—Ya voy yo, Edna —gritó. Edna ya tenía bastante con preparar a Madelyn, de ocho años y a Meghan, de seis, para el colegio. Pero estaba seguro de que ella no le haría caso.
Efectivamente, la encontró yendo presurosa hacia la puerta. Edna O’Malley, entregada a su trabajo en cuerpo y alma, aparentaba más edad que sus sesenta y siete años. A primera vista, era el epítome de la niñera británica de décadas atrás, eficaz y de confianza. Rozando el metro ochenta de altura y bastante fornida, sin llegar a la gordura, su presencia imponía.
—Aún no estoy muerta, doctor —afirmó Edna, que no toleraba que la mimaran. Hizo un esfuerzo para controlar la tos que vibraba en su pecho.
—Lo estarás si no te tomas las cosas con más calma —Simon movió la cabeza de lado a lado.
—Si eso es lo que les dices a tus pacientes, me extraña que no tengamos al lobo en la puerta —le lanzó una mirada recriminatoria—. Aunque podría ser quien llama ahora —corrigió, abriendo la puerta de madera maciza—. No, no es el lobo. Es una damisela —afirmó, tras echar un vistazo a la esbelta joven que había en el umbral.
Un segundo después, volvió la cabeza hacia la puerta y dejó escapar un estornudo impresionante.
—Jesús —dijo Kennon automáticamente—. Tengo cita para ver al doctor Simon Sheffield.
Edna estornudó de nuevo, lanzó un suspiro y rebuscó en los bolsillos hasta encontrar un pañuelo. Se sonó la nariz y volvió a mirar a la joven de arriba abajo.
—Me temo que el doctor no atiende a domicilio, señorita, ni siquiera en su propia casa —guardó el pañuelo en el bolsillo—. Tendrá que verlo en horas de oficina, en su consulta.
—Pero yo no estoy enferma —empezó Kennon, dándose cuenta de que había una confusión.
—Me alegro por usted —afirmó la niñera—. Yo me encuentro fatal —le confió con voz queda.
Kennon intentó aparentar empatía, aunque eso no tenía nada que ver con su cita. Apretó los labios, preguntándose si habría habido algún error.
Un instante después, captó un movimiento detrás de la mujer que estornudaba.
Un hombre, el vivo ejemplo de la definición de «alto, moreno y guapo», se acercó a la puerta. Lo seguían dos niñas, sin duda hijas suyas. Ambas tenían los ojos azul brillante y espeso pelo castaño, como su padre, pero ellas lo tenían un tono más claro y rizado. A diferencia de él, que fruncía el ceño, la miraban con curiosidad.
—¿Quién es, papi? —preguntó la más pequeña, mirándola con los ojos más azules que Kennon había visto en toda su vida.
—Una señora que vende algo —aventuró él. Con un gesto cuidadoso, se adelantó a Edna y a sus hijas y se situó frente a la mujer. Aunque era atractiva, vendiera lo que vendiera, no tenía tiempo de escucharla—. Lo siento, pero tengo prisa —se disculpó—, no tengo tiempo de comprar nada.
—No pensaba obligarle a comprar nada en cinco minutos —aseguró Kennon al guapo médico.
Amueblar una casa requería tiempo, y aunque ella siempre acompañaba al cliente cuando había que comprar un artículo, e incluso le sugería opciones, el cliente siempre tenía la última palabra. Al fin y al cabo, era quien iba a vivir a diario con su elección.
Kennon no estaba preparada para la expresión, entre intrigada y molesta, que asumió el hombre.
Él se preguntaba qué pretendía venderle la mujer. Tras echar un vistazo a su enorme maletín cuadrado, pensó que tal vez fuera una suscripción.
También podría ser representante de una empresa farmacéutica, buscando captar su atención antes que otros. Sabía lo competitivo que era ese mundillo, pero hasta ese momento siempre había contado con alguien que actuaba como escudo protector. Una recepcionista o una ejecutiva filtraba las llamadas y hacía los comentarios y promesas convenientes.
Quizás, arrinconar a los médicos antes de que llegaran a la consulta fuera una nueva técnica de ventas. Sabía que la competencia era feroz.
Obviamente, le habían enviado a la más atractiva de sus vendedoras. No pudo evitar preguntarse si tenía cerebro, o si su único don era la belleza. Eso y las piernas más largas que había visto en su vida.
—Vaya —murmuró—, y yo que pensaba que las empresas de San Francisco eran agresivas.
—De eso se trata, doctor. No soy agresiva —le corrigió Kennon con voz suave—. La decisión final sobre las compras es suya. Yo hago sugerencias.