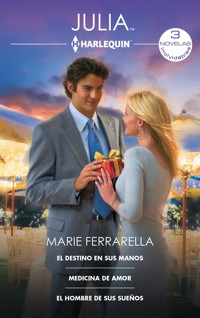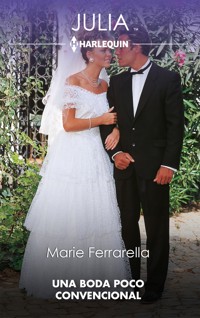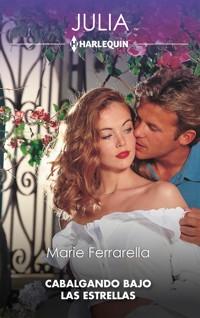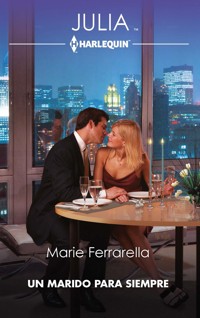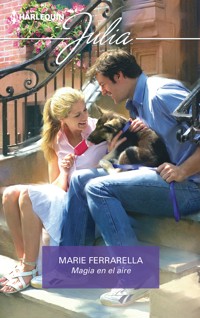
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Julia 1833 Él no estaba buscando amor…¡ni ninguna otra cosa! Cuando el inspector James Munro se encontró un antiguo camafeo, sólo esperaba poder devolvérselo a su propietaria. Desde luego, no esperaba que ésta fuera una mujer tan adorable. Indudablemente, Constance Beaulieu era toda una belleza y además estaba decidida a demostrarle su agradecimiento, mientras que lo último que él pretendía era tener una relación… Constance se sorprendió cuando el camafeo que había creído perdido para siempre reapareció misteriosamente: y todo gracias al policía hosco y atractivo que se lo devolvió. Una leyenda familiar decía que el camafeo tenía el poder de premiar a su dueña con un amor verdadero…y Constance esperaba que la joya obrara su mágico encanto con el hombre de sus sueños…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2005 Marie Rydzynski-Ferrarella
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Magia en el aire, n.º 1833- octubre 2022
Título original: Her Special Charm
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1141-316-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
1 de julio de 1865
Amanda Deveaux se detuvo para enjugarse el sudor de la frente con el dorso de la mano. Ese día el sol castigaba implacable. Tan implacable como la guerra que los había sepultado durante todos aquellos largos años, convirtiendo sus vidas en polvo y cenizas.
Miró hacia el norte, hacia la carretera que llevaba a su propiedad. Esperaba ver alguna señal de Will. Y, como cada día desde que la abandonó para luchar y ser valiente, volvió a esperar en vano.
Amanda suspiró. Cada día su esperanza disminuía un poco más, y aumentaba su desesperación.
Cuadrando los hombros, cerró la mano sobre el azadón que había estado usando para conseguir devolver lentamente la vida al huerto que aportaba todo lo necesario para su sustento.
La guerra civil había terminado tres meses atrás, pero no la dura prueba a la que seguía viéndose sometida. Esa prueba parecía prolongarse interminable ante ella: cada día era idéntico al anterior, y al siguiente.
Todo había cambiado desde que el teniente William Slattery se marchó, dejándola atrás con la única opción de esperarlo. Y rezar. Desde entonces, cada día había ido avivando una suerte de infierno en vida. La guerra se había llevado a su hermano Jonathan, uno de los muchos que habían caído en Chancellorsville.
Y se había llevado consigo también a su padre, no en el campo de batalla sino allí mismo, donde cada día lo había visto volverse más distante, más perdido. Hasta que al fin Alexander Deveaux se había borrado de la vida por no haber podido soportar la pérdida de su primogénito.
Un año atrás su hermana pequeña, Savannah, se había casado con Frasier O’Brien. Frasier se había librado temprano de la guerra, convaleciente de una herida, pero se había olvidado de volver al ejército. En lugar de ello, se había hecho cargo del emporio de su padre, contribuyendo a reconstruir el pueblo y amasando grandes beneficios. Había tomado a Savannah por esposa y a la avaricia por amante, lo cual había satisfecho ciertamente a su suegra. Belinda Deveaux admiraba a los hombres que adoraban al dios dinero: de ahí que nunca hubiera apreciado a Will. Su patrimonio familiar nunca había estado a la altura de sus expectativas.
Pero, en ese momento, nadie tenía dinero excepto Frasier.
Amanda sabía que su madre se había alegrado secretamente de que el nombre de Will apareciera en aquella horrible lista de soldados desaparecidos. Desde entonces habían pasado casi dos años. La batalla de Gettysburg había significado un duro golpe para sus esperanzas.
Desde entonces muchos habían abandonado la región, pero incluso después de la muerte de su padre, Amanda había continuado trabajando la plantación con los pocos esclavos liberados que habían decidido quedarse en el único hogar que habían conocido. Todavía no podía pagarles, pero ellos se habían quedado de todas formas, alegando que ya cobrarían cuando llegara el dinero.
En aquel momento seguía oteando la carretera, rezando para que apareciera el hombre al que nunca había dejado de amar. El hombre cuyo camafeo seguía llevando al cuello, y que había jurado no volver a quitarse hasta que regresara con ella.
El relieve de marfil del camafeo, la blanca figura de Penélope con fondo azul, se había gastado de tantas veces como lo había acariciado. Lo tocaba cada vez que pensaba en Will. Y siempre que rezaba por su regreso, sano y salvo.
A espaldas suyas, en el pueblo la llamaban «la viuda que nunca había sido esposa». Decían que estaba algo loca, por seguir esperando el regreso de un muerto.
Pero a ella no le importaba lo que dijera la gente. Lo único que le importaba era resistir día tras día, aguantar hasta que Will volviera con ella. Porque Will le había dado su palabra de que lo haría, y hasta entonces jamás había roto una promesa.
Amanda volvió al trabajo. Había bocas que alimentar y gente que dependía de ella.
Capítulo 1
En la actualidad
A James Munro le gustaba salir temprano por la mañana, cuando la ciudad que nunca dormía sesteaba todavía un poco. A las cinco y media, Nueva York era un poco menos Nueva York. Un poco menos ruidosa, un poco menos bulliciosa de tráfico y, si la climatología ayudaba, un poco menos sofocante. Hasta el momento, sin embargo, julio había sido implacable.
Así que James salía muy temprano a correr con su perro Stanley, intentando encontrar un feliz término medio entre el sano ejercicio físico y el derretimiento literal con el calor de la mañana. Era el único momento del día en que podía poner la mente en blanco. Concentrarse en nada. Mantener alejados a los fantasmas que poblaban su mundo.
Esa mañana, el aire era particularmente denso. «Sólo un poco más», se prometió mientras corría de una acera a la otra, retrasando el momento de dar media vuelta y regresar a casa.
Decidió dar la vuelta en la siguiente esquina. Se volvería en el quiosco de prensa. Raúl, el trabajador del minúsculo puesto, abriría hacia esa hora, como siempre. Se saludaban con un simple movimiento de cabeza. Más de una vez había tenido la impresión de que el hombre se quedaba con ganas de decirle algo.
Pero James no estaba allí para hablar con nadie. Excepto con Stanley, quizá.
No vio a la mujer hasta que casi tropezó con ella. Un detalle bastante inusual, por cierto, ya que como inspector de policía especializado en robos y atracos, James no solía distraerse con facilidad. Pero tan pronto no había nadie delante como, al momento siguiente, tuvo que detenerse en seco y esquivar a la mujer mayor, bajita y menuda, ataviada con un vestido azul.
Sus buenos reflejos le permitieron esquivarla, pero la mujer perdió el equilibrio y fue a dar con el trasero en tierra, justo delante de él. James quiso sujetarla, pero no tuvo tiempo: cuando quiso darse cuenta, ya estaba en el suelo. En un primer momento pensó que tendría que llamar a una ambulancia. La gente de la aparente edad de aquella mujer no solía caerse sin sufrir consecuencias.
Un pequeño grito de susto escapó de los labios de la mujer mientras caía, pero no fue un chillido, ni un grito de angustia. Ni siquiera una fugaz expresión de miedo asomó a su angelical rostro.
Stanley ladró una vez y se mantuvo alerta: obviamente se había erigido en su protector mientras su amo se disponía a ayudarla.
La mujer intentó levantarse.
—No, espere —la previno, poniéndole una mano en el hombro—. No intente levantarse todavía.
Ella le lanzó una mirada amable, aunque no exenta de cierta reprobación.
—No puedo quedarme aquí sentada todo el día, joven. A mi edad, no sería muy decoroso —y le tendió la mano.
A James no le quedó otro remedio que ayudarla. La sostuvo de los hombros; pesaba tan poco que a punto estuvo de levantarla en vilo. La mujer se había levantado con dificultad, pero también con decisión. Debía de tener setenta y cinco años, como poco.
—¿Seguro que se encuentra bien?
La mujer procuró despejar sus preocupaciones.
—Sí, joven, de verdad. Sólo un poco dolorida. Y avergonzada también —añadió con una risita.
James reprimió el impulso de sacudirle el polvo del vestido. La última víctima de robo que había entrevistado con su compañero, Nick Santini, tenía más o menos la misma edad que aquella mujer. La entrevista había tenido lugar en un hospital, ya que había sufrido un ataque cardiaco como consecuencia del atraco.
—No tiene por qué. Fui yo quien la sorprendió al aparecer tan de repente.
—Y que lo diga —sonrió—. Estaba contando el cambio que me había dado el quiosquero —señaló el quiosco cercano, antes de fijar su mirada azul en el pastor alemán que montaba guardia al lado de su amo—. No me morderá, ¿verdad?
—No, a no ser que esté cometiendo algún delito grave… —bromeó James.
—Oh, Dios mío, no —la mujer se cubrió la boca con sus finos dedos, como si temiera que una sonrisa demasiado amplia le resquebrajara la cara. Luego lo miró atentamente—. Es usted policía, ¿verdad?
Dado que James llevaba una sudadera con el logotipo de una conocida marca comercial, y no el del departamento de la policía del Estado, su observación no dejó de sorprenderlo.
—¿Cómo lo ha adivinado?
—Su aspecto tiene algo que… —lo miró de arriba abajo—. No suelo equivocarme —y añadió al cabo de un silencio—: Mi hijo Michael era policía.
Pronunció las palabras con orgullo. Pero había usado el tiempo pasado. James se descubrió a sí mismo preguntándole:
—¿Era?
—Sí, está retirado —y frunció levemente el ceño. Pero no como si estuviera lamentando que tuviera alguna enfermedad, o se sintiera mal por ello—. Me siento vieja cuando digo eso. Por si fuera poco, ahora no sólo tengo un marido retirado, sino también un hijo.
Parecía traspasarlo con los ojos mientras hablaba. Ser un buen detective le había enseñado a escuchar, incluso cuando no valía la pena escuchar nada, que no era en absoluto el caso.
—Vive en Arizona. Ya casi no lo veo, ni a él ni a su familia. Por lo menos no nos vemos tanto como nos habría gustado a los dos. Si Michael estuviera aquí, le daría esto para que me lo guardara.
No había llegado a golpearse en la cabeza, pero quizá la caída le hubiera afectado de alguna manera. James no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo.
—¿Esto?
—El collar.
Aquello estaba sonando cada vez más extraño. Sacudió la cabeza, preguntándose si conocería a Raúl. Quizá podría dejarla en el puesto de prensa, para que el quiosquero se encargara de ella.
—Lo siento, señora, pero no entiendo…
La mujer señaló el suelo.
—Aquí mismo, a sus pies. Fue eso lo que llamó mi atención mientras estaba contando las monedas del cambio. Por eso no lo vi venir.
Bajó la mirada para complacerla, ya que no esperaba ver nada.
Pero allí estaba. En realidad era un camafeo antiguo, con una cinta de terciopelo negro, para lucir al cuello. Se agachó para recogerlo y se lo entregó a la mujer.
—¿No es suyo?
—Oh, no —se llevó una mano al pecho—. Ojalá lo fuera —sonrió—. No estoy tan loca, joven. La memoria todavía me funciona bien. Aún recuerdo lo que me sucedió hace años. Y hace unos minutos también —añadió, guiñándole un ojo.
Inclinándose hacia delante, la mujer examinó el camafeo. James hizo lo mismo.
—Encantador, ¿verdad? Exquisito. Y caro, según parece —añadió la mujer—. Seguro que tiene alguna historia. Quizá pertenezca a algún ajuar familiar —alzó la mirada—. Alguien debe de haberse llevado un gran disgusto por haberlo perdido —lo dijo con un tono enfático, que no dejó lugar a discusión—. Yo diría que lo mejor que puede usted hacer es publicar un anuncio en la prensa al respecto —le cubrió una mano con la suya—. Sería lo más bondadoso, poner fin al sufrimiento de su dueño.
Tal vez fuera lo más bondadoso, pero en su línea de trabajo no había espacio para la bondad. Ni tampoco tiempo que perder…
Estaba a punto de decírselo cuando se interrumpió en seco. James era incapaz de explicarlo. Si lo intentaba, estaba seguro de que su interlocutora pensaría que estaba loco.
De repente, en el instante en que aquella mujer le tocó la mano, había experimentado una insólita sensación de paz, de serenidad. Algo con lo que no estaba en absoluto familiarizado, pero que de alguna manera aún era capaz de reconocer.
Fue una sensación fugaz, pero existió. Se aclaró la garganta, encogiéndose de hombros.
—Sí, tal vez lo haga…
La expresión de la mujer resplandeció de orgullo… idéntica a la de la abuela que nunca había llegado a conocer.
—Eso es lo que esperaba escuchar de un agente de la ley como usted —volvió a mirar el collar—. Es un camafeo, supongo que ya lo sabe.
—No —admitió—. No lo sabía —Santini sabía algo de joyas, pero él no. Debido a la afición de su esposa, por supuesto.
—Ya. Los jóvenes no saben mucho de esas cosas —repuso la mujer con una suave carcajada. Le quitó el camafeo de las manos y le dio la vuelta—. Vaya, parece que tiene una inscripción —entrecerró los ojos—. Casi no se lee.
James volvió a examinarlo. Al principio no distinguió nada, pero cuando lo ladeó ligeramente a la luz, el sol de Nueva York le descubrió unas leves, finísimas letras grabadas.
—De W.S. a A.D. —leyó en voz alta.
Supuso que la mujer tenía razón: aquello era algo más que una simple baratija. Aun así, de no haber sido por ella, no le habría prestado ninguna atención. Su campo de acción eran los robos, sí, pero su especialidad eran los mecanismos mentales de los delincuentes.
Si publicaba un anuncio en la prensa, se sucederían las llamadas. Y él no tendría ni tiempo para atenderlas ni, lo que era más importante, ganas de hablar con nadie. Esa clase de cosas no eran para gente que no tenía un solo minuto que perder, como él.
Volviéndose hacia la mujer, le tendió el camafeo.
—Creo que debería ser usted quien se encargase de ese anuncio en la prensa. Al fin y al cabo, usted lo encontró.
James esperaba que lo aceptara. Por eso se sorprendió cuando ella le cerró la mano sobre el camafeo, al tiempo que negaba con la cabeza.
—No, querido, creo que usted sería una persona mucho más indicada para esa tarea —murmuró con tono suave, pero también con una convicción que resultaba incontestable.
Sin embargo, a firmeza no lo ganaba nadie. James no tenía tiempo para esas cosas.
—No, yo…
—Confíe en mí —lo miró fijamente a los ojos—. Tengo una especie de intuición con estas cosas.
Frunció el ceño. Justo lo que aquella ciudad necesitaba: otra mística con poderes. Pero, en su experiencia, la gente se daba ciertamente mucha prisa en apoderarse de lo que no era suyo. De ahí lo admirable del comportamiento de aquella mujer.
—Si nadie lo reclama, usted tendrá derecho a quedárselo, ya sabe.
—Sí —murmuró ella, mirando el camafeo que descansaba en la palma de James—. Lo sé.
Si ya se había decidido, lo mejor que podía hacer era dejar de perder el tiempo.
—¿Por qué no me da su nombre, dirección y número de teléfono…?
Un brillo de placer asomó a los ojos de la mujer, acompañando su carcajada. James se sorprendió pensando que debía de haber sido muy bella en sus tiempos.
—Cualquiera que nos estuviera escuchando pensaría que me está usted pidiendo una cita. Me llamo Harriet. Harriet Stewart. Vivo justo allí, en aquellos apartamentos.
Señaló de manera vaga un bloque que parecía aprisionado entre dos altos rascacielos, que se elevaban codo a codo a través de la neblina de la mañana.
Stanley estaba impaciente por marcharse. «Ya somos dos», pensó James. A esas horas debería estar de vuelta en su apartamento, a punto de tomar una rápida ducha y su segunda taza de café antes de salir para la comisaría.
Aquella mujer, con su conversación agradable, estaba echando a perder aquel plan.
—Va a tener que ser un poco más concreta.
—Está bien, se lo escribiré —sacó papel y bolígrafo del bolso. Una vez anotados los datos, se lo entregó—: Trabaja usted en la cincuenta y uno, ¿verdad?
Se le erizó el vello de la nuca, como siempre que le ocurría cuando detectaba algo extraño o fuera de lugar. Nunca antes había visto a aquella mujer. Si así hubiera sido, la habría recordado.
—¿Cómo lo sabe?
La mujer se encogió levemente de hombros.
—Era lo lógico. A un policía siempre le gusta vivir cerca de su comisaría. Eso facilita las cosas cuando uno tiene que desplazarse en mitad de la noche al escenario de un delito.
Lo dijo con toda desenvoltura. James pensó que probablemente su hijo le habría dicho eso mismo más de una vez.
—Sí, claro —como al parecer no le había quedado otra opción, cerró los dedos sobre el camafeo.
—No le entretengo más —dijo ella, comprensiva—. Supongo que tendrá prisa.
—Sí —murmuró algo que pasó por un «adiós», antes de volverse hacia su perro—. Vamos, Stanley.
—No pierda el camafeo —gritó la mujer mientras lo veía alejarse al trote, seguido del perro.
—Descuide —repuso, suspirando.
Habría jurado que oyó a Stanley suspirar también.
—¿Me estás diciendo que no era sexy? —el inspector Nicholas Santini rezumaba decepción por todos sus poros mientras miraba a su compañero, a bordo del coche patrulla.
James ignoraba todavía por qué se le había ocurrido contarle nada a Santini. Santini era el hombre de las confidencias, no él. Lo compartía todo con James, desde la última discusión que había tenido con Rita hasta su preocupación por la calvicie prematura, algo que en un hombre con tanta cantidad de pelo en la cabeza habría parecido un delirio paranoide.
James era el que siempre mantenía la boca cerrada, pero la mujer que había conocido esa mañana le había dejado una impresión ciertamente curiosa. De ahí la reflexión que había hecho en voz alta, en contra de su costumbre.
Y su error, porque Santini parecía un perro con un hueso. Un perro hambriento.
James soltó un profundo suspiro mientras doblaba la esquina. El semáforo acababa de ponerse rojo. Odiaba esperar a que cambiara la luz de los semáforos.
—Debía de tener unos setenta y cinco años, Santini. Quizá otro tipo de setenta y cinco la habría encontrado sexy, pero yo no.
Su compañero sacudió la cabeza.
—La primera mujer con la que tropiezas, literalmente… y va y resulta que es una anciana —frunció los labios—. Podías haberte tropezado con un buen bombón…
James pensó en el camafeo que había guardado en un cajón de su escritorio, en casa. Todavía tenía que publicar el anuncio y ya estaba temiendo la avalancha de llamadas que se le echaría encima.
—Yo no pretendía tropezar con nadie, y si tu mujer pudiera oírte ahora mismo, esta noche volverías a dormir en el porche —el semáforo cambió a verde y James arrancó de golpe.
Santini se vio impulsado hacia delante y luego hacia atrás. Después de tres años patrullando juntos, todavía no estaba acostumbrado a los bruscos acelerones de su compañero.
—Ya lo sé. Pero no está prohibido soñar, ¿verdad? Y yo no puedo serle infiel a mi mujer. Sin embargo, sí que puedo vivir a través de tu experiencia… si la tuvieras, claro —frunció el ceño—. Me lo debes, Munro.
James tomó otra curva a demasiada velocidad. Santini gimió entre dientes.
—Yo no te debo nada, Santini. Más allá de la básica solidaridad entre compañeros, claro.
Santini se removió en su asiento, con una mano apoyada en la guantera. Se aproximaba otra curva.
—¿Y bien? ¿Vas a publicar el anuncio?
No era algo que tuviera muchas ganas de hacer, pero Harriet Stewart tenía razón: alguien debía de haberse llevado un buen disgusto por haber perdido aquel camafeo. Cuánto más lo miraba, más bonito le parecía. Casi podía verlo en el cuello de alguna mujer, moviéndose levemente al compás de su respiración…
Parpadeó varias veces. Quizá le estuviera afectando el calor.
—Sí. Aprovecharé la hora de la comida.
La paciencia nunca había sido el punto fuerte de Santini.
—¿Por qué no lo haces ahora?
James soltó un resoplido.
—Te recuerdo, por si lo has olvidado, que tenemos que investigar el escenario de un delito.
Pero las responsabilidades policiales parecían haber cambiado por lo que se refería a los escenarios de esa clase. En esos días, la policía científica solía encargarse de todo antes incluso de que los inspectores tuvieran oportunidad de examinarlos.
—¿Por qué no dejas que se ocupen los de la científica? Suelen ponerse gruñones cuando nos metemos en sus asuntos, como dicen ellos.
Se trataba de una constante lucha por la supremacía. Cada departamento planteaba sus pretensiones y exigencias. Habían pasado los tiempos en que los inspectores eran como dioses.
—¿Y qué más? ¿Quieres que cobre mi sueldo nada más que por mi cara bonita?
Santini reflexionó por un momento, y sacudió la cabeza.
—No, eso sería imposible. Te despedirían a los cinco minutos.
—No antes que a ti, Santini —replicó mientras volvía a tomar una curva rápida y frenaba luego casi en seco. Su compañero dio un bote en el asiento—. No antes que a ti
Tal y como había previsto. Un vistazo a su contestador automático y vio que estaba repleto de mensajes.
Miró el número que parpadeaba en rojo: quince mensajes. Quince personas habían llamado desde que el anuncio apareció aquella mañana, cada una dispuesta a reclamar como suyo el camafeo. Se sentó y los escuchó todos.
Sólo uno colgó sin dejar mensaje: era un teleoperador. El resto de las llamadas eran de gente que aseguraba que el camafeo les pertenecía. No se necesitaba ser un sabio para deducir que trece, si no catorce, mentían.
Frunció el ceño cuando terminó de escuchar el último mensaje.
—A lo mejor ya no vuelven a llamar —reflexionó, dirigiéndose al perro que se había apresurado a recibirlo nada más abrir la puerta.
Abrió una lata de comida para Stanley, se sacó una cerveza de la nevera y se sentó en su sillón, provisto de lápiz y papel, dispuesto a devolver las llamadas.
Todas las llamadas eran verdaderos fraudes. Muchos se habían inventado ingeniosas historias sobre el modo en que habían perdido el camafeo, pero ni uno solo le había hablado de la inscripción grabada en el dorso.
Un par de personas le habían asegurado que tenía grabadas unas iniciales, pero cuando James les preguntó cuáles eran, se quedaron literalmente en blanco, para luego añadir que había pasado mucho tiempo y no se acordaban. James se despidió aconsejándoles que volvieran a llamarlo cuando recuperaran la memoria…
Colgó el teléfono, suspirando. Nunca había sido un gran creyente en la bondad natural del ser humano, pero detestaba ver confirmadas de esa forma sus sospechas. Se levantó del sillón y arrojó la botella vacía a la basura.
—Ya, ya, lo sé —le dijo al perro, que en ningún momento había dejado de mirarlo—. Ya sé que debería reciclar el vidrio, pero no tengo tiempo. Si tanto te preocupa el tema, puedes hacerlo tú.
Stanley continuó mirándolo con sus enormes ojos tristones. James volvió a suspirar y sacó la botella de la basura para dejarla en el recipiente de reciclados.
—Está bien, tú ganas. Vamos, necesito correr un poco. Quizá eso me despeje un poco la cabeza —de repente se sonrió—. A lo mejor esta vez nos encontramos un diamante. O un bombón. Si es así, se lo llevaremos a Santini, a ver qué tiene que decir su mujer al respecto. ¿Vienes?
Stanley soltó un ladrido a modo de respuesta.
—Buen perro.
Y fue a cambiarse de ropa.
Tres cuartos de hora después, James estaba de vuelta, sudando a mares. En vez de atenuarse, la humedad parecía haber aumentado con la caída del sol. Había sido como intentar correr dentro de una sopa de sobre.
Nada más dejar las llaves sobre la mesa, vio el parpadeo de la luz roja en el contestador. Otra llamada.
—Pues que espere —le dijo a su perro mientras le llenaba el cuenco de agua fría. Stanley se puso a beber como si no lo hubiera hecho en toda una semana—. Necesito ducharme.
Para cuando salió de la ducha, la luz seguía parpadeando seductora. Y también después, mientras se comía un bocadillo de jamón. No dejaba de mirar la hipnótica lucecita, acariciando la idea de borrar el mensaje antes de escucharlo, o al menos dejarlo para el día siguiente.
La avaricia siempre le dejaba un mal sabor de boca, y el montón de tipos con los que había hablado aquella tarde, todos deseosos de obtener algo a cambio de nada, lo habían sacado de quicio. Ya tenía bastante con la clase de gente con la que se tropezaba todos los días en el trabajo, gente que robaba a los demás el fruto de su trabajo, largándose con el sueño de toda una vida de algún tipo…
—Pero no te queda otro remedio, Munro. Al fin y al cabo, tú pusiste ese anuncio. Te toca probar tu propia medicina.
Afortunadamente, sólo había un mensaje más en el contestador. Pulsó el botón, preparándose para lo peor.
La voz que resonó en el sofocante ambiente de su apartamento no podía ser más dulce y cálida. Con un leve acento sureño.
—Mi nombre es Constance Beaulieu. Creo que ha encontrado usted el camafeo de mi madre, señor.
Capítulo 2
JAMES se removió en el sofá, acercándose un poco más a la mesa y al teléfono, mientras escuchaba la voz grabada de la mujer.
—Ese camafeo tiene un gran valor sentimental para mí, señor, sobre todo después del fallecimiento de mi madre. Por favor, llámeme cuando pueda. Estaré en ascuas hasta que reciba su llamada —le dejó su número antes de despedirse con un melódico, invitador «adiós».
No se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento hasta que se vio obligado a soltarlo. Escuchar a Constance Beaulieu había tenido el mismo efecto que pasear por un campo de madreselvas. Se sentía mareado, aturdido.
Miró a Stanley. Sentado a sus pies, parecía como si el perro hubiera estado escuchando con tanta atención como él.
Suspiró profundamente. Con toda seguridad, se trataba de una reacción natural después del largo día que había tenido y del agobiante calor que se había abatido sobre la ciudad.
—¿No te habrás creído ese cuento sobre la madre fallecida, verdad, Stanley? —rezongó, irónico—. El truco más viejo del mundo. Y ese acento… Te apuesto un filete para cenar a que es de Brooklyn.
Esa vez, Stanley soltó un ladrido, como si aceptara su apuesta. James ya sabía que su perro sería capaz de hacer cualquier cosa por un filete. Estaba demasiado mimado.
—De acuerdo. Si yo gano, tendrás que tragarte esa comida sana para perros que te gusta tan poco.
Stanley se lo quedó mirando con una expresión que habría podido ser triste o irónica, según el humor de su dueño.
—Está bien, tú ganas —y marcó el número que le había dejado la mujer en el contestador automático. Por una parte, sospechaba que se trataría de un esfuerzo inútil: pero era un policía meticuloso y responsable. Aunque eso significara tener que soportar a un montón de granujas.
El teléfono sonó solamente una vez antes de que respondieran:
—¿Diga?
Aquella única palabra, pronunciada casi sin aliento, resonó seductora en su oído. Durante el largo camino en que tardó en ser registrada por su cerebro, una imagen asaltó su mente: la de un cuerpo fino y esbelto, con una melena rubia agitándose al viento como una cortina de seda, y una boca…