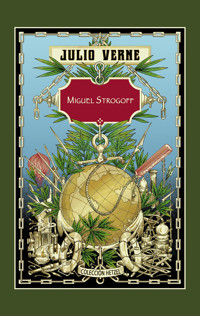
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
¿Quién podrá avisar a tiempo al hermano del zar del grave peligro que corre? Solo un hombre intrépido como Miguel Strogoff es capaz de atravesar media Rusia para cumplir con éxito esa arriesgada misión. Pero debe ir de incógnito. Si lo descubren, puede ser fatal para todos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Michel Strogoff
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO287
ISBN: 9788491871071
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Table of Contents
PRIMERA PARTE
I. UNA FIESTA EN EL PALACIO NUEVO
II. RUSOS Y TÁRTAROS
III. MIGUEL STROGOFF
IV. DE MOSCÚ A NIJNI-NOVGOROD
V. UN DECRETO EN DOS ARTÍCULOS
VI. HERMANO Y HERMANA
VII. DESCENDIENDO POR EL VOLGA
VIII. REMONTANDO EL KAMA
IX. EN TARENTA NOCHE Y DÍA
X. UNA TEMPESTAD EN LOS MONTES URALES
XI. VIAJEROS PERDIDOS
XII. UNA PROVOCACIÓN
XIII. EL DEBER ANTES QUE TODO
XIV. MADRE E HIJO
XV. LOS PANTANOS DEL BARABA
XVI. EL ÚLTIMO ESFUERZO
XVII. VERSÍCULOS Y CANCIONES
SEGUNDA PARTE
I. UN CAMPAMENTO TÁRTARO
II. UNA ACTITUD DE ALCIDE JOLIVET
III. GOLPE POR GOLPE
IV. LA ENTRADA TRIUNFAL
V. «¡ABRE BIEN TUS OJOS! ¡MIRA!»
VI. UN AMIGO EN EL CAMINO REAL
VII. EL PASO DEL YENISEI
VIII. UNA LIEBRE QUE ATRAVIESA EL CAMINO
IX. EN LA ESTEPA
X. BAIKAL Y EL ANGARA
XI. ENTRE DOS ORILLAS
XII. IRKUTSK
XIII. UN CORREO DEL ZAR
XIV. LA NOCHE DEL 5 AL 6 DE OCTUBRE
XV. CONCLUSIÓN
PRIMERA PARTE
I
UNA FIESTA EN EL PALACIO NUEVO
—Señor, un nuevo mensaje.
—¿De dónde viene?
—De Tomsk.
—¿Está cortada la comunicación mas allá de esa ciudad?
—Sí, señor, desde ayer.
—General, envíe un mensaje de hora en hora a Tomsk para que me tengan al corriente de cuanto ocurra.
—Sí, señor —respondió el general Kissoff.
Estas palabras se cruzaban a las dos de la madrugada en el momento en que la fiesta que se daba en el Palacio Nuevo, estaba en todo su esplendor.
Durante aquella velada la música de los regimientos de Preobrajensky y de Paulowsky no había cesado de interpretar sus polcas, mazurcas y chotis y sus valses escogidos entre los mejores del repertorio. Las parejas del baile se multiplicaban hasta el infinito a través de los espléndidos salones de aquel palacio levantado a pocos pasos de la vieja casa de piedra, donde tantos dramas terribles se habían desarrollado en otro tiempo y cuyos ecos parecían haber despertado aquella noche para servir de tema de conversación a los corrillos.
El gran mariscal de la corte estaba, por lo demás, bien secundado en sus delicadas funciones. Los grandes duques y sus edecanes, los chambelanes de servicio, los oficiales de palacio, presidían en persona la organización de los bailes. Las grandes duquesas cubiertas de diamantes, las damas de honor vestidas con sus trajes de gala, daban el ejemplo valerosamente a las mujeres de los altos funcionarios militares y civiles de la antigua ciudad de las blancas piedras. Así, cuando se oyó la señal de la polonesa, cuando los invitados de todas categorías tomaron parte en aquel paseo candencioso que en las solemnidades de este género tiene toda la importancia de un baile nacional, la mezcla de las largas faldas con volantes de encaje y de los uniformes cubiertos de condecoraciones de mil colores, ofrecían un golpe de vista indescriptible a la luz de cien arañas multiplicadas por la reverberación de los espejos.
El aspecto era deslumbrante.
Por lo demás, el gran salón, el más hermoso de todos los que poseía el Palacio Nuevo, proporcionaba a aquel cuadro de altos personajes y de señoras espléndidamente vestidas un marco digno de su magnificencia. La rica bóveda con sus doradas molduras ya matizadas por la pátina del tiempo, estaba como estrellada de puntos luminosos. Los brocados de las cortinas y visillos, llenos de soberbios pliegues, se coloreaban de tonos cálidos que se quebraban bruscamente en los ángulos de la espesa tela.
A través de los vidrios de las vastas claraboyas que circundaban la bóveda, la luz que iluminaba los salones, tamizada por una ligera nube, se proyectaba al exterior como el reflejo de un incendio y contrastaba vivamente con la oscuridad de la noche que desde hacía horas envolvía aquel fastuoso palacio. Este contraste llamaba la atención de los invitados que no bailaban. Cuando se detenían en los huecos de las ventanas podían ver perfectamente algunos campanarios confusamente dibujados en la sombra, que destacaban acá y allá sus enormes siluetas. Debajo de los balcones esculpidos se veían pasear silenciosamente muchos centinelas con el fusil al hombro, y cuyo puntiagudo casco llevaba un penacho o flama que brillaba con el esplendor de la luz que salía del palacio. Oíanse también las patrullas que marcaban el paso sobre la grava, con más ritmo que las parejas de baile en el encerado de los salones. De tiempo en tiempo el alerta de los centinelas se repetía de puesto en puesto, y algunas veces un toque de llamada dado por una trompeta, mezclándose con los acordes de la orquesta, lanzaba sus notas claras en medio de la armonía general.
Más lejos todavía, frente a la fachada, espesas sombras se destacaban sobre los grandes conos de luz que proyectaban las ventanas del Palacio Nuevo. Eran barcos que bajaban el curso de un río, cuyas aguas, iluminadas por la luz vacilante de algunos faroles, bañaban los primeros asientos de piedra de los malecones.
El principal personaje del baile, el anfitrión de la fiesta, y al cual el general Kissoff había llamado señor, calificación reservada a los soberanos, estaba sencillamente vestido con un uniforme de oficial de cazadores de la Guardia. Esto no era afectación por su parte, sino costumbre de un hombre poco amigo del boato. Su atuendo contrastaba con los magníficos trajes que se mezclaban a su alrededor, y así era como se presentaba la mayor parte de las veces en medio de su escolta de georgianos, cosacos, de lesguios, deslumbradores escuadrones espléndidamente ataviados con los brillantes uniformes del Cáucaso.
Este personaje, de elevada estatura, de aire afable, de fisonomía serena y de ceño, sin embargo, un poco fruncido, iba de un grupo al otro, pero hablaba poco y no parecía prestar más que una vaga atención, ya a las conversaciones alegres de los jóvenes convidados, ya a las palabras más graves de los altos funcionarios o de los miembros del cuerpo diplomático que representaban cerca de su persona los principales Estados de Europa. Dos o tres de aquellos perspicaces políticos, psicólogos por naturaleza, habían creído observar en la fisonomía de su anfitrión algún síntoma de inquietud cuya causa ignoraban, pero ni uno solo se permitió interrogarle sobre aquel asunto. En todo caso, la intención del oficial de cazadores de la Guardia era, a no dudarlo, que sus secretos cuidados no turbasen en manera alguna aquella fiesta; y como era uno de esos raros soberanos a los cuales casi todo el mundo está acostumbrado a obedecer hasta en el pensamiento, el esplendor del baile no decayó ni un instante.
Entre tanto, el general Kissoff esperaba que el oficial a quien había de comunicar el mensaje expedido de Tomsk, le diese la orden de retirarse, pero éste permanecía silencioso. Había tomado el telegrama, lo había leído, y su rostro se ensombrecía cada vez más. Llevaba la mano involuntariamente al puño de la espada, y después la subía hasta los ojos, tapándolos un instante como si el brillo de las luces le ofendiese y necesitara la oscuridad para reflexionar mejor.
—Es decir —repuso después de haber conducido al general Kissoff junto a una ventana—, ¿que desde ayer estamos sin comunicación con el gran duque mi hermano?
—Sin comunicación, señor, y es de temer que los mensajes en breve no puedan pasar la frontera de Siberia.
—Pero las tropas de las provincias del Amur y de Yakutsk, así como las de la Transbaikalia, ¿han recibido la orden de marchar inmediatamente sobre Irkutsk?
—Esa orden ha sido comunicada por el último mensaje que hemos podido hacer llegar más allá del lago Baikal.
—En cuanto a los gobiernos de Yeniseisk, de Omsk, de Semipalatinsk, de Tobolsk, ¿continuamos en comunicación directa con ellos desde el principio de la invasión?
—Sí, señor, reciben nuestros despachos y estamos seguros de que en este momento los tártaros no han avanzado mas allá del Irtych y del Obi.
—Y del traidor Iván Ogaref ¿no hay ninguna noticia?
—Ninguna —respondió el general Kissoff—. El director de la policía no puede afirmar si ha pasado o no la frontera.
—Que sus señas se transmitan inmediatamente a Nijni-Novgorod, Perm, Ekaterinburg, Kassimow, Tiumen, Ichim, Omsk, Elamsk, Kolyvan, Tomsk, a todas las estaciones telegráficas con las cuales mantenemos todavía comunicación.
—Las órdenes de Vuestra Majestad serán ejecutadas al instante —respondió el general Kissoff.
—¡No digas una palabra de todo esto!
Después el general, haciendo un ademán de respetuosa adhesión y una profunda reverencia, se confundió entre la multitud y en breve abandonó el baile sin que su ausencia fuese advertida.
El oficial permaneció pensativo algunos instantes, y cuando volvió a mezclarse entre los diversos grupos de militares y políticos que se habían formado en varios puntos de los salones, su fisonomía había recobrado la calma perdida hacía un momento.
Sin embargo, el caso grave que había motivado aquellas palabras rápidamente cruzadas entre los dos personajes no era tan ignorado como el oficial de cazadores de la guardia y el general Kissoff creían. No se hablaba oficialmente, es verdad, ni siquiera oficiosamente, pues las lenguas, por «orden superior», no podían desatarse, pero algunos altos personajes habían sido informados más o menos exactamente de los acontecimientos que se desarrollaban al otro lado de la frontera.
Pero lo que éstos ignoraban, aquello de lo que no hablaban ni siquiera los miembros del cuerpo diplomático, éstos lo conocían dos invitados que no se distinguían por ninguna condecoración en la fiesta del Palacio Nuevo, y hablaban de ello en voz baja como si hubiesen recibido acerca del asunto los informes más minuciosos.
¿Cómo, por qué vía y gracias a qué estratagema, estos dos simples mortales sabían lo que tantos altos personajes apenas sospechaban? Nadie hubiera podido decirlo. ¿Tenían el don de presciencia o de previsión? ¿Poseían un sexto sentido que les permitía ver más allá del horizonte limitado a que puede extenderse toda mirada humana? ¿Tenían un olfato particular para captar las noticias más secretas? ¿Se había transformado su naturaleza gracias a ese hábito que era ya connatural en ellos? Cualquiera se hubiera sentido inclinado a creerlo así. Uno de estos dos hombres era inglés, el otro francés, ambos altos y delgados; éste moreno como los meridionales de Provenza, aquél rojo como un gentleman del Lancashiere. El inglés, calmoso, frío, flemático, sobrio de movimientos y de palabras, parecía no hablar ni gesticular sino por medio de un resorte que funcionaba a intervalos regulares. El galo, al contrario, era vivo, petulante, se explicaba a un tiempo con los ojos, con la cabeza y con las manos, manifestando de veinte maneras su pensamiento cuando su interlocutor aparentaba no tener más que una sola estereotipada en su cerebro.
Estas diferencias físicas hubieran llamado la atención fácilmente del menos observador de los hombres, pero un fisonomista, fijándose detenidamente en estos dos personajes, hubiera determinado con claridad la particularidad fisiológica que les caracterizaba diciendo «que si el francés era todo ojos, el inglés era todo oídos.» En efecto el hábito de la observación había aguzado singularmente su vista. La sensibilidad de su retina debía ser como la de los prestidigitadores, que conocen una carta sólo por un rápido movimiento del corte o por cualquier marca imperceptible para otra persona. Aquel francés poseía, pues, en el más alto grado, lo que se llama «memoria visual».
El inglés, por el contrario, parecía especialmente preparado para escuchar y oír. Cuando su aparato auditivo había sido percibido por el sonido de una voz, no podía ya olvidarlo y al cabo de diez y aun de veinte años lo reconocía entre mil. Sus orejas ciertamente no tenían la posibilidad de moverse como las de los animales que están provistos de grandes pabellones auditivos. Pero puesto que los sabios han probado que las orejas humanas no son totalmente inmóviles, se hubiera podido decir que las del inglés se enderezaban, se retorcían, se inclinaban y trataban de percibir los sonidos de una manera poco ostensible para un naturalista.
Conviene observar que esta perfección de la vista y del oído en los dos hombres les servía maravillosamente en su profesión, porque el inglés era corresponsal del Daily Telegraph y el francés lo era del... No sabemos de qué periódicos, porque no lo decía, y cuando se lo preguntaban respondía riéndose que era corresponsal de su prima Magdalena.
En realidad, aquel francés, bajo su apariencia ligera, era muy perspicaz y muy ladino, y aunque hablaba a veces a tontas y a locas, quizá para ocultar mejor su deseo de saber, no dejaba jamás adivinar el fondo de su pensamiento. Su misma locuacidad le servía a veces para ocultarlo y acaso era más cerrado, más discreto que su colega del Daily-Telegraph.
Ambos asistían a la fiesta dada en el Palacio Nuevo en la noche del 15 al 16 de julio como periodistas y para mayor información de sus lectores.
Huelga decir que aquellos dos hombres eran fanáticos de su misión en el mundo, que gustaban de lanzarse como perdigueros sobre la pista de las noticias más inesperadas, que ningún obstáculo les asustaba para alcanzarla y que poseían la imperturbable serenidad y el valor verdadero de la gente del oficio. Verdaderos jockeys de aquel steeple-chase, de aquella caza de noticias, salvaban las vallas, atravesaban los ríos, sorteaban todos los obstáculos con el ardor incomparable de los purasangres que quieren llegar los primeros o morir.
Por lo demás, sus periódicos no les regateaban el dinero, que es el elemento de información más seguro, más rápido y más perfecto que se conoce hasta hoy. Debe añadirse también en su obsequio, que ni uno ni otro miraban ni escuchaban jamás lo que pasaba entre las paredes de la vida privada y que únicamente se ocupaban de asuntos políticos o sociales. En una palabra, hacían lo que desde hace algunos años se llama «el gran reportaje político-militar».
Pero como se verá en breve siguiéndoles de cerca, tenían la mayor parte de las veces una manera singular de contar los hechos, y sobre todo sus consecuencias, teniendo cada uno su modo especial de verlos y de apreciarlos, si bien como disponían de dinero abundante y jugaban limpio y con lealtad, no había medios de censurarlos.
El periodista francés se llamaba Alcide Jolivet, y el inglés Harry Blount. Acababan de encontrarse por primera vez en aquella fiesta del Palacio Nuevo, cuya descripción debían hacer cada uno para su periódico. Las diferencias de carácter y cierta competencia profesional debían hacerles poco simpáticos uno a otro; sin embargo, no sólo no evitaron el encuentro, sino que cada uno de ellos puso al otro al corriente de las noticias del día. Al fin eran dos profesionales que cazaban en el mismo coto y con la misma reserva. La pieza que se había escapado al uno podía ser muy bien abatida por el otro, y su mismo interés exigía que se mantuvieran recíprocamente a conveniente distancia para verse y oírse.
Aquella noche ambos acechaban, porque había algo en el ambiente.
—Aunque se trate de falsos rumores —se decía a sí mismo Alcide Jolivet— conviene cazarlos.
Ambos periodistas trataron de entablar conversación durante el baile, pocos instantes después de la salida del general Kissoff, y procuraron sondearse mutuamente.
—Es verdaderamente encantadora esta fiesta —dijo con aire amable Jolivet, que creyó entrar en conversación con esta frase típicamente francesa.
—Ya he telegrafiado: ¡espléndida! —respondió fríamente Harry Blount, empleando aquella palabra especialmente consagrada para expresar la admiración de un ciudadano del Reino Unido.
—Sin embargo —añadió Alcide Jolivet—, he creído deber observar al mismo tiempo a mi prima...
—¿A su prima? —repitió Harry Blount en tono de sorpresa interrumpiendo a su colega.
—Sí... —repuso Alcide Jolivet—, mi prima Magdalena, a quien envío mis crónicas. Quiere que la informen pronto y bien... Por eso he creído mi deber hacerle notar que durante la fiesta parece que una nube oscurece la frente del soberano.
—Pues a mí me ha parecido radiante —respondió Harry Blount, que quizá quería disimular su pensamiento sobre el asunto.
—¿Y naturalmente lo habrá hecho usted «resplandecer» en las columnas del Daily-Telegraph?
—Precisamente.
—¿Recuerda usted, señor Blount —dijo Alcide Jolivet— lo que pasó en Zakret en 1812?
—Lo recuerdo como si hubiera estado allí —respondió el inglés.
—Entonces —prosiguió—, sabrá usted que en medio de una fiesta celebrada en honor del zar Alejandro, se le anunció que Napoleón acababa de pasar el Niemen con la vanguardia del ejército francés. Sin embargo, el zar no abandonó la fiesta, y a pesar de la extrema gravedad de la noticia, que podía costarle el imperio, no dejó entrever ningún atisbo de inquietud...
—De la misma manera que nuestro anfitrión no ha mostrado ninguna cuando el general Kissoff le ha notificacdo que acaba de ser cortada la comunicación entre la frontera y el gobierno de Irkutsk.
—¡Ah! ¿Sabía usted eso?
—Lo sabía.
—Por mi parte, me sería difícil ignorarlo, pues mi último cable ha ido hasta Udinsk —observó Alcide Jolivet con cierta satisfacción.
—Y el mío hasta Krasnoiarsk solamente —respondió Harry Blount en tono no menos satisfecho.
—¿Entonces sabrá usted también que se han enviado órdenes a las tropas de Nikolaevsk?
—Sí, señor; al mismo tiempo que se ha telegrafiado a los cosacos del gobierno de Tobolsk la orden de concentrarse.
—Es verdaderamente encantadora esta fiesta.
—Nada más cierto, señor Blount. Yo sabía igualmente que se habían adoptado esas medidas, y crea usted que mi amable prima sabrá de ellas mañana alguna cosa.
—Exactamente como los lectores del Daily Telegraph, señor Jolivet.
—¡Cuando se ve todo lo que ocurre!
—¡Y cuando oye todo lo que se dice!
—Aquí tenemos una interesante campaña a seguir, señor Blount.
—La seguiré, señor Jolivet.
—Entonces es posible que nos encontremos ambos en un terreno menos seguro quizá que el encerado de este salón.
—Menos seguro sí, pero...
—Pero también menos resbaladizo —respondió Alcide Jolivet, que detuvo a su colega en el momento en que éste iba a perder el equilibrio al dar unos pasos hacia atrás.
Después de esto, ambos corresponsales se separaron contentos de saber cada uno de ellos que el otro no le aventajaba en cuanto a noticias.
En aquel momento se abrieron las puertas de las salas contiguas al gran salón y se presentaron a la vista grandes mesas admirablemente servidas, cargadas profusamente de preciosas porcelanas y de vajillas de oro. En la mesa central, reservada para príncipes, princesas y miembros del cuerpo diplomático, resplandecía un centro de mesa de valor incalculable, procedente de las fábricas de Londres, y alrededor de aquella obra maestra de orfebrería, brillaban bajo el resplandor de las arañas las mil piezas de la vajilla más admirable que había salido de la manufactura de Sèvres.
Los invitados del Palacio Nuevo comenzaron entonces a dirigirse hacia las salas donde estaba servida la cena.
En aquel momento el general Kissoff, que acababa de entrar, se acercó rápidamente al oficial de cazadores de la guardia.
—¿Qué hay? —le preguntó vivamente éste, con la misma ansiedad con que lo había hecho la primera vez.
—Los telegramas no pasan ya de Tomsk, señor.
—¡Al instante un correo!
El oficial abandonó el gran salón y entró en una ancha pieza inmediata. Era un gabinete de trabajo sencillísimo, amueblado con sillas de roble y situado en el ángulo del Palacio Nuevo. Algunos cuadros, entre otros, varios lienzos de Horacio Vernet, estaban colgados en las paredes.
Iglesia de la Asunción, en Moscú.
El oficial abrió la ventana como si le faltase el oxígeno y salió a respirar en el gran balcón el aire puro de aquella hermosa noche de julio.
Bañado por los rayos de la luna, se perfilaba a su vista un recinto fortificado, en cuyo interior se elevaban dos catedrales, tres palacios y un arsenal. Alrededor de este recinto se distinguían tres ciudades distintas, Kitai-Gorod, Beloi-Gorod y Zemlianoi-Gorod, inmensos barrios europeo, tártaro y chino, dominados por las torres, los campanarios, los minaretes y las cúpulas de trescientas iglesias con sus verdes domos coronados de cruces de plata. Un pequeño río de curso sinuoso reflejaba los rayos de la luna. Todo este conjunto formaba un curioso mosaico de casas de diferentes colores enmarcado en un vasto cuadro de diez leguas.
Este río era el Moskova. Aquella ciudad era Moscú; aquel recinto fortificado era el Kremlin, y el oficial de cazadores de la guardia que con los brazos cruzados y el ceño fruncido escuchaba vagamente el murmullo que salía del Palacio Nuevo de la vieja ciudad moscovita, era el zar.
II
RUSOS Y TÁRTAROS
Si el zar había abandonado tan pronto los salones del Palacio Nuevo en el momento en que la fiesta que daba a las autoridades civiles y militares y a los principales personajes de Moscú estaba en pleno apogeo, era indudablemente porque grandes acontecimientos se estaban desarrollando al otro lado de las fronteras de los Urales. ¡Ya no había duda! Una formidable invasión amenazaba sustraer al dominio ruso las provincias de Siberia.
La Rusia asiática, o Siberia, cubre una superficie de quinientas sesenta mil leguas pobladas por unos dos millones de habitantes. Se extiende desde los montes Urales, que la separan de la Rusia europea, hasta el litoral del océano Glacial, desde el mar de Kara hasta el estrecho de Bering. Está formada por los gobiernos o provincias de Tobolsk, Yeniseisk, Irkutsk, Omsk y Yakutsk; comprende los distritos de Okhotsk y de Kamschatka, y posee dos países ya sometidos a la dominación moscovita, el país de los kirguises y el de los chutches.
Esta inmensa extensión de estepas, que ocupa más de ciento diez grados de oeste a este, es, a la vez, una tierra de deportación para los criminales y un lugar de exilio para los condenados a destierro.
Dos gobiernos generales representan la autoridad suprema de los zares en este extenso país, de los cuales el uno reside en Irkutsk, capital de la Siberia oriental, y el otro en Tobolsk, capital de la Siberia occidental. El río Chuna, afluente del Yenisei, separa las dos Siberias.
Ningún ferrocarril surca todavía estas inmensas llanuras, algunas de las cuales son verdaderamente fertilísimas, ni sirve para la explotación de los yacimientos de minerales que hacen a Siberia más rica por su subsuelo que por su superficie. Viájase por estos parajes en diligencias o carros en verano, y en trineo en invierno.
Un solo sistema de comunicación, el telegráfico, une las dos fronteras de este y oeste de Siberia por medio de un cable que mide más de ocho mil verstas de longitud.
Más allá de los Urales pasa por Ekaterinburg, Kassimow, Tiumen, Ichim, Omsk, Elamsk, Kolyvan, Tomsk, Krasnoiarsk, Nijni-Oudinsk, Irkutsk, Verkne-Nertschimk, Strelink, Albazine, Blagowstenks, Radde, Orlomskaya, Alexandrowskoe, Nicolaevsk, y cobra seis rublos y diecinueve copecs por cada palabra transmitida de un extremo a otro. De Irkutsk un ramal se une a Kiatka en la frontera mogola, y de allá a treinta copecs por palabra los telegramas van a Pekín en catorce días. Este cable, tendido desde Ekaterinburg a Nikolaevsk, es el que acababa de ser cortado más allá de Tomsk y pocas horas después entre Tomsk y Kolyvan. Por eso el zar, después de haber recibido la noticia que le dio por segunda vez el general Kissoff, había respondido estas solas palabras: «Un correo, rápido».
Hacía pocos momentos que el zar se hallaba inmóvil en la ventana de su gabinete, cuando los ujieres abrieron de nuevo la puerta y apareció en el umbral el jefe superior de policía.
—Entra, general —dijo el zar con voz grave—, y dime todo lo que sepas de Iván Ogaref.
—Es un hombre muy peligroso, señor —respondió el jefe superior de policía.
—¿Tenía el grado de coronel?
—Sí, señor.
—¿Era un jefe inteligente?
—Muy inteligente, pero muy díscolo, y de una ambición desenfrenada incapaz de retroceder. Pronto se mezcló en intrigas secretas, y por eso fue destituido por Su Alteza el gran duque, y después desterrado a Siberia.
—¿En qué época?
—Hace dos años. Indultado después de seis meses de destierro, por el favor de Su Majestad, volvió a Rusia.
—Y desde entonces ¿no ha vuelto a Siberia?
—Sí, señor. Volvió, pero esta vez voluntariamente —respondió el jefe superior de policía.
Y añadió en voz baja:
—En otro tiempo, señor, el que iba a Siberia no volvía.
—Pues bien, mientras yo viva, Siberia es y será un país de donde se vuelva.
El zar tenía motivos para pronunciar estas palabras con verdadero orgullo, porque ha mostrado muchas veces por su clemencia que la justicia rusa sabe perdonar.
El jefe superior de policía no respondió, pero era evidente que no se mostraba partidario de las medias tintas. En su opinión, el hombre que había pasado los montes Urales custodiado por la policía, no debía volver a atravesarlos nunca. Pero no sucedía así en el nuevo régimen, y el jefe superior de policía lo deploraba sinceramente. Ya no había destierros perpetuos por otros crímenes que los del derecho común. Desterrados políticos volvían de Tobolsk, Yakutsk e Irkutsk. Es verdad que el jefe de policía, acostumbrado a las decisiones autocráticas de los ucases inexorables de otro tiempo, no comprendía aquella manera de gobernar. Sin embargo, guardó silencio, esperando que el zar le interrogase de nuevo.
No se hicieron esperar las preguntas.
—Iván Ogaref —preguntó el zar—, ¿no ha vuelto por segunda vez a Rusia después de este viaje a las provincias de Siberia, viaje cuyo verdadero motivo desconocemos?
—Ha vuelto.
—Y después de su vuelta ¿ha perdido su pista la policía?
—No, señor, porque un condenado no es verdaderamente peligroso, sino desde el día en que ha recibido el indulto.
El zar frunció por un momento el ceño. Quizá el jefe superior de policía pudo temer que había ido demasiado lejos, aun cuando su adhesión sin límites al zar era por lo menos igual a su obstinación en sus ideas; pero el zar, sin fijarse en la reconvención indirecta que se había hecho a su política interior, continuó con sus concisas preguntas.
—¿Dónde estaba últimamente Iván Ogaref?
—En el gobierno de Perm.
—¿En qué ciudad?
—En el mismo Perm.
—¿Qué hacía allí?
—No parecía que tuviese allí ocupación alguna, y su conducta no daba nada que sospechar.
—¿No estaba bajo la vigilancia de la policía?
—No, señor.
—¿Cuándo salió de Perm?
—Hacia el mes de marzo.
—¿Y adónde se dirigió?
—Se ignora.
—¿Y desde esa época no se sabe de él?
—No, señor.
—Pues bien, yo lo sé —respondió el zar—. Se me han dirigido avisos anónimos que no han pasado por la oficina de la policía, y en vista de los hechos que ahora se suceden al otro lado de la frontera, tengo motivos para creer que esos anónimos eran exactos.
—¿Quiere decir Vuestra Majestad —exclamó el jefe superior de policía —que Iván Ogaref tiene algo que ver con la invasión tártara?
—Sí, general. Y voy a comunicarte lo que ignoras. Iván Ogaref, después de salir del territorio de Perm, ha pasado los montes Urales, ha entrado en Siberia, en las estepas de los kirguises y allí ha tratado de sublevar, no sin éxito, aquellas poblaciones nómadas. Después ha bajado más al Sur hasta el Turquestán libre y allí, en los khanatos de Bukhara, de Khokhand y de Kunduze, ha encontrado jefes dispuestos a lanzar sus hordas tártaras sobre las provincias de Siberia y a suscitar una invasión general del imperio ruso en Asia. El movimiento ha sido fomentado secretamente, pero acaba de estallar como el rayo, y ahora las vías y los medios de comunicación están cortados entre Siberia occidental y Siberia oriental. Además, Iván Ogaref, sediento de venganza, quiere atentar contra la vida de mi hermano.
El zar se había ido excitando mientras hablaba, y se paseaba precipitadamente por la estancia. El jefe superior de policía no respondió, pero en su interior se decía que en los tiempos en que los emperadores de Rusia no indultaban jamás a un desterrado, no habrían podido realizarse los proyectos de Iván Ogaref.
Pocos instantes transcurrieron, durante los cuales el jefe superior de policía guardó silencio. Después, acercándose al zar, que se había dejado caer en un sillón, dijo:
—Vuestra Majestad habrá dado sin duda órdenes para que sea rechazada lo más pronto posible esa invasión.
—Sí —respondió el zar—. El último mensaje que ha podido llegar a Nijni-Oudinsk ordenaba poner en movimiento las tropas de los gobiernos de Yeniseisk, de Irkutsk, de Yakutsk y las de las provincias de Amur y el lago Baikal. Al mismo tiempo, los regimientos de Perm y de NijniNovgorof y los cosacos de la frontera se dirigen a marchas forzadas hacia los Urales; pero, por desgracia, tendrán que pasar algunas semanas antes de que puedan hallarse a la vista de las columnas tártaras.
—Sí, general. Y voy a comunicarte lo que ignoras.
—Perdonadme, Vuestra Majestad.
—¿Y el hermano de Vuestra Majestad, Su Alteza el gran duque, aislado en este momento en el gobierno de Irkutsk, no está ya en comunicación directa con Moscú?
—No.
—Pero por los últimos despachos debe saber las medidas que Vuestra Majestad ha tomado y los auxilios que puede esperar de los gobiernos más cercanos al de Irkutsk.
—Las sabe —respondió el zar—, pero lo que ignora es que Iván Ogaref hará el papel de traidor al mismo tiempo que el de rebelde, y que es su enemigo personal y encarnizado. Iván Ogaref debe al gran duque su primera desgracia, y lo peor es que el gran duque no conoce a ese hombre. El proyecto de Iván Ogaref es entrar en Irkutsk, y allí, bajo un nombre falso, ofrecer sus servicios al gran duque; y cuando haya conquistado su confianza y los tártaros cerquen la ciudad, él la entregará y con ella a mi hermano, cuya vida está directamente amenazada. Tales son mis noticias; esto es lo que ignora el gran duque, y lo que debe saber necesariamente lo más pronto posible.
—Pues bien, señor, un correo inteligente, con coraje...
—Lo estoy preparando.
—Y que actúe con rapidez —añadió el jefe superior de policía—, porque Vuestra Majestad me permitirá añadir que Siberia es tierra propicia a las rebeliones.
—¿Quiere decir, general, que los desterrados harían causa común con los invasores? —exclamó el zar, que no fue dueño de sí mismo ante la insinuación del jefe superior de policía.
—Perdonadme, Vuestra Majestad —respondió balbuceando el jefe superior de policía, porque aquel era precisamente el pensamiento que su espíritu inquieto y desconfiado le acababa de sugerir.
—Creo que hay más patriotismo que todo eso en los desterrados —respondió el zar.
—No todos los desterrados son políticos; los hay de otras clases en Siberia —respondió el jefe superior de policía.
—¡Los criminales! ¡Oh general! ¡A ésos los dejo de tu cuenta! Son la hez del género humano; no pertenecen a ningún país. Pero la sublevación no se hace contra el emperador, sino contra Rusia, contra este país al cual todavía los desterrados esperan volver a ver... y que volverán a ver sin duda... no, jamás un ruso se aliará con un tártaro para debilitar, ni siquiera por una hora, el poder moscovita.
El zar tenía razón para creer en el patriotismo de aquellos a quienes su política mantenía momentáneamente alejados. La clemencia, que era la base de su justicia cuando podía controlarla por sí mismo, las medidas de tolerancia que había adoptado en la aplicación de los ucases tan terribles en otro tiempo, le garantizaban contra todo error en este punto. Pero aun sin este poderoso elemento de éxito para la invasión tártara, las circunstancias no dejaban de ser gravísimas, porque era de temer que una gran parte de la población kirguís se uniese a los invasores.
Los kirguises se dividen en tres hordas: la grande, la pequeña y la mediana, y cuentan una cuatrocientas mil tiendas, o sea dos millones de almas. De estas diversas tribus, unas son independientes y otras reconocen la soberanía ya de Rusia, ya de los khanes de Khiva, Khokhand y de Bukara, es decir, de los jefes más temibles de Turquestán. La horda mediana, la más rica, es al mismo tiempo la más numerosa, y sus campamentos ocupan todo el espacio comprendido entre los ríos Sara-Su, Irtich, e Ichim superior, el lago Hadisang y el lago Aksakal. La horda grande, que ocupa las comarcas situadas al este de la mediana, se extiende hasta los gobiernos de Omsk y de Tobolks. Por tanto, si estas poblaciones kirguises se sublevaban, la invasión de la Rusia asiática sería completa y desde luego quedaría separada de Siberia al este del Yenisei.
Es verdad que estos kirguises, bisoños en el arte de la guerra, son ladrones nocturnos y asaltantes de caravanas más que soldados regulares, y como ha dicho Levchine, «un frente cerrado y un cuadro de buena infantería resiste a la masa de kirguises más numerosa y un solo cañón puede destruir un número espantoso de ellos».
Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que ese cañón y esa buena infantería lleguen al país sublevado y que las bocas de fuego salgan de los parques de las provincias rusas, que distan de aquel país dos o tres mil verstas. Ahora bien, las estepas, con frecuencia pantanosas, no son fácilmente practicables, a excepción del camino directo de Ekaterinburg a Irkutsk, y ciertamente debían transcurrir muchas semanas antes de que las tropas rusas pudieran hallarse en disposión de rechazar a las hordas tártaras.
Omsk es el centro de la organización militar de Siberia occidental, encargada de tener a raya las poblaciones kirguises. Allí están las fronteras, atacadas más de una vez por esos nómadas no totalmente sometidos; y en el ministerio de la Guerra se temía con fundamento que Omsk se hallase seriamente amenazada. La línea de colonias militares es decir de las guarniciones de cosacos escalonadas desde Omsk hasta Semipalatinsk, era de temer que hubiera sido cortada en varios puntos. Además, posiblemente los grandes sultanes que gobiernan los distritos kirguises hubieran aceptado voluntariamente o tenido que sufrir contra su voluntad la dominación de los tártaros, musulmanes como ellos, y que se hubiese unido al odio suscitado por la esclavitud el que provenía del antagonismo entre las religiones griega y musulmana. En efecto, desde hace mucho tiempo los territorios del Turquestán y, principalmente, los de los khanatos de Bukhara, Kokhand y Kunduze, trataban de sustraer ya por la fuerza, ya por la persuasión, las hordas kirguises a la dominación moscovita.
Digamos algunas palabras sobre estos tártaros.
Los tártaros pertenecen principalmente a dos razas distintas: la caucásica y la mongola. La raza caucásica, dice Abel de Rémusat, «se considera en Europa como el tipo de belleza de nuestra especie, porque de ella han salido todos los pueblos de esta parte del mundo», reúne bajo una misma denominación a los turcos y a los indígenas de origen persa. La raza puramente mongólica comprende a los mogoles, los manchúes y los tibetanos. Los tártaros que amenazaban entonces el imperio ruso eran de raza caucásica y ocupaban principalmente el Turquestán. Este vasto país está dividido en diferentes estados, gobernados por khanes de donde viene la denominación de khanatos. Los principales khanatos son los de Bukhara, Khiva, Khokhand, Kunduze, etc.
En aquella época el khanato más importante y el más temible era el de Bukhara. Rusia había tenido ya que luchar varias veces con sus jefes, los cuales, movidos de un interés personal, habían sostenido la independencia de los kirguises contra la dominación moscovita con el objeto de imponerles otro yugo. El jefe actual, Feofar-Khan, seguía la misma conducta política que sus predecesores.
El khanatgo de Bukhara se extiende de norte a sur entre el paralelo 37 y el 41, y de este a oeste entre los 61 y 66 grados de longitud, es decir, en una superficie de 10.000 leguas cuadradas poco más o menos.
Se cuenta en este estado una población de dos millones y medio de habitantes, un ejército de sesenta mil hombres de infantería, que en tiempo de guerra puede triplicarse, y treinta mil soldados de caballería. Es un país rico, variado en sus producciones animal, vegetal y mineral y que se ha aumentado con la anexión de los territorios de Balkh, de Aukoi y de Meimaneh. Posee 19 ciudades importantes: Bukhara, ceñida de una muralla que mide más de ocho millas inglesas y flanqueada de torres, que fue cantada por Avicena y otros sabios del siglo X y está considerada como el centro del saber musulmán y como una de las más célebres poblaciones del Asia central; Samarcanda, que posee el sepulcro de Tamerlán y aquel palacio célebre donde se conserva la piedra azul sobre la cual debe sentarse todo nuevo khan a su advenimiento, ciudad defendida por una ciudadela en extremo fortificada; Karschi, con su triple recinto, situada en un oasis rodeado de un pantano lleno de tortugas y lagartos, lo cual la hace casi impenetrable; Chardyui, defendida por una población de más de veinte mil almas; y en fin, Katta-Kurgan, Nurata, Dyzia, Paikande, Karakul, Khuzar, etc., que forman un conjunto de poblaciones difíciles de someter. Este khanato de Bukhara, protegido por sus montañas, aislado en medio de sus estepas, es, pues, un estado verdaderamente temible, y Rusia, para dominarle, se vería obligada a emplear fuerzas muy importantes.
Ahora bien, el ambicioso y feroz Feofar, que gobernaba entonces aquel rincón de Tartaria, apoyado por los demás khanes, y principalmente por los de Khorkhand y Kunduce, guerreros crueles y rapaces, dispuestos siempre a lanzarse a las empresas más gratas al instinto tártaro, y ayudado por los jefes que mandaban todas las hordas del Asia central, se había puesto a la cabeza de la invasión, de la que era cerebro Iván Ogaref. Este traidor, impulsado por una ambición insensata, tanto como por el odio, había organizado el movimiento de manera que cortase la gran ruta siberiana.
Era una locura, en verdad, pensar que podía desmembrar el imperio moscovita. Sin embargo, bajo su inspiración el emir (título que toman los khanes de Bukhara) había lanzado sus hordas más allá de la frontera rusa. Había invadido primero el gobierno de Semipalatinsk, y los cosacos que lo guarnecían con poca fuerza, se habían visto obligados a retroceder delante de él. Después había avanzado sobre el lago Balkhach, sublevando las poblaciones kirguises a su paso, saqueando, asolando, alistando en sus filas a los que se sometían, capturando a los que se resistían y trasladándose de una ciudad a otra, seguido de la impedimenta típica de un soberano oriental, que podía llamarse su casa civil, mujeres y esclavas, todo con la audacia de un moderno Gengis Khan.
¿Dónde estaba en aquel momento? ¿Hasta dónde habían llegado sus soldados en el instante en que la noticia llegaba a Moscú? ¿Hasta qué punto de Siberia habían tenido que retroceder las tropas rusas? No podía saberse. Las comunicaciones estaban interrumpidas. ¿El cable eléctrico entre Kolyvan y Tomsk había sido cortado por algunas avanzadillas del ejército tártaro, o había llegado el emir hasta las provincias del Yeniseisk? ¿Estaba insurreccionada toda la baja Siberia? ¿Se extendía ya la sublevación hasta las regiones del este? Nadie podía decirlo. El único agente que no teme ni el frío ni el calor, al cual ni los rigores del invierno ni los del verano pueden detener, que vuela con la rapidez del rayo, la corriente eléctrica, no podía ya circular a través de la estepa, y no era posible avisar al gran duque, encerrado en Irkutsk, sobre el grave peligro que le amenazaba por la traición de Iván Ogaref.
Sólo un correo podría reemplazar la corriente eléctrica interrumpida. Sería necesario darle cierto tiempo para atravesar las cinco mil doscientas verstas (5.532 kilómetros) que separan a Moscú de Irkutsk. Para atravesar las filas de los rebeldes y de los invasores debía desplegar a un mismo tiempo un valor y un talento, por decirlo así, sobrehumanos. Pero con inteligencia y corazón se llega lejos.
«¿Encontraré esa cabeza y ese corazón?» —se preguntaba el zar.
III
MIGUEL STROGOFF
Poco después se abrió la puerta del gabinete imperial y el ujier anunció al general Kissoff.
—¿Y ese correo? —preguntó con viveza el zar.
—Ahí está, señor —respondió el general Kissoff.
—¿Has encontrado al hombre que necesitamos?
—Me atrevo a responder de él ante Vuestra Majestad.
—¿Estaba de servicio en palacio?
—Sí, señor.
—¿Le conoces tú?
—Personalmente; y muchas veces ha desempeñado, con buen éxito, misiones difíciles.
—¿En el extranjero?
—En la misma Siberia.
—¿De dónde es?
—De Omsk. Es siberiano.
—¿Tiene sangre fría, inteligencia, valor?
—Sí, señor, tiene todo lo necesario para vencer obstáculos que tal vez otros no podrían vencer nunca.
—¿Su edad?
—Treinta años.
—¿Es hombre vigoroso?
—Señor, puede sufrir el frío más excesivo, el hambre, la sed y el cansancio.
—¿Tiene un cuerpo de hierro?
—Sí, señor.
—Y un corazón...
—Un corazón de oro.
—¿Y se llama?...
—Miguel Strogoff.
—¿Está dispuesto a partir?
—Espera en la sala de guardias las órdenes de Vuestra Majestad.
—Que pase —dijo el zar.
Pocos momentos después, el correo Miguel Strogoff entró en el gabinete imperial.
El correo Miguel Strogoff entró en el gabinete.
Miguel Strogoff era de alta estatura, vigoroso, ancho de espaldas y de pecho robusto. Su poderosa cabeza presentaba los hermosos caracteres de la raza caucásica; sus miembros bien proporcionados eran otras tantas palancas dispuestas mecánicamente para la mejor ejecución de cualquier esfuerzo. Aquel hermoso y robusto joven, bien plantado y bien asegurado sobre sus piernas, no era fácil de mover por la fuerza del puesto que ocupaba, porque cuando había sentado los dos pies en el suelo parecía que echaban raíces. Sobre su cabeza, de frente ancha, se encrespaba una abundante cabellera, cuyos rizos escapaban bajo su casquete moscovita. Su rostro, ordinariamente pálido, se modificaba cuando se aceleraba el latir de su corazón bajo la influencia de una circulación arterial más rápida. Sus ojos, de un azul oscuro, de mirada recta, franca e inalterable, brillaban bajo unas cejas cuyos músculos superciliares levemente contraídos manifestaban un valor altivo, ese valor sin cólera de los héroes, según la expresión de los psicólogos. Su nariz, poderosa, de anchas ventanas, dominaba una boca simétrica con los labios un poco salientes, que denotaban la generosidad y la bondad.
Miguel Strogoff tenía el temperamento del hombre decidido que toma rápidamente su partido, que no se muerde las uñas ante la perplejidad ni se rasca la cabeza ante la duda y que jamás se muestra indeciso. Sobrio de ademanes y de palabras, sabía permanecer inmóvil como un poste ante su superior; pero cuando caminaba, su andar denotaba gran facilidad y notable firmeza de movimientos, exponentes de su férrea voluntad y de su confianza en sí mismo. Era uno de esos hombres que agarran siempre las ocasiones por los pelos, figura un poco forzada, pero que lo retrataba de un solo trazo.
Vestía un elegante uniforme militar, parecido al de la caballería de cazadores en campaña, botas, espuelas, calzón ajustado, dolmán bordado de pieles y con cordones amarillos sobre fondo pardo. Sobre su pecho brillaban una cruz y varias medallas.
Pertenecía al cuerpo especial de los correos del zar, y tenía la categoría de oficial entre aquellos hombres escogidos. Lo que se observaba más particularmente en sus ademanes, en su fisonomía y en toda su persona, y lo que el zar conoció desde luego a primera vista, es que era un ejecutor de órdenes. Poseía, pues, una de las cualidades más recomendables en Rusia, según la observación del célebre novelista Turgueniev, y que conduía a las más altas posiciones en el imperio moscovita.
En verdad, si había un hombre que pudiera realizar con éxito el viaje de Moscú a Irkutsk a través de un territorio invadido, superar los obstáculos y arrostrar los peligros de toda especie que había de encontrar en este viaje, ése era Miguel Strogoff.
Circunstancia muy favorable para el buen éxito de aquel proyecto era que conocía admirablemente el país que iba a atravesar, y que comprendía sus diversos idiomas, no solamente por haberlo recorrido ya antes, sino porque él mismo era siberiano.
Su padre, el anciano Pedro Strogoff, que había fallecido diez años antes, vivía en la ciudad de Omsk, situada en el gobierno del mismo nombre, y su madre, Marfa Strogoff, vivía todavía allí. El bravo cazador siberiano había criado a su hijo Miguel «con dureza», según la expresión popular, en medio de las estepas salvajes de las provincias de Omsk y de Tobolsk. En efecto, Pedro Strogoff era cazador de profesión; en invierno, como en verano, lo mismo durante los calores tórridos que durante los fríos de más de cincuenta grados bajo cero, corría por la dura planicie, saltaba la espesura y la maleza, atravesaba los bosques de abedules y tendía sus trampas o acechaba la caza menor con el fusil, y la mayor con el cuchillo. La caza mayor era nada menos que la del oso de Siberia, temible y feroz animal cuya magnitud es igual a la de sus congéneres de los mares glaciales. Pedro Strogoff había matado ya mas de treinta y nueve osos, es decir, que el que hacía el número cuarenta había caído también bajo sus golpes, y sabido es, si hemos de creer las leyendas cinegenéticas de la Rusia, que muchos cazadores que han matado treinta y nueve osos han sucumbido ante el cuadragésimo. Sin embargo, Pedro Strogoff había pasado el número fatal sin haber recibido ni un rasguño. Desde entonces, su hijo Miguel, que tenía once años, no dejó de acompañarle en las cacerías, llevando la ragatina, es decir, la horquilla para ayudar a su padre, que iba armado solamente con un cuchillo. A los catorce años Miguel Strogoff mató su primer oso por sí solo, lo cual no era poca cosa; pero, además, después de haberlo desollado, había arrastrado la piel del gigantesco animal hasta la casa paterna, distante muchas verstas, lo cual indicaba en el muchacho un vigor poco común.
Este género de vida le hizo robustecerse, y al llegar a la edad de hombre hecho, era capaz de sufrirlo todo, tanto el frío como el calor, el hambre, la sed y el cansancio; era como el yakute de las comarcas septentrionales, un hombre de hierro. Podía estar veinticuatro horas sin comer, diez noches sin dormir y construirse un refugio en medio de la estepa, allí donde otros habrían tenido que dormir al raso. Dotado de gran finura de sentidos, guiado por un instinto de Delaware en medio de la blanca planicie, cuando la niebla cubría todo el horizonte y aunque se hallaba en el país de las altas latitudes en que la noche polar se prolonga muchos días, encontraba su camino donde otro no hubiera podido orientar sus pasos. Sabía todos los secretos de su padre; había aprendido a guiarse por las más imperceptibles señales, como la proyección de las agujas del hielo, la disposición de las ramas menudas de un árbol, la emanación producida en los últimos límites del horizonte, yerbas pisadas en el bosque, sonidos vagos que cruzaban el aire, ruidos lejanos, el vuelo de los pájaros por la atmósfera cubierta de bruma, y otros mil detalles que eran jalones para los que saben conocerlos. Además, templado en las nieves como el acero de Damasco en las aguas de Siria, tenía una salud de hierro, como había dicho el general Kissoff, y también, como había dicho con no menos verdad, un corazón de oro.
La única pasión de Miguel Strogoff era su madre, la vieja Marfa, que no había querido nunca abandonar la antigua casa de los Strogoff a orillas del Irtyche, donde el viejo cazador y ella habían vivido juntos tanto tiempo. Cuando su hijo se separó de ella se le oprimió el corazón, pero él le prometió volver siempre que pudiera, y había cumplido escrupulosamente su promesa.
Se había decidido que Miguel Strogoff, de veinte años, entraría al servicio personal del emperador de Rusia en el cuerpo de correos del zar. El joven siberiano, audaz, inteligente, aplicado, de buena conducta, tuvo desde luego ocasión de distinguirse especialmente en un viaje al Cáucaso, a través de un país difícil, hostigado por algunos turbulentos sucesores de Shamyl, y después durante una importante misión que le llevó hasta Petropaulowski en Kamstschatka, el límite oriental de la Rusia asiática. Durante estos largos viajes desplegó cualidades maravillosas de sangre fría, prudencia y coraje que le valieron la aprobación y la protección de sus jefes, y así ascendió rápidamente.
En cuanto a los permisos que le correspondían después de tan largas expediciones, todos los consagró a su anciana madre, aun cuando estuviera separado de ella por millares de verstas y aun cuando el invierno hiciera impracticables los caminos. Sin embargo, acababa de hacer un viaje al sur del imperio y por primera vez habían pasado tres años sin ver a la anciana Marfa: tres años que le habían parecido tres siglos. Su permiso reglamentario le había sido concedido tres días antes y estaba haciendo los preparativos para su partida a Omsk cuando ocurrieron las circunstancias ya referidas. Miguel Strogoff se halló, pues, en la presencia del zar, ignorando completamente lo que el emperador deseaba de él.
—Anda, pues, Miguel Strogoff.
El zar, sin dirigirle la palabra, le observó durante algunos momentos con mirada penetrante mientras él permanecía absolutamente inmóvil. Después, satisfecho sin duda de su examen, se acercó a la mesa de despacho y, haciendo señal al jefe superior de policía para que se sentase, le dictó en voz baja una carta que sólo contenía algunas líneas. Redactada la carta, el zar la leyó con gran atención. Luego la firmó, anteponiendo a la firma las palabras Byt po iemou, que significan «así sea», y que constituyen la fórmula sacramental de los emperadores de Rusia. Inmediatamente el jefe de policía metió la carta en un sobre, lo cerró y le puso el sello de las armas imperiales. El zar se levantó entonces y le mandó a Miguel Strogoff que se acercara. Éste dio algunos pasos adelante y quedó de nuevo inmóvil, pronto a responder.
El zar le miró otra vez cara a cara y después con voz breve dijo:
—¿Cómo te llamas?
—Miguel Strogoff, señor.
—¿Tu grado?
—Capitán del cuerpo de correos del zar.
—¿Conoces Siberia?
—Soy siberiano.
—¿Dónde naciste?
—En Omsk.
—¿Tienes parientes en Omsk?
—Sí, señor.
—¿Quiénes?
—Mi anciana madre.
El zar interrumpió un instante la serie de preguntas, y luego, mostrando la carta que tenía en la mano, añadió:
—Aquí tienes esta carta, que te encargo que pongas en propia mano del gran duque sin dársela a otro más que a él.
—Se la daré, señor.
—El gran duque está en Irkutsk.
—Iré a Irkutsk.
—Tendrás que atravesar un país plagado de rebeldes, invadido por los tártaros, que tendrán interés en interceptar esta carta.
—Lo atravesaré.
—Desconfiarás, sobre todo, de un traidor llamado Iván Ogaref, que quizá encontrarás en el camino.
—Desconfiaré.
—¿Pasarás por Omsk?
—Necesariamente, señor.
—Si ves a tu madre, podrás ser reconocido. Es preciso que no veas a tu madre.
Miguel Strogoff vaciló un momento, y después añadió:
—No la veré.
—Júrame que nada podrá hacerte confesar ni quién eres, ni adónde vas.
—Lo juro.
—Miguel Strogoff —repuso entonces el zar dando el pliego al joven correo—, toma la carta de la cual depende la salvación de toda Siberia y quizá la vida del gran duque mi hermano.
—Esta carta será puesta en manos de Su Alteza el gran duque.
—¿A pesar de todo?
—A pesar de todo, si no me matan.
—Necesito que vivas.
—Viviré y pasaré —respondió Miguel Strogoff.
El zar pareció satisfecho de la seguridad sencilla y tranquila con que Miguel Strogoff le había respondido.
—Anda, pues, Miguel Strogoff —dijo—, vas a hacer un servicio a Dios, a Rusia, a mi hermano y a mí.
Miguel Strogoff saludó militarmente, salió del gabinete imperial y pocos instantes después del Palacio Nuevo.
—Creo que has tenido buena mano, general —dijo el zar.
—Yo también lo creo, señor —respondió el general Kissoff— y Vuestra Majestad puede estar seguro de que Miguel Strogoff hará todo cuanto pueda hacer un hombre.
—Es todo un hombre —dijo el zar.
IV
DE MOSCÚ A NIJNI-NOVGOROD
La distancia que Miguel Strogoff iba a atravesar entre Moscú e Irkutsk era, como hemos dicho, de cinco mil doscientas verstas. Cuando todavía no estaba tendida la línea telegráfica entre los montes Urales y la frontera oriental de Siberia, el servicio de despachos se hacía por medio de correos, los más rápidos de los cuales empleaban dieciocho días en recorrer aquella distancia. Pero ésta era la excepción, y la travesía de la Rusia asiática duraba ordinariamente de cuatro a cinco semanas, aunque se ponían a disposición de los emisarios del zar todos los medios de transporte.
Como hombre que no temía al frío ni a la nieve, Miguel Strogoff hubiera preferido viajar en la cruda estación de invierno, que permite organizar trineos en toda la extensión del camino. Entonces las dificultades inherentes a los diversos géneros de locomoción disminuyen, en parte, en aquellas inmensas estepas cubiertas de nieve. No hay ríos que atravesar, y en todas partes se encuentra una sabana helada sobre la cual se desliza el trineo rápida y fácilmente. Tal vez son de temer ciertos fenómenos naturales en esa estación, como la persistencia y la intensidad de las nieblas, el frío extremado, ventiscas largas y temibles cuyos torbellinos envuelven y hacen perecer caravanas enteras. Suele suceder también que los lobos, acosados por el hambre, cubren la llanura a millares. Pero más hubiera valido correr esos riesgos, porque en medio del duro invierno, los invasores tártaros se verían acantonados con frecuencia en las ciudades; los merodeadores no recorrerían la estepa y todo movimiento de tropas hubiera sido impracticable, con lo cual Miguel Strogoff podría pasar fácilmente. Pero él no podía escoger ni el tiempo ni la hora, y cualesquiera que fuesen las circunstancias debía aceptarlas y marchar. Tal era, pues, la situación que Miguel Strogoff contempló claramente, preparándose para arrostrar.
En primer lugar, no se encontraba ya en las condiciones habituales de un correo del zar, ya que era preciso que nadie pudiera sospechar en el viaje que desempeñaba semejante misión. En un país invadido se encuentran espías en todas partes, y si le conocían, el éxito de su misión quedaría comprometido. Así pues, el general Kissoff, al entregarle una cantidad importante que debía bastar para su viaje y facilitarlo en cierto modo, no le dio ninguna orden escrita que dijese como de costumbre: «el servicio del emperador»; orden que es el sésamo por excelencia, y se contentó con darle un podaroshna.
Este podaroshna estaba extendido a nombre de Nicolás Korpanoff, comerciante y vecino de Irkutsk. Autorizaba a su titular para hacerse acompañar en caso necesario de una o varias personas, y además era valedero aun para el caso en que el gobierno moscovita prohibiese a cualquiera otro de sus súbditos salir de Rusia.
El podaroshna no es más que un permiso para tomar caballos de posta. Pero Miguel Strogoff no debía usarlo sino en el caso de que no hubiera peligro de suscitar sospechas; es decir, mientras estuviera en territorio europeo. Resultaba, pues, que en Siberia, es decir, cuando atravesara las provincias sublevadas, no podía ni mandar como amo en las paradas de postas, ni hacerse entregar caballos con preferencia a otros, ni exigir medios de transporte para su uso personal. Miguel Strogoff no debía olvidarlo; no era un correo, sino un simple comerciante llamado Nicolás Korpanoff que iba de Moscú a Irkutsk y estaba sometido como tal a las vicisitudes de un viaje ordinario.
Pasar desapercibido, más o menos rápidamente, pero pasar, tal debía ser su programa.
Hacía treinta años, la escolta de un viajero de calidad no se componía de menos de doscientos cosacos de caballería, doscientos infantes, veinticinco jinetes baskires, trescientos camellos, cuatrocientos caballos de tiro, veinticinco carros, dos lanchas portátiles y dos piezas de artillería. Tal era el material necesario para un viaje por Siberia.
Por su parte, Miguel Strogoff no tendría ni cañones, ni caballería, ni infantería, ni bestias de carga. Debía ir en carruaje o a caballo cuando pudiera, y a pie cuando fuese necesario.
Las primeras 1.400 verstas (1.493 kilómetros) que comprendían la distancia entre Moscú y la frontera de Siberia, no debían ofrecer ninguna dificultad. Ferrocarriles, diligencias, barcos de vapor, caballos de refresco en las diversas paradas, estaban a disposición de todos, y por consiguiente a la del correo del zar.
Así pues, aquella mañana del 16 de julio, desprovisto de su uniforme, portando un saco de viaje sobre sus espaldas y vestido con un sencillo traje ruso que se componía de túnica ceñida al talle, cinturón tradicional de mujik, anchos calzones y botas altas, se dirigió a la estación para tomar el primer tren. No llevaba armas, al menos ostensiblemente, pero bajo el cinturón ocultaba un revólver, y en el bolsillo uno de esos machetes que hacen de puñal y de alfanje con los cuales un cazador siberiano sabe abrir el vientre con limpieza a un oso sin deteriorar su preciosa piel.
Había una gran concurrencia de viajeros en la estación de Moscú. Las estaciones de ferrocarril rusas son lugares de reunión muy frecuentados, tanto por los que gustan de ver marchar el tren, como por los que viajan en él. Son como una pequeña bolsa de noticias.
El tren que tomó Miguel Strogoff debía dejarle en Nijni-Novgorod. Allí se detenía en aquella época el ferrocarril que, uniendo Moscú con San Petersburgo, debía continuar hasta la frontera rusa. Era un trayecto de 400 verstas, y el tren iba a recorrerlo en diez horas. Miguel Strogoff, al llegar a Nijni-Novgorod, debía tomar, según las circunstancias, ya el camino de tierra, ya los vapores del Volga a fin de llegar lo más pronto posible a los Urales. Sentóse, pues, en un rincón como un digno ciudadano a quien no inquietan sus negocios y que trata de matar el tiempo durmiendo. Sin embargo, como no iba solo en el compartimento, no durmió sino con un ojo y escuchó con los dos oídos.
En efecto, el rumor de la sublevación de las hordas kirguises y de la invasión tártara había trascendido algo, y los viajeros que se encontraban por casualidad en el tren hablaban de él, aunque no sin alguna circunspección.
Aquellos viajeros, como la mayor parte de los que iban en el tren, eran comerciantes que se dirigían a la célebre feria de Nijni Novgorod: sociedad necesariamente muy heterogénea, compuesta de judíos, turcos, cosacos, rusos, georgianos, kalmukos y otros, pero casi todos hablaban la lengua nacional.
Discutían, pues, el pro y el contra de los graves acontecimientos que ocurrían al otro lado de los Urales, y aquellos mercaderes parecían temer que el gobierno ruso se viera obligado a adoptar algunas medidas restrictivas, sobre todo en las provincias limítrofes con la frontera, medidas que podrían perjudicar gravemente al comercio.
Aquellos egoístas no consideraban la guerra, es decir, la represión de la rebelión y la lucha contra los invasores, sino bajo el punto de vista de sus intereses amenazados. La presencia de un simple soldado vestido de uniforme, y sabido es cuánta importancia tiene el uniforme en Rusia, habría bastado ciertamente para contener las lenguas de aquellos mercaderes; pero en el compartimiento ocupado por Miguel Strogoff nada podía anunciar la presencia de un militar, y el correo del emperador, que viajaba de incógnito, no era hombre que pudiera excitar recelo.
Miguel Strogoff se sentó en un rincón.
Limitábase, pues, a escuchar.
—Se dice que el té de las caravanas está en alza —decía un persa, que se identificaba por su gorro forrado de astracán y su túnica parda de anchos pliegues, raída por el uso.
—¡Oh! El té no tiene que temer la baja —respondió un viejo judío de gesto ceñudo—. El que se encuentre en el mercado de Nijni-Novgorod se expenderá fácilmente por el oeste; pero por desgracia no sucederá lo mismo con las alfombras de Bukhara.
—¡Cómo! ¿Espera usted un envío de Bukhara? —le preguntó el persa.





























