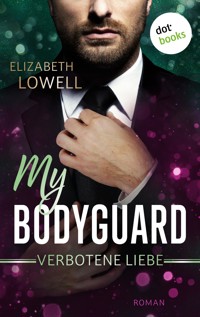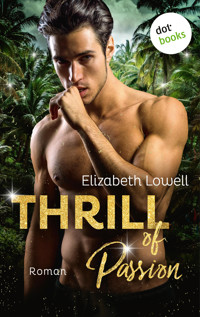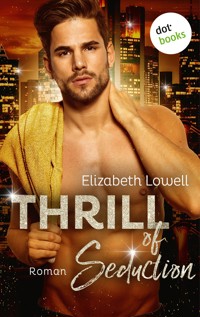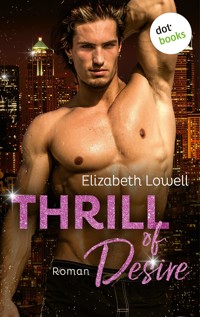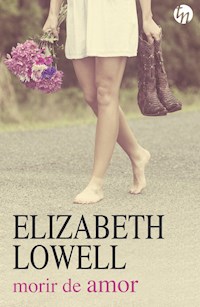
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Marchante de arte y dueña de su propio estudio de diseño, Perfect Touch, Sara Medina se había esforzado demasiado para escapar del mundo rural como para regresar a él, siquiera para una breve visita, ni siquiera por alguien tan tentador como su nuevo cliente, Jay Vermilion. Hacía poco que Jay había heredado el rancho Vermilion, una granja junto a las impresionantes montañas Teton en Wyoming. Durante el tiempo que Jay había estado luchando en dos guerras, su padre había hecho todo lo posible por mantener el rancho familiar en pie, hasta que su enfermedad acabó con él. Jay estaba decidido a recuperar el esplendor del rancho, pero primero debía zanjar una cruel batalla contra su manipuladora exmadrastra y su avaricioso hermanastro sobre los cuadros que habían pertenecido a su difunto padre, una colección de obras de un talentoso, y a pesar de ello a menudo ignorado, artista llamado Armstrong "Custer", Harris. Cuando Jay y Sara por fin se conocieron en persona, tras varios meses de íntimas llamadas telefónicas, el amor surgió a primera vista, una atracción que pronto se vio complicada por un doble asesinato en los límites del rancho. Trabajando codo a codo para desenmascarar al asesino, Sara y Jay se descubrieron incapaces de resistirse al intenso fuego que había prendido entre ellos. Pero los asesinos tomaron a Sara como objetivo. Y Jay, el soldado harto de la guerra, descubriría que había encontrado algo por lo que, de nuevo, estaba dispuesto a morir… Elizabeth Lowell domina el arte de escribir suspense romántico… moderno y provocador. New York Journal of Books
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Two of a Kind, Inc.
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Morir de amor, n.º 235 - enero 2018
Título original: Perfect Touch
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9170-790-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Nota de la autora
Si te ha gustado este libro…
Dedicado a Emily Krump, que tanto me facilita la labor editorial.
¡Muy agradecida!
Capítulo 1
La puerta de la habitación del motel estaba abierta de par en par.
«Yo la dejé cerrada», pensó Sara Anne Medina. «¿No?».
Empujó la puerta con el enorme bolso y se quedó helada. La habitación había sido revuelta sin piedad alguna. La maleta estaba volcada en el suelo, la ropa esparcida por la desgastada alfombra, los objetos de aseo desperdigados, la ropa interior y la de deporte toda revuelta en un mismo montón. El aroma a lavanda de su champú favorito lo impregnaba todo.
«Solo he estado fuera cinco minutos».
El café para llevar, que acababa de comprar, de repente le quemó las heladas manos.
«Un extraño ha revuelto entre mis cosas. ¿Se habrá excitado el yonqui con mi ropa interior? ¿Seguirá aquí?».
La idea la hizo girarse tan bruscamente que se derramó el café sobre los dedos. Miró por el pasillo. No se veía a nadie.
«No tengo tiempo para eso. Debo acudir al juzgado. Al fin voy a encontrarme con el hombre misterioso para dejar de soñar y poder regresar a la realidad a la que pertenezco. La realidad en la que quiero estar, incluso a pesar de los malditos yonquis».
Propinó una patada a la puerta para abrirla del todo hasta que se golpeó con el tope. No había nadie detrás. No había nadie en la habitación. El armario estaba abierto, pero no había ningún hueco en el que esconderse. La puerta del cuarto de baño, que estaba entreabierta, permitía ver el inodoro, la ducha y el lavabo. El espejo estaba sucio allí donde ella le había quitado el vaho de la ducha unos minutos antes.
Quienquiera que fuera ya no estaba.
Pero el desorden permanecía.
«Tendrá que esperar», pensó antes de darse cuenta. «¡Se han llevado el ordenador! Tengo copia de todo en la nube, pero ¡maldita sea!».
El cable colgaba de la pared sobre la silla en la que había dejado el abrigo. El abrigo también había desaparecido junto con el ordenador.
«Me pregunto cuántas tiendas de empeño habrá en Jackson, Wyoming. Y para qué querrán un abrigo de mujer. No hay muchas mujeres de mi estatura que usen una talla 38».
Con una mano ligeramente temblorosa, Sara dejó el café, sacó un bolígrafo del enorme saco sin fondo que ella llamaba «bolso», y lo hundió en el montón de ropa hasta alcanzar la maleta medio enterrada debajo. Los bolsillos interiores seguían cerrados.
«No han visto mi joyero. Hubiera preferido que se llevaran las joyas y dejaran el ordenador, pero, claro, no me preguntaron, ¿verdad?».
Una ojeada al reloj le confirmó que iba con retraso. En breve otro extraño, en el juzgado de Jackson, decidiría el destino de su carrera. Soltó un silencioso juramento y corrió hasta la recepción.
—Estoy en la habitación 101 —le informó a la mujer—. Han entrado a robar. Me falta el ordenador y el abrigo. Dígale al sheriff, o a quienquiera que le pueda importar, que estoy en el juzgado.
Sara dejó a la mujer balbuceando preguntas y salió por la puerta principal al frío primaveral de las calles de Jackson. No había dado ni diez pasos cuando ya lamentaba la pérdida del abrigo.
Y se había olvidado el café.
Rápidamente se dirigió por la que, sin duda, debía ser la calle más gélida de toda la ciudad. El viento descendía directamente desde los nevados Tetons. Y la sensación de frío empeoraba por el hecho de que lucía un sol resplandeciente y engañoso que hacía pensar en un día de verano.
Un arco de entrada a un parque llamó su atención. Al principio le había parecido que el arco estaba hecho de huesos de reses, como las que solía ver de niña. Pero esos eran diferentes. Más elegantes y terminados en puntas que se iban estrechando. No daban la sensación de ser una finalidad de la muerte sino más bien un símbolo del ciclo de la vida pasando por todos sus estadios.
«Astas», comprendió de repente. «Las que se caen cada año en un ciclo que no es ni de nacimiento ni de muerte, sino simplemente otra manera de ser. Como los cuadros de Custer, un hermoso y espeluznante recordatorio de que la vida salvaje, el salvajismo, no está tan lejos de nosotros».
Temblando de frío continuó su camino.
«Debería estar de vuelta en San Francisco, con una taza de café de Murray’s, camino de las oficinas de Perfect Touch».
«Pero entonces lo único que conocería de mi hombre misterioso sería la voz».
«¿Y qué?», señaló el lado práctico de su cerebro. «Lo último que necesito es un hombre».
A Sara le gustaba vivir su vida, a su manera, haciendo lo que quería y cuando quería hacerlo. Siendo la única chica de siete hermanos, ya había tenido bastantes pañales, labores domésticas y cuidados de bebés para toda su vida.
El viento mordió con sus dientes de hielo el pantalón negro y tironeó de su jersey rojo. Lo único que le impedía levantárselo era el cinturón de cuero negro que le abrazaba la cintura. Sin embargo, no bastaba para darle calor.
«Maldito ladrón».
Se recordó que, sin embargo, su situación podría ser mucho peor. Podría estar aún en la granja, ser una vulgar y rebelde adolescente acarreando un carro de pienso de un húmedo y ventoso establo a otro, para luego regresar guiando a un testarudo Holstein.
«Al menos no tengo ningún agujero en la bota que me obligue a intimar con una caca de vaca fresca».
El teléfono sonó en el bolsillo de su pantalón.
«Si es el sheriff, que espere».
Incluso mientras se le ocurría esa idea, dudó. La llamada podría ser de Jay Vermilion, el dueño de docenas de excelentes cuadros que podrían suponer un impulso para su carrera, cuadros con tal potencial que se interponían en un complicado acuerdo de divorcio.
«A lo mejor, y solo a lo mejor», reflexionó ella, «uno de esos cuadros es la legendaria Musa, el único retrato pintado por Custer».
Eso explicaría la batalla legal que había sobrevivido al dueño original de los cuadros, JD Vermilion. Su jovencísima esposa, Liza, que llevaba seis años impugnando la herencia que su antiguo esposo había empezado a coleccionar antes de que ella fuera siquiera una adolescente, había, con su muerte, lanzado a los abogados contra el principal heredero de JD Vermilion, su hijo, Jay.
Los labios de Sara se curvaron ligeramente mientras ella seguía caminando. «No conozco a la infame Liza Neumann, antes Vermilion. Pero con las nueve décimas partes de las posesiones, yo apostaría a que el capitán Jay Vermilion va a impedir que su ex madrastra ponga en un futuro las manos sobre los cuadros aún por descubrir de Armstrong «Custer» Harris».
El retirado veterano del ejército, que acababa de heredar el rancho familiar propiedad de sus antepasados Vermilion desde hacía generaciones, exudaba firmeza y determinación, incluso por teléfono.
«Ni siquiera conoces a ese hombre», se recordó Sara a sí misma. Por fin había conseguido sacar el móvil del ajustado bolsillo del pantalón. Una ojeada a la pantalla le sirvió para comprobar que había saltado el buzón de voz. Mentalmente, se encogió de hombros. El número no era de Wyoming, lo cual significaba que no era el sheriff.
«Ni Jay, maldita sea».
«Piensa en el buen capitán como en cualquier otro cliente potencial que te llama en horas de trabajo para pedirte un consejo sobre arte del oeste», se dijo a sí misma.
«Imposible».
Quizás Jay Vermilion fuera un cliente potencial, pero también era el hombre con el que había conversado por teléfono casi todas las noches desde hacía unos cuantos meses. Al principio habían sido solo negocios, pero las conversaciones, de algún modo, habían evolucionado hacia… algo más.
«Aún no sé cómo pude contarle tantas cosas sobre mí y mi trabajo a alguien a quien ni siquiera conozco. Y él también me contó cosas, sobre el rancho, el clima y la mujer del oeste que esperaba conocer para casarse, una mujer que engendraría la séptima generación de Vermilion.
Nuestras vidas y metas son tan diferentes que me sorprende que hayamos tenido tanto de que hablar».
El teléfono de Sara vibró y volvió a sonar en su mano. En la pantalla apareció el número de su socia. Piper Embry distraería a Sara del frío y del hombre cuya voz gutural se había colado en sus sueños.
—¿Alguna extraordinaria alfombra adquirida recientemente? —preguntó Sara.
—He encontrado unas cuantas que me han obligado a repasar el saldo bancario de Perfect Touch.
—¿Qué pasó con la remesa?
—Estoy trabajando en ello —contestó Pipe—. ¿De qué va ese mensaje que me enviaste sobre Wyoming?
—Liquidé el asunto Chens antes de tiempo y me vine a Jackson.
—Creía que estabas harta de volar de un lugar para otro.
—Y lo estoy.
—Pero sigues empeñada en esos Custer. ¿O es por la impresionante voz de Jay Vermilion?
—Espera hasta que, y suponiendo que lo logre, ponga mis manos sobre esos cuadros —Sara ignoró las bromas de su socia—. Estrujarán el corazón y los bolsillos de, al menos, cinco de mis clientes, y lograrán que disminuyan notablemente mis necesidades de viajar —el gélido viento le revolvió los cabellos negros hasta taparle el rostro.
—¿Qué es ese ruido? —preguntó Piper.
—El viento. Aquí la primavera está llena de vendavales y es escasa en cerezos en flor.
Sara miró a su alrededor en busca de un lugar donde refugiarse. Lo único que vio fue otro curioso arco de entrada al parque. O quizás de salida. En cualquier caso, decidió quedarse al sol.
—¿Estás bien? —se interesó la otra mujer—. Tu voz es diferente. Algo tensa.
—Me conoces demasiado bien. Me han entrado a robar en la habitación. Han desaparecido el ordenador y el abrigo. Pero estoy bien. Ahora mismo no tengo tiempo para pensar en drogadictos. Dentro de cinco minutos el juez va a dictar sentencia sobre el caso Vermilion.
—¿Quieres que me reúna contigo? —preguntó Piper tras unos instantes de silencio.
—No hace falta —se apresuró a contestar Sara—. Puedo manejar yo sola la colección Vermilion.
—Ah, es verdad, Jay Vermilion. El de la preciosa y gutural voz. ¿Su aspecto es tan bueno como suena?
—Aún no lo he visto —Sara miró a izquierda y derecha antes de cruzar la calle con el sol de frente.
—Puede que te caldee la… primavera —insistió Piper.
—Si consigo la venta de los cuadros Custer, mi primavera será más que calentita. Y la tuya también. Los gemelos Newcastle están como locos por hacerse con los cuadros que aparecen en The Edge of Never.
—¿En dónde?
—Es una película moderna y lacrimógena sobre una joven pareja que no sabe amar y que no tiene el sentido común de separarse.
—¡Uf! Si hace falta que te expliquen algo así, tienes más problemas de los que pueda resolver una película.
—Estoy de acuerdo —Sara rio—, pero fue una sensación en Sundance. Ahí la vieron los gemelos Newcastle y sin perder tiempo contactaron con el director, todo con la máxima discreción. La película seguramente repetirá su éxito en Cannes.
—Y Custer, el moderadamente conocido artista del oeste, ¿cómo encaja en esto?
—Uno de sus cuadros, Wyoming Spring, aparecía una y otra vez a lo largo de toda la película, incluyendo en la desgarradora escena en la que…
—Ahórrame los detalles —la interrumpió Piper—. Las películas románticas consiguen que se me quede dormido el trasero.
—Y por eso, por la película, no por tu trasero, el mercado de las obras de Custer subirá de temperatura como Las Vegas en julio.
—¿Y qué pasa con las grandes casas de subastas?
—La hacienda Vermilion posee seguramente la mitad de las obras pintadas por Custer, y casi todas las que aún no están en circulación —explicó Sara—. Si conseguimos ser sus agentes, puede que no nos haga falta acudir a una subasta pública. No habrá que repartir ningún porcentaje.
—Pues a por ello. Pondré a Lou a trabajar en cualquier cosa que sea necesaria hacer desde aquí. Está sin hacer nada.
—¿Qué ha pasado? ¿No consiguió cerrar el trato con Najafi?
—Lou es muy buena, pero Najafi pone a prueba la paciencia del mismísimo Creador —contestó Piper—. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?
—Si Jay Vermilion pierde la colección, mañana mismo regreso.
—En ese caso, amiga, te deseo una larga estancia en Wyoming.
—Dentro de dos semanas estarás suplicando que vuelva.
—No si hay dinero de por medio. Adiós. ¡A por esos dólares!
—Y tú también: a ganar dinero.
Sara sonrió y guardó el móvil en el bolsillo, se retiró los cabellos de la cara y corrió por la acera al encuentro de su futuro.
Con los dedos cruzados y bien metidos en los bolsillos.
Capítulo 2
En la sala de audiencias, de paredes cubiertas con paneles de madera, Jay Vermilion se estiraba dentro de la chaqueta prestada, intentando aflojar el cuero sobre los hombros.
«Nunca pensé que algo de JD pudiera quedarme pequeño».
Pero así era.
—Deja de retorcerte, muchacho —se quejó Henry Pederson en un susurro—. No olvides lo que te enseñó JD: nunca muestres tu miedo.
El abogado, sentado junto a Henry, reprimió una sonrisa mientras tomaba unas notas de última hora.
Jay miró de reojo al capataz de su rancho.
—Aprendí sobre el miedo y la quietud en lugares que jamás habrás visto.
—Sí. Cuando te reenganchaste para ir a Afganistán, creí que jamás regresarías al rancho.
—Y yo también. Pero me cansé de la política demasiado irreal y de las balas demasiado reales.
—Menos mal. Liza saqueó el rancho —Henry hizo amago de escupir, recordó dónde estaba, y se aguantó—. Espero que el juez no termine el trabajo por ella.
—Sobreviviremos sin esos cuadros.
—Pensé que querrías conocer a la señorita Sara Medina —el capataz se frotó el bigote—. Parece todo un personaje.
Jay disimuló el calor que lo invadió al oír su nombre, pero no se molestó en disimular una sonrisa.
—Es verdad. Es puro fuego, y también inteligencia. Si conseguimos los Custer, se lo deberemos a ella.
—Maldito pintor. Nunca mereció la pena. El rancho está mucho mejor sin él.
«Pero nosotros estaríamos mucho mejor con sus cuadros», pensó Jay. «Hay tantas necesidades. Por fin podría arreglar todas esas cosas que hemos ido dejando hasta que se han convertido en un enorme y costoso desastre».
Sin embargo, no lo mencionó en voz alta. Henry tenía setenta y cuatro años y era delgado como un palo. También era resistente como un poste. Había hecho todo lo posible para mantenerlo todo en pie mientras Jay estuvo fuera y JD se dirigía hacia su lento y prolongado declive.
Echó una ojeada al reloj y se recostó en el asiento.
—Da igual lo que decida finalmente el juez, la valla de alambre sigue necesitando ser tensada en los pastos del sur, hay que repartir las piedras de sal, mantener las zanjas de irrigación, y mover el ganado hacia pastos más verdes. Esa es la realidad. El resto no es más que ladrar a la luna.
—Tu papaíto te enseñó bien —Henry asintió y volvió a frotarse el bigote, más plateado que negro.
—Debió hacerlo, sigo vivo.
—De tal obstinado palo, tal astilla —el capataz le dedicó una sonrisa torcida.
—JD encontró en Liza Neumann la horma de su zapato.
La única respuesta de Henry fue un gruñido. Nunca le había gustado demasiado la segunda esposa de JD, y no había encontrado ningún motivo en especial para ocultarlo.
Mientras el minutero avanzaba en el reloj de la sala, Jay pensó en todas las cosas que debería estar haciendo en el rancho. Se moría por agarrar el sombrero tejano que descansaba sobre la mesa enfrente de él y volver al trabajo. Por la noche, Sara Medina llamaría para formularle un par de preguntas, o él la llamaría a ella, y hablarían. Él le hablaría sobre la audiencia, el juez y el veredicto. Ella le hablaría de los sofisticados y costosos objetos que estaba buscando para comprar en nombre de algún adinerado y exigente cliente.
«Lo cambiaría todo por una testaruda vaca», pensó él.
Desvió la mirada hacia la zona de la sala reservada al querellante. Los dos abogados de Liza esperaban como silenciosos búhos al acecho de su siguiente comida. Sabía muy bien lo que ganaban esos dos, dado que la hacienda Vermilion llevaba seis años pagando sus facturas.
«Como todo lo demás en la vida de Liza», reflexionó Jay con cansancio. «Ella gasta. El rancho Vermilion paga, paga y paga».
Una vez más, Jay esperó que el sexo que había recibido su padre estuviera a la altura de lo que ella le estaba jodiendo a él en esos momentos.
La puerta se abrió con un ruido sordo que retumbó por toda la sala. Liza Neumann, antes Vermilion, hizo su entrada calzada con unos tacones que alargaban su metro sesenta y cinco a casi un metro setenta y cinco. Los rubios cabellos habían adquirido un tono platino, el toque final para la reina de hielo. De sus orejas colgaban los diamantes de JD, que también lanzaban destellos desde sus manos. A diferencia de los cuadros Custer, las joyas con las que JD había cubierto a su entonces joven esposa eran un regalo incontestable.
—Señora —saludó Jay mientras se ponía de pie al pasar ella junto a la mesa.
Henry ni se movió.
—Gracias, Jay —Liza se detuvo al llegar al asiento que tenía designado—. JD tenía muchos defectos —continuó con voz ronca—, pero te enseñó buenos modales.
Henry aguardó a que la mujer se hubiera sentado ante la mesa de los querellantes antes de volverse hacia Jay.
—Ojalá JD estuviera aquí.
—Aunque siguiera vivo, solo estaría aquí su cuerpo —Jay se reclinó en el asiento y tironeó de nuevo de las hombreras de la chaqueta—. Estaba bien casi todo el día y luego empezaba a apagarse al anochecer. Luego fue al atardecer. Luego…
—Una manera de morir muy fea para un hombre tan fuerte —observó Henry, sacudiendo su desastrada barba gris—. Si alguna vez me pasa a mí, dispárame y déjame para que sea pasto de los osos.
La puerta de la sala volvió a abrirse. Jay no tuvo que volverse para reconocer el sonido de las aceleradas y cortas pisadas de los zapatos de cuero de su jovencísimo hermanastro, dejando una costosa marca en el pasillo.
—Ese crío llegará tarde a su propio funeral —murmuró Henry—. No tiene mucho de JD. Un niño de mamá de cabo a rabo.
—JD no tuvo oportunidad de criarlo —«y yo partí a la academia militar de West Point mucho antes de que Barton empezara a afeitarse».
«Lo hecho, hecho está. Ahora hay que vivir con ello».
Barton se detuvo al llegar al final del pasillo que separaba las mesas de la acusación y de la defensa. Su delicado rostro estaba inflamado y rojo, como si hubiera llegado corriendo al juzgado. Se quitó el abrigo negro, dejando al descubierto el traje de color crema que llevaba puesto. Como todo en él, sus ropas tenían un toque caro, muy del este. En ese caso de Nueva York, vía Miami, donde había intentado culminar un gran negocio inmobiliario.
Al menos eso se decía.
Jay no prestaba demasiada atención a los rumores, pero se notaba que algo preocupaba a su hermano. Bajo el tono sonrosado del esfuerzo físico, tenía la piel pálida y los hombros caídos eran los de un hombre que portara una pesada carga. El carísimo corte de pelo apenas conseguía dominar los cobrizos cabellos. A sus veinticuatro años, los ojos azul claro miraban con una permanente expresión de ansiedad.
Y, cuando esos ojos se posaron en la mesa de la defensa, Jay empujó con la bota una silla en una silenciosa invitación.
Barton miró a Liza en el instante en que ella se volvía y alzaba las cejas en expresión inquisitiva. Con una mirada de disculpa hacia Jay, el joven se sentó a la mesa de los querellantes. Agarró una silla para sacarla de debajo de la mesa, descubrió que estaba hecha de madera maciza y tuvo que tirar de los músculos de la espalda para moverla. Instantes después, se dejó caer junto a su madre.
Que ni siquiera lo miró.
Jay sacudió imperceptiblemente la cabeza. «El viento invernal es más dulce que esa mujer, y JD tenía edad para ser el abuelo de Barton. No es manera de criar a un hijo».
El dinero solo solucionaba las cosas que el dinero podía solucionar. Y la infancia de Barton no había sido una de esas cosas.
—No insistas —le aconsejó Henry—. Ese chico sabe muy bien de qué lado está untada su tostada.
—Si así fuera, estaría sentado a mi lado. No dejo de darle una oportunidad tras otra para enseñarle el manejo del rancho.
—No puedes enseñarle a un chico lo que no quiere aprender.
Jay optó por no rebatir la verdad.
—Por una parte, Barton es exactamente como era yo a su edad. Me moría por largarme de ese rancho.
Los dedos retorcidos de Henry juguetearon con el ala del sombrero tejano. A punto de ponérselo, recordó por qué descansaba sobre la mesa.
—Pues desde luego hiciste realidad tus deseos.
—Ya te digo —Jay asintió y apartó los pensamientos de aquel lejano lugar, apodado La Picadora de Carne, por las tropas que lograron sobrevivir—. Supongo que los abogados son más civilizados que las balas. Pero que te demanden cada cinco minutos termina por cansar. Gracias a Dios, Sara… la señorita Medina, nos ayudó a luchar por la reclamación de JD sobre esos cuadros. No sé qué habríamos hecho sin ella. O sin ti, por supuesto, ayudar a encontrar esos recibos fue fundamental.
—Rebuscar entre cajas de trastos viejos fue una tontería cuando había que atender el rancho.
—Era el deseo de JD.
—Estaba empeñado en conservar esos cuadros —Henry suspiró—. Nunca entendí el motivo. Pura terquedad, supongo.
—Fue la última cosa que me pidió. Y, si puedo mantener esos Custer alejados de Liza, lo haré —contestó Jay.
Ese era el juramento que le había hecho cada noche a JD, un juramento que su padre necesitaba oír antes de dormir.
«Menuda cosa. Para mí era como un navajazo, un corte que él confundía con consuelo».
«A lo mejor le gustaba sufrir».
«Eso, desde luego, explicaría su matrimonio con Liza».
—Ese hombre amaba lo que amaba —continuó Henry—. Aunque no fue muy acertado en sus elecciones.
—No estoy muy seguro de que el amor tuviera algo que ver con todo eso —Jay siseó—. Liza y JD pelearon a muerte por esos cuadros. Pero ¿la custodia del crío? Eso lo zanjaron en una hora. Cuando fui lo bastante mayor para largarme, Barton vivía entre dos padres demasiado ocupados en pelearse para criarlo.
—No te sientas mal por él —afirmó Henry secamente—. Pase lo que pase, podrá ponerse de parte del ganador.
Jay miró de nuevo a su hermano, enfundado en ese traje de color claro, tan propio de Miami, y supo que el rancho Vermilion jamás sería un hogar para él. Pero sí lo era para Jay y todas las personas que trabajaban allí. Más que nunca era su obligación lograr que esa propiedad prosperara.
«De aquí a siete años, o bien Barton consigue una parte del rancho, o se la compro yo. Suponiendo que tenga el dinero».
Un murmullo recorrió la sala ante el anuncio de la llegada de la juez Flink. Todo el mundo se puso en pie mientras la juez entraba por una puerta lateral y se sentaba en el estrado. Cuando todo el mundo se hubo sentado de nuevo, la mujer dio un fuerte golpe de martillo y procedió a resumir los puntos principales del largo sumario.
«Menos mal que aprendí paciencia en el ejército», pensó Jay mientras se disponía a oír los hechos que ya se sabía de memoria.
Capítulo 3
El eco de las pisadas de Sara en el interior del juzgado se apagó cuando la joven se detuvo bruscamente. Un grupo de personas remoloneaba delante de la puerta de la sala de audiencias número 3, aquella en la que se estaba dictando sentencia sobre el caso Vermilion. La mayoría de esas personas parecía conocerse y charlaban en grupitos de dos o tres.
Y todos miraban expectantes hacia la sala de audiencias.
«¿Amigos de las dos partes? ¿Periodistas? ¿Acreedores?».
Nada de lo que veía parecía responder a sus preguntas silenciosas.
Dos hombres permanecían más cerca de la puerta. Uno era el alguacil, vestido con un traje de color caqui y una gruesa cazadora marrón por encima. Al segundo hombre lo reconoció Sara enseguida, era alto, de aspecto demacrado y vestía un traje de lino de color azul que se arrugaba en las articulaciones. Aunque le daba la espalda, ella sabía que llevaba su característica corbata color fucsia.
«Guy Beck. ¿Cómo ha averiguado el pomposo artista lo de los Custer?».
—Lo siento señor —decía el alguacil—. La parte de la defensa solicitó una audiencia a puerta cerrada para evitar el circo mediático. Puede esperar con los demás. Por favor, despeje la entrada.
Beck dudó unos instantes antes de darse media vuelta y unirse a los grupitos en animada conversación.
«Gracias a Dios que no me ha visto», pensó Sara. «Espero que siga así».
Un hombre uniformado apareció por el pasillo, mantuvo una rápida conversación en voz baja con el alguacil y se volvió hacia la gente que esperaba frente a la sala de audiencias.
El recién llegado era alto y se le veía bronceado bajo el ala del sombrero. Los ojos, de un color verde oscuro, barrieron rápidamente al grupo entero. Bajo el uniforme se vislumbraba un poco de barriga que el hombre no intentaba ocultar con la cazadora abierta.
Sara concluyó que era una persona segura de sí misma, con o sin uniforme.
—Disculpen —habló con voz clara—. ¿Se encuentra aquí Sara Anne Medina?
Por el rabillo del ojo ella vio a Beck girar bruscamente la cabeza en su dirección. Sara lo ignoró y dio un paso al frente.
—Yo soy Sara Medina.
—Soy el sheriff Cooke, señora —el hombre saludó con una ligera inclinación de cabeza.
—Mira quién tiene problemas con la ley —anunció Beck con una risotada.
—Que Dios bendiga a los que vienen de paso —el sheriff lo fulminó con la mirada, dejando bien claro que no lo había dicho en serio—. Por aquí, por favor —le indicó a Sara—. No debería llevarnos mucho tiempo.
Agradecida de que Beck no fuera a oír nada, Sara siguió al sheriff unos metros pasillo abajo, hacia el interior del edificio.
—Tengo entendido que está aquí por el asunto del rancho Vermilion —puntualizó él.
«Eso es solo media verdad», pensó ella con amargura. «Me pregunto qué mitad de la verdad le interesará más».
—Testifiqué a favor del rancho —explicó mientras señalaba la puerta cerrada de la sala de audiencias al otro extremo del pasillo—. Pero no estoy de visita oficial. Esperaba poder asistir a la conclusión del caso.
—Cuando me informaron sobre el robo y su conexión con Jay —Cooke asintió—, enseguida decidí que podía dedicarle algún tiempo al incidente.
«Aquí hay alguien con amigos en las altas esferas», pensó Sara. «Debe de ser agradable».
—¿Me puede resumir qué hizo esta mañana?
Sara repasó rápidamente los sucesos de la mañana.
—¿Sabe algo del robo? —preguntó—. He pensado que podría ser alguien que tuviera una llave maestra, ya que la puerta no tenía ninguna marca.
El sheriff sacudió ligeramente la cabeza.
—No creo que hubiera mucha planificación. Da más bien la sensación de tratarse de un delito oportunista. Seguramente no cerró la puerta del todo cuando salió a comprar su café. Buena suerte para ellos, mala para usted.
—Eso no tranquiliza mucho.
El hombre sonrió ligeramente.
—Jackson es una ciudad pequeña, pero no por ello el crimen pasa de largo por aquí. Hay restaurantes que no se dejan un cuenco de salsa caliente en la mesa porque es demasiado fácil de robar.
—¿En serio? ¿Y para qué querría un ladrón de poca monta una salsa caliente?
—He aprendido que los únicos ladrones de poca monta son los críos en busca de emociones fuertes. El resto son ladrones, sin más.
—Bueno, pues el que revolvió mi habitación no era de los buenos. Él, o ella, se dejó el joyero que había en la maleta.
—Eso es una buena noticia. Los ladrones descuidados pueden ser atrapados. Los cuidadosos rara vez acaban entre rejas.
—Mi ordenador y el abrigo son poca cosa —Sara se esforzó por no poner los ojos en blanco.
—Así es —el sheriff asintió—. Pero de todos modos redactaremos la denuncia —sin apartar la mirada de la joven, el hombre sacó el móvil del bolsillo y deslizó el dedo por la pantalla para desbloquearlo—. ¿Algún otro detalle que pueda añadir?
Sara le indicó el modelo y año del ordenador, describió el abrigo negro, y supo que era una total pérdida de tiempo.
—Tengo una copia de seguridad de mi ordenador en la nube —añadió algo más animada—. La seguridad del dispositivo al menos desconcertará a un hacker ordinario.
—¿Alguna otra vez ha tenido problemas? —por primera vez el sheriff pareció mostrar interés.
—No, pero vivo en San Francisco, por lo que tomo medidas de seguridad de todo tipo. Me fastidia muchísimo tener que reemplazar una herramienta que utilizo todos los días, y noches, en mi trabajo. Y no volveré a dormir en esa habitación. Pero estos detalles no le servirán de nada.
—¿Ha reservado otra habitación?
—Todavía no.
—Pues no le será fácil —añadió el sheriff como si tal cosa—. Los noruegos han llegado a la ciudad.
—¿Los qué?
—Noruegos. Este año se han retrasado. Todos los años llega un grupo enorme que toma posesión de la ciudad. Svarstad.
—¿Svarstad? —Sara se sentía totalmente perdida.
El hombre asintió y anotó una serie de cosas en el teléfono mientras hablaba.
—Hace unos cuantos años aterrizaron por aquí un montón de esos críos. Se trata de una enorme reunión multifamiliar. Como he dicho, este año se han retrasado. Si además añadimos los habituales turistas, va a ver muchos carteles de «Completo» —el hombre le dedicó una mirada sonriente—. Y olvídese de comprar bacalao o salmón en las tiendas locales.
—Nada de bacalao, salmón o habitación. ¿Estoy atrapada en ese motel?
—Puede probar fuera de la ciudad, pero no hay mucho donde elegir.
Eso le supondría tener que alquilar un coche y Sara se preguntó si quedaría alguno libre. Además, tenía que encargar un nuevo ordenador. Y comprar un abrigo. Y encontrar un lugar en el que dormir esa noche. Y romperle las rodillas a Guy Beck para que no se abalanzara sobre los Custer. Y conocer a Jay Vermilion en carne y hueso.
«Demasiadas cosas que hacer, demasiado poco tiempo para hacerlas».
—Si se le ocurre alguna otra cosa que crea pueda servir de ayuda, por favor, llame a la oficina del sheriff —el oficial se guardó el móvil en el bolsillo—. Cuando vea a Jay, salúdele de mi parte.
—Mencionó que le conocía —Sara recordó una conversación mantenida a altas horas de la noche.
—Le conozco desde hace tiempo, trabajé para su padre. Podría seguir haciéndolo, pero JD dijo que yo estaba hecho para algo mejor. Me ayudó a seguir este camino.
—Los Vermilion parecen estar por todas partes aquí —observó ella—. Poseen algunos edificios en el centro de la ciudad, ¿verdad? Recuerdo haber leído el nombre desde el taxi al menos en uno.
Cooke asintió y se subió la cremallera de la cazadora.
—No son los Kennedy, pero se acercan bastante. Es bueno que alguien esté decidido a sacar adelante el rancho. Tras la enfermedad de JD, ese sitio se estaba cayendo a pedazos. Henry hacía lo que podía, pero ya no es un jovenzuelo.
Sara asintió. Jay también le había hablado de eso. Mucho.
—Bueno, pues gracias por su tiempo, sheriff. Y buena suerte con esos tipos.
El sheriff saludó con una inclinación del sombrero justo en el instante en que la puerta de la sala de audiencias se abría de golpe y chocaba ruidosamente contra el tope. Una mujer con aspecto de corista en declive salió como una exhalación.
«Un duro y frío corazón de maldad envuelto en diamantes y cachemira», pensó Sara.
Los largos cabellos rubio platino enmarcaban un rostro tenso por la ira. Todo su cuerpo exudaba ira mientras pasaba junto al alguacil. Se detuvo, giró la cabeza y soltó un rugido.
—¡Barty! Vámonos —los altos tacones producían un irritante sonido al chocar contra el suelo del pasillo.
Un hombre pelirrojo y de corta estatura, vestido con un traje de color crema y un abrigo negro colgado de un hombro, iba tras ella. Era más que evidente que no tenía ninguna prisa en alcanzarla.
—Bueno —murmuró el sheriff mientras la mujer salía a la calle—, parece que la Malvada Zorra del Oeste ha perdido. Que Dios la bendiga.
—¿Quién?
—Liza Neumann, antes Vermilion.
Capítulo 4
La sala se vació poco a poco. La mayoría de las personas que aguardaban en el exterior corrieron tras Liza Neumann. El resto rodearon a dos hombres vestidos como abogados. Las preguntas se sucedían atropelladamente.
Otro hombre salió por la puerta y Sara sintió activarse toda su feminidad. No era solo la estatura lo que le hacía destacar. Era su porte, su manera de moverse, propia de un hombre totalmente a gusto con su cuerpo. Su rostro era demasiado rotundo, demasiado masculino, para ser considerado hermoso, y demasiado inusual para ser considerado atractivo. Extraño. Su piel sufría esa clase de desgaste producido cuando se trabajaba al aire libre. La cazadora de cuero no conseguía tapar la fuerza masculina que cubría. Unos pantalones oscuros, típicos del oeste, marcaban unas largas y robustas piernas. Un sombrero tejano negro y unas lustrosas botas encajaban a la perfección con Wyoming.
«¡Madre mía, qué hombre!», pensó ella. «Apuesto a que no tiene ni un gramo de grasa».
Sara era muy consciente de estar mirándolo fijamente, pero le daba igual. No era habitual ver esa masculinidad pura, dentro o fuera de una pantalla.
«Quizás debería salir más a menudo de la ciudad».
«Eso, eso, dirígete al lugar donde los hombres son hombres y huelen a sudor y a mierda de vaca, y tienen más hijos de los que pueden mantener. No, gracias. Ya tuve una infancia repleta de todo eso».
Sin embargo, lo que sí podía hacer era disfrutar de la visión de un hombre cien por cien masculino a poco más de seis metros de ella.
«Me pregunto si es lo bastante listo como para sumar dos y tres y que le salgan cinco, o si vive de su físico».
De repente vio a Guy Beck abordando a ese ejemplar.
«No puede ser Jay Vermilion», pensó. «No sería justo que el resto del conjunto estuviera a la altura de su profunda voz».
«Claro que, ¿quién ha dicho que la vida sea justa?».
Sara se abrió paso entre la gente, poniendo especial empeño en mantenerse fuera del campo visual de Beck. Quería contemplar un poco más de Jay y no considerarlo únicamente como una voz al teléfono hablándole de Skunk, el Perro Maravilla y su amigo, Lightfoot, o sobre King Kobe, el Terror de los Pastos.
A medida que se acercaba, descubrió que Jay tenía unos ojos color azul oscuro, limpios como gemas. Alrededor de los ojos y en las mejillas lucía unas pequeñas arruguitas que no parecían tener nada que ver con la edad. Más bien parecían producto de la experiencia. De cosas aprendidas de la manera más dura.
Las oscuras cejas de Jay se arquearon cuando el hombre que tenía enfrente agitó una tarjeta de visita ante sus narices.
—Guy Beck, señor Vermilion. De la agencia Masterworks Auction.
—Señor Beck —saludó Jay mientras tomaba la tarjeta y estudiaba las elegantes letras estampadas en la cartulina—. Y soy capitán Vermilion.
—Disculpe, capitán —se excusó Beck—. Dado que es evidente que es un hombre muy ocupado, seré breve. Tengo entendido que posee una buena cantidad de cuadros que van a ser puestos a la venta.
Mientras hablaba, las cejas y el rostro de Guy gesticulaban exageradamente, tanto de simpatía como de avaricia, como si lamentara el peso de la carga de tener que vender las pertenencias de otro y conseguir a cambio un generoso porcentaje de su valor.
Jay aguantó el discurso como lo que había sido, un buen soldado presto a recibir la última ronda de caprichos políticos disfrazados de órdenes.
«Soy una oportunidad para toda esta gente», pensó secamente. «No es de extrañar que Henry se marchara por una puerta lateral. Estará de regreso en el rancho mucho antes que yo».
—Señor Guy Beck —Jay se levantó ligeramente el sombrero, dejando a la vista unos cabellos profundamente negros—. He oído hablar de usted. Hollywood, ¿verdad?
—Me halaga. No tenía ni idea de que mi fama me precediera hasta Jackson Hole.
—Solo Jackson —le aclaró Jay con calma—. Jackson Hole comprende todo el valle desde los Teton hasta las llanuras. Dudo mucho que los alces y los berrendos que abundan por ahí hayan oído hablar de usted.
—Oh…
—A mí me da exactamente igual —continuó él con una voz tan dulce como fría era su mirada—. Solo intentaba hacer que parezca menos ignorante, en caso de que tenga planes para trabajar con la gente de por aquí.
—Pues gracias —Beck tomó aire apresuradamente—. En cuanto a los Custer…
—¿Los qué? —Jay lo miró perplejo.
Sara tuvo que reprimir un bufido. Si Jay seguía por ese camino, iba a necesitar unas buenas botas para vadear la porquería. Beck, sin embargo, no parecía notar el olor.
—Los cuadros del señor Harris. Armstrong «Custer» Harris —le explicó Beck con fingida paciencia.
—Ah, esos. Lo siento —Jay sonrió—. Yo lo conocía como Armstrong. Solo los tipos que lo odiaban lo llamaban «señor Harris».
—Fascinante sin duda. Y ahora que la propiedad de esos cuadros le pertenece, me preguntaba si estarían en venta.
—Supongo que se referirá a la propiedad de toda la hacienda Vermilion.
—Sí, por supuesto —Beck retorció los dedos de sus manos en un inquietante origami.
—Acabo de comprender quién es usted —Jay alzó un dedo en el aire.
—El dueño de la agencia Masterworks Auction, soy consciente de ello, gracias.
—Es el marchante que trabaja para Liza Neumann. Será mejor que se largue de aquí, hijo. Está muy enfadada y le lleva mucha ventaja.
Sara contuvo un estallido de felicidad cuando Beck comprendió que no era el hombre más listo de los dos que estaban manteniendo esa conversación.
—No existía ningún acuerdo formal —le aclaró Guy—. Nada firmado ni legalizado, ¿comprende?
—Lo que comprendo es que ella perdió y usted acaba de dejarla tirada como a una mofeta muerta.
—Soy un hombre de negocios. Ya no había ningún negocio que hacer con la señorita Neumann.
—Le pillé —Jay asintió mientras metía la tarjeta de visita en el bolsillo delantero de la chaqueta de Beck, junto con el pañuelo de lunares—. Es un mercenario. Y no es que haya nada malo en eso, hay que ganarse la vida, pero yo no hago negocios con alguien a quien solo le interesa el dinero. Adiós, señor Guy Beck. Por favor no me llame. Ya ha agotado mucho más de lo que le correspondía de mi tiempo y paciencia.
Beck titubeó antes de darse media vuelta y marcharse tan aceleradamente que casi atropelló a una persona. Jay no se había fijado en la delgada joven que aguardaba pacientemente detrás del agente. Pero en esos momentos la miraba fijamente.
Ella se hizo a un lado para evitar ser arrollada por Guy. Era más alta que la mayoría de las mujeres, lo bastante para poder bailar con él sin que tuviera que inclinarse, o ella ponerse de puntillas. Su pálida piel contrastaba con los cabellos color visón que llevaba sueltos, y cuyo aspecto era de tal suavidad que empezó a sentir un hormigueo en los dedos. Los ojos marrones eran grandes y enmarcados por largas y oscuras pestañas. El jersey y los pantalones marcaban un cuerpo femenino sin exagerar. A diferencia de Liza, no había severidad en los rasgos de esa mujer, no había ningún muro de hostilidad entre ella y el resto del mundo.
Y eso le intrigaba.
«Una lástima que no tenga tiempo para coqueteos», pensó. «Porque no lo tengo».
Antes de poder apartarse, la mujer se acercó un poco más y extendió una mano. Las finísimas pulseras de plata y cristal que lucía en las muñecas tintinearon como un lejano trino.
—Capitán Vermilion, soy Sara Medina, de Perfect Touch —se presentó.
Jay le estrechó la mano, sorprendido por la fuerza del apretón.
—Sara. Me alegra poder ponerle rostro a la voz. ¿O acaso en horas de oficina somos la señorita Medina y el señor Vermilion?
—Sara me va bien.
—Y yo atiendo por Jay —contestó él con una sonrisa—. Solo empleo el título de capitán cuando alguien me saca de quicio.
Ella sonrió hasta mostrar un hoyuelo en el lado derecho de su boca.
—Le pediría disculpas en nombre de Guy Beck, pero no tuve nada que ver con lo que pasó.
—Me alegra saberlo —él se hizo a un lado y la apartó con suavidad.
—Gracias, señor Vermilion —intervino el alguacil detrás de Jay mientras cerraba la puerta de la sala de audiencias y echaba la llave—. Haré que el resto de esta gente se marche de aquí, pero usted puede tomarse su tiempo.
—¿Tienes ojos en la nuca? —preguntó Sara en un susurro para que el alguacil no la oyera—. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba detrás de ti.
—No dispongo de algo tan útil como otro par de ojos, pero sí de unos buenos oídos.
—Desde luego, un oído capaz de oír un alfiler caerse en Marte —de repente ella comprendió que seguía estrechando la mano de Jay y, a regañadientes, la soltó—. Y felicidades por conservar los Custer… lo siento, quería decir los Harris.
—Sabes de sobra que yo me refiero a ellos como los Custer. Había algo en ese embaucador con traje de lino que me dio ganas de chincharlo. Muy infantil por mi parte, pero he aprendido a no desperdiciar las oportunidades de divertirme.
—Apúntame para eso también —Sara ni siquiera intentó reprimir la carcajada—. Beck es todo un actor. Me impresionó cómo lo engañaste. Y también fue un alivio. Es un marchante de los de lanzar y abandonar.
Los ojos azules de Jay la urgían a continuar.
—Beck lanzará todos los rumores que pueda sobre los cuadros y el juicio —le explicó—. Y luego abandonará los cuadros en el mercado sin importarle el precio que podrían haber alcanzado con un manejo cuidadoso.
—Pura mercancía.
A cierta distancia se oyó una sirena y, casi de inmediato, el más absoluto silencio.
—Todo tiene su precio en el mercado del arte —Sara frunció el ceño—. Soy lo bastante pragmática como para entender eso.
—He oído un «pero…».
—Los Custer valen más que simple dinero. Representan parte de las últimas grandes interpretaciones artísticas del paisaje del oeste, un paisaje que ya estaba desapareciendo cuando fue pintado por él. El pasado no puede recuperarse, pero en esos cuadros se percibe.
—Seguramente es más fácil apreciar esa grandeza si no conociste a Custer personalmente —observó Jay—. Yo no era más que un crío, pero me parecía un hijo de perra mezquino y vanidoso. Por eso le apodaban «Custer», por el general que no tuvo mejor idea que conducir a sus hombres a una trampa mortal por puro orgullo.
—Ya me había parecido, por algunas de nuestras conversaciones, que Custer no te parecía el hombre del año —Sara sintió un respingo por dentro—. Me refiero al pintor.
—La gente no entendía por qué JD cargó con él durante tanto tiempo.
—¿Cargó?
—¿Nunca te lo conté? Alojamiento, material de pintura y dinero.
—Eso no se sabe —Sara sintió una súbita emoción—. A lo mejor tu padre creía en el talento de Custer.
—A lo mejor. Y a lo mejor le gustaba tener a alguien sobre quien limpiarse las botas.
—Uf.
—Supongo que también se me olvidó comentarte que JD era insoportable y tozudo como él solo —Jay sonrió y su expresión se dulcificó.
—Pues no. Da la impresión de que tu padre y Custer eran tal para cual.
—En realidad era mi madre la que sentía debilidad por Custer —él tomó a Sara del brazo y la condujo hacia la calle—. Ella adoraba sus cuadros. JD la adoraba a ella.
«Y a mí me encanta la sensación de la fuerte mano de su hijo sobre mi brazo», reflexionó Sara. «Es tan interesante en persona como al teléfono».
«Menos mal que soy inmune a todo eso».
—Estás helada —observó él mientras abría la puerta de la calle y luego la volvía a cerrar—. ¿Te has dejado el abrigo en el coche?
—No. Me lo robaron de mi…
Ese fue el momento elegido por Barton Vermilion para aparecer corriendo hacia ellos, ahogando las palabras de Sara. Parecía cansado y agotado, y tenso como un cable. El abrigo negro ya no colgaba de su hombro, lo llevaba puesto.
—Jay, necesito hablar contigo. Ahora.
Sara sintió la mano de Jay apretarle el brazo con más fuerza antes de soltarla con una reticencia que hizo que ella sintiera deseos de apretarse contra él.
«Pues claro que quiero estar más cerca», se dijo a sí misma. «Está calentito, y el viento no».
—Señorita Medina —Jay se volvió hacia ella—, ¿conoce a mi hermano, Barton?
—Un placer, señor Vermilion —contestó Sara.
Barton le dedicó una despectiva inclinación de cabeza y se dirigió de nuevo a Jay.
—Tenemos que hablar —de repente volvió la cabeza bruscamente hacia Sara—. Usted testificó en contra nuestra. El juez citó su opinión como factor decisivo en su sentencia.
—Ofrecí una declaración que incluía la autenticidad de los recibos de los Custer vendidos a JD Vermilion —aclaró ella—. Dado que su apellido es Vermilion, en mi opinión es uno de los beneficiarios.
—Punto para la dama —Jay reprimió una sonrisa ante la frialdad de la respuesta de Sara.
Barton la recorrió de arriba abajo con la mirada, como si estuvieran en un bar el sábado por la noche y fuera la hora de cierre.
—Si es tan lista, ¿por qué no ha tenido el sentido común de ponerse abrigo?
La respuesta que surgió en la mente de Sara provenía directamente de los establos de su infancia. Pero, antes de poder recubrirla de palabras más educadas, Jay se había quitado la cazadora y se la había puesto sobre los hombros.
Sara estuvo a punto de gemir ante el calor que la envolvió.
—Gracias.
—No hay de qué —Jay se volvió hacia Barton—. No culpes a Sara por el enfado de Liza. Ni a mí.
—Para ti es fácil decirlo. Estoy atrapado entre mi madre y tú —Barton frunció el ceño—. Pregúntame si es divertido.
—No hace falta. Estuve allí —la expresión de Jay se dulcificó al recordar a su hermanastro como un tirano pelirrojo aferrándose al mundo con sus dos manitas regordetas—. No olvides que yo te llevaba a caballito sobre mis hombros mientras tú gritabas «¡arre!», por toda la casa.
—Resulta que eres mayor que yo. ¿Y qué? He crecido desde entonces —contestó Barton con impaciencia.
Los labios fruncidos contradecían sus palabras, pero Barton no podía evitar haber heredado la boca de su madre.
«Aunque sí podría ayudarse a sí mismo si se comportara de acuerdo a su edad», pensó Jay. «Cuanto mayor se hace, menos adulto parece».
«Y ser hijo de Liza no le ha hecho ningún favor».
De súbito sintió una gran irritación. En algún momento, Barton iba a tener que responsabilizarse de su propia vida, de sus propias decisiones. En lo que a él respectaba, ese momento ya había pasado. Aun así, cada vez que discutía con su hermanastro, tenía la sensación de estar maltratando a un cachorrito.
—Pues ya que eres mayorcito, serás consciente de que Liza solo puede culparse a sí misma por su vida.
Sara sabía que debería dirigirse calle abajo y dejar a los dos hermanos proseguir con lo que, a todas luces, era una discusión familiar que se prolongaba desde hacía años, pero llevaba la cazadora de Jay y apenas había dejado de temblar aún.
—Podrías haberle dado los malditos cuadros —puntualizó Barton.
—Cumplí los deseos de JD. Fue muy preciso sobre el destino que quería darles a esos cuadros.
—¿Y qué? Está muerto.
—Le di mi palabra —insistió Jay.
—¿Y él cómo va a enterarse? ¡Está muerto!
Sara sentía aumentar la tensión en la mano con la que Jay le seguía sujetando el brazo y aguardó a que se produjera el estallido. Pero, cuando habló el vaquero, su voz era tranquila.
—Ya está hecho —le insistió a Barton—. Supéralo y sigue con tu vida.
—Hace falta dinero para vivir —se quejó su hermanastro con voz cada vez más chillona.
—Por eso trabaja la gente. En el rancho tienes un puesto cuando lo quieras.
Barton bajó la mirada. Se estaba esforzando por controlar el temperamento tan típico de los pelirrojos.
—Escucha —dijo al fin mientras miraba a Jay a los ojos—. He encontrado a un tipo que podría ayudarnos a vender esos cuadros.
—¿Llevaba un traje de lino y una corbata morada? —preguntó él.
Durante un instante Barton dudó visiblemente si la respuesta debía ser afirmativa o no.
—Pues no me fijé.
—¿Te entregó su tarjeta? —insistió Jay.
—Eh, sí —contestó su hermano mientras sacaba la tarjeta del bolsillo de su traje—. Masterwor…
—No —lo interrumpió Jay—. Ya me ha abordado. Lo rechacé.
—Pero este tipo es serio. Conoce a un montón de gente en Hollywood, cierra grandes tratos.
—Conmigo no lo hará.
Durante unos segundos la tensión resultó palpable. Hasta que Barton se encogió de hombros.
—De acuerdo, no lo quieres a él. Estupendo. ¿Y qué te parece si me ocupo yo de los cuadros?
Jay estudió atentamente a su hermano. El aspecto de Barton oscilaba entre negligente y despiadado, pero Jay sentía la obstinada obligación de ayudar a ese muchacho que de pequeño gritaba de felicidad mientras lo llevaba a caballito por el caótico rancho.
—¿Lo dices en serio? —preguntó Jay al fin.
—Claro. Me dedico a cerrar grandes tratos continuamente.
El instinto del antiguo militar le decía que lo rechazara. La sempiterna esperanza de que Barton tuviera en la cabeza algo más que palabrería lo empujaba a aceptar.
—Me lo pensaré —contestó al fin.
—Podría manejarlo sin problema —insistió su hermano, irguiéndose por primera vez—. Ya lo verás. Soy buen comerciante.
—¿Lo haría a través de una subasta o de una custodia? —preguntó Sara con calma—. ¿Sotheby’s o Christie’s? ¿O prefiere elegir una casa de subastas especializada en pintores del oeste?
—¿Eh? —Barton parpadeó perplejo.
—Solo me preguntaba cuál es su experiencia en venta de obras de arte —insistió ella—. Si los Custer van a ser vendidos, necesitan recibir un trato adecuado.
—¿Y cree que yo no lo haría? Tengo una titulación en gestión. De Harvard. Conozco el mundo de los negocios.
—Entonces sabrá que el negocio del arte posee su propia idiosincrasia. No es lo mismo que encontrar un inversor providencial para una empresa en ciernes. Vender arte es en parte espectáculo, en parte una partida de póquer, y en parte una mierda.
—¿Y usted es la chica adecuada para ello? —preguntó Barton—. El único tipo que conoce esos cuadros mejor que yo está muerto —se sonrojó y apuntó a Sara con un dedo—. Yo tengo una conexión personal.
—Que resultará muy útil a la hora de vender los cuadros cuando llegue el momento —ella asintió con una sonrisa profesional—. A los coleccionistas les encanta tener un contacto personal con la historia de un cuadro. Ayuda a añadirle lustre a la narrativa, a la leyenda del pintor y, por supuesto, al gusto artístico del dueño.
—No se pueden pagar facturas con una leyenda —protestó Barton.
—No, pero se puede utilizar en beneficio propio. Si se quiere hacer bien, es una carrera de medio fondo. A los vendedores les gustan esos tipos con trajes de lino que se limitan a lanzar rumores, pero no dejan que los interesados se documenten realmente.
—Las leyendas no se construyen de un día para otro —intervino Jay con calma.
—Lo más habitual son las sensaciones postreras generadas por años de trabajo —concedió Sara.
—¿Años? —rugió Barton—. ¿Y quién dispone de años?
—Dispone de años la voluntad profesional de invertir en el futuro —contestó ella—. Si de verdad le interesa, podemos hablar sobre el proceso y la clase de trabajo necesaria para poner en el mercado de manera adecuada unos cuadros como los Custer.
—Y supongo que usted es la profesional que me va a enseñar esas cosas, ¿correcto? —preguntó Barton con sarcasmo.
—Por fin te has dado cuenta —exclamó Jay mientras consultaba el reloj—. Cuando se hayan vendido esos cuadros, sospecho que la señorita Medina habrá tenido mucho que ver. Suponiendo, por supuesto, que le interese el trabajo.
—Gracias —Sara sintió un profundo alivio—. Si quieres, me encantaría ayudarte a vender los Custer. ¿Has pensado en los pasos a seguir?
—No hay ninguna garantía de que vayas a ocuparte de las ventas —contestó él—. Aún no. Necesito conocer… personalmente a una persona antes de confiar en ella.
—Entendido.
—¡Barty, ven aquí! —la voz de Liza aulló cargada de impaciencia.
—Un minuto —gritó Barton tras hacer una mueca.
Una ráfaga de viento hizo que Sara sujetara la cazadora de Jay al mismo tiempo que su dueño. Sus dedos quedaron entrelazados y ella admiró la diferencia de textura, fuerza y calor entre sus dedos y los de ella. Jay tenía callosidades, pero la piel en sí misma era suave. No pudo evitar preguntarse cómo sería sentir la caricia de esos dedos sobre la piel desnuda.
Y también se preguntó cómo era posible que ese hombre estuviera en mangas de camisa, expuesto al gélido viento de Wyoming y tener las manos más calientes que ella.
—Escucha —Barton interrumpió sus pensamientos dirigiéndose a Jay—. ¿Echaste un vistazo al nuevo plan que te envié?
—La señorita Medina se está quedando helada —fue la respuesta de Jay—. Te llamaré cuando…
—¿Recuerdas a ese tipo que envié a mi cuarta parte del rancho la semana pasada? —interrumpió Barton apresuradamente.
—¿El que llegó con tres días de retraso?
—Es un hombre importante —su hermanastro agitó una mano en el aire, quitándole importancia—. Tiene muchos recursos. En cualquier caso, los informes que me ha hecho llegar tienen buena pinta. Pero quiere hacer unas cuantas prospecciones más antes de ofrecer un trato.
Sara notó cómo Jay se quedaba muy quieto.
—¿Te refieres a la tierra junto a Lash Creek?
—Eso es.
—Ese arroyo alimenta al Crowfoot, que proporciona agua a la mayor parte del rancho. Es una cuenca demasiado valiosa para ponerla en peligro con actividades mineras.
—El oro también es valioso, hermanito. Lash Creek forma parte de mis tierras. Yo soy quien decide el uso al que se destina.
—Cuando cumplas treinta y un años, según las estipulaciones del testamento de JD, sí —insistió Jay—. Yo también tuve que esperar.
—¡Oye! Intento hacerlo de manera pacífica. Podría impugnarlo.
—¡Barty! —la voz de Liza sonaba más distante—. ¡Yo me marcho!
Ambos hombres la ignoraron.
—Perderías. Liza ya intentó dividir esas tierras durante el proceso de divorcio. El juez no picó entonces y tampoco lo hará ahora. El testamento de JD es claro. Tienes que tener treinta y un años para poder tomar parte en la gestión del rancho.
—¡BARTY! —gritó Liza por encima del viento.
Sara sentía ganas de acurrucarse en el chaquetón prestado. Su familia era pobre, pero tenían demasiado orgullo para montar una escena en público.
—De acuerdo —rugió Barton—. Sé como JD. Deja el dinero sobre la mesa cada vez que juegues. Millones colgados de las paredes, millones en derechos mineros sin explotar, y nada en el banco para los demás.
Dicho lo cual corrió tras su madre.
Otra ráfaga de viento los sacudió. Los árboles agitaron sus ramas y crujieron. El olor a nieve era más fuerte, pero el cielo estaba casi despejado.
—Siento que hayas tenido que presenciar esto —se excusó Jay sin apartar la mirada de Barton.
—No hace falta que te disculpes —contestó Sara—. No hay nada como una discusión familiar.
—Lo menos que puedo hacer es llevarte a tu habitación del motel. ¿Dónde te alojas?
—Estaba en el Lariat —la mención de la habitación hizo que ella se parara en seco—. Pero necesito encontrar otro sitio.
—¿El servicio es malo?
—Me entraron a robar. Se llevaron el abrigo y el ordenador. El sheriff no tiene muchas esperanzas de poder encontrar a los ladrones.
«Ni otra habitación».
—Menuda mañanita has tenido, ¿eh? —Jay le rodeó los hombros con un brazo y la condujo hasta una enorme camioneta de color plata—. Con los noruegos en la ciudad, no encontrarás un lugar decente en el que alojarte.
—Yo…
—Ven al rancho —sugirió él—. Tenemos cinco dormitorios y solo uno está siendo utilizado. Algunos de los Custer están allí, y muchos más en Fish Camp.
—Me estás tentando.
La sonrisa del vaquero la caldeó tanto como el abrigo.
—Nada de tentaciones, simple sentido común —le aseguró Jay mientras abría la puerta del lado de copiloto—. Necesitas una habitación y los Custer. Yo necesito conocer de ti algo más que esa voz tan sexy que me habla mientras preparo la cena y picoteo algo.
—¿Tú también? —Sara soltó una carcajada al rememorar tantas conversaciones telefónicas durante las que ella había hecho lo mismo—. Comer solo puede ser una mierda.
—Henry vive en el rancho —los ojos azules la taladraron—, de modo que tendremos una carabina, si es eso lo que te preocupa.
—Bien —se sentía más atraída hacia ese hombre de lo que le gustaría. Practicar sexo con un cliente era mal asunto.
Y una estupidez.
—Siempre que me digas que has entendido que la fanfarronada de Beck sobre los millones que valen los Custer no es más que una chorrada, un gran taco de mortadela difícil de tragar, iré contigo —le aseguró ella.
—Nunca me gustó la mortadela —Jay sonrió y le apretó un brazo—, ni siquiera cuando tenía edad para comerla.