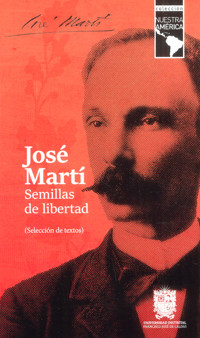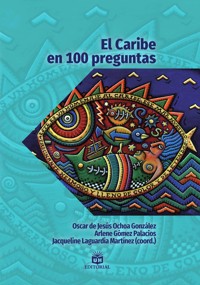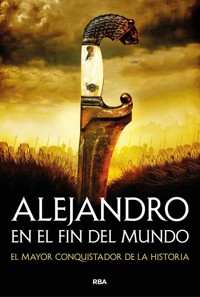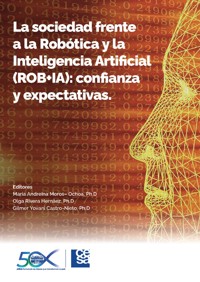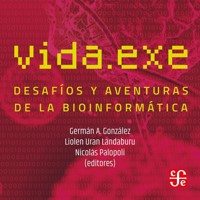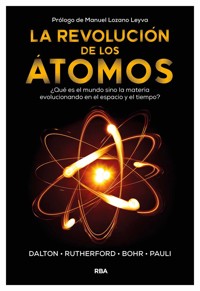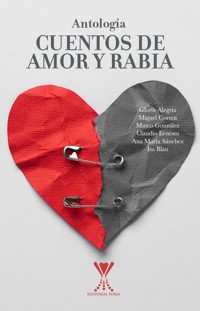Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Esta obra muestra el largo y difícil camino de quienes nos antecedieron en la lucha por la igualdad, la equidad de género y la participación de la mujer en la vida pública y cultural de nuestro país; y brinda un reconocimiento a todas aquellas mujeres anónimas que contribuyeron con su esfuerzo a cambiar la percepción de lo femenino y elevar la dignidad de la mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rectoría General
Marco Antonio Cortés Guardado
Vicerrectoría Ejecutiva
Miguel Ángel Navarro Navarro
Secretaría General
José Alfredo Peña Ramos
Rectoría del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Jesús Arroyo Alejandre
Corporativo de Empresas Universitarias
José Antonio Ibarra Cervantes
Dirección de la Editorial Universitaria
Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas
Coordinación editorial
Sayri Karp Mitastein
VÁZQUEZ PARADA, Celina
Mujeres jaliscienses del siglo XIX. Cultura, religión y vida privada / Celina Vázquez Parada… [et al.] 1ª ed. - - Guadalajara, Jal. : Editorial Universitaria, 2008.
(Colección Jalisco)
ISBN 978 607 450 009 7
1. Mujeres. 2. Jalisco – Historia.
305.4 -cdd21
Primera edición electrónica, 2008
Textos
© 2008, Lourdes Celina Vázquez Parada, Wolfgang Vogt, Magdalena González Casillas, Octavio Velazco López, Federico de la Torre de la Torre, Cristina Concepción Meza Bañuelos, María Guadalupe Mejía Núñez, Darío Armando Flores Soria, Isabel Eugenia Méndez Fausto, Graciela Esther Abascal Johnson, Claudia Lizette Castellanos Sánchez, Juan Carlos González Cruz, Jorge Alberto Trujillo Bretón, Fidelina González Llerenas, Laura Benítez Barba, Miguel Ángel Isais Contreras.
Fotografía de portada
Anónimo, “Paz Huerta Tapia”, Guadalajara, 1927
D.R. © 2008, Universidad de Guadalajara
Editorial Universitaria
José Bonifacio Andrada 2679
Col. Lomas de Guevara
44657 Guadalajara, Jalisco
www.editorial.udg.mx
01 800 UDG LIBRO
ISBN 978 607 450 009 7
Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Índice
Prólogo
Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General de la Universidad de Guadalajara
Introducción
Lourdes Celina Vázquez Parada
Magdalena González Casillas
Parte I. Cultura y literatura
Las escritoras jaliscienses en el siglo XIX
Wolfgang Vogt
La mujer y el quehacer literario en el Jalisco del siglo XIX
Magdalena González Casillas
“Su indigna hija que Besa Su Mano…”Correspondencia de María Manuela Guzmán a Fray Romualdo Gutiérrez
Lourdes Celina Vázquez Parada
La mujer y la masonería en el Jalisco del siglo XIX. Catalina Álvarez Rivera
Octavio Velasco López
Los socialistas utópicos jaliscienses y su influencia en el devenir intelectual femenino de mediados del siglo XIX: el caso de Sotero Prieto y su hija Isabel
Federico de la Torre
Retrato de las mujeres mexicanas. Una representación de lo femenino en la narrativa del porfiriato
Cristina Concepción Meza Bañuelos
Faldas en el periodismo tapatío (primeras décadas del siglo XX)
María Guadalupe Mejía Núñez
Parte II. Religión y vida privada
I. La vida religiosa femenina
La Piedra del Patio. Correspondencia de una religiosa capuchina
Darío Armando Flores Soria
Sepulcros y vida cotidiana en el convento de Santa María de Gracia
Isabel Eugenia Méndez Fausto
II. Matrimonio y divorcio
Entre la sevicia y la dignidad: el juicio de divorcio de Teresa Colza. Guadalajara, 1837
Graciela E. Abascal Johnson
La sumisión como condición femenina: el divorcio de Refugio Rodríguez
Claudia Lizette Castellanos Sánchez
Raptadas tapatías. Mujeres fuera del estereotipo (1885-1933)
Laura Benítez Barba
III. La mujer, la salud y la ley
Mujer parturienta y el oficio de partear en la Nueva España. Siglos XVIII-XIX
Juan Carlos González Cruz
Ars Amandis. Prostitución y bajos fondos en la Guadalajara porfiriana
Jorge Alberto Trujillo Bretón
La reglamentación sanitaria de la prostitución en Guadalajara y sus reformas, segunda mitad del siglo XIX
Fidelina González Llerenas
Solas y desdichadas. Locura y suicidio femenino ante la circunstancia médico-jurídica de fines del siglo XIX y principios del XX
Miguel Ángel Isais Contreras
Notas al pie
Prólogo
Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General de la Universidad de Guadalajara
El proceso de emancipación de la mujer en México, su autorreconocimiento, el autocontrol de su cuerpo, así como su participación social, política y religiosa, se ha visto plagada de dificultades. El Estado, la Iglesia y la familia se erigen en poderosas instituciones que insisten en mantener confinada a la mujer a las labores del hogar y al cuidado y educación de los hijos.
A pesar de las grandes transformaciones sociales ocurridas en nuestro país en el siglo XX, como la conquista del voto, la incursión de las mujeres en las universidades y en espacios sociales que antes les eran vedados, todavía subsisten viejos esquemas de segregación, que se manifiestan en la marginación en los procesos de toma de decisiones, en la inequidad salarial, así como en la violencia física y psicológica de la que son objeto.
Cualquier intento de explicación y comprensión de la actual sociedad mexicana quedaría incompleto sin la valoración del papel fundamental que han tenido las mujeres en el proceso de apropiación de sí mismas como sujetos y como género; asumiendo, sufriendo y superando la condición de mujer sumisa, callada, ama de casa, sujeta a las reglas no escritas, pero profundamente arraigadas en las representaciones colectivas de una sociedad patriarcal, que les asigna un papel secundario en la vida social, pero que pese a todos esos escollos han asumido un papel activo en la construcción de su propia historia y destino.
De ahí que los estudios sobre los procesos de lucha femenina en nuestro país para ganar espacios en la vida pública, reivindicar sus derechos individuales y ciudadanos, a contrapelo de un autoritarismo déspota y absolutista, omnipresente en todas las esferas de la vida social, nos permiten reconstruir el largo periplo de las mujeres en la sociedad decimonónica para comprender mejor su situación actual en el estado de Jalisco y en el México de hoy.
El siglo XIX fue un parteaguas en el papel de la mujer en la sociedad moderna, pues el desarrollo industrial obligó a que ésta se incorporara al trabajo asalariado. En la mayoría de los casos esta integración laboral se daba por carencias económicas de la familia o por la ausencia del hombre de la casa que proporcionara el sustento. El trabajo de las mujeres se asoció generalmente con salarios muy bajos, sus labores se centraban en actividades que no requerían demasiada fuerza física. Era muy común en la época encontrar empleadas en los talleres o almacenes de costura, cigarreras, lavanderas, cocineras, floristas, planchadoras, y para la clase alta, impartiendo clases de piano.
Este proceso de incorporación al mundo laboral, vino aparejado de la emancipación incipiente que fue vista como algo peligroso por los varones de la época, mismos que buscaron hacerle saber a la mujer que no podía tener derechos iguales a los del hombre, pues no era propio de su naturaleza.
Más allá de las vicisitudes a las que estaban sometidas las mujeres, no había peor existencia en la época que la de ser mujer, pobre y puta. Este triple oprobio moral hace que de la vida de estas mujeres se considere como el más deleznable que haya existido. La doble moral característica de la época hacía que se tolerara la actividad de la prostitución y aún más cuando dicha actividad traía beneficios al erario público, a los propietarios de burdeles y servía de regocijo y sosiego para los ricos, que se entregaban a los placeres fuera del hogar y de su círculo social.
Las mujeres jaliscienses debieron ajustar sus ideales de vida a lo que la moral y las costumbres heredadas les imponían por todos los medios; desde sermones, penitencias, periódicos, narrativa, la poesía y, sobre todo, la moral familiar. A estas restricciones no escapaban las mujeres de ningún tipo, fueran, ricas o pobres, casadas, viudas, solteras, monjas, jóvenes, viejas o prostitutas.
Existía un estilo muy arraigado entre ellas mismas, que fomentaba su desvalorización frente a lo masculino, por lo que era muy común que se autoadjudicaran adjetivos peyorativos como pecadora, tonta, inútil, incapaz, errática, indigna, entre otros.
La idea de que el trabajo doméstico y el estudio eran incompatibles, impidió que una gran cantidad de mujeres desarrollaran todo su potencial intelectual, o en el mejor de los casos, sólo se les permitió desempeñar actividades que se consideraron propias de las mujeres, como escribir poesía, desarrollar labores de educadoras o bien aprender economía del hogar.
El estereotipo de la mujer que pugnaba por sus derechos estaba asociado a una persona fea, soltera y maleducada, totalmente alejada del ideal femenino de la época, en la que se ponderaba la buena educación, el refinamiento, la sumisión, la habilidad para la confección de ropa, el cuidado del marido y los hijos, la limpieza doméstica y la elaboración de los alimentos.
Este ideal de mujer, herencia del modelo impuesto por los españoles, prescribía estilos de comportamiento para las mujeres, a partir de valores tradicionales y conservadores, como el permanecer encerradas, independientemente de su estado civil, y limitarse a los trabajos domésticos, a la lectura de obras pías y al cuidado de los hijos. Éstas deberían ser virtuosas; es decir, compasivas, modestas, nunca cometer errores, dar consejos, siempre tener la palabra precisa para confortar y poseer una belleza deslumbrante.
El vínculo conyugal por amor y atractivo sexual no existía; la decisión matrimonial se realizaba sobre la base de la conveniencia económica, política o social. El placer les estaba negado aún dentro del matrimonio, pues las mujeres sólo podían tener relaciones sexuales con fines de procreación. Las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera de éste, eran motivo de escarnio.
La familia, como institución social encargada de conservar los valores y tradiciones encuentra su principio generador en el matrimonio, ente que reproduce códigos y valores impuestos por el Estado y la Iglesia para el control social, es una herencia colonial basada en un patriarcado dominante, mismo que, a pesar de los cambios políticos y sociales, aún prevalece en la sociedad actual.
La reproducción de los roles femeninos es promovida y alimentada por las mismas mujeres quienes, sin ser conscientes de ello, participan en forma activa en una relación social de dominación y sumisión que ha posibilitado la perpetuación de los roles que se les han asignado en el proceso histórico.
La influencia de la Iglesia en la reproducción del esquema de dominación masculino y la consiguiente sumisión y reducción de la mujer al espacio doméstico, es un elemento siempre presente en cada uno de los escritos que aquí se compilan; desde la descripción del matrimonio como indisoluble y único, hasta la obligación impuesta para prohibir la participación de las mujeres en actos públicos si no estaban acompañadas de un hombre. Permanece la figura de la Iglesia y sus prescripciones morales rigiendo la vida privada de hombres y mujeres.
El valor principal de Mujeres jaliscienses del siglo XIX. Cultura, religión y vida privada, consiste en el análisis que, con excepcional riqueza interpretativa, las y los autores aquí compilados, realizan de las aportaciones de las mujeres a la sociedad de su época y cómo es que sus acciones en conjunto fueron fundamentales para impulsar el cambio social que deviene en los primeras décadas del siglo XX.
Resulta por demás interesante la caracterización de las mujeres que sobresalieron, siendo éstas de la clase social holgada, pertenecientes a familias cultas, de ideas liberales, hecho que les permitía relacionarse con la élite intelectual, política y religiosa.
Una aportación más de esta compilación radica en que se trata de una serie de investigaciones desde una perspectiva multidisciplinaria, que permite obtener un amplio panorama de la situación de la mujer jalisciense en el siglo XIX y, en ese sentido, viene a cubrir un importante hueco en esta materia.
Con la edición de esta obra, la Universidad de Guadalajara contribuye a la difusión y al conocimiento de la historia de las mujeres en Jalisco y en México, para promover con ello a una mayor comprensión de la conformación de la sociedad contemporánea y de nuestra integración a ésta como sujetos plenos, con iguales derechos y posibilidades, con independencia de nuestra raza, género, religión, origen étnico y geográfico. De igual manera, se abona a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y equitativa, donde el respeto y el reconocimiento al otro sea una premisa básica que debe normar nuestra vida cotidiana.
Introducción
Lourdes Celina Vázquez Parada
Magdalena González Casillas
En los albores del tercer milenio la mujer empieza a jugar una destacada participación en la vida pública y cultural de nuestro país, progresando de manera notable en su lucha por la igualdad de género. Pero estos logros sólo podremos valorarlos, y entender la situación de la mujer en el Jalisco actual, si conocemos los antecedentes históricos de este largo proceso de desarrollo y emancipación. Es necesario conocer cómo vivían y pensaban las mujeres en otras épocas, saber qué pensaban los hombres de ellas, cuáles eran las raíces ideológicas o religiosas que propiciaron la subordinación de estas mujeres y cuáles las alternativas que encontraron para desarrollarse en la vida cotidiana.
Son muy pocos los nombres de mujeres que se han recogido en las páginas de la historia jalisciense. Esta gran ausencia se debe, por un lado, a su velada participación en la vida pública, siempre detrás de un “gran hombre”, y por otro, a las limitaciones que la cultura de la época imponía para que se desarrollaran de manera independiente. A ello contribuyó, en gran medida, la visión predominante en la época colonial de la mujer siempre subordinada al hombre, ya fuera su padre, luego su esposo y en ausencia de él su hermano o su hijo mayor, avalada y promovida por el discurso eclesial católico, y su escasa formación y educación en tareas ajenas al ámbito doméstico y la educación de los hijos.
La condición de la mujer, observada desde su centralidad en la vida cotidiana y en la transmisión de visiones del mundo, hereda de la sociedad colonial muchos juicios y prejuicios, así como una gran diversidad de condiciones de vida de acuerdo al grupo étnico al cual pertenecían, o su relación con la familia y el contexto socio-económico-cultural; tales visiones persistieron a nivel nacional durante el siglo XIX y, en el occidente de México, hasta muy avanzado el siglo XX, y se van modificando lentamente en la medida en que surgen nuevos sectores sociales conformados a la par del desarrollo económico y político de México.
El periodo que comprende este libro está marcado en la historia nacional por dos acontecimientos importantes: la guerra de Independencia y la Revolución de 1910. Aunque en el tema que nos ocupa no podemos ni debemos marcar fechas precisas, ya que los cambios en las visiones del mundo y los patrones culturales no se corresponden temporalmente con los que se dan en la economía o la política, obviamente influyen e impulsan el desarrollo de la sociedad con nuevos sujetos sociales y nuevas mentalidades. La guerra de Independencia marca una ruptura fundamental con un modelo que se gestó durante el virreinato y concluyó con el reconocimiento de la soberanía nacional. La conformación del Estado nacional, sin embargo, se fue gestando de manera dolorosa a lo largo de todo el siglo XIX a través de la lucha enconada entre dos proyectos que pretendían imponer su hegemonía: liberales y conservadores, con sus respectivos grupos de poder y sus alianzas en el plano internacional; debatieron en las cámaras, discutieron en la naciente prensa y se enfrentaron mediante interminables guerras acerca de la manera en que este país debía conducirse y en qué proyecto político y social se sustentaría. Formados muchos de ellos en las instituciones de la Iglesia católica, ya que la educación continuaba bajo su monopolio durante la primera mitad del siglo, sus posturas con respecto a la moral y la visión de la mujer, no se diferenciaban mucho.
En el occidente de México la primera generación liberal y romántica, de la cual formaba parte Miguel Cruz Aedo, fundó El ensayo literario, primera revista literaria de Guadalajara, en 1851. Al interior de la asociación que editaba la revista, la “Falange de estudios”, se empieza a reconocer la sensibilidad literaria de algunas mujeres y se publican y comentan algunos de sus poemas, pero se les deja al margen del grupo en atención al cumplimiento de sus ocupaciones principales en el ámbito doméstico. En tanto, el centro del país, Ignacio Manuel Altamirano fundaba la primera escuela normal, independiente de la Iglesia católica y sin la enseñanza obligatoria del latín, base de la educación eclesial y la formación de seminaristas.
La revolución que estalla en 1910, para derrocar a Porfirio Díaz y con él al monopolio del poder y la riqueza concentrados en unas cuantas manos, nos muestra un país marcado por las diferencias económicas, pero también con nuevos sujetos sociales, y donde se nota ya la presencia femenina en la lucha armada. La Negra Angustias, personaje de la novela homónima de Francisco Rojas González, autor tapatío, nos narra la vida y los avatares de una mujer que llegó a ocupar el cargo de general del ejército revolucionario. Las Adelitas, combatientes en este periodo que alcanzaron con el ejército villista el grado de coronelas, como canta el famoso corrido, o las acompañantes de los soldados que encontramos en las fotografías, sin nombres propios, son pruebas fehacientes de que la mujer participa de manera activa en los grandes procesos nacionales. Será hasta el episodio de la guerra Cristera (1926-1938), gracias a los testimonios recogidos en las investigaciones más recientes,1 que sus nombres y sus versiones de la historia se den a conocer públicamente.
Tomado del periódico Jueves de Excelsior, 1929. Acervo de la familia Aceves Bravo.
La Revolución de 1910, y sobre todo la aprobación de la Constitución política de 1917, son los eventos políticos que cierran nuestro periodo de estudios, aunque para los temas que abordamos en este libro, debemos extendernos hasta 1933 con los cambios en la legislación y la aplicación del Código Penal del estado de Jalisco, donde se tipifican los delitos que atentan “contra las familias, la moral pública y las buenas costumbres”, y que atañen principalmente a la mujer, como el rapto, el suicidio o la prostitución. También en estas primeras décadas del siglo XX surgen en el estado la primeras periodistas que emiten juicios sobre la vida nacional, así como las primeras profesionistas en los campos de la ingeniería, la medicina y el derecho.
La exclusión de las mujeres jaliscienses de las páginas de la historia, cuyos nombres no se recuerdan de manera independiente, ¿significa que en verdad no existieron mujeres desatacadas?, ¿qué pasó con las mujeres del occidente mexicano durante esta época?, ¿cómo vivían?, ¿cómo pensaban? Compartiendo estas interrogantes, un grupo de investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara realizamos una serie de seminarios donde discutimos nuestras hipótesis y las posibilidades de acceder a sus historias recurriendo a viejas fuentes que no han sido suficientemente estudiadas. Quienes participamos en este proyecto desde mayo del 2006, partimos de la convicción de que su ausencia de las páginas de nuestra historia se debía, por un lado, a su papel subordinado en la vida cotidiana y su escaso acceso a la cultura pero, sobre todo, a la falta de investigaciones en nuevas fuentes y con nuevos enfoques que pusieran la centralidad en la mujer. La meta de este proyecto es el estudio de la mujer en el occidente de México durante el periodo de la Independencia a la Revolución, enfocándolo desde los ángulos más diversos que abarcan la vida en el hogar, los conventos, las instituciones, las organizaciones políticas y culturales y la vida laboral de las mujeres como profesoras de primaria, parteras, comerciantes, monjas o periodistas. Estos fueron los temas tratados en el coloquio Mujeres jaliscienses en el siglo XIX. Historia, sociedad, literatura, que realizamos con motivo del Día Internacional de la Mujer en marzo del 2007 en la capilla del Museo Regional de Guadalajara y cuyos resultados se compendian en este libro.
Los trabajos que se presentan cuestionan los tabúes que con respecto a la mujer del occidente mexicano se tenían, con base en la extrapolación de hipótesis y comparaciones con los estudios sobre el centro de México. Se trata de investigaciones realizadas bajo nuevas hipótesis y enfoques del campo de las ciencias sociales, cuya mayor aportación sea, tal vez, mostrarnos los datos y las historias de vidas escondidas en archivos públicos, privados y de congregaciones, que no se habían consultado. Fuentes riquísimas de primera mano, cuyo acceso nos transportó a otra época, donde las mujeres manifiestan a veces de su puño y letra sus propias inquietudes y sus propios miedos, sus deseos y sus anhelos; o sus problemáticas y conflictos desde la voz o la pluma de un hombre cercano que la representa en los juzgados, porque ellas mismas, por su condición de mujeres, no tenían personalidad jurídica ni política. La Constitución de 1917 les reconoce ser sujetos de derecho como garantía individual, y hay que esperar hasta 1952 para obtener el reconocimiento como sujetos políticos y la capacidad de votar y ser votadas.
El presente libro se divide en dos grandes apartados: el primero se refiere a la participación de la mujer en la vida cultural y en el campo de las letras, y el segundo considera los aspectos de la religión y la vida privada; ambos en estrecha relación, tratándose de una región marcada profundamente por las ideas religiosas y el papel que la institución católica y sus diversas congregaciones han jugado en ella.
Mujeres jaliscienses en el siglo XIX. Cultura y literatura
La incursión de la mujer en la vida literaria de México ha sido lenta y difícil. Durante la época colonial las mujeres tuvieron poca presencia en la vida cultural de la Nueva Galicia. Si Juana de Asbaje, la gran y única figura femenina destacada de la Nueva España no hubiera sido protegida por la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, princesa de Mantua y Condesa de Paredes, no hubiera podido desarrollar su obra ni pasar tan detalladamente a la historia. Es la excepción, pero tuvo que enfrentar grandes dificultades para escribir y difundir su obra. Más aún, si en el siglo XVIII la presencia de la mujer es mínima en la cultura de la Nueva España, en la Nueva Galicia brilló por su ausencia, ya que antes de 1792 ni siquiera existían universidad ni imprentas, y los escritores de esta región tenían que recurrir a la ciudad de México o España para estudiar o publicar sus escritos. Por este motivo Bernardo de Balbuena abandonó la Nueva Galicia y, ya instalado en la ciudad de México, logró destacar en el ámbito de las letras.
A lo largo del siglo XIX se instalan varias imprentas en Guadalajara, lo cual propicia una intensa vida literaria en la ciudad. En este periodo aparecen tres mujeres que destacan en las letras jaliscienses: Isabel Prieto de Landázuri, Esther Tapia de Castellanos y Refugio Barragán de Toscano. Ellas son la muestra de que la presencia femenina en la vida pública del occidente de México es mayor de lo que comúnmente se piensa.
La mujer jalisciense del siglo XIX se ha dado a conocer gracias a las investigaciones desarrolladas en el campo de la literatura. Pioneros son, en este terreno, Wolfgang Vogt y Magdalena González Casillas, quienes han dedicado muchos años y una gran parte de sus obras al estudio y análisis de la cultura y literatura jaliscienses. Lo que hasta el momento se conoce mejor es la participación de la mujer en la vida literaria, que es más bien modesta, pero también en este campo hay muchos aspectos que aún no se han estudiado. Wolfgang Vogt, Magdalena González Casillas y María Guadalupe Mejía presentan en este libro resultados de sus investigaciones sobre las mujeres escritoras en Jalisco; es decir, aquéllas que publican en libros, revistas y periódicos. Quienes se dedican a la literatura son, sobre todo, mujeres de alta sociedad como Isabel Prieto de Landázuri y Esther Tapia de Castellanos; o maestras de escuela primaria como Refugio Barragán de Toscano. Es hasta las primeras décadas del siglo XX en Jalisco, cuando mujeres como Antonia Vallejo, Micaela Contreras Medellín, Atala Apodaca, María Luisa Garza de Cantú o Antonieta Morfín, pudieron dedicarse al periodismo como actividad profesional.
Es ya un lugar común afirmar que la típica mujer decimonónica jalisciense fue ama de casa o monja. Si bien fueron las alternativas más viables en la época, algunas mujeres realizaron otras tareas en la vida cotidiana, cuyo registro se conoce sólo a través de sus escritos personales. Las cartas de María Manuela Guzmán a Fray Romualdo Gutiérrez, en el trabajo de Lourdes Celina Vázquez, son una fuente invaluable para conocer los pensamientos íntimos de esta mujer, sus descripciones del ambiente social y político del convulso siglo XIX, sus creencias y sus actividades en la vida diaria. En ellas encontramos una imagen diferente de la mujer a partir de su propia voz, de manera directa y en primera persona. Cabe mencionar que el acceso a los manuscritos de mujeres es muy reciente en el campo de las ciencias sociales, lo que ha arrojado nuevas luces para el conocimiento de la mentalidad femenina en México y Latinoamérica, de manera que es posible ya establecer comparaciones. Un ejemplo interesante es el de los ensayos compendiados en el libro Diálogos espirituales. Manuscritos femeninos hispanoamericanos. Siglos XVI-XIX, editados por Asunción Lavrin y Rosalba Loreto2 con los trabajos de Celina Vázquez y Darío Flores acerca de manuscritos de mujeres remitidos a religiosos franciscanos. Particularmente, las hipótesis de Araya, Azúa e Invernizzi para el caso de sor Josefa de los Dolores Peña, de Santiago de Chile, acerca del proceso de reconocimiento personal que paulatinamente se ve reflejando en la escritura íntima, pueden corroborarse en los casos de María Manuela Guzmán y sor María Josefa de la Santísima Trinidad Zapata, quien firmaba como “la Piedra del Patio”, tratados en este volumen.
Si ya de por sí la condición femenina representa un obstáculo para la incorporación a la vida pública en el siglo XIX, ser mujer, soltera y masona es el colmo del atrevimiento. De suyo el tema de la masonería ha sido un tabú en las investigaciones de la historia regional, y el caso de Catalina Álvarez Rivera que nos presenta Octavio Velasco López es, sin duda, excepcional. Se trata de una normalista que se empeña en educar a las mujeres de Ahualulco del Mercado y conforma ahí una célula de la logia. Una mujer que ofrece su dinero, su tiempo y su vida a mejorar la condición de otras mujeres, convencida de que sólo mediante su preparación podrán salir adelante. Tarea nada fácil que se ve constantemente frenada por las hostilidades que promueve la Iglesia católica hacia la masonería y, más aún, a la incorporación de mujeres en sus filas.
La posibilidad de que algunas mujeres destacaran en el ámbito de las letras se debió, sobre todo, a la especial educación que le propiciaron en el ámbito familiar. Un caso excepcional en Jalisco es el de Isabel Prieto de Landázuri. En ella se conjugan la sensibilidad literaria, su formación culta y su espíritu libre, gracias a la formación que le brinda especialmente su padre, Sotero Prieto, un empresario de ideas socialistas afines al fourierismo de moda en Europa. Este trabajo, de la autoría de Federico de la Torre, es un descubrimiento importante no sólo para la comprensión de la situación de la mujer jalisciense, sino para conocer el desarrollo de la industria jalisciense en el siglo XIX y la mentalidad de sus empresarios pioneros.
Una fuente importante para el estudio de la vida cotidiana de la mujer en Jalisco y México es la narrativa. Cristina Meza nos presenta sus resultados de investigación acerca de la imagen de la mujer en la narrativa mexicana del porfiriato; cómo ven y describen a la mujer los pensadores y narradores más destacados de la época: el tapatío José López Portillo y Rojas, José Tomás de Cuéllar, de la ciudad de México; el veracruzano Rafael Delgado y el laguense Carlos González Peña. Estos autores, aún tratándose de personajes liberales, en el fondo de su pensamiento mantienen las mismas ideas con respecto a la mujer, que el catolicismo de la época promovía.
Tomado del periódico Jueves de Excelsior, 1929. Acervo de la familia Aceves Bravo.
Durante el porfiriato llega el positivismo a México, una corriente filosófico racionalista que cuestiona los dogmas del catolicismo desde una perspectiva científica. Lo que es el positivismo en la filosofía, es el naturalismo en la literatura. Émile Zola, el representante más destacado de esta corriente, afirma que el desarrollo de cada hombre está determinado por tres factores: raza, ambiente y momento histórico. Trata de demostrar esta teoría en su ciclo de novelas Los Rougon Macquart, presentando al lector la vida de varias generaciones de una familia. La raza y la herencia biológica son factores en los cuales varios autores mexicanos del porfiriato se basan para el desarrollo de sus novelas. En Santa, de Federico Gamboa y María Luisa, de Mariano Azuela, las protagonistas son víctimas de una herencia biológica negativa.
Los católicos de la época rechazan el positivismo y el naturalismo como corrientes materialistas contrarias a la religión. José López Portillo y Rojas, en su novela Fuertes y débiles, critica vehementemente la moda positivista y ridiculiza a estudiantes de bachillerato que piensan que la religión es incompatible con la ciencia. La buena sociedad católica de México y Jalisco rechaza por lo menos los excesos de estas corrientes, actitud que prevalece hasta medados del siglo XX, en Guadalajara, cuando se les prohibía a hijas de buenas familias la lectura de obras de un autor tan “materialista e indecente” como Émile Zola. Pero el naturalismo mexicano de un autor católico como Federico Gamboa era aceptado porque presenta a la prostituta Santa como una muchacha caída y arrepentida que busca el perdón de Dios. Igual que la novelista española Emilia Pardo Bazán, Gamboa trata de conciliar las teorías científicas naturalistas con la religión católica.
En el México del porfiriato, y en particular en Jalisco, no encontramos autoras naturalistas. El naturalismo sólo influye las obras de autores masculinos como Federico Gamboa, Mariano Azuela o Carlos González Peña. En Jalisco se impregna más el costumbrismo de origen español, que el naturalismo que viene de Francia.
Teresa Martínez con sus hijos Rafaela, Demetrio, Petra y Micaela. Ixtlán del Río, Nayarit, 1917.
A finales del siglo XIX y principios del XX observamos dos fenómenos que contribuyeron de manera determinante al cambio de la condición femenina: la fundación de la Escuela Normal en Guadalajara en 1880 y la incursión de la mujer en el periodismo. Ejemplo del primer caso es Refugio Barragán de Toscano, escritora nacida en Zapotlán, en el sur de Jalisco, quien gracias a sus ingresos como maestra dedicó tiempo a la escritura, y de la que se conservan y se han reeditado varias obras. Ejemplos del segundo caso son las primeras mujeres que incursionan en el periodismo en las primeras décadas del siglo XX, tema tratado por Guadalupe Mejía, y con el cual cerramos la primera parte de este libro. Será hasta la segunda década del siglo XX, justo en los años de la Revolución, cuando algunas mujeres jaliscienses concluyan sus estudios profesionales en la universidad. Vale la pena destacar los casos de Victoria de la Mora, egresada de la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara en 1917, quien en un campo eminentemente masculino se desarrolla profesionalmente como ingeniera ensayadora y apartadora de metales y metalurgista, y quien, como sucedió también con los escritores y era común en la época debido al modelo centralista impulsado durante los años del porfiriato cambió su residencia a la Ciudad de México y se incorporó a la Universidad Nacional; Jacinta de la Luz Curiel, segunda mujer egresada de la Escuela de Medicina, en la Universidad de Guadalajara, quien logró destacar profesionalmente como oncóloga y Mercedes Martínez, primera estudiante de Derecho, titular posteriormente de la Notaría 1 Uno en Mexicali, Baja California.
La religión y la vida privada
Como en las “Notas de sociales” de la prensa actual se sabe más de las clases dominantes que de las dominadas; durante el período colonial también se encuentran más documentos acerca de las mujeres de la aristocracia española y de las monjas, españolas en su mayoría, que de aquéllas que las atendían como sirvientas o esclavas, o de las mujeres pobres del campo o de la ciudad. A lo largo del siglo XIX la prensa se refiere sobre todo a las mujeres mexicanas a partir de los retratos idealizados de los escritores hombres, o la infinidad de consejas para hacer de ellas mujeres de bien, pero algunas empiezan a mandar colaboraciones firmadas con sus nombres. En suma, es más fácil tener datos de las mujeres de mayor poder social, económico y político porque tenían derecho a la palabra, la escritura, la cultura y podían dejar huellas, recuerdos o memorias.
La parte segunda de este libro, referida a la religión y la vida privada, presenta las rupturas y continuidades en la vida cotidiana de las mujeres jaliscienses de la Independencia a la Revolución, a través de la enorme influencia moral que ejerce la religión católica. Esta es una muestra de cómo los modelos ideales se topan con la realidad de la vida cotidiana. En su estudio sobre las mujeres mexicanas de esta época, Julia Tuñón advierte cómo en la construcción y definición del modelo de nación que se pretendía construir se va conformando un estereotipo de lo femenino, que muestra claramente los rasgos de la ideología dominante, donde se presenta a la mujer como estandarte de la nación; pero no la mujer real y sus dificultades cotidianas, sino el prototipo femenino construido por los moralistas, contrastado con “la realidad desbordada de mujeres alegando en casas, calles, plazas y tribunales”. Se quiere construir a la mexicana, dice la autora, de acuerdo a las nuevas circunstancias, pero éstas no se definen y se sublima a la mujer-madre protectora que permite el reposo del guerrero, sea éste federalista o centralista, liberal o conservador,3 de manera que las diferencias reales fuesen borradas en el modelo ideal. Así, pese a las enormes desigualdades a las que se enfrentaban en la vida diaria las mujeres de las ciudades y medios rurales, las empleadas, costureras, obreras o amas de casa; célibes, casadas o religiosas; hijas de hacendados o de familias con recursos económicos y aquellas desheredadas o hijas de artesanos u hombres de campo, debieron ajustar sus ideales de vida a lo que la moral y las costumbres heredadas de la época colonial, pero sobre todo la religión católica, promovía y difundía por todos los medios, trátese de la narrativa, los sermones morales, las penitencias confesionales, los periódicos de la época, la catequesis, la poesía, la oralidad, etc. En la vida real, el prototipo de mujer que se promovió, ceñido al mundo doméstico, sólo pudo realizarse en algunos sectores de clase, aquellos que contaban con recursos y medios para definir el deber ser de la moral social. Actualmente, a través del estudio de fuentes primarias podemos percatarnos de la diferencia entre hecho y derecho, entre idea y realidad; y esta disparidad “nos hace sentir absurdo el discurso moral, excesivo en cuanto a la rigidez sexual y la cortesía, cursi en la caracterización del pudor, la virginidad, la discreción; pero cuando accedemos a los mundos reales estos acartonamientos pueden explicarse, conjurando los excesos de la vida con la decencia”.4
La vida de las mujeres y los roles que les fueron asignados por la sociedad, durante casi todo el siglo XIX, fueron producto de una herencia colonial basada en la estructura social de un patriarcado dominante. No obstante los cambios políticos, económicos e ideológicos que se vivieron en el país, a partir del movimiento de Independencia y durante todo el proceso de conformación de la nación mexicana, el mundo de la mujer siguió centrado en la vida familiar y el matrimonio.5 Veamos las continuidades y rupturas entre el periodo virreinal y el siglo XIX.
Desde la época colonial, a la mujer se le educaba y preparaba para el matrimonio, al cual debía llegar como doncella, o a la vida religiosa para entregarse a su nuevo esposo en la cruz. El matrimonio era parte fundamental del tejido social a través del cual la mujer se relacionaba con la sociedad de su entorno, de ahí que podamos observar los aspectos de la vida cotidiana a través de expectativas y vivencias de las mujeres casadas y las que no: solteras, viudas y monjas.
Tomado del periódico Jueves de Excelsior, 1929. Acervo de la familia Aceves Bravo.
Como todo ser humano, la mujer ingresaba en la vida familiar al nacer, a menos que formara parte del gran número de niños abandonados que la Iglesia recogía en sus hospicios, de los cuales el de mayor importancia fue el que mandó construir Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, estrenado el 1 de febrero de 1810, con el ingreso de 66 niños, justo a unos momentos de estallar la Guerra de Independencia.
Poco se sabe de cómo pasaba el parto y era recibido el recién nacido por una matrona empírica y generalmente anónima, de cuya profesionalización nos da cuenta en este libro el trabajo de Juan Carlos González Cruz. De la niñez tampoco se sabe mucho, sólo puede suponerse que hubo gran fecundidad y que pocos llegaban a la edad adulta, por la falta de higiene que predominaba, al grado de que durante la época colonial el baño se usaba poco y se consideraba tan peligroso que se debía guardar cama por un par de días después de realizarse.
También durante esta época las madres españolas y criollas contrataban nodrizas o nanas, que vivían en casa y habitualmente eran indias o negras, lo que acercaba culturalmente a los pequeños con mitos y costumbres ajenas a las de sus padres. Esta situación continuó durante el siglo XIX entre las nuevas familias de clases altas, a pesar de la enorme campaña a través de los medios destacando y sublimando el carácter maternal de la mujer como su más alta encomienda en la vida.
En las clases populares, la infancia tenía actividades sencillas relacionadas con las de los adultos: recoger leña, llevar la comida al padre que trabajaba en el campo, ayudar en los quehaceres domésticos, hilar y coser y, casi sin excepción, morir analfabetas.
Las niñas de la aristocracia tenían, desde el principio de la Colonia, escuelas especiales donde se les enseñaban las tradicionales tareas domésticas: tejer, bordar, aprender la doctrina cristiana, tocar el órgano y cantar en las ceremonias religiosas. En las llamadas “de amigas” se les instruía en lectura y escritura, como la que en Guadalajara constituyó el Beaterio de Santa Catarina de Sena y luego el Colegio de San Juan de la Penitencia. Pese a todo, su ineficacia debe haber sido muy alta si se considera el grado de analfabetismo que queda demostrado en el hecho de que muy pocas eran capaces de firmar.
Esta situación trató de modificarse desde las primeras décadas del siglo XIX, gracias a la preocupación del reformista Valentín Gómez Farías, vicepresidente de la República, con las primeras Leyes de Reforma de 1833. En el Decreto sobre establecimiento de una escuela normal del 26 de octubre de ese año, señala que “se establecerá una escuela normal para la enseñanza primaria de mujeres”. Las cuales se establecerán también en cada parroquia del distrito y ciudad federal. Que en ella se enseñará a leer, escribir, el catecismo religioso y el político, además de coser, bordar y otras labores de su sexo.6 Estas inquietudes fueron logradas sólo hasta finales del siglo XIX con la fundación de la Escuela Normal y la profesionalización de las primeras mujeres para ejercer el oficio de maestras.
Desde su más temprana edad la mujer conoció el desprecio que la sociedad manifestaba por su sexo, como lo prueban las múltiples violaciones de que fueron víctimas las niñas indígenas y negras, e incluso alguna criolla, como lo demuestra Carmen Castañeda en su libro Violación, estupro y sexualidad7 para la época colonial. En muchos casos fueron, sin embargo, las mismas mujeres quienes se encargaban de aliviar en algo la problemática, como sucedió en León, Guanajuato con la fundación del Beaterio del Santo Niño el 7 de octubre de 1741, por doña Catalina, doña María, doña Francisca y doña Nicolasa Manrique, “cuatro hermanas doncellas del claustro de las Hermanas Vírgenes Ursulinas”, como una casa para acoger a niñas golpeadas, maltratadas o violadas, según consta en el acta de la fundación.8
A la niñez se le reprobaban aspectos que ahora consideramos naturales, como la espontaneidad y el interés dominante por los juegos; se les exigía una religiosidad conductual que implicaba contención, autodominio, dedicación a sus tareas y respeto total a sus mayores.
El fin de la infancia era, para las niñas, la edad legal del matrimonio: los 12 años, aunque mayoritariamente contrajeran nupcias entre los 15 y los 18. Si para los varones esa edad correspondía a una cierta independencia existencial, para la mujer sólo era el cambio de dependencia jurídica y vital; de la del padre o tutor pasaba directamente a la del marido.
Para preservar el valor del matrimonio había que cuidar “la honra”, vigilando estrechamente la vida de las doncellas: no podían salir sino acompañadas por una “dueña” (“chaperona” en el siglo XIX), pese a lo cual había “encuentros” con los galanes en las iglesias, cartas intercambiadas en secreto, conversaciones nocturnas en las azoteas, y todo en complicidad con las sirvientas. Esto ocurría en los altos estratos, que vigilaban con mucho celo el capital simbólico de la virginidad.
El matrimonio era un momento clave en la vida de las mujeres y se le preparaba con mucho cuidado. Como se casaban demasiado jóvenes, el asunto era una preocupación temprana en la vida de la doncella y su familia. La edad para el matrimonio variaba según las clases sociales; en promedio se efectuaba a los 18 años, pero podía contraerse a partir de los 12, sobre todo entre las indígenas, y alrededor de los 20 en las clases media y alta. Durante la época colonial el matrimonio era un trámite más sencillo para las clases populares que en los estratos superiores, pese a lo cual había más mujeres casadas entre españolas y criollas que en las etnias inferiores. Al final del virreinato, de acuerdo al censo de 1793, la tendencia es muy clara: de las mujeres blancas el 90.9% se encontraban casadas; de las indígenas, el 66.4% y de las africanas sólo el 50%.9
Las mujeres de las clases populares no vivían tan recluidas; la elección del cónyuge era más libre y el sentimiento tenía más cabida. Los novios se hacían promesas, materializadas por un intercambio de regalos, aunque hubo muchas jóvenes que se quejaron, después, del incumplimiento de la palabra de matrimonio y del engaño que las dejaba solas y embarazadas. La ley consideraba entonces que las relaciones sexuales realizadas bajo presión o engaño, equivalían a violación y que el hombre que las había provocado tenía que compensar la pérdida del honor femenino con el matrimonio o, si esto ya no era posible, en forma económica.
Cuando la mujer se casaba aportaba una dote cuyo valor podía ser considerable, una hacienda, por ejemplo, aunque en la mayoría de los casos sólo consistía en prendas de vestir u otros objetos útiles para la casa. Esta asignación estaba destinada a compensar los gastos que, en lo sucesivo, la mujer causaría a su esposo. De hecho, él usufructuaría el valor de la dote durante el tiempo del matrimonio. Si éste se disolvía, la esposa recuperaba la dotación. Ésta hacía más atractiva a una joven casadera, al grado de que había instituciones religiosas dedicadas a aportar dotes para niñas huérfanas, aunque el carecer de ella no impedía necesariamente el conseguir marido.
Tomado del periódico Jueves de Excelsior, 1929. Acervo de la familia Aceves Bravo.
Pese a que la dotación era, supuestamente, garantía de estabilidad financiera para la nueva pareja, con frecuencia desaparecía por la mala administración o despilfarro del esposo. También el hombre debía aportar una cierta cantidad de dinero llamado arras, correspondiente al 10% de sus bienes, para asegurar la manutención de su esposa, costumbre que de manera simbólica permanece todavía en las ceremonias eclesiásticas del tercer milenio.
La vida cotidiana de las mujeres casadas difería según el estatus social. El ideal mediterráneo, traído por los españoles, era la clausura, es decir, que igual que en la casa de su padre, la mujer permanecía encerrada, debía hacerlo tras casarse; tenía que dedicarse a los trabajos domésticos, aunque contara con una veintena de servidores: bordar, leer obras pías y cuidar a sus hijos. En las clases populares este ideal desaparecía, ya que las mujeres tenían que hacer tareas productivas fuera de la casa: comercio; trabajo doméstico como sirvientas, blanqueadoras, trajinantes o costureras; y productivo como hilanderas, fabricantes de velas o cigarreras.10
Por eso, mientras las mujeres de los bajos estratos tenían mucho contacto con el exterior, las damas de clases altas se aburrían dentro de las casas. Salían para hacer visitas e ir a misa en coches cerrados. Ahora bien, en ambos grupos sociales tenían responsabilidades, pero mandar a la servidumbre y organizar la vida hogareña les daba reconocimiento social.
Las excepciones, sin embargo, se dieron en abundancia: hubo quienes estuvieron asociadas con sus esposos, en el siglo XVIII, en el desarrollo de actividades industriales, y a partir de 1798 una Real pragmática les permitió ingresar en la vida productiva también como obreras fabriles, sin dejar sus responsabilidades domésticas, lo que las cargó con un enorme peso laboral, derivado de la Revolución Industrial que llegaba de Europa. Simone de Beauvoir les llamó “oficios esclavos, pagados con salarios de hambre”, con horarios que iban de las cinco de la mañana a las once de la noche; es decir, 18 horas diarias.
En el campo, las mujeres trabajaban de manera tradicional cuidando el ganado, sembrando y recolectando, vendiendo lo producido en los pueblos cercanos y, por supuesto, atendiendo a la familia, igual que las nacientes obreras, en una agobiante explotación. No podemos olvidar el trabajo de las nodrizas, quienes dedicadas a la “lactancia mercenaria” veían morir de hambre a sus propios hijos y engordar a los ajenos.
En cuanto al amor entre esposos, no puede parecer extraño el que si tantos matrimonios habían sido arreglados por conveniencias entre los padres de los cónyuges, sin que hubiera atracción entre ellos, el adulterio haya compensado la falta de atracción y afecto. Con el romanticismo de finales del siglo XVIII y la difusión de novelas como la Nouvelle Héloïse, de Rousseau, aunque prohibida, irían cambiando las cosas; pero será hasta el siglo XIX cuando nazca el “amor romántico” y la posibilidad de vivirlo en matrimonio.
Entre las que nunca se casaban estaban las monjas, cuyo prestigio social era enorme y disfrutaban de libertad e iniciativa dentro de las reglas de su orden. Además tenían cierto poder económico y desarrollaban diversos talentos, literarios o musicales, por ejemplo. La vida religiosa era una opción muy bien vista para las mujeres de familias católicas tanto del occidente de México como de todo el país. Las Órdenes femeninas, a diferencia de las congregaciones masculinas, eran hasta mediados del siglo XIX exclusivamente monásticas, es decir, dedicadas a la oración y manutención de los conventos. Hacia 1850, cuando la población nacional se calculaba en siete millones y medio de personas, había en los monasterios de todo el país 1,494 monjas, 533 niñas y 1,266 criadas. La dote para ingresar era en promedio de 4 000 pesos, a excepción de las Capuchinas, por tratase de una congregación que daba cabida a mujeres pobres. En su conjunto, el valor de los bienes raíces de todas estas congregaciones ascendía a 12 millones 516 mil 400 pesos, y en hipotecas poseían 5 millones 514 mil 132 pesos. En Guadalajara se encontraban instalados a mediados del siglo los monasterios de Santa Mónica con 36 monjas; Santa Teresa con 22; Jesús María con 28; Capuchinas con 42; y el más rico de ellos, el de Santa María de Gracia con 72 monjas y 90 criadas. Las Capuchinas de Lagos en 1833 sumaban 39 monjas y el Monasterio de la Enseñanza de Aguascalientes, 12.11
Las esposas místicas de Cristo llevaban su vida conventual también en medio de conflictos, añoraban la presencia de sus confesores, únicas voces masculinas a las que tendrían acceso a partir del momento en que las puertas del convento se cerraran para ellas, generalmente a muy temprana edad; de ello nos dan cuenta el capítulo de Darío Flores acerca de la “Piedra del Patio”, y el de Isabel Méndez que nos muestra la diferencia al interior del convento de Santa María de Gracia y los privilegios a que tenían derecho las hijas de destacadas familias, con respecto al número de criadas a su servicio o la asignación de lugares privilegiados para sus entierros. Las criadas se consideraban propiedad del convento y realizaban los trabajos más pesados, como la limpieza general del edificio, el arreglo de sus bodegas y la elaboración del pan, tarea que comprometía por lo general la vigilancia hasta de cuatro monjas y la participación de una docena de criadas. Otra actividad difícil de su incumbencia fue el lavado, planchado y arreglo no sólo de la ropa de su institución sino también de las prendas pertenecientes a la catedral; las criadas procuraron con este auxilio granjearse la dispensa de entierros gratuitos. El convento podía también ser un refugio que salvara a las jóvenes de repugnantes matrimonios impuestos por los padres. Pero el acceso a la vida religiosa, reservado durante la época colonial a las mujeres de clase alta, debido a las altas dotes, en el siglo XIX se extiende a mujeres sin recursos a través de la posibilidad de su ingreso en congregaciones como la de Capuchinas o solicitando dotes a personas pudientes.
Tomado del periódico Jueves de Excelsior, 1929. Acervo de la familia Aceves Bravo.
Cartas femeninas de mujeres neogallegas no hay ninguna; existen algunos diarios; y ya en el siglo XIX Lourdes Celina Vázquez Parada y Darío Flores han descubierto 250 epístolas femeninas, de enorme valor para conocer sus problemas de vida, su sensibilidad y criterio. Quienes siempre hablan son las fuentes judiciales, aunque los datos a los que se refieren contienen más sentimientos negativos, como odios, celos, resentimientos, problemas suscitados por nuevos matrimonios que surgían entre hijos del primero y las segundas esposas, o tensiones entre esposas y cuñadas. Llaman la atención las quejas femeninas contra los maridos por violencia física, por borrachera o por adulterio, sobre todo entre las clases populares. Esto nos revela que la sumisión de las mujeres tenía un límite, puesto que hubo incluso quienes pidieron el divorcio eclesiástico no necesariamente con éxito, como lo prueban las investigaciones de Graciela Abascal y Claudia Castellanos. En muchos casos en que el marido era arrestado al comprobarse la denuncia, las mujeres que se encontraban solas se quejaban de la miseria en que las dejaba la ruptura de una asociación económica que les había proporcionado, al menos, los medios para la sobrevivencia.
El rapto, frecuentemente aceptado por las futuras cónyuges sobre todo al finalizar el siglo XIX y las primeras décadas del XX, se constituyó en una forma de transgredir la norma y consumar una relación no aceptada por los padres, o de evadir los altos costos del trámite matrimonial para miembros de las clases bajas, como nos explica Laura Benítez Barba en su ensayo.
Pese a todo, el matrimonio era un estado deseado, porque aunque estuviera sometida a su cónyuge, la mujer casada gozaba, con el matrimonio, de honorabilidad, protección y apoyo económico. La mujer casada podía disfrutar, a través de su esposo, de una influencia social directa o indirecta, dentro del estrato donde se hallara. No obstante, y a pesar de la fuerte atracción que el matrimonio ejercía sobre las mujeres y de la presión social para que se casaran, había muchas que vivían fuera del vínculo conyugal porque lo habían roto la muerte o el divorcio, porque sus condiciones de vida no les permitían casarse, o porque habían decidido vivir libremente.
La viudez en la época colonial no es fácil de precisar, ya que había mujeres que se autodeclaraban viudas para gozar de una mejor posición social. El censo de 1793 indica que entre las mujeres de origen europeo había un 10% de viudas; entre las africanas un 33.3%; y entre las indígenas un 15.1%.12
Si había pocas viudas entre las europeas se debía a su facilidad para volver a casarse, lo que no sucedía en los otros dos grupos. Aunque las blancas contraían nupcias a mayor edad, tenían más oportunidades de hallar marido por ser un grupo socialmente privilegiado. Esto se comprueba por la cantidad de segundos matrimonios que había entre ellas y la consiguiente suma de fortunas. Un ejemplo lo encontramos en el caso de doña Mariana Caballero de Acuña y Pérez Quintanar, de León, Guanajuato, quien, como hija única de dos matrimonios de su madre y sin poder concebir, hereda su riqueza para el cuidado del templo de Nuestra Señora de la Luz en la misma ciudad,13 situación que debió haber sido muy bien vista por el clero y que, junto con las limosnas para la celebración de misas por el alma de los difuntos, era muy frecuente como camino para alcanzar la salvación eterna e incrementar las arcas de la iglesia.
En los otros estratos eran más numerosas las mujeres que nunca se casaban, que vivían amancebadas o eran abandonadas por hombres que luego se casaban con españolas. El caso de las esclavas negras y las sirvientas indígenas era el más alto en porcentajes de soltería, así como de viudedad por la temprana mortalidad de esclavos negros sobreexplotados en los trapiches y las minas.
La viudez acababa por representar cierta ventaja: aunque al perder al esposo perdiera protección y apoyo material, la misma pérdida la llevaba al primer plano del escenario social, porque la obligaba a encargarse de tareas desempeñadas hasta entonces por el hombre; la volvía responsable familiar y podía gozar de cierta respetabilidad y personalidad jurídica autónoma.
Cuando eran herederas de un capital económico o simbólico importante, las viudas se podían volver a casar con facilidad, pero muchas escogían seguir viviendo solas, administrando su patrimonio, a veces incluso sin ayuda de un mayordomo. Así, es posible encontrar ya desde la Colonia, mujeres que administraban comercios, ranchos, haciendas, minas o fábricas. Algunas aprendieron al lado de sus maridos; otras lo hicieron solas demostrando talento y responsabilidad. En Guadalajara, un caso notable fue el de Petra Manjarrez y Padilla, viuda de José Fructo Romero, quien continuó trabajando la única imprenta existente en la Nueva Galicia, en plena revolución de Independencia, publicando los periódicos bélicos y políticos del momento, lo que no debe haber sido fácil.
Para otras, la viudez fue muy pesada ya que tenían que pagar las deudas dejadas por sus maridos, además de mantenerse ellas y a sus hijos. Esta situación las exponía a la miseria y la prostitución, como ocurrió con María Atayde, recogida por un capellán que abusó de ella y sus tres hijas, en Guadalajara.14
El divorcio era la segunda causa de ruptura conyugal, pero ocurría con menos frecuencia. El divorcio eclesiástico era una separación autorizada por los tribunales eclesiásticos (Proviserato), al término de un largo procedimiento desencadenado por la queja de la mujer, en la mayoría de los casos. Los motivos eran el adulterio, la violencia, incumplimiento de deberes alimenticios o conyugales, borracheras, abusos, etc. Durante el proceso la mujer era colocada en un depósito, o casa particular honrada, o un recogimiento para mujeres pobres. Era dificilísimo obtener el divorcio, pues la justicia eclesiástica procuraba reunir a la pareja, salvo excepciones realmente mínimas. El caso de Refugio Rodríguez muestra hasta qué punto la mujer debió someterse para salvar la institución matrimonial, a pesar de la sevicia, sodomía e infidelidad comprobada de su marido, a quien tiene que pedir perdón después de tres meses de encierro a solicitud de su confesor. El adulterio masculino se aceptaba usualmente, así como los golpes que el marido propinaba. En la mayor parte de los casos, la mujer se separaba sin autorización jurídica y sin autonomía legal.
El divorcio “eclesiástico” no permitía a los cónyuges volver a casarse; la anulación del matrimonio se autorizaba muy raras veces, y las mujeres, en cualesquiera de estas situaciones, no gozaban de la misma consideración que las viudas.
En las clases subalternas muchas mujeres vivían solteras, pero amancebadas. A veces esta situación era provisional, sólo para adquirir la dote necesaria. En muchos casos era un modo de vida impuesto por los hombres, quienes las abandonaban al contraer nupcias, o las conservaban como amantes semiocultas en esa ambigua tradición poligámica que la Iglesia nunca consiguió erradicar del todo.
La frecuencia de las relaciones extramaritales en las clases superiores indica que los límites entre amancebamiento, adulterio y matrimonio no eran muy tajantes. La idea del vínculo conyugal por amor y atractivo sexual no existía en el período colonial, puesto que partía, como ya se dijo, de una decisión entre padres que deseaban asociarse convenientemente por motivos económicos, políticos y sociales.
Finalmente hay que mencionar el caso de las mujeres solteras, que nunca se casaban para quedarse como domésticas en una casa. Con frecuencia eran parientes recogidas por su orfandad y pobreza, o que se habían visto obligadas a renunciar al matrimonio para cuidar a un anciano o un discapacitado. Fueran o no parientes, se las trataba como miembros de la familia, no recibían sueldo pero sí comida y alojamiento y vivían como hijas de la casa. Generalmente las amas tenían para ellas los mismos cuidados y deberes que con sus propias hijas: cuidaban su educación y religiosidad, pero estas solteronas rara vez podían conquistar su independencia jurídica o económica.
La elección del cónyuge era un asunto muy delicado. Aunque la Iglesia consideraba que debía ser un acto libre, la mujer no podía hacerlo por amor o por libre elección. La Iglesia prohibía los matrimonios entre parientes cercanos, a menos que hubiera autorización episcopal. Pero la problemática más fuerte consistía en la pertenencia al estrato social y económico: no era factible casarse con una persona de otra clase u otra etnia. De hecho, la oposición de los padres a la elección de las hijas, se daba frecuentemente. A lo largo de los tres siglos de Colonia, la libertad de las jóvenes se fue limitando cada vez más, a medida que la Iglesia abandonó su defensa de la libre elección conyugal. El punto de vista de los padres se volvió más estricto en el siglo xviii por la fuerte rivalidad entre criollos y españoles peninsulares. Se conoce el caso de una madre que amenazó con ahogar a su hija si no la obedecía, aunque también hubo ocasiones en que los padres estaban en desacuerdo entre sí. Hasta 1870 las uniones matrimoniales estaban reguladas conforme al código propio de cada grupo étnico. Prevalecía y se había impuesto el matrimonio eclesiástico como lazo indisoluble, de acuerdo al canon católico, aunque con la posibilidad de separación de cuerpos en casos comprobados de sevicia o infidelidad. El nuevo régimen liberal, que se va consolidando en las décadas sexta y séptima del siglo XIX con el establecimiento de la ley civil, promulga la obligatoriedad del matrimonio y desconoce las uniones consensuales, muy comunes sobre todo en los estratos populares, calificando además a los hijos de éstas como ilegales o naturales,15 este oprobioso calificativo a los hijos de madres solteras se estampó en las actas de nacimiento del registro civil hasta 1972, cuando se instituyó en México la celebración del Día Internacional de la Mujer, impulsada de manera decidida por Esther Zuno de Echeverría, entonces primera dama del país.
Jurídicamente, los avances que al respecto se dan durante todo el siglo XIX, en la medida en que se va consolidando el Estado-nación en México, van igualando poco a poco la situación de los individuos frente a la ley, como ciudadanos, y restando el poder que la Iglesia ejerce sobre ellos como sus creyentes. Las Leyes de Reforma, primero, con la institucionalización del matrimonio civil y la legitimación de las parejas de diferentes etnias y estratos; y las garantías individuales de la Constitución de 1917, culminaron este proceso de libre elección de pareja y la posibilidad de que la mujer se representara a sí misma en los tribunales.
Tomado del periódico Jueves de Excelsior, 1929. Acervo de la familia Aceves Bravo.
En el apartado “El matrimonio y la vida privada”, de la segunda parte de este libro, incluimos tres capítulos que nos muestran las dificultades de la vida en pareja y cómo con el correr del tiempo se recurre a formas no autorizadas ni bien vistas por las sociedad. La vida matrimonial, tan loada en el discurso como la forma de vida ideal para la mujer decimonónica, en la realidad fue en muchos casos la legitimación de la violencia hacia la mujer dentro en el ámbito doméstico. Los casos de Teresa Colza y Refugio Rodríguez, tratados por Graciela Abascal y Claudia Castellanos narran los avatares de estas mujeres que solicitan el divorcio eclesiástico; es decir, la separación de lecho y mesa, acusando a sus maridos de sevicia, violación y estupro. No es fácil precisar en qué momento empieza a generarse en las mujeres el sentimiento de agravio moral y de injusticia que las lleve a rebelarse, señala Graciela Abascal; lo que sí fue posible constatar en los documentos es que estas mujeres enfrentaron un rechazo y una presión social, que las llevó muchas veces a desistirse o a abandonar el juicio. La presión dependía directamente de la condición social del matrimonio, sobre todo en las clases medias y altas en donde la separación se relacionaba con el honor, el status y las apariencias, y en las clases bajas la opción más común fue el abandono del hogar. Pero lo realmente importante a destacar es que, independientemente de que hubieran logrado su objetivo o no, son mujeres que se atrevieron a rebelarse ante el modelo establecido, al modelo de la obediencia y la sumisión.
El tercer y último apartado, “Mujeres públicas: la salud y la ley”, incluye cuatro capítulos acerca de la relación de la mujer y la salud pública. En el primero de ellos, Juan Carlos González Cruz aborda el caso de las parteras o comadronas al final del periodo colonial, y señala cómo en la mentalidad de la época y en los escritos religiosos se deslegitimaba el quehacer de las parteras, una preocupación por la salvación del alma de los fetos, por el aborto y las diferentes formas de parir, además del interés por lo que pasaba con las madres solteras, con embarazos producto de adulterios y por las mujeres sin fortuna, evitando que tomaran decisiones extremas. A diferencia de la época actual, se pensaba entonces que entre mayor población, mayor riqueza; por lo tanto, a un índice alto de mortalidad le seguía mayor pobreza para las naciones. Para tratar de solucionar el problema y de paso poder señalar a alguien como culpable de tales muertes —curas y médicos— en nombre de la humanidad doliente, se dedicaron a publicar una serie de escritos en donde se culpaba a las llamadas comadres, curanderas, brujas y hechiceras de estos problemas, lo cual muestra que la presencia de estas mujeres en los partos estaba muy arraigada, sobre todo en poblaciones alejadas de las ciudades y a donde los médicos y cirujanos se negaban a ir.