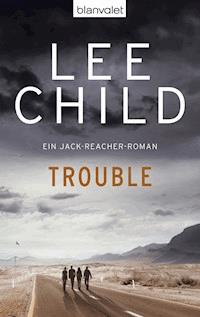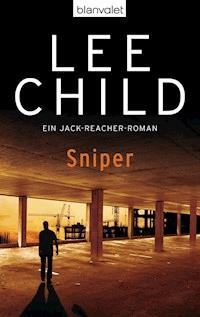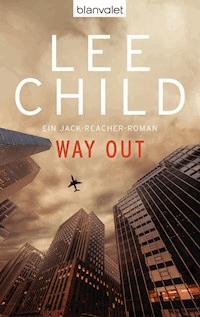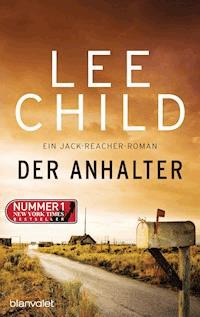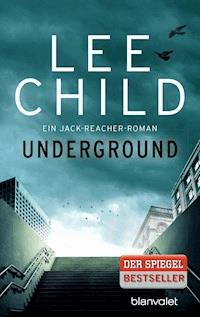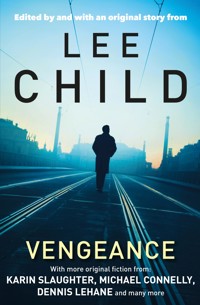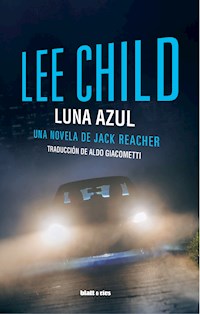9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
En su constante vagabundeo, el exmilitar Jack Reacher ha decidido atravesar el país de noreste a suroeste, sin equipaje y sin mirar nunca atrás. Su plan se ve truncado al llegar a Despair, un pequeño y hermético pueblo de Colorado donde solo quería tomar un café. Allí los forasteros no son bienvenidos y la policía lo expulsa bajo la amenaza de ser encarcelado si vuelve a pasar por la localidad. Quizá con otras personas esa táctica intimidatoria funcione, pero no con Reacher. Al contrario, algo le empuja a desvelar el escabroso secreto que oculta Despair.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 678
Ähnliche
LEECHILD
NADA QUE PERDER
Traducción deV. M. García de Isusi
Esta es una novela de ficción. Excepto en los casos de hechos históricos, cualquier parecido con personas, reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia.
Título original inglés: Nothing to Lose.
Autor: Lee Child.
Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2008 por Bantam Press, un sello de Transworld Publishers.
© Lee Child, 2008.
© de la traducción: V. M. García de Isusi, 2019.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2019.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2019.
REF.: ODBO630
ISBN: 978-84-9187-522-2
GAMA • FOTOCOMPOSICIÓN
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
CONTENIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
PARA RAE HELMSWORTH Y JANINE WILSON. ELLAS YA SABEN POR QUÉ.
1
El sol solo calentaba la mitad que otros soles que había conocido, aunque calentaba lo suficiente como para que siguiera sintiéndose confundido y mareado. Estaba muy débil. Hacía setenta y dos horas que no comía, y cuarenta y ocho que no bebía.
No es que estuviera débil. Es que se estaba muriendo, y era consciente de ello.
No paraba de imaginar objetos que se movían a la deriva. Un bote de remos atrapado en la corriente de un río que tiraba con fuerza de la cuerda podrida que lo mantenía inmovilizado, contra la que luchaba hasta que lograba liberarse. Y su punto de vista era el de un niño pequeño que iba en el bote, sentado, mirando hacia atrás, hacia la orilla, sin saber qué hacer, mientras el embarcadero se hacía más y más pequeño.
O un zepelín que se balanceaba con suavidad por efecto de la brisa y que, por alguna razón, se soltaba del mástil al que estaba atado y se alejaba flotando, poco a poco, y desde el que el niño, que estaba atrapado en él, veía, en tierra, unas diminutas figuras que se movían estremecidas de un lado para otro, agitando los brazos, mirándole con cara de preocupación.
Entonces, las imágenes se desvanecían porque, de pronto, daba la impresión de que las palabras eran más importantes, lo cual resulta absurdo, porque nunca antes le habían interesado las palabras. Sin embargo, antes de morir quería saber cuáles eran las suyas, cuáles se le podían aplicar. ¿Era un hombre o un chico? Lo habían descrito de ambas formas. «Sé un hombre», le habían dicho algunos. Otros se habían mostrado insistentes: «No es culpa del chico». Era lo bastante mayor para votar, para matar y para morir, y eso lo convertía en un hombre. Era demasiado joven para beber —incluso cerveza—, y eso lo convertía en un chico. ¿Era valiente o un cobarde? Lo habían descrito de ambas formas. Habían dicho de él que era inestable, que estaba perturbado, que estaba trastornado, que estaba desequilibrado, que deliraba, que estaba traumatizado... y no solo lo aceptaba, sino que lo comprendía. Bueno, todo, menos lo de que era inestable. ¿En qué sentido hay que ser estable? ¿Igual que una puerta, con sus tres goznes? Puede que las personas fueran puertas. Puede que las cosas pasasen a través de ellas. Puede que el viento hiciera que se cerraran de golpe. Se lo planteó durante un buen rato y, entonces, frustrado, soltó un puñetazo al aire. Farfullaba como un quinceañero enamorado de la marihuana.
Que era, justamente, lo que había sido hacía un año y medio.
Se cayó de rodillas. La arena estaba la mitad de caliente que otras arenas que había conocido, aunque lo estaba lo bastante como para aliviarle del frío que sentía. Cayó de bruces, exhausto, con las energías agotadas. Sabía con total certeza, con una certeza como no había sentido nunca, que si cerraba los ojos, no volvería a abrirlos.
Pero estaba muy cansado.
Mucho. Muchísimo.
Mucho más cansado de lo que lo había estado jamás ningún hombre o ningún chico.
Cerró los ojos.
2
El linde entre Hope y Despair, entre Esperanza y Desesperación, era una línea. Literalmente. Una línea en la carretera a la que daban forma el final del asfalto de uno y otro pueblo. El Departamento de Carreteras de Hope había utilizado un asfalto denso y oscuro que sus operarios habían dejado muy liso. Despair tenía un presupuesto municipal más bajo, eso saltaba a la vista. En su caso, habían asfaltado la carretera de un modo un tanto irregular con brea caliente y gravilla gris. Allí donde ambas superficies se encontraban, se abría una trinchera de unos dos centímetros de anchura, una tierra de nadie rellenada con un compuesto de goma negra. Una junta de dilatación. Un linde. Una línea. Jack Reacher pasó por encima de ella y siguió caminando. No le prestó la menor atención.
Pero, más tarde, se acordaría de ella. Más tarde, llegaría a acordarse de ella con todo lujo de detalles.
Tanto Hope como Despair estaban en Colorado. Reacher se encontraba en Colorado porque hacía dos días había estado en Kansas, y Colorado era justo lo que había después de Kansas. Iba en dirección suroeste. Cuando estaba en Calais, Maine, se le había ocurrido cruzar el continente en diagonal hasta San Diego, California. Calais era el último núcleo de población importante que había al noroeste; San Diego, el último que había al suroeste. De un extremo al otro. Del Atlántico al Pacífico. Del frío y la humedad al calor y la sequedad. Tomó autobuses allí donde los había e hizo autostop donde no. Allí donde no encontraba a nadie que le llevara, caminó. Había llegado a Hope en el asiento del pasajero de un Mercury Grand Marquis de color verde botella conducido por un vendedor de botones jubilado. Abandonaba Hope a pie porque esa mañana no había pasado ningún vehículo en dirección oeste, hacia Despair.
De eso también se acordaría más tarde y se preguntaría por qué no le había llamado la atención.
En cuanto a la gran diagonal que había decidido trazar, lo cierto es que se había salido ligeramente del camino. Lo ideal habría sido dirigirse a Nuevo México, rumbo suroeste, pero no era de esos que se desquician si los planes no salen como uno quiere y el Grand Marquis había sido un coche cómodo y el anciano iba a Hope porque era allí donde tenía tres nietos a los que quería visitar antes de dirigirse a Denver para ver a cuatro más. Reacher había escuchado con paciencia las historias familiares del anciano y había considerado que un itinerario en zigzag, primero al oeste y después al sur, era del todo aceptable. De hecho, probablemente sería más entretenido ver dos lados de un triángulo que uno solo. Luego, en Hope, había consultado un mapa y había visto que Despair estaba a algo menos de veinte kilómetros al oeste y había sido incapaz de resistirse a seguir con el desvío. En una o dos ocasiones a lo largo de la vida había hecho ese mismo viaje, aunque metafóricamente, eso de pasar de la esperanza a la desesperación, y, ahora, dado que la oportunidad se le presentaba así de clara, quería hacerlo de forma literal.
De ese capricho también se acordó más tarde.
La carretera entre ambas poblaciones era recta y tenía dos carriles. Iba elevándose con suavidad mientras avanzaba hacia el oeste, aunque no demasiado. La zona del este de Colorado en la que se encontraba era bastante plana, como Kansas, aunque las Rocosas se veían a lo lejos, por delante, azules, descomunales, neblinosas. Parecía que estuvieran muy cerca hasta que, de pronto, dejaron de estarlo. Reacher ascendió la ligera cuesta, pero cuando llegó a lo más alto se quedó de piedra y entendió por qué uno de los pueblos se llamaba «Esperanza» y el otro «Desesperación». Los colonos de hacía ciento cincuenta años que se esforzaban por llegar al oeste se habrían detenido en lo que acabaría llamándose Hope y habrían considerado que tenían su último gran obstáculo al alcance de la mano. Luego, tras descansar un día, una semana, un mes, se habrían puesto en camino una vez más, habrían subido esa misma cuesta que él había remontado y habrían visto que la aparente proximidad de las Rocosas no era sino un cruel truco de la topografía. Una ilusión óptica. Un juego de la luz. Desde lo alto de la cuesta, la gran barrera volvía a parecer remota, inalcanzable incluso, al otro lado de cientos y cientos de kilómetros de interminables llanuras. A miles de kilómetros... aunque eso también era una ilusión. Reacher calculaba que, en realidad, los primeros picos significativos estarían a unos trescientos kilómetros. Eso era un mes de duro caminar por un paisaje monótono, junto con los carros de mulas y siguiendo rodadas de carro ocasionales que tendrían décadas de antigüedad. Puede que seis buenas semanas en caso de que no se tratara de la estación más adecuada. Vamos, que tampoco es que fuera un desastre, pero sin duda suponía una amarga decepción, un golpe lo bastante fuerte como para que los más inquietos e impacientes pasaran de la esperanza a la desesperación en dos miradas consecutivas al horizonte.
Reacher había salido de la carretera de brea y gravilla de Despair y había caminado por una zona de tierra arenosa hasta una mesa de roca del tamaño de un coche. Se había aupado a la mesa, se había tumbado en su superficie con las manos detrás de la nuca y se había quedado mirando el cielo, que tenía un color azul celeste pálido y estaba lleno de nubes plumosas que bien podían haber sido los vaporosos rastros de los vuelos nocturnos que van de costa a costa. Si aún fumara, muy probablemente hubiera encendido un cigarrillo para pasar el rato, pero no era el caso. Fumar implicaba llevar, por lo menos, un paquete de cigarrillos y unas cerillas, y hacía mucho tiempo que había dejado de llevar encima aquello que no necesitara. En los bolsillos no llevaba sino billetes, un pasaporte expirado, una tarjeta de débito y un cepillo de dientes de viaje, de esos cuya funda es al mismo tiempo la empuñadura del cepillo. A esas alturas de la vida, tampoco le esperaba nada en ningún lado. No tenía ningún trastero en una ciudad lejana, no le había pedido a ningún amigo que le guardara nada. Sus únicas pertenencias eran aquello que llevaba en el bolsillo y la ropa y los zapatos que vestía. Eso era todo, y era más que suficiente. Todo lo que necesitaba y nada de lo que no necesitaba.
Se puso de pie, de puntillas, lo más alto que podía sobre aquella mesa de roca. A su espalda, hacia el este, había una ligera depresión del terreno, de unos quince kilómetros de diámetro en cuyo centro aproximadamente se encontraba Hope, a unos trece o catorce kilómetros, una retícula de unas diez calles por seis llenas de edificios de ladrillo, junto con una serie de casas, granjas, graneros y estructuras similares de madera o de chapa ondulada diseminadas por los alrededores. En conjunto era como una especie de borrón entre la niebla. Frente a él, hacia el oeste, había decenas de miles de kilómetros cuadrados completamente vacíos, a excepción de una serie de cintas que en realidad eran carreteras lejanas, y del pueblo de Despair, que estaba a unos trece o catorce kilómetros. Era más difícil ver Despair que Hope. La niebla era más densa en el oeste. Resultaba imposible adivinar los detalles, aunque el lugar parecía más grande que Hope. El pueblo tenía forma de lágrima, con una zona central más plana una vez había comenzado la población, que se iba ensanchando a medida que crecía la zona de actividad, probablemente de naturaleza industrial: de ahí lo de la niebla. Despair no parecía tan agradable como Hope. Resultaba fría, mientras que Hope le había resultado cálida; gris, mientras que Hope le había parecido ambarina. Desde luego, su aspecto era poco cordial. Durante un breve instante, Reacher se planteó dar media vuelta y seguir en dirección sur desde Hope, lo cual le permitiría retomar su diagonal imaginaria, pero desechó el pensamiento antes incluso de que este se hubiera formado del todo. Reacher odiaba dar la vuelta. A él le gustaba seguir siempre hacia delante, sin mirar atrás, pasase lo que pasase. En la vida todos necesitamos un principio motor, y el de Reacher era el implacable movimiento hacia delante.
Más tarde, se enfadaría consigo mismo por ser tan inflexible.
Había bajado de la mesa de roca y había seguido una larga diagonal por la arena, hasta que había vuelto a la carretera, veinte metros después de donde la había dejado. Había subido el escalón del bordillo izquierdo y había seguido caminando a grandes zancadas, un paso cómodo para él, como para recorrer unos cinco kilómetros por hora, de cara al tráfico que venía, si bien no circulaba ningún vehículo. Ni venía, ni iba. La carretera estaba desierta. Ningún vehículo la utilizaba. Ni coches, ni camiones. Nada. Nadie podía llevarle. A Reacher le había llamado un poco la atención, pero no le había preocupado. No era, ni mucho menos, la primera vez que le tocaba caminar veinte kilómetros. Se había retirado el pelo de la frente, se había ahuecado la camisa y había seguido caminando hacia lo que fuera que le esperara delante.
3
El límite de la población lo marcaba un solar vacío para el que debían de haber planeado algo veinte años atrás, que sin embargo no habían llegado a construir. Más adelante había un aparcamiento que estaba cerrado a cal y canto, puede que abandonado para siempre. Al otro lado de la calle, cincuenta metros al oeste, había una gasolinera. Dos surtidores, ambos viejos. No es que fueran como esas antiguallas que había visto en los cuadros de Edward Hopper, pero seguían estando desfasados un par de generaciones. Al fondo había una construcción pequeña, una especie de caseta, con un ventanal sucísimo tras el cual se distinguían montones de latas de aceite apiladas en forma de pirámide. Reacher cruzó el área de aprovisionamiento y asomó la cabeza por la puerta. El interior de la caseta estaba a oscuras y olía a creosota y a madera sin tratar caliente. Detrás del mostrador había un tipo con un mono azul con manchas negras. Tendría unos treinta años y era flacucho.
—¿Tiene café? —le preguntó Reacher.
—Esto es una gasolinera.
—En las gasolineras venden café. Y agua. Y refrescos.
—En esta no. Aquí vendemos gasolina.
—Y aceite.
—Si quiere.
—¿Hay alguna cafetería en el pueblo?
—Hay un restaurante.
—¿Solo uno?
—No necesitamos más.
Reacher sacó la cabeza de la caseta, hacia la luz del día, y siguió caminando. Cien metros más adelante, en dirección oeste, a la carretera le salieron aceras y, según indicaba una señal, pasó a llamarse Main Street. Diez metros después, al lado izquierdo de la calle, al sur, aparecía la primera manzana edificada, que estaba ocupada por un cubo de ladrillo tristón de tres plantas. Cabía la posibilidad de que en su día hubiera sido una enorme tienda de telas, y sin duda seguía siendo algún tipo de tienda de venta al por menor. A través de las polvorientas ventanas de la planta baja, Reacher vio tres clientes, rollos de tela y menaje de hogar de plástico. Al lado de aquel edificio había otro cubo idéntico, también de tres pisos, y otro, y otro. El centro parecía tener unas doce manzanas, la mayoría de ellas al sur de Main Street. No es que Reacher fuera experto en arquitectura, y era consciente de que se encontraba al oeste del Mississippi, pero aquel lugar le recordaba muchísimo a los viejos pueblos industriales de Connecticut, o a la zona de Cincinnati que daba al río; sitios desnudos, severos, sin adornos y anticuados. Había visto películas de los típicos pueblos pequeños de Estados Unidos en las que habían tenido que montar escenarios para que pareciera que el paraje estaba más vivo y se acercaba más a la perfección de como era en realidad. Aquel pueblo era justo lo contrario. Daba la sensación de que un diseñador y un montón de operarios se hubieran esforzado para que pareciera que tenía peor aspecto y que era más lúgubre de lo necesario. Había poco tráfico por las calles. Sedanes y camionetas que se movían como si no fueran a ninguna parte. Ninguno de los vehículos tenía menos de tres años. Había pocos peatones.
Reacher giró a la izquierda al azar y empezó a buscar el restaurante. Recorrió una decena de manzanas y pasó por delante de una tienda de comestibles, de una peluquería, de un bar, de una pensión y de un viejo hotel con la fachada descolorida antes de dar con el establecimiento prometido. El restaurante ocupaba toda la planta baja de otro de aquellos cubos de ladrillo. El techo era alto y las ventanas eran láminas de vidrio que iban del suelo al techo, ocupando casi toda la pared. Cabía la posibilidad de que el lugar en cuestión hubiera sido un concesionario de coches en el pasado. El suelo era de baldosa, las mesas y las sillas eran sencillas, de madera marrón, y olía a verdura cocida. Nada más entrar había un atril junto al cual se encontraba un poste de latón con un pie muy pesado del que colgaba un cartel en el que ponía: «Por favor, espere a que le asignen una mesa». El mismo cartel de todos lados. La misma tipografía, los mismos colores, la misma forma. Reacher se imaginaba que en alguna parte debía de haber una empresa de suministros que los vendía como churros. Había visto carteles idénticos en Calais, Maine, y daba por hecho que los vería en San Diego, California. Se quedó junto al atril y esperó.
Y esperó.
Había once clientes comiendo: tres parejas, una mesa de tres y dos solitarios. Una camarera, pero nadie más de personal. No había nadie junto al atril. No es que le resultara inusual. Reacher había comido en un millar de sitios similares y, subliminalmente, sabía bien qué ritmo llevaban. La camarera solitaria no tardaría en mirarle y en asentir, como diciendo: «Enseguida estoy con usted», después, tomaría nota, serviría un plato, se alejaría de los comensales para acercarse a él, puede que al tiempo que se soplaba un mechón de pelo para apartárselo de la mejilla, un gesto pensado para transmitir, a un tiempo, una disculpa y ganas de agradar, cogería una de las cartas del atril, lo guiaría hasta una mesa, se marcharía apresurada y, después, volvería con él, pero no sin antes repetir una serie de pasos.
Sin embargo, la camarera no hizo nada de todo aquello.
Lo miró. No asintió. Se limitó a observarlo durante un largo segundo y, luego, apartó la mirada. Siguió con lo que estaba haciendo que, dicho sea de paso, no era gran cosa. Tenía tranquilos a sus once clientes. No estaba más que repasando. Se acercaba a las mesas, preguntaba si todo estaba bien y rellenaba aquellas tazas de café que estaban por debajo de una línea imaginaria que había a unos dos centímetros y medio del borde. Reacher se volvió para mirar la puerta, no fuera a ser que se le hubiera pasado algún cartel con el horario y que estuvieran a punto de cerrar. No era el caso. Miró su reflejo en el cristal para comprobar si estaba cometiendo algún ultraje social por el modo en que iba vestido. No era el caso. Llevaba unos pantalones de color gris oscuro con una camisa a juego, también gris. Ambas prendas las había comprado dos días antes en una tienda de excedentes de Kansas que vendía ropa para conserjes. Las tiendas de excedentes de ropa para conserjes habían sido su último descubrimiento. Ropa sencilla, resistente y bien confeccionada a precios razonables. Perfecto. Llevaba el pelo corto y limpio. Se había afeitado el día anterior por la mañana. Llevaba la bragueta cerrada.
Se volvió de nuevo y esperó.
Los clientes se volvieron a su vez para mirarlo, uno a uno. Lo evaluaban abiertamente y seguían a lo suyo. La camarera describió otro circuito por la sala, despacio, mirando a todos lados menos adonde él estaba. Reacher permaneció de pie, analizando la situación con su base de datos mental para ver si conseguía comprenderla. Finalmente perdió la paciencia, dejó atrás el cartel y se sentó en una mesa para cuatro. Arrastró la silla para separarla de la mesa, tomó asiento y se puso cómodo. La camarera observó cómo lo hacía y después se dirigió a la cocina.
No volvió a salir.
Reacher permaneció sentado y esperó. La sala estaba en silencio. Nadie decía nada. Tampoco se oía nada, excepto el entrechocar de los cubiertos contra los platos, a la gente masticando, el ligero golpe de las tazas de cerámica sobre los platillos y el suave crujido de la madera de las patas de las sillas cada vez que alguno de los comensales se removía. Aquellos pequeños ruidos fueron haciéndose cada vez más intensos en aquel vasto espacio embaldosado y acabaron resultando abrumadores.
No pasó nada durante cerca de diez minutos.
Entonces, una vieja camioneta con cabina doble se detuvo junto a la acera, justo frente a la puerta del restaurante. Hubo una pequeña pausa y, a continuación, cuatro hombres bajaron de la camioneta y se quedaron juntos en la acera. Luego, adoptaron una formación cerrada, hicieron otra breve pausa y entraron en el restaurante. Una vez dentro volvieron a detenerse, miraron por toda la sala y no tardaron en dar con su objetivo. Fueron directos a la mesa de Reacher. Tres de ellos se sentaron en las tres sillas vacías y el cuarto se quedó en la cabecera de la mesa, bloqueando el camino a la puerta.
4
Los cuatro tipos eran de tamaño manejable. El más bajo mediría un metro ochenta y el que menos pesaba andaría por los noventa kilos. Todos ellos tenían los nudillos protuberantes, las muñecas anchas y los brazos nudosos. Dos de ellos tenían la nariz rota y ninguno conservaba todos los dientes. Todos estaban pálidos y tenían un aspecto poco saludable. Iban sucios. Tenían tanta roña en los pliegues de la piel que esta les brillaba como si fuera de metal. Todos ellos iban vestidos con camisa de trabajo de lona y la llevaban remangada hasta los codos. Todos tendrían entre treinta y cuarenta años. Daba la impresión de que todos ellos estaban buscando problemas.
—No quiero compañía —dijo Reacher—. Prefiero comer solo.
El tipo que estaba en la cabecera de la mesa era el más grande de los cuatro, cerca de tres centímetros más que el segundo más alto y cerca de cinco kilos más que el segundo más pesado.
—Aquí no vas a comer —le aseguró.
—¿Ah, no?
—Aquí no, desde luego.
—Pues me han dicho que este es el único restaurante del pueblo.
—Y así es.
—¿Entonces?
—Tienes que irte.
—¿¡Que tengo que irme!?
—De aquí.
—¿De aquí, de dónde?
—Del restaurante.
—¿Se puede saber por qué?
—No nos gustan los desconocidos.
—A mí tampoco, pero en algún sitio tengo que comer, de lo contrario, me quedaría en nada, como vosotros.
—Qué gracioso eres.
—Tan solo he constatado un hecho.
Reacher puso los antebrazos sobre la mesa. Al más grande de todos le sacaría unos quince kilos y unos ocho centímetros; más a los otros tres. Además, le habría encantado apostar a que tenía algo más de experiencia y algo menos de inhibición que cualquiera de ellos. O incluso que todos ellos juntos. Aunque, en última instancia, si la cosa se desmandaba, iban a ser sus ciento quince kilos contra los cuatrocientos a los que llegaban entre los cuatro. La probabilidad no jugaba a su favor, pero Reacher odiaba recular.
El que estaba de pie dijo:
—No queremos que estés aquí.
—Me parece que me estáis confundiendo con alguien a quien le importa lo que vosotros queráis.
—Aquí no van a servirte.
—¿Ah, no?
—No.
—Pues pide tú por mí.
—Y, luego, ¿qué?
—Pues, luego, me como tu comida.
—Qué gracioso eres. Venga, tienes que marcharte.
—¿Por qué?
—Que te marches.
—¿Cómo os llamáis?
—Eso no te incumbe. Venga, fuera.
—Si queréis que me marche, que me lo diga el dueño, no vosotros.
—No hay problema.
El que estaba en la cabecera le hizo un gesto con la cabeza a uno de los que estaban sentados, que arrastró la silla por las baldosas, se levantó y fue a la cocina. Transcurrido un largo minuto, salió con un hombre que llevaba puesto un delantal con manchas. El del delantal se secaba las manos con un trapo y no parecía que la situación le preocupara lo más mínimo. Se acercó hasta la mesa en la que se había sentado Reacher y le dijo:
—Quiero que se vaya de mi restaurante.
—¿Por qué?
—No tengo por qué darle explicaciones.
—¿Es usted el dueño?
—Sí, lo soy.
—Me marcharé en cuanto me haya tomado una taza de café.
—Márchese ya.
—Solo, sin azúcar.
—No quiero problemas.
—Pues ya los tiene. Si me sirve una taza de café, me marcharé de aquí. Si no me la sirve, estos cuatro pueden intentar obligarme a que me vaya, pero va a pasar usted el resto del día limpiando sangre del suelo y todo el de mañana comprando sillas y mesas nuevas.
El del delantal no dijo nada.
—Solo, sin azúcar —repitió Reacher.
El del delantal permaneció allí, de pie, durante un rato largo, hasta que por fin volvió a la cocina. Un minuto más tarde la camarera salió de la cocina con una única taza de café en un platillo que llevó por toda la sala. Cuando llegó a la mesa, dejó la taza justo delante de Reacher con la fuerza suficiente para que parte de su contenido se derramara sobre el platillo.
—Que lo disfrute —le dijo.
Reacher cogió la taza y secó la base en su manga, dejó la taza en la mesa y luego vertió en ella el café que había caído en el platillo. A continuación, volvió a dejar la taza en el platillo y alineó la una y el otro justo delante de él. Cogió la taza de nuevo y le dio un sorbo al café.
«No está malo», pensó.
Un poco flojo y demasiado hecho pero, en el fondo, era un producto comercial decente. Mejor que en la mayoría de las cafeterías, peor que en la mayoría de las franquicias. Justo en medio de la curva. Eso sí, la taza era una monstruosidad, con el borde tan grueso que hacía que la bebida se enfriara a pasos agigantados. Demasiado ancha, demasiado baja, demasiada masa. No es que Reacher fuera un enamorado de la porcelana china, pero consideraba que el receptáculo tenía que estar al servicio del contenido.
Los cuatro que lo rodeaban seguían allí, solo que ahora había dos sentados y dos de pie. Reacher los ignoró y bebió, despacio en un primer momento, más rápido a medida que el café iba enfriándose. Apuró la taza y la dejó en el platillo. Los apartó despacio y con cuidado hasta que estuvieron, exactamente, en el centro de la mesa. A continuación, movió el brazo izquierdo a toda velocidad para llevarse la mano al bolsillo. Los cuatro que lo rodeaban se pusieron en guardia. Reacher sacó un billete de un dólar, lo alisó y lo metió debajo del platillo.
—Venga, vamos —dijo.
El tipo que estaba de pie en la cabecera de la mesa se apartó. Reacher hizo ruido en el suelo cuando se echó hacia atrás con la silla. Se levantó. Los once clientes observaron cómo lo hacía. Empujó la silla con cuidado hasta la mesa, rodeó la cabecera de la misma y se dirigió a la puerta. Sintió que los cuatro matones lo seguían. Oyó sus botas sobre las baldosas. Iban en fila india, pasando entre las mesas, junto al atril y al cartel de marras. La sala estaba en silencio.
Reacher empujó la puerta y salió a la calle. El aire era frío, pero el sol ya había salido. La acera estaba compuesta por cuadrados de cemento de metro y medio de lado. Los cuadrados estaban dispuestos con una junta de dilatación de dos centímetros y medio. Habían rellenado las juntas con un compuesto negro.
Reacher giró a la izquierda y dio cuatro pasos para apartarse de la camioneta. Luego, se detuvo y se dio la vuelta, con el sol de la tarde a la espalda. Los cuatro matones formaron delante de él, con el sol en los ojos. El que se había situado en la cabecera de la mesa le espetó:
—Y, ahora, lárgate.
—Ya he salido del restaurante.
—Lárgate del pueblo.
Reacher no dijo nada.
—Gira a la izquierda. Encontrarás la calle principal a cuatro manzanas. Una vez allí, gira a la derecha o a la izquierda, al este o al oeste, a nosotros nos da igual. Eso sí, ponte a caminar y no pares.
—Así que aquí seguís haciendo eso, ¿eh?
—¿Hacer qué?
—Lo de echar a la gente del pueblo.
—Ya te digo.
—¿Y podríais decirme por qué lo hacéis?
—No tenemos por qué darte explicaciones.
—Es que he llegado hasta aquí.
—¿¡Y!?
—Pues que me voy a quedar.
El tipo que estaba más alejado de Reacher se subió las mangas por encima de los codos y dio un paso hacia delante. Tenía la nariz rota, le faltaban dientes. Reacher le miró las muñecas. La anchura de las muñecas de una persona es el único indicador claro de la fuerza que tiene. Las de aquel tipo eran más anchas que el tallo de una rosa, pero más estrechas que un tablón de madera de cinco por diez; aunque estaban más cerca del grosor del tablón que del grosor del tallo.
—Os estáis metiendo con la persona equivocada.
El único que había hablado hasta el momento le preguntó:
—¿Tú crees?
Reacher asintió.
—Me veo en la obligación de advertíroslo. Se lo prometí a mi madre hace mucho tiempo. Me metió en la cabeza que tenía que darles a mis contendientes la oportunidad de retirarse.
—¿Eres un niñito de mamá?
—Digamos que le gustaba el juego limpio.
—Somos cuatro contra uno.
Reacher tenía las manos a los lados, relajadas, ligeramente curvadas. Tenía los pies separados, bien plantados. Sentía el duro cemento a través de la suela de los zapatos. Tenía cierta textura. Si tuviera que apostar, diría que le pasaron una escoba de cepillo justo antes de que se hubiera secado, hacía diez años. Cerró la mano izquierda y la levantó muy despacio, con la palma hacia arriba. La subió hasta la altura de los hombros. Los cuatro tipos se quedaron mirándola. Por la manera en que había doblado los dedos, parecía que estuviera escondiendo algo, pero ¿el qué? Reacher abrió la mano de golpe. Allí no había nada. En ese mismo instante, se hizo a un lado, lanzó el puño derecho como si lo impeliera una fortísima convulsión y le atizó al tipo que había dado el paso adelante un colosal gancho ascendente en la mandíbula. El tipo respiraba por la boca porque tenía rota la nariz, así que el terrible puñetazo le cerró la boca de golpe. Además, lo levantó del suelo y lo tiró de espaldas sobre la acera cuan largo era. Como una marioneta a la que le cortas todas las cuerdas al mismo tiempo. Inconsciente antes de haber recorrido la mitad del camino.
—Bueno, ya solo quedáis tres. Yo sigo siendo uno.
Desde luego, principiantes no eran. Reaccionaron bastante bien y bastante rápido. Se echaron atrás de un salto y conformaron un amplio semicírculo, encorvados, con los puños preparados.
—Aún tenéis oportunidad de retiraros.
El único que había hablado hasta el momento exclamó:
—Que te lo has creído.
—No sois lo bastante buenos.
—Has tenido suerte.
—Solo a los gilipollas se les pilla con un puñetazo como ese.
—No vas a conseguirlo dos veces.
Reacher no dijo nada.
—Lárgate del pueblo. No puedes con los tres tú solo.
—Ponedme a prueba.
—No puede ser. Ahora no.
Reacher asintió.
—A ver, tienes razón, cabe la posibilidad de que uno de vosotros permanezca en pie el tiempo suficiente como para pegarme una hostia.
—Dalo por hecho.
—Lo que tenéis que preguntaros es quién de vosotros será. Ahora mismo, es imposible que lo sepáis. Uno de vosotros va a tener que llevar a los demás al hospital, donde se tirarán seis meses. ¿Tanto interés tenéis en que me marche como para correr el riesgo?
Ninguno de ellos respondió. Tablas. Reacher se planteó cuál sería su siguiente paso. Una patada con la pierna derecha en la ingle al tipo que tenía a la izquierda, girarse rápido y asestarle un codazo en la cabeza al tipo que estaba en el centro, agacharse para evitar el gancho que sin duda estaría intentando atizarle el que tenía a su derecha, dejar que siguiera al impulso y soltarle un codazo en los riñones. Un, dos, tres, no tenía mucha complicación. Puede que, después, tuviera que limpiar un poco, más patadas y más codazos. La mayor de las dificultades consistiría en limitar los daños. Iba a tener que contenerse un poco. Siempre era mejor quedarse en el lado bueno de la línea, más cerca del alboroto público que del homicidio.
El cuadro se había quedado congelado: Reacher, erguido, relajado; tres tipos encorvados; y uno más en el suelo que sangraba y no se movía, aunque respiraba. A lo lejos, más allá de los tres matones, en las aceras, Reacher veía gente yendo y viniendo, a lo suyo. Veía coches y camionetas que avanzaban despacio por las calles, se detenían en los cruces y seguían su camino.
Entonces vio cómo un coche en concreto salía de unos de aquellos cruces y se dirigía directo hacia ellos. Era un Crown Victoria blanco y dorado con un parachoques con el protector de color negro, una barra de luces en el techo y antenas en la puerta del maletero. En las puertas delanteras llevaba pintado un escudo en el que ponía DPD —Departamento de Policía de Despair—. Al volante iba un policía corpulento con una chaqueta marrón.
—Detrás de vosotros —anunció Reacher—. Llega la caballería.
Él ni se movió. Siguió mirando a los tres tipos. A decir verdad, la llegada del policía no le garantizaba nada. Aún no, al menos. Sin embargo, aquellos tres parecían estar lo bastante cabreados como para que no les importara pasar del cargo de amenazas al de agresión. Puede que ya tuvieran tantos a sus espaldas que considerasen que no habría mucha diferencia si les caía uno más.
«Ay, los pueblecitos».
En opinión de Reacher, en todos había algún lunático.
El policía frenó el Crown Victoria en seco junto a ellos. Abrió la puerta y sacó una escopeta antidisturbios de una funda situada entre ambos asientos delanteros. Bajó. Cargó la escopeta y se la puso en diagonal sobre el pecho. Era un tipo grande. Blanco. De unos cuarenta años. Moreno. Con el cuello ancho. Chaqueta marrón oscuro, pantalones marrones claros, zapatos negros y una marca en la frente que le había dejado el sombrero, uno como el que seguramente llevaba el oso Smokey, y que lo más probable es que estuviera en el asiento del copiloto. El policía se situó detrás de los tres matones y analizó la situación.
«A ver, que tampoco es astrofísica... Tres tipos que rodean a un cuarto... Del tiempo no estamos hablando».
—¡Atrás! —exclamó el policía.
Tenía la voz profunda. Autoritaria. Los tres matones se hicieron a un lado. El policía avanzó. Los matones cambiaron de posición y se quedaron detrás del policía. El policía apuntó al pecho a Reacher con la escopeta antidisturbios y le soltó:
—Queda usted arrestado.
5
Reacher se quedó quieto y preguntó:
—¿Bajo qué cargos?
—Algo se me ocurrirá.
El policía se cambió el arma de mano y utilizó la derecha para coger las esposas del cinturón. Uno de los tres matones se acercó, se las cogió y fue hasta detrás de Reacher dando un rodeo.
—Ponga las manos a la espalda.
—¿Han jurado estos tres el cargo de ayudante?
—¿Y qué más le da eso?
—A mí me da lo mismo, pero a ellos sí debería importarles, porque como me pongan las manos encima sin razón alguna, les romperé los brazos.
—Todos han jurado el cargo. Incluido el que ha tumbado usted.
El policía volvió a coger la escopeta con ambas manos.
—Ha sido en defensa propia.
—Eso cuénteselo al juez.
El tipo que estaba detrás de Reacher le echó los brazos hacia atrás y le puso las esposas. El que había hablado en todo momento se acercó al coche patrulla, abrió la puerta de atrás y se quedó sujetándola, como un botones la de un taxi a la puerta del hotel.
—Entre en el coche.
Reacher no se movió. Valoró qué alternativas tenía. No tardó mucho en hacerlo: no tenía alternativas. Estaba esposado; tenía a un matón detrás, como a un metro; tenía un policía delante, a unos dos metros y medio; había otros dos matones por detrás del policía; y la escopeta antidisturbios parecía una Mossberg y, aunque no reconocía el modelo, respetaba la marca.
—Entre en el coche.
Reacher fue hacia el coche, rodeó la puerta y se agachó para entrar, cosa que hizo con el culo por delante. El asiento estaba tapizado con un vinilo duro y se deslizó con facilidad por su superficie. El suelo era de goma granulada. La pantalla de seguridad era de plástico a prueba de balas. El fondo del asiento era corto; incómodo, teniendo en cuenta que tenía las manos esposadas a la espalda. Apoyó un pie al lado derecho de la columna central y el otro al lado izquierdo. Daba por hecho que el viaje iba a ser accidentado.
El policía se sentó al volante. La suspensión cedió bajo su peso. Guardó la Mossberg en la funda. Cerró la puerta de golpe, puso la marcha y pisó el acelerador a fondo. Reacher salió despedido hacia atrás, contra el asiento. Luego, el tipo frenó en seco frente a una señal de stop y Reacher salió despedido hacia delante, pero se giró mientras salía proyectado y el golpe contra la pantalla de plástico se lo llevó el hombro. El policía repitió el procedimiento en el siguiente cruce. Y en el siguiente. Pero a Reacher no le importaba. Era lo que se esperaba. Él también había conducido así en su día, cuando era él quien iba al volante y otro el que iba detrás. Además, aquel era un pueblo pequeño, así que, estuviera donde estuviera la comisaría, no iban a tardar en llegar.
La comisaría estaba a cuatro manzanas al oeste y dos al sur del restaurante. La albergaba otro de aquellos edificios de ladrillo sin personalidad situado en una calle lo bastante ancha como para que los polis pudieran aparcar en semibatería. Había otro coche patrulla. Nada más. Un pueblo pequeño, una comisaría pequeña. El edificio tenía dos plantas. La policía ocupaba la de abajo. Los juzgados estaban arriba. Reacher supuso que en el sótano habría celdas. En el viaje hasta la recepción no hubo incidentes. No dio problemas. No tenía sentido darlos. No era nada inteligente ser un fugitivo a pie en un pueblo cuyo límite estaba a veinte kilómetros en un sentido y puede que incluso a más en el otro. En la recepción había un patrullero que bien podría ser el hermano pequeño del policía que lo había arrestado. Era igual de grande, tenía el mismo cuerpo, la misma cara, el mismo pelo; sencillamente, parecía un poco más joven. El policía que lo había arrestado le quitó las esposas y Reacher entregó los objetos que llevaba en los bolsillos y se quitó los cordones de los zapatos. No llevaba cinturón. El policía de la recepción lo escoltó al sótano por una escalera de caracol, hasta una celda de metro ochenta por dos y medio con unas rejas que por lo menos habían pintado cincuenta veces.
—¿Abogado? —preguntó Reacher.
—¿Conoce usted a alguno?
—Me vale con uno de oficio.
El policía asintió, cerró la puerta y se marchó. Lo dejó solo. Las demás celdas estaban vacías. Tres celdas en fila y un pasillo estrecho, sin ventanas. En cada una de las celdas había una cama de hierro pegada a la pared y un inodoro de acero con un lavamanos sobre la cisterna. En el techo había una luz estanca protegida con una rejilla. Reacher se acercó al inodoro, abrió el agua del lavamanos, puso los nudillos debajo del chorro y se los masajeó. Los tenía enrojecidos, pero no se los había magullado. Se tumbó en el catre y cerró los ojos.
«Bienvenido a Despair».
6
El abogado de oficio no apareció. Reacher dormitó durante dos horas, hasta que el policía que lo había arrestado bajó haciendo ruido por las escaleras, abrió la celda y le hizo un gesto para que saliera.
—El juez está listo.
Reacher bostezó.
—Aún no me han acusado de nada y no he visto a mi abogado.
—Eso dígaselo al juez, no a mí.
—Pero ¿qué sistema de mierda tienen ustedes?
—El que hemos tenido siempre.
—Pues prefiero quedarme aquí dentro.
—Podría llamar a sus tres amigos para que vinieran a hacerle una visita.
—Ahorre gasolina y envíelos al hospital directamente.
—Podría esposarle a la cama.
—¿Usted solo?
—Podría bajar con una pistola aturdidora.
—¿Vive usted en el pueblo?
—¿Por?
—Porque puede que algún día venga a hacerle una visita.
—Lo dudo mucho.
El policía se quedó esperando. Reacher se encogió de hombros y puso los pies en el suelo. Se levantó y salió de la celda. Caminaba con cierta torpeza porque no llevaba los cordones. Por las escaleras tuvo que recoger los dedos de los pies con fuerza para que no se le salieran los zapatos. Pasó por delante de la recepción arrastrando los pies y siguió al policía hasta el primer piso. Aquella escalera era más ancha y daba a una puerta de madera doble que estaba cerrada. Al lado de la puerta había un poste con una base pesada y un cartel. El cartel era muy similar al del restaurante, solo que en este ponía JUZGADO. El policía abrió la hoja izquierda de la puerta y se hizo a un lado. Reacher entró en el juzgado. Había un pasillo central y cuatro filas de bancos a cada lado, luego, una barandilla con una puertecita y una mesa para el fiscal y otra para la defensa, cada una de ellas con tres sillas con ruedas. Había un estrado para los testigos, otro para el jurado y otro para el juez. Tanto los muebles como las estructuras eran de pino y estaban lacados en un color oscuro que el paso del tiempo y los barnices habían ido oscureciendo aún más. Las paredes estaban recubiertas de madera hasta tres cuartos de su altura y el techo y la parte superior de la pared estaban pintados de color crema. Detrás del estrado del juez había dos banderas: la de las barras y las estrellas y otra que Reacher dio por hecho que sería la del estado de Colorado.
La sala estaba vacía. Había eco y olía a polvo. El policía se adelantó y abrió la puertecita de la barandilla. Le hizo una señal a Reacher para que se sentara en la mesa de la defensa y él se sentó en la de la acusación. Esperaron. Entonces se abrió una puerta que pasaba inadvertida en la pared de atrás y entró un hombre vestido de traje. El policía se puso en pie de golpe y ordenó:
—Todos en pie.
Reacher permaneció sentado.
El hombre del traje subió con dificultad los tres escalones de su estrado. Estaba gordo y debía de andar por los sesenta y pocos años. Tenía el pelo blanco. Llevaba un traje barato y mal cortado. Cogió un bolígrafo y alineó una libreta justo delante de él. Miró a Reacher y le preguntó.
—¿Cómo se llama?
—No me han leído mis derechos.
—Es que no le han acusado de nada. Esto no es un juicio.
—Entonces ¿qué es?
—Una vista.
—¿Para qué?
—Es un tema administrativo, nada más. No es sino un formalismo, pero necesito que responda a unas preguntas.
Reacher no dijo nada.
—A ver, ¿cómo se llama?
—Seguro que el Departamento de Policía ha hecho una fotocopia de mi pasaporte y se la ha enseñado.
—Es para que quede registrado, por favor.
El tono del hombre era neutral y su actitud era bastante cortés, así que Reacher se encogió de hombros y respondió:
—Jack Reacher. Sin inicial intermedia.
El tipo lo anotó. A continuación, le preguntó su fecha de nacimiento, su número de la Seguridad Social y su nacionalidad. Luego, su dirección.
—No tengo dirección fija.
El tipo lo anotó.
—¿Ocupación?
—Ninguna.
—¿Cuál es el propósito de su visita a Despair?
—Turismo.
—¿Cómo pretende mantenerse durante su visita?
—No había pensado en ello. No había creído que fuera a tener problemas. No es que esto sea Londres, París o Nueva York.
—Por favor, responda a la pregunta.
—Tengo una cuenta corriente.
El tipo lo anotó también. Después, respiró con fuerza, repasó con el bolígrafo todas y cada una de las líneas que había escrito e hizo una pausa.
—¿Cuál fue su última dirección?
—Un ACM.
—¿Un ACM?
—Un apartado de correos militar.
—¿Es usted veterano?
—Sí, lo soy.
—¿Cuánto tiempo sirvió?
—Trece años.
—¿Hasta?
—Hasta que me retiré del cargo, hace diez años.
—¿En qué unidad sirvió?
—En la Policía Militar.
—¿Rango con el que salió?
—Comandante.
—¿Y no ha tenido usted ninguna dirección fija desde que dejó el ejército?
—No la he tenido, no.
El tipo trazó una marca pronunciada junto a una de las líneas que había escrito. Reacher vio cómo movía el bolígrafo cuatro veces, dos en una dirección y dos en la otra. Luego, le preguntó:
—¿Cuánto tiempo hace que no trabaja?
—Diez años.
—¿No ha trabajado desde que dejó el ejército?
—Lo cierto es que no.
—¿¡Un comandante retirado que no ha sido capaz de encontrar trabajo!?
—Digamos mejor que este comandante retirado no ha querido encontrar trabajo.
—Pero tiene una cuenta corriente.
—Tengo ahorros. Además, realizo algún que otro trabajo ocasional.
El tipo hizo una nueva marca junto a otra de las líneas. Dos rayones verticales, dos horizontales. Y a continuación le preguntó:
—¿Dónde pasó la noche de ayer?
—En Hope. En un motel.
—¿Y sus maletas siguen allí?
—No tengo maletas.
El tipo lo anotó e hizo otra marca.
—¿Ha venido andando hasta aquí?
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque no hay autobús y no ha pasado ningún vehículo al que pedirle que me llevara.
—Ya, pero ¿para qué ha venido?
—Para hacer turismo.
—¿Qué había oído de nuestro pueblo?
—Nada de nada.
—Y, aun así, ¿ha decidido venir?
—Es evidente, ¿no?
—¿Por qué?
—El nombre me ha parecido intrigante.
—No es una razón muy creíble.
—A algún sitio tengo que ir. Ah, por cierto, gracias por la estupenda bienvenida.
El tipo dibujó una cuarta marca junto a las líneas que había escrito. Dos líneas verticales y dos horizontales. A continuación repasó la lista acompañándose del bolígrafo, despacio, metódico. Catorce respuestas, más los cuatro añadidos de las marcas a los márgenes.
—Pues lo siento mucho, pero resulta que incumple usted una de las ordenanzas de Despair, así que me temo que va a tener que marcharse.
—¿¡Marcharme!?
—Del pueblo.
—¿Qué ordenanza?
—La de vagabundeo.
7
—¿Tienen ustedes una ordenanza sobre vagabundos?
El juez asintió y respondió:
—Igual que en la mayoría de poblaciones occidentales.
—Pues nunca me habían detenido por ello.
—Ha tenido usted suerte.
—No soy ningún vagabundo.
—Sin hogar durante diez años, sin trabajo durante diez años, va usted en autobús de un lado para el otro, o hace autostop o camina... además de que no tiene más que trabajos ocasionales. ¿Cómo se calificaría usted?
—Libre. Y afortunado.
El juez volvió a asentir y dijo:
—Me alegro de que vea usted el lado positivo.
—¿Qué me dice de la Primera Enmienda, de lo del derecho de reunión pacífica?
—Hace mucho tiempo que el Tribunal Supremo no lo gobierna todo. Hoy en día los municipios tienen derecho de excluir a los indeseables.
—¿¡Los turistas son indeseables!? ¿¡Qué pensaría de esa afirmación la Cámara de Comercio!?
—Este es un pueblo chapado a la antigua y muy tranquilo. La gente no cierra la puerta de casa con llave. No sentimos que sea necesario. La mayoría de las llaves se perdieron hace muchos años, en época de nuestros abuelos.
—No soy ningún ladrón.
—La cuestión es que somos muy precavidos. La experiencia de otras poblaciones nos ha demostrado que los vagabundos sin trabajo siempre dan problemas.
—¿Y si no me marcho? ¿Cuál sería el castigo?
—Treinta días de cárcel.
Reacher no dijo nada.
—El agente le llevará hasta los límites del pueblo. Busque trabajo y una casa y le recibiremos con los brazos abiertos, pero no vuelva hasta que no tenga lo uno y lo otro.
El policía lo acompañó abajo, al mostrador de recepción, y le devolvió el dinero, el pasaporte, la tarjeta de débito y el cepillo de dientes. No faltaba nada, todo estaba allí. También le dio los cordones y esperó en el mostrador hasta que los pasó por los ojales, los igualó y se los ató. Entonces el policía puso la mano en la culata de su pistola y dijo:
—Al coche.
Reacher caminó por delante de él hasta la calle. El sol se había ido. Era una hora tardía del día en un momento tardío del año, por lo que ya estaba oscureciendo. El policía, que había aparcado con el morro por delante, ahora tenía el coche patrulla aparcado con el culo pegado a la acera.
—Suba detrás.
Reacher oyó una avioneta, lejos, al oeste. Un único motor que ascendía como si le costase. Una Cessna, una Beech o una Piper, pequeña y solitaria en la inmensidad. Abrió la puerta del coche patrulla y entró. Sin esposas iba mucho más cómodo. Estiró las piernas de lado, como haría en un taxi o en una limusina. El policía se asomó por la puerta, con una mano en el techo y la otra en el marco de la ventanilla, y le dijo:
—Se lo decimos en serio: si vuelve, le arrestaremos y pasará treinta días en la misma celda de antes, y, eso, si no nos mira mal y resulta que tenemos que dispararle por resistirse a la autoridad.
—¿Está usted casado?
—¿A qué viene eso?
—Es que me da la sensación de que no es así, de que prefiere usted masturbarse.
El policía se le quedó mirando un buen rato, pero finalmente cerró la puerta de golpe y se sentó al volante. Enfiló calle abajo y en un momento dado giró a la derecha, al norte.
«Seis manzanas para llegar a Main Street. Si gira a la izquierda y me lleva hacia delante, hacia el oeste, puede que lo deje pasar... pero si gira a la derecha y me lleva de vuelta al este, a Hope, lo más probable es que no lo deje pasar».
Reacher odiaba volver atrás.
Su principio motor era ir siempre hacia delante.
Seis manzanas, seis señales de stop. En cada una de ellas, el policía frenó con suavidad hasta detenerse, miró a derecha e izquierda, y después siguió adelante. En Main Street se detuvo del todo e hizo una pausa. Entonces pisó el acelerador y siguió recto, pero empezó a girar el volante.
Hacia la derecha.
Hacia el este.
De vuelta a Hope.
8
Reacher vio la tienda de telas y menaje, la gasolinera, el aparcamiento abandonado y la parcela sin construir, y entonces el policía aceleró hasta ponerse a noventa y cinco kilómetros por hora, velocidad que mantuvo todo el viaje. Las ruedas resonaban por la dura carretera y alguna que otra piedrecita que salía disparada golpeaba la parte de abajo del vehículo, rebotaba y salía despedida hacia el arcén. Doce minutos después, el policía empezó a reducir la velocidad, se acercó al arcén, frenó y detuvo el motor. Abrió la puerta, bajó del coche, puso la mano en la culata de la pistola y abrió la puerta de Reacher.
—Salga.
Reacher se deslizó por el asiento, salió y sintió la gravilla de Despair en las suelas.
El policía hizo un gesto con el pulgar, hacia el este, donde aún estaba más oscuro.
—Por allí.
Reacher no se movió.
El policía desenfundó. Llevaba una Glock de nueve milímetros, cuadrada y mate por la ausencia de luz, sin pasador de seguridad, con un simple pestillo en el gatillo que el dedo carnoso del policía echaba hacia atrás nada más entrar en el guardamonte.
—Por favor, deme una razón —le dijo el policía.
Reacher dio tres pasos hacia delante. Vio que la luna empezaba a ascender por el cielo en el lejano horizonte. Vio el final del burdo asfaltado de brea y gravilla de Despair y el comienzo del liso y regular asfalto de Hope. Vio la trinchera de dos centímetros y medio rellena con aquel compuesto negro que había entre ambos pavimentos. El policía había detenido el coche patrulla de manera que el parachoques delantero había quedado justo encima de ella. De la junta de dilatación. Del linde. De la frontera. Reacher se encogió de hombros y la cruzó. Un largo paso y estuvo de nuevo en Hope, tenía de nuevo esperanza.
—Y no vuelva a molestarnos.
Reacher no dijo nada. No se volvió. Se quedó allí, mirando al este, escuchando cómo el policía entraba en el coche, daba marcha atrás y se marchaba pisando la crujiente gravilla. Cuando dejó de oír el vehículo, volvió a encogerse de hombros y empezó a caminar de nuevo.
Caminó menos de veinte metros antes de ver unos faros a lo lejos, como a kilómetro y medio, que venían directos hacia él desde Hope. Los haces de luz estaban muy separados y rebotaban bastante arriba aunque apuntaban hacia abajo. Se trataba de un coche grande que se movía a toda velocidad. El vehículo siguió dirigiéndose hacia Reacher a medida que la oscuridad iba en aumento. Cuando lo tenía a unos cien metros, se dio cuenta de que se trataba de otro coche patrulla. Otro Crown Victoria, este pintado de blanco y de negro —típico de la policía—, con protectores para el parachoques, luces en el techo y antenas en el maletero. El vehículo se detuvo cerca de él y el policía le apuntó dos veces con un foco que llevaba en uno de los soportes del parabrisas, no sin cierta torpeza, hasta que le enfocó la cara. Lo cegó. Luego, el policía apagó el foco, siguió adelante muy despacio, tanto que las ruedas silbaban sobre aquel asfalto liso y regular, y se detuvo con la puerta del conductor justo al lado de Reacher. Pintado en la puerta, en color dorado, el coche patrulla tenía un escudo en el que ponía DPH.
«Departamento de Policía de Hope».
El policía abrió la ventanilla, que descendió con un zumbido, y sacó la mano al tiempo que se encendía la luz interior del coche. Reacher se dio cuenta de que se trataba de una mujer con el pelo corto y rubio, iluminado desde atrás por la amarilla y débil luz interior.
—¿Quiere que le lleve?
—Puedo ir andando.
—Hay ocho kilómetros hasta el pueblo.
—He sido capaz de llegar andando hasta aquí, así que podré lograrlo de nuevo.
—En coche es más fácil.
—No, gracias.
La mujer policía guardó silencio un momento. Reacher se quedó escuchando el motor del Crown Victoria. Ronroneaba, paciente. Las correas giraban y el silenciador crujía a medida que se enfriaba. Reacher se puso a caminar de nuevo. Cuando había dado tres pasos, oyó cómo la policía ponía la transmisión del coche en marcha atrás. La policía se puso a su altura conduciendo hacia atrás, manteniendo su paso. Seguía teniendo la ventanilla bajada.
—Tómese un descanso, Zenón.
Reacher se detuvo.
—¿Sabe quién era Zenón?
La policía detuvo el coche.
—Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. Le estoy pidiendo que no sea tan sufrido.
—Ya, pero es que los estoicos tenían que ser sufridos. El estoicismo habla de la aceptación incondicional del destino. Lo dijo Zenón.
—Su destino es volver a Hope. A Zenón le da igual si camina o si va en coche.
—En cualquier caso, ¿qué es usted, filósofa, policía o taxista?
—El Departamento de Policía de Despair nos llama cuando va a dejar a alguien en el linde. Ya sabe, a modo de cortesía.
—¿Sucede a menudo?
—Más de lo que imagina.
—¿Y viene usted y nos recoge?
—Estamos aquí para servir. Es lo que pone en nuestra placa.
Reacher observó el escudo de la puerta. Lo de DPH estaba escrito en mitad del escudo pero, alrededor ponía: «Para proteger (arriba) y para servir (abajo)».
—Entiendo.
—Vamos, suba.
—¿Por qué lo hacen?
—Suba y se lo cuento.
—¿Va a prohibirme que camine?
—Hay ocho kilómetros hasta el pueblo. Ahora mismo solo está usted molesto pero, para cuando llegue a Hope, estará cabreado. Créame, no sería la primera vez que lo veo. Es mejor para todos que le lleve en coche.
—Yo no soy como los demás. A mí me calma caminar.
—No voy a implorárselo, Reacher.
—¿Sabe cómo me llamo?
—El Departamento de Policía de Despair nos pasa toda la información. A modo de cortesía.
—¿Y a modo de advertencia?
—Podría ser. Lo cierto es que, ahora mismo, estoy planteándome si voy a tener que tomarles en serio.
Reacher se encogió de hombros y asió la manija de la puerta trasera.
—¡Suba delante, idiota, que estoy ayudándole, no arrestándole!
Así que Reacher rodeó el maletero y abrió la puerta del copiloto. La zona del copiloto estaba llena de consolas de radio y había un portátil en un soporte, pero el asiento estaba libre y podía sentarse. No había ningún sombrero. Reacher se embutió en aquel espacio. No tenía mucho sitio para las piernas debido a la pantalla de seguridad que había entre los asientos de delante y los de detrás. Allí delante, el coche olía a aceite, a café, a perfume y a objetos electrónicos calientes. En la pantalla del portátil había un mapa GPS. Una flechita señalaba hacia el oeste y parpadeaba en dirección contraria a una forma rosada debajo de la cual ponía «Hope». La forma era rectangular, casi cuadrada. Se trataba de una asignación arbitraria de terreno, como el estado de Colorado. Al lado, el pueblo de Despair estaba representado por una forma de color púrpura claro. Despair no era rectangular, sino que tenía forma de cuña. Su límite oriental encajaba exactamente con el límite occidental de Hope, y a partir de ahí iba ensanchándose, como si fuera un triángulo al que le habían cortado la punta. El límite occidental era el doble de largo que el oriental y al otro lado no había sino un vacío gris. Reacher supuso que se trataba de un área no incorporada. La I-70 y la I-25 pasaban por aquella área no incorporada y cerca de la esquina noroeste de Despair.