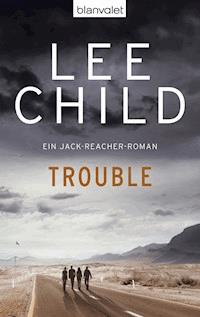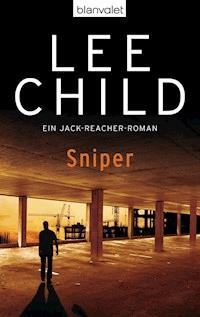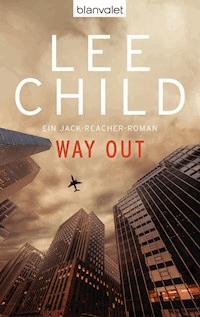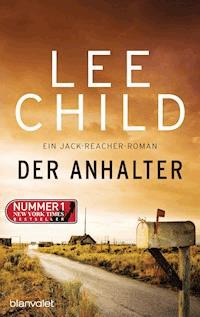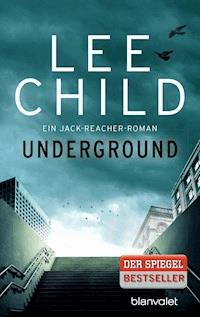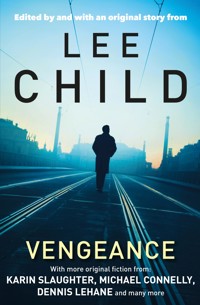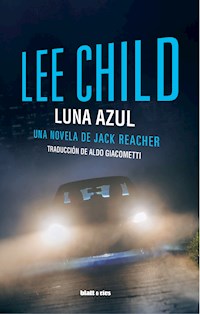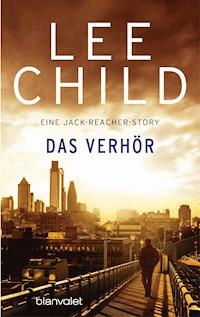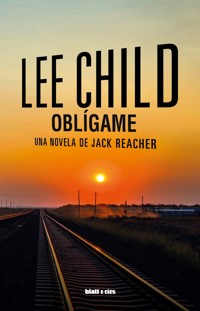
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
La curiosidad por el origen del nombre del pueblo lleva a Jack Reacher a Mother's Rest, un paraje rural en el centro de Oklahoma. Allí, al bajarse del tren nocturno, en una estación en medio de la nada, se encuentra a Michelle Chang, exagente del FBI y actual detective privado que lo confunde con Keever, un compañero de trabajo que lleva algunos días desaparecido. La excentricidad del lugar, el comportamiento de sus habitantes y la misteriosa desaparición de Keever llevan a Reacher a aliarse con Chang y a adentrarse en una investigación para desentrañar los últimos días del detective. Pero su búsqueda despierta el interés de un hermético grupo que opera en la zona y que tratará a toda costa de impedir que los avances de Reacher pongan en riesgo sus negocios. Con su agudo ingenio, sus habilidades de combate y su determinación, Reacher se embarca en una misión a través de Estados Unidos para descubrir la verdad detrás de la desaparición y enfrentarse a aquellos que buscan mantenerla oculta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
OBLÍGAME
LEE CHILD
Traducción de Aldo Giacometti
Índice
Cubierta
Portada
Dedicatoria
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treinta y uno
Treinta y dos
Treinta y tres
Treinta y cuatro
Treinta y cinco
Treinta y seis
Treinta y siete
Treinta y ocho
Treinta y nueve
Cuarenta
Cuarenta y uno
Cuarenta y dos
Cuarenta y tres
Cuarenta y cuatro
Cuarenta y cinco
Cuarenta y seis
Cuarenta y siete
Cuarenta y ocho
Cuarenta y nueve
Cincuenta
Cincuenta y uno
Cincuenta y dos
Cincuenta y tres
Cincuenta y cuatro
Cincuenta y cinco
Cincuenta y seis
Cincuenta y siete
Cincuenta y ocho
Cincuenta y nueve
Otros título de Lee Child publicados en Blatt & Ríos
Sobre el autor
Créditos
Landmarks
Tabla de contenidos
Para Darley Anderson,
mi agente desde hace veinte años,
con gratitud
UNO
Mover a un tipo tan corpulento como Keever no era fácil. Era como tratar de sacar de un somier un colchón de agua tamaño king size. Así que lo enterraron cerca de la casa. Lo cual, de todos modos, tenía sentido. Todavía faltaba un mes para la cosecha, y un sector del campo con la tierra removida se vería desde el aire. Y vendrían por el aire para buscar a un tipo como Keever. Vendrían con aviones de búsqueda y salvamento, y helicópteros, y quizás incluso con drones.
Empezaron a medianoche, algo que les pareció lo bastante seguro. Estaban en el medio de cuatro mil hectáreas de nada, y la única estructura construida por el ser humano que se veía hacia cualquier horizonte eran las vías de tren, que estaban al este, pero a medianoche ya habían pasado cinco horas desde que pasara el tren de la tarde y faltaban siete horas para el tren de la mañana. Por lo tanto, nada de miradas entrometidas. Su retroexcavadora tenía cuatro reflectores en una barra por encima de la cabina, como las camionetas pickup tuneadas por los chavales, y los cuatro haces de luz juntos formaban un charco grande de brillo halógeno. Por lo tanto, la visibilidad tampoco era un problema. Empezaron a excavar el pozo en la pocilga, que era en sí misma un sector del campo permanentemente removido. Cada cerdo pesaba cien kilos, y cada cerdo tenía cuatro patas. La tierra estaba siempre revuelta. Desde el aire no se podía ver nada, ni siquiera con una cámara térmica. La imagen se desdibujaría al instante, por todo el vapor que despedían los animales, y por todo el vapor que despedían las montañas y los charcos de residuos.
Lo bastante seguro.
Los cerdos son por naturaleza animales que meten el hocico en todo, por lo que se aseguraron de que el pozo fuera profundo. Lo cual tampoco era un problema. El brazo de su retroexcavadora era largo, y mordía rítmicamente, paladas de dos metros constantes y articuladas, con los cilindros hidráulicos que brillaban bajo la luz eléctrica, y el motor que empujaba y rugía y se detenía, y la cabina para arriba y para abajo, cada vez que descargaba tierra hacia el lateral. Cuando terminaron el pozo dieron marcha atrás con la máquina y la giraron y usaron la pala cargadora delantera para meter a Keever en su tumba, rasguñándolo, haciéndolo rodar, cubriendo su cuerpo con tierra, hasta que finalmente se deslizó por el borde y cayó dando un golpe en las sombras eléctricas.
Solo una cosa salió mal, y sucedió en ese mismo instante.
El tren de la tarde pasaba con cinco horas de retraso. La mañana siguiente escucharían en la estación de radio AM que una locomotora averiada había ocasionado un atasco ciento cincuenta kilómetros al sur. Pero en ese momento no lo sabían. Lo único que escucharon fue el silbido triste en el cruce, a lo lejos, y entonces lo único que pudieron hacer fue darse la vuelta y quedarse mirando los largos vagones iluminados que pasaban retumbando a media distancia, uno detrás de otro, como una visión en un sueño, aparentemente interminables. Pero finalmente el tren se fue, y los rieles resonaron durante un minuto más, y después la oscuridad de la medianoche se tragó el punto rojo de la luz trasera, y retomaron lo que estaban haciendo.
Treinta kilómetros al norte el tren empezó a ir más lento, y más lento, y después se detuvo, siseando, y las puertas se abrieron, y Jack Reacher bajó a una plataforma de hormigón que estaba frente a un elevador de granos tan grande como un bloque de apartamentos. A su izquierda había otros cuatro elevadores de grano, todos más grandes que el primero, y a su derecha había un cobertizo enorme de metal del tamaño de un hangar. Había postes con luces de mercurio, dispuestas a intervalos regulares, que trazaban conos amarillos en la oscuridad. Había niebla en el aire nocturno, como un recordatorio en un calendario. Se acercaba el fin del verano. El otoño venía en camino.
Reacher se quedó quieto y a sus espaldas el tren se alejó sin él, forzando, chirriando, acomodándose a un ritmo lento de chucu-chucu, y después acelerando y formando una estela de aire creciente que le sacudió la ropa. Era el único pasajero que se había bajado. Lo cual no era para nada sorprendente. El lugar no se parecía en nada a una estación de transbordos. Era una zona agrícola. Las módicas instalaciones para pasajeros que había estaban encajonadas entre el último elevador de granos y el cobertizo enorme, y se limitaban a un único edificio compacto, que parecía tener tanto una taquilla como bancos para sentarse a esperar. La construcción era de estilo tradicional ferroviario, y parecía el juguete de un niño, ubicada temporalmente entre dos relucientes barriles de petróleo.
Pero en un cartel que la atravesaba de un extremo a otro estaba escrito el motivo por el cual Reacher estaba ahí: Mother’s Rest. Descanso de Madre. Lo había visto en un mapa, y le pareció un gran nombre para una estación de tren. Supuso que la línea debía de cruzar una vieja carretera para caravanas de carretas, en ese mismo lugar, donde hace mucho tiempo debía de haber sucedido algo. Quizás una joven embarazada se puso de parto. Las sacudidas seguramente no ayudaron. Quizás la caravana se detuvo un par de semanas. O un mes. Quizás alguien años más tarde recordó el lugar. Un descendiente, tal vez. Una leyenda familiar. Quizás había un museo con una única sala.
O tal vez había una interpretación más triste. Quizás habían enterrado ahí a una mujer. Demasiado vieja como para lograr llegar adonde se dirigían. En cuyo caso habría una lápida conmemorativa.
De cualquier forma, Reacher imaginó que podría averiguarlo. No iba a ningún lado, y tenía todo el tiempo del mundo para llegar ahí, por lo que desviarse no le costaba nada. Por lo que se bajó del tren. En un primer momento, lo que encontró le desilusionó un poco. Sus expectativas habían estado equivocadas. Se había imaginado un par de casas polvorientas y un corral solitario con un solo caballo. Y el museo con una única sala, quizás dirigido a tiempo parcial y de forma voluntaria por un viejo de una de las casas. O la lápida, quizás de mármol, detrás de una cerca cuadrada de hierro forjado.
No se esperaba la inmensa infraestructura agrícola. Supuso que igual tendría que habérselo esperado. El grano siempre se encuentra con el ferrocarril. En algún lado tenía que cargarse. Miles de millones de fanegas y millones de toneladas por año. Dio un paso a la izquierda y miró por un hueco que había entre las estructuras. Estaba oscuro, pero alcanzó a divisar un semicírculo irregular de edificaciones. Casas, obviamente, para los trabajadores de la estación. Vio unas luces, que esperó que fueran de un motel, o de un restaurante de carretera, o de ambas cosas.
Caminó hacia la salida, esquivando los haces de luz solo por costumbre, pero vio que la última lámpara era inevitable, porque estaba ubicada justo por encima de la puerta de salida. De modo que se ahorró una mayor desviación perimetral y cruzó también el anteúltimo haz de luz.
Momento en el cual salió una mujer de las sombras.
Se movió hacia él con un impulso muy característico, dos pasos rápidos, ansiosa, como si le alegrara verlo. Su lenguaje corporal expresaba claramente alivio.
Después no. Después su lenguaje corporal expresó claramente decepción. Se paró en seco y dijo:
—Oh.
Era asiática. Pero no pequeña. Un metro setenta y cinco, quizás, o incluso casi uno ochenta. Y con una contextura física acorde. Ni un hueso a la vista. No era ninguna flacucha. Tenía alrededor de cuarenta años, supuso Reacher, y pelo largo negro, pantalones vaqueros y una camiseta debajo de un abrigo corto de algodón. Llevaba puestos zapatos con cordones.
—Buenas noches —dijo Reacher.
Ella miraba más allá de sus hombros.
—Soy el único pasajero —dijo Reacher.
Ella le miró a los ojos.
—Nadie más se ha bajado del tren —dijo él—. Así que supongo que tu amigo no ha llegado.
—¿Mi amigo? —dijo ella.
Acento neutro. Americano común. El mismo que escuchaba en todas partes.
—¿Qué otra cosa podría estar haciendo alguien aquí, salvo esperar el tren? —dijo él—. No se viene aquí más que para eso. Supongo que normalmente a medianoche no debe haber nada que ver.
Ella no contestó.
—No me digas que estás esperando desde las siete de la tarde —dijo él.
—No sabía que el tren iba con retraso —dijo ella—. Aquí no hay cobertura. Ni ningún empleado que dé información. Y supongo que el Pony Express hoy está fuera de servicio.
—No estaba en mi vagón. Ni en los dos siguientes.
—¿Quién no estaba?
—Tu amigo.
—No sabes qué aspecto tiene.
—Es corpulento —dijo Reacher—. Por eso te entusiasmaste cuando me viste. Creías que era él. Durante un segundo, al menos. Y en mi vagón no había nadie corpulento. Ni en los dos siguientes.
—¿A qué hora llega el próximo tren?
—A las siete de la mañana.
—¿Quién eres y por qué has venido aquí?
—Soy solo alguien que pasa por aquí.
—El tren pasó por aquí. Tú no. Tú te has bajado.
—¿Conoces un poco este lugar?
—Absolutamente nada.
—¿Has visto un museo o una tumba?
—¿Por qué estás aquí?
—¿Quién pregunta?
Ella hizo una pausa, y después dijo:
—Nadie.
—¿Hay un motel en el pueblo? —dijo Reacher.
—Yo me estoy quedando ahí.
—¿Qué tal es?
—Es un motel.
—Con eso me alcanza —dijo Reacher—. ¿Tiene habitaciones disponibles?
—Me sorprendería mucho que no las tuviera.
—Vale, pues puedes enseñarme cómo llegar. No esperes aquí toda la noche. Yo me despertaré en cuanto amanezca. Llamaré a tu puerta antes de irme. Con suerte tu amigo llega por la mañana.
La mujer no dijo nada. Solo miró una vez más los rieles mudos, y después se dio la vuelta y empezó a andar hacia la puerta de salida.
DOS
El motel era más grande de lo que Reacher esperaba. Era una edificación en forma de herradura de caballo, de dos pisos, con un total de treinta habitaciones y un gran parking. Pero sin mucha ocupación. Estaba prácticamente vacío. La construcción era sencilla, unos bloques de estuco pintados de beis, con escaleras y barandillas de hierro pintadas de marrón. Nada especial. Pero parecía limpio y bien mantenido. Funcionaban todas las lamparitas. No era el peor lugar que Reacher hubiera visto.
La oficina era la primera puerta a la izquierda, en la planta baja. Detrás del escritorio había un conserje. Era un viejo más bien bajito con una gran barriga y lo que parecía ser un ojo de vidrio. Le dio a la mujer la llave de la habitación 214, y ella se fue sin decir una sola palabra más. Reacher le preguntó por el precio, y el tipo dijo:
—Sesenta dólares.
—¿A la semana? —dijo Reacher.
—Por noche.
—Tengo bastante recorrido.
—¿Qué se supone que significa eso?
—He estado en muchísimos moteles.
—¿Y?
—No veo nada por aquí que valga sesenta dólares. Veinte, quizás.
—No puedo cobrarle veinte. Esas habitaciones son caras.
—¿Qué habitaciones?
—Las de arriba.
—Me conformo con las de abajo.
—¿No necesita estar cerca de ella?
—¿Cerca de quién?
—De su amiga.
—No —dijo Reacher—. No necesito estar cerca de ella.
—Abajo cuarenta dólares.
—Veinte. Esto está prácticamente vacío. Está al borde de la bancarrota. Mejor ganar veinte dólares que nada.
—Treinta.
—Veinte.
—Veinticinco.
—Trato hecho —dijo Reacher.
Sacó del bolsillo su rollo de billetes y separó uno de diez, y dos de cinco, y cinco de uno. Los dejó en el mostrador y el tuerto se los cambió por una llave con un llavero de madera con un 106 grabado, que sacó de un cajón, con gesto triunfal.
—En la esquina trasera —dijo el tipo—. Cerca de las escaleras.
Que eran de metal, y que debían de hacer mucho ruido cuando la gente subía y bajaba. No era la mejor habitación del lugar. Una venganza mezquina. Pero a Reacher no le importó. Se figuró que esa noche su cabeza sería la última en posarse sobre la almohada. No preveía que ninguna otra persona llegase tarde. Esperaba que no le molestara nadie, durante toda la noche de silenciosas llanuras.
—Gracias —dijo.
Y salió, con la llave en la mano.
El tuerto esperó treinta segundos, y después marcó un número en el teléfono del escritorio, y cuando le contestaron dijo:
—Se encontró con un hombre saliendo del tren. El tren se retrasó. Lo esperó durante cinco horas. Lo trajo aquí y el hombre ha pagado una habitación.
Se oyó el crujido plástico de una pregunta, y el conserje tuerto dijo:
—Otro tipo grandote. Un desgraciado hijo de puta. Me ha tocado los huevos con el precio de la habitación. Le di la 106, en la esquina trasera.
Crujió otra pregunta, y hubo otra respuesta:
—Desde aquí no. Estoy en la oficina.
Otro crujido, pero esta vez con un tono distinto y una cadencia distinta. Una instrucción, no una pregunta.
—De acuerdo —dijo el tuerto.
Y colgó y se puso trabajosamente de pie, y salió de la oficina, y cogió la silla de jardín que estaba delante de la habitación 102, que estaba vacía, y la arrastró hasta un sitio en el asfalto desde el que podía ver tanto su propia puerta como la 106. ¿Puedes ver su habitación desde allí? había sido la pregunta, y Mueve el culo a un lugar desde donde lo puedas vigilar toda la noche había sido la orden, y el tuerto siempre obedecía las instrucciones, aunque a veces de manera un poco reticente, como en ese momento, mientras ajustaba su ángulo y dejaba caer su peso sobre el plástico incómodo. Afuera, de noche y a la intemperie. No era su manera preferida de hacer las cosas.
Desde dentro de su habitación Reacher escuchó la silla de jardín que iba raspando contra el asfalto, pero no le prestó atención. Tan solo un ruido nocturno más, nada peligroso, no era un disparo de escopeta, ni el siseo de un cuchillo en una funda, nada de lo que su cerebro reptiliano se tuviera que preocupar. Y lo único no reptiliano que podía ser de interés eran unos pasos de zapatos con cordones, afuera en la acera, y un golpe en la puerta, porque la mujer del tren parecía ser una persona con muchas preguntas, y también con una suerte de expectativas de que estas debían de responderse. ¿Quién eres y por qué has venido aquí?
Pero era el ruido de algo que raspaba, ni unos pasos ni un golpe en la puerta, por lo que Reacher no le dio importancia. Dobló los pantalones y los puso extendidos debajo del colchón, y después con una ducha se sacó la mugre del día, y se metió entre las sábanas. Programó su alarma mental a las seis de la mañana, se estiró una vez, bostezó una vez y se durmió.
El amanecer fue completamente dorado, sin ninguna marca ni rosa ni violeta. El cielo estaba azul desteñido, como una camisa vieja lavada mil veces. Reacher se duchó de nuevo y se vistió, y salió al nuevo día. Vio la silla de jardín, vacía, ubicada de forma extraña en el carril de circulación, pero no pensó nada al respecto. Subió por las escaleras de metal tan silenciosamente como pudo, reduciendo el esperable ruido metálico a un pulso más bajo, algo que hizo dando cada paso con mucho cuidado. Encontró la habitación 214 y llamó a la puerta, con energía pero de manera discreta, como imaginó que lo haría un botones en un buen hotel. Servicio de despertador, señora. Ella tenía unos cuarenta minutos. Diez para despertarse, diez para ducharse, diez para ir de nuevo hasta las vías. Llegaría allí mucho antes que el tren de la mañana.
Reacher bajó con cuidado las escaleras y se dirigió hacia la calle, que en ese sitio era lo suficientemente ancha como para alcanzar la cualificación de plaza. Para los camiones de transporte, se figuró, lentos y torpes, girando y maniobrando, formando colas delante de las básculas y de las oficinas de recepción y de los mismos elevadores de granos. Había vías de tren incrustadas en el asfalto. Era una gran infraestructura. Una especie de centro de distribución, probablemente, para toda la localidad, lo cual en esa parte de Estados Unidos podía significar un radio de trescientos kilómetros. Lo cual explicaba el tamaño del motel. Debían de llegar al pueblo agricultores de todas partes, y debían de pasar allí la noche antes o después de un viaje a una ciudad distante. Quizás llegaban todos al mismo tiempo, en ciertas épocas del año. Cuando estaban los futuros en venta, en la lejana Chicago. De ahí las treinta habitaciones.
La calle ancha o la plaza o lo que fuera eso avanzaba básicamente en dirección norte-sur. La vía del tren y la infraestructura brillante definían el límite este, a la derecha, y el equivalente a una calle principal definía el límite oeste, a la izquierda. Allí estaba el motel, y había también un restaurante de carretera, y un mini supermercado. Por detrás de esos establecimientos el pueblo se extendía hacia el oeste en un semicírculo más o menos espaciado. Baja densidad. Expansión urbana, al estilo del campo. Mil personas, quizás menos.
Reacher se dirigió hacia el norte por la calle ancha en busca de la carretera de las caravanas de carretas. Imaginó que se cruzaría por su trayectoria, de este a oeste, dado que ese había sido el propósito de las caravanas. Ve al oeste, joven. Una época emocionante. Vio un cruce cincuenta metros más adelante, pasando el último elevador de granos. Una carretera, perpendicular, exactamente de este a oeste. A la derecha brillaba el sol de la mañana, y a la izquierda se alargaban las sombras.
El cruce no tenía barreras. Solo luces rojas. Reacher se detuvo en las vías y volvió la vista hacia el sur, de donde había venido. No había ningún otro cruce en por lo menos un kilómetro y medio, que era más o menos hasta donde le llegaba la vista, bajo la pálida luz. No había ningún otro cruce en por lo menos un kilómetro y medio hacia el norte, tampoco. Lo cual quería decir que si Mother’s Rest contaba con su propio camino en dirección este-oeste, estaba de pie sobre ese camino.
Era razonablemente ancho, y apenas elevado, y lo habían levantado con tierra sacada de zanjas poco profundas a ambos lados. Estaba recubierto con un denso alquitrán, algo gris por el paso del tiempo, resquebrajado aquí y allí debido al clima, y los bordes tenían formas irregulares como de lava endurecida. Era todo recto, de un horizonte al otro.
Una posibilidad. Cuando podían, las caravanas viajaban en línea recta. ¿Qué motivos tenían para no hacerlo? Nadie agregaba kilómetros solo por diversión. El que iba al frente de la caravana se guiaba por alguna referencia a lo lejos, y los demás lo seguían, y un año después una nueva partida encontraba los surcos en la tierra, y un año después de eso alguien lo marcaba en un mapa. Y cien años después una oficina de autopistas estatales llegaba con camiones cargados de alquitrán.
Al este no había nada que ver. Ningún museo con una única sala, ninguna lápida de mármol. Solo la carretera, entre campos infinitos de trigo casi listo para la cosecha. Pero en la otra dirección, al oeste de las vías, la carretera atravesaba el pueblo, lo cortaba más o menos en dos partes iguales, que se alzaban a ambos lados con unas seis manzanas de construcciones bajas. El solar de la esquina derecha se había expandido hacia el norte más o menos unos cien metros. Como un campo de fútbol americano. Era una concesionaria de maquinaria agrícola. Tractores raros y máquinas enormes, todas relucientes y a estrenar. A la izquierda había un negocio de suministros para veterinaria, en un edificio pequeño que debía de haber comenzado siendo una vivienda como cualquier otra.
Reacher dobló y avanzó por la vieja carretera de carretas, hacia el oeste atravesando el pueblo, con el sol de la mañana que le caía en la espalda apenas cálido.
En la oficina del motel el conserje tuerto marcó un número de teléfono, y cuando atendieron dijo:
—Ella ha ido de vuelta a la estación. Ahora está esperando también el tren de la mañana. ¿A cuántos tipos está mandando esta gente?
Le contestó un prolongado crujido plástico, no una pregunta, pero tampoco una serie de instrucciones. Un tono más suave. Ánimo, quizás. O confianza.
—De acuerdo, sí —dijo el tuerto, y colgó.
Reacher anduvo seis calles hacia abajo y seis hacia atrás, y vio de todo. Vio casas en las que todavía vivía gente y casas convertidas en oficinas, de comerciantes de semillas y vendedores de fertilizantes y de un médico veterinario de animales grandes. Vio un despacho de abogados, con una única sala. Vio una estación de servicio un bloque hacia el norte, y un salón de billar, y una tienda que vendía cerveza y hielo, y otra que lo único que vendía eran botas de goma y delantales de goma. Vio una lavandería, y una tienda de neumáticos, y un sitio en el que pegaban suelas de botas.
No vio un museo, ni ningún monumento.
Lo cual podía estar bien. No habrían puesto ninguna de las dos cosas en el arcén. Una o dos calles más adentro, probablemente, por una cuestión de respeto, y para que no estuvieran tan expuestas a sufrir daños.
Se apartó de la carretera de las caravanas de carretas y se metió por una calle lateral. El pueblo estaba dispuesto en forma de cuadrícula, aunque se había expandido de manera semicircular. Algunos terrenos eran mejores que otros. Como si los elevadores de granos gigantes tuviesen un sistema gravitacional propio. Las zonas más apartadas estaban sin edificar. Más cerca del vértice, las construcciones se alzaban una al lado de la otra. La calle que estaba detrás del camino tenía apartamentos tipo estudio que en su origen podrían haber sido establos o garajes, y puestos de lo que parecía un mercado improvisado, para gente que había consagrado parte de su terreno a las frutas y las verduras. Había una tienda que tenía Western Union y MoneyGram y fax y fotocopiadora y FedEx y UPS y DHL. Al lado de esa tienda había una oficina contable, pero parecía abandonada.
No había ni museo ni monumento.
Recorrió todas las calles, una tras otra, y pasó junto a casas precarias, junto a un mecánico de motores diésel, junto a terrenos baldíos con hierbajos finos como pelos. Salió por el otro extremo de la calle ancha. Ya había visto la mitad del pueblo. No había ni museo ni monumento.
Vio que llegaba el tren de la mañana. Parecía recalentado y molesto e impaciente por detenerse. Era imposible ver si se había bajado alguien. Había demasiada infraestructura por el medio.
Tenía hambre.
Cruzó la plaza en línea recta, regresó casi hasta el lugar en el que había comenzado, pasó junto al mini supermercado y entró al restaurante.
Momento en el cual el nieto de doce años del guarda del motel entró al mini supermercado y fue hasta el teléfono público que estaba al otro lado de la puerta. Metió las monedas y marcó un número, y cuando atendieron dijo:
—Está revisando el pueblo. Lo he seguido por todas partes. Está buscando por todos lados. Bloque a bloque.
TRES
El restaurante de carretera era agradable y limpio y estaba decorado de manera atractiva, pero era sobre todo un espacio de trabajo, diseñado para intercambiar calorías por dinero lo más rápido posible. Reacher eligió una mesita para dos personas en el rincón del fondo a la derecha, y se sentó con la espalda en el ángulo, para tener toda la sala a la vista. Más o menos la mitad de las mesas estaban ocupadas, en su mayoría por personas que parecían estar cargando energía antes de iniciar un largo día de trabajo físico. Se acercó una camarera, atareada pero profesionalmente armada de paciencia, y Reacher pidió su desayuno habitual, que consistía en tortitas, huevos y beicon, pero sobre todo café, siempre y antes de nada.
La camarera le dijo que el establecimiento tenía una política de tazas de café ilimitadas.
A Reacher le pareció una excelente noticia.
Iba por su segunda taza cuando entró la mujer de la estación, sola.
Se quedó quieta durante un segundo, como insegura, y después recorrió la sala con la mirada, y lo vio, y fue directa hacia donde estaba. Se deslizó en la silla vacía frente a él. De cerca y a la luz del día tenía mejor aspecto que la noche anterior. Ojos oscuros y despiertos, y cierta clase de propósito e inteligencia en el rostro. Pero también cierta clase de preocupación.
—Gracias por llamar a la puerta —dijo ella.
—Un placer —dijo Reacher.
—Mi amigo tampoco estaba en el tren de esta mañana —dijo ella.
—¿Por qué me lo estás diciendo? —dijo él.
—Tú sabes algo.
—¿Sí?
—¿Por qué otro motivo te habrías bajado del tren?
—Quizás vivo aquí.
—No, no vives aquí.
—Quizás soy agricultor.
—No, no eres agricultor.
—Podría serlo.
—No lo creo.
—¿Por qué no?
—No llevabas maleta cuando te bajaste del tren. Eso es básicamente lo contrario a haber estado arraigado al mismo trozo de tierra durante muchas generaciones.
Reacher hizo una pequeña pausa y dijo:
—¿Quién eres exactamente?
—No importa quién soy. Lo que importa es quién eres tú.
—Soy solo alguien que pasa por aquí.
—Voy a necesitar algo más que eso.
—Y yo voy a necesitar saber quién pregunta.
La mujer no respondió. Se acercó la camarera, con el plato de Reacher. Tortitas, huevos y beicon. Había sirope en la mesa. La camarera le sirvió café de nuevo. Reacher cogió los cubiertos.
La mujer de la estación apoyó una tarjeta de presentación en la mesa. La deslizó sobre la madera pegajosa. Tenía un sello del gobierno. Azul y dorado.
FBI.
Federal Bureau of Investigation.
Agente Especial Michelle Chang.
—¿Eres tú? —dijo Reacher.
—Sí —dijo ella.
—Encantado de conocerte.
—Igualmente —dijo ella—. Espero.
—¿Por qué el FBI me está haciendo preguntas?
—Ya no.
—¿Qué cosa ya no?
—Ya no soy agente del FBI. Me retiré. La tarjeta es vieja. Me llevé algunas cuando me fui.
—¿Está permitido?
—Probablemente no.
—E igualmente me la enseñaste.
—Para que me prestaras atención. Y por una cuestión de credibilidad. Ahora soy detective privado. Pero no de los que sacan fotos en hoteles. Necesito que entiendas eso.
—¿Por qué?
—Necesito saber por qué viniste aquí.
—Estás perdiendo el tiempo. Sea cual sea tu problema, yo soy solo una coincidencia.
—Necesito saber si viniste por una cuestión de trabajo. Podríamos estar del mismo lado. Los dos podríamos estar perdiendo el tiempo.
—No estoy aquí por una cuestión de trabajo. Y no estoy del lado de nadie. Soy solo alguien que pasa por aquí.
—¿Estás seguro?
—Cien por cien.
—¿Por qué debería de creerte?
—No me importa si me crees o no.
—Míralo desde mi punto de vista.
—¿Qué eras antes de formar parte del Bureau? —dijo Reacher.
—Agente de policía en Connecticut. Patrullaba las calles.
—Bien. Porque ocurre que yo fui policía militar. Por lo que somos colegas. De algún modo. Acepta mi palabra de caballero. Soy una coincidencia.
—¿Qué clase de policía militar?
—De los del Ejército —dijo Reacher.
—¿Qué hacías para ellos?
—Mayormente lo que me ordenaran. Un poco de todo. Investigación criminal, generalmente. Fraudes, robos, homicidios y traición a la patria. Todo lo que hace la gente, si se lo permites.
—¿Cómo te llamas?
—Jack Reacher. Llegué hasta el grado de comandante. Pertenecía al 110 de la Policía Militar. También me quedé sin trabajo.
Chang asintió una vez, despacio, y pareció relajarse. Pero no del todo. Dijo, aunque de manera más suave:
—¿Estás seguro de que no has venido a trabajar?
—Completamente —dijo Reacher.
—¿Qué haces ahora?
—Nada.
—¿Eso qué significa?
—Exactamente eso. Viajo. Me muevo. Veo cosas. Voy donde quiero.
—¿Todo el tiempo?
—Con eso me alcanza.
—¿Dónde vives?
—En ningún lado. En el mundo. Aquí mismo, hoy.
—¿No tienes una casa?
—No tiene ningún sentido. No estaría nunca allí.
—¿Habías venido antes a Mother’s Rest?
—Nunca.
—¿Y por qué ahora, si no estás trabajando?
—Estaba de paso. Fue algo impulsivo, por el nombre.
Chang hizo una pausa, y después sonrió, de repente, y de manera un poco melancólica.
—Ya —dijo—. Veo la película. La toma final es un buen primer plano de una cruz inclinada en el suelo, dos tablas clavadas en cruz, con una inscripción hecha con un atizador calentado en la fogata del campamento, y al fondo la caravana de carretas que se aleja rechinando y se va haciendo cada vez más pequeña a medida que se aleja. Después vienen los créditos.
—¿Crees que aquí murió una anciana?
—Así lo interpreté.
—Interesante —dijo Reacher.
—¿Tú cómo lo interpretaste?
—No estaba seguro. Pensé que quizás una joven se detuvo para dar a luz. Quizás descansó un mes y siguió. Quizás el hijo llegó a senador o algo así.
—Interesante —dijo Chang.
Reacher pinchó una yema y se comió un buen bocado de desayuno.
A diez metros de distancia el hombre que atendía en el mostrador marcó un número en el teléfono de la pared y dijo:
—Ha vuelto sola de la estación de tren y se ha ido directa a la mesa del hombre de anoche, y ahora están conversando muy concentrados, conspirando y haciendo planes, así como te lo cuento.
CUATRO
El restaurante de carretera se vació un poco. La hora punta del desayuno era claramente una cosa de primera hora. La vida del campo, tan mala como la del ejército. La camarera se acercó y Chang pidió café y un pan danés, y Reacher se terminó el desayuno. Dijo:
—¿Y a qué dedica el tiempo una detective privada como tú, dado que no sacas fotografías en hoteles?
—Apuntamos a ofrecer una amplia gama de servicios especializados —dijo Chang—, y ahora mucha seguridad digital, claro, pero también seguridad personal. Protección personalizada. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y esas son buenas noticias para el negocio de guardaespaldas. Y también estamos en la seguridad de edificios. Además de asesoramiento y corroboración de antecedentes y evaluaciones de amenazas, y también algunas investigaciones generales.
—¿Qué te trae por aquí?
—Tenemos un operativo en curso en la zona.
—¿Contra qué?
—No tengo la libertad de decirlo.
—¿Cómo de grande es el operativo?
—Tenemos a un hombre trabajando aquí. Al menos eso era lo que creía. Me mandaron como refuerzo.
—¿Cuándo?
—Llegué ayer. Ahora vivo en Seattle. Viajé en avión tan cerca como pude y alquilé un coche. El viaje en coche fue infernal. Estas carreteras no terminan nunca.
—Y el trabajador no estaba aquí.
—No —dijo Chang—. No estaba.
—¿Crees que se haya ido temporalmente y que va a volver en el tren?
—Espero que sea solo eso.
—¿Qué más podría ser? Esto ya no es el Lejano Oeste.
—Ya. Seguro que está bien. Vive en las afueras de Ciudad de Oklahoma. Es del todo posible que haya tenido que regresar allí por algún otro asunto. Podría haberse ido en tren, por el estado de las carreteras. Por lo tanto regresará en tren. Es la única opción. Me dijo que aquí no tiene coche.
—¿Has intentado llamarlo?
Ella asintió:
—Hay un teléfono en el mini supermercado. Pero en su casa no contestan y su móvil está apagado.
—O fuera de cobertura. En cuyo caso no está en Ciudad de Oklahoma.
—¿Podría haberse alejado más? ¿Por aquí? ¿Sin coche?
—Dímelo tú —dijo Reacher—. Es tu caso, no el mío.
Chang no contestó. Regresó la camarera y Reacher se anticipó a la comida y pidió una porción de tarta de melocotón. Con más café. La camarera pareció resignada. La política del jefe con respecto a las tazas de café ilimitadas estaba recibiendo una paliza.
—Debía mantenerme informada —dijo Chang.
—¿Quién? ¿El que no está aquí? —dijo Reacher.
—Obviamente.
—¿Mantenerte informada en el sentido de transmitirte las novedades?
—Más que eso.
—¿Entonces cuánto es lo que no sabes?
—Se llama Keever. Trabaja para nuestra oficina de Ciudad de Oklahoma. Pero todos formamos parte de la misma red. Puedo ver lo que está haciendo. Tiene un par de cosas grandes en marcha. Pero no hay nada por aquí. Por lo menos, nada en marcha en su ordenador.
—¿Cómo fue que te asignaron como refuerzo?
—Estaba disponible. Me llamó él personalmente.
—¿Desde aquí?
—Sin duda. Me dijo exactamente cómo llegar. Se refirió al lugar como su ubicación actual.
—¿Sonó como un pedido de rutina?
—Sí. Cumplió con los protocolos.
—¿Por lo que se siguió el procedimiento, salvo porque el caso no está en su ordenador?
—Correcto.
—¿Y eso qué significa?
—Que debe ser algo pequeño. Quizás un favor para un amigo, o alguna otra cosa que estaba tan cerca de ser un servicio gratuito que no tenía sentido que pasara por el jefe. En cualquier caso, con muy poco margen de ganancia. Por lo que pasa desapercibido. Pero después supongo que debió transformarse en algo más grande. Lo suficientemente grande como para justificar la petición de refuerzos.
—¿Por lo que era algo pequeño que después se hizo más grande? ¿Relacionado con qué?
—No tengo ni idea. Keever me iba a pasar la información.
—¿No tienes ni la más mínima idea?
—¿Qué parte no entiendes? Keever estaba trabajando en un caso que debía ser casi un pasatiempo, de manera privada, en secreto, y me iba a explicar todo cuando yo llegara.
—¿Cómo era su tono por teléfono?
—Relajado. Más que nada. No creo que le guste mucho este lugar.
—¿Dijo eso?
—Fue más bien mi impresión. Cuando me estaba explicando cómo llegar, pareció que se estaba disculpando, como si me estuviera haciendo venir a un lugar horrible y siniestro.
Reacher no dijo nada.
Chang dijo:
—Supongo que vosotros los militares os basáis demasiado en datos concretos como para seguir esa línea de razonamiento.
—No, estaba a punto de coincidir —dijo Reacher—. No me gustó la tienda esa con delantales de goma, por ejemplo, y esta mañana había un niño inquietante siguiéndome por todas partes. De diez o doce años. Un chico. Asumí que era un niño con algún problema, fascinado ante la aparición de un forastero, pero muy tímido. Cada vez que miraba hacia donde estaba se escondía detrás de una pared.
—No sé si eso es inquietante o triste.
—¿No tienes ningún tipo de información?
—Estoy esperando a que llegue Keever y me diga de qué se trata.
—Lo cual implica esperar los trenes.
—Dos veces al día.
—¿Cuánto va a pasar hasta que te des por vencida?
—Ese es un comentario demasiado directo.
—Estaba bromeando. Es como la mayoría de las cosas malas que me pasaron, y a ti también, probablemente, en tu coche patrulla. Es un problema con las comunicaciones. No ha llegado un mensaje. Esa es mi conjetura. Probablemente porque no hay cobertura para móviles. La gente ya no se las arregla sin un teléfono móvil.
—Le voy a dar veinticuatro horas —dijo Chang.
—Ya no estaré —dijo Reacher—. Creo que cogeré el tren de la tarde.
Reacher dejó a Chang en el restaurante, y regresó a la vieja carretera de caravanas, listo para mirar el resto del pueblo. No volvió a ver al niño inquietante. Dobló donde estaba la oficina de suministros para veterinaria e inspeccionó otra vez el lado izquierdo de la calle, las seis calles, y no vio nada interesante. Siguió avanzando, en campo abierto, cien metros, doscientos, por si el ferrocarril había trasladado el centro de la ciudad hacia el este, dejando vestigios a su paso en los sitios originales. Si Chang estaba en lo cierto y había muerto una anciana, su tumba no necesariamente se vería desde lejos. Podría ser una construcción más bien baja, un bloque de piedra apoyado en el suelo, una cerca de hierro de menos de medio metro de alto, escondida en medio de un mar de trigo, quizás con un pequeño sendero de césped cortado que llevara hasta allí desde el arcén.
Pero no vio ningún sendero semejante, ni ninguna lápida, ni ninguna cerca de hierro solemne. Tampoco vio ninguna estructura más grande. Ningún museo. Ningún cartel oficial acerca de un elemento de interés histórico. Se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado y comenzó a recorrer el cuadrante sur, bloque a bloque, desde la calle que corría en dirección este-oeste por detrás de los establecimientos que estaban directamente sobre la carretera. Que era bastante parecida a su equivalente del lado norte, pero con más establos y garajes transformados en locales de un solo ambiente, y con menos puestos de frutas. Pero no había ninguna lápida, ni ningún museo. No donde dictaba la lógica. Mother’s Rest no había sido siempre un cruce de carreteras. No hasta las vías del ferrocarril. Había sido un punto aleatorio a lo largo de interminables surcos rectos que cruzaban la llanura. La lápida o la leyenda habían llevado el pueblo hasta allí. El pueblo había crecido a su alrededor, como crece una perla alrededor de un grano de arena.
Pero no lo encontraba. Ni la lápida ni el museo. No donde deberían de haber estado, que era a una distancia respetable del arcén original. Lo suficiente como para crear una sensación de excursión o peregrinación. Que sería más o menos a una calle moderna del arcén original, pero allí no había nada.
Siguió avanzando, bloque a bloque, de la misma manera en que lo había hecho antes. Vio el mismo tipo de cosas, y las empezó a entender. El pueblo se fue explicando a sí mismo, gradualmente, calle a calle. Era un punto comercial para una comunidad agrícola vasta y dispersa. Llegaba todo tipo de cosas tecnológicas y salían inmensas cantidades de productos agrícolas. Granos, en su mayoría. Pero también forraje. Evidentemente. De ahí las empresas de suministros y el médico veterinario de animales grandes. Y los delantales de goma, supuso. A algunos les iba bien y compraban tractores nuevos y relucientes, y a otros no les iba bien, por lo que mandaban sus motores diésel a arreglar y sus botas viejas a que les pusieran suelas nuevas.
Un pueblo como cualquier otro.
Era el final del verano, y el día en ningún momento había perdido su color dorado, y el sol estaba cálido, pero no caliente, así que siguió paseando, contento de estar al aire libre, hasta que se dio cuenta de que había pasado otra vez por todas las calles en las que ya había estado, y había visto todo de nuevo.
No había ninguna lápida ni ningún museo.
No había ningún niño inquietante.
Pero había un hombre que lo miraba de manera extraña.
CINCO
Estaba a dos bloques de la vieja carretera, en una calle paralela que corría en dirección este-oeste, que tenía cinco manzanas construidas de un lado y cuatro del otro. Se empezaba a ver la forma semicircular. Había un banco y una cooperativa. Había una fila de talleres muy pequeños uno al lado del otro, todos negocios atendidos por una sola persona, con un afilador, un reparador de cajas de cambios para vehículos e incluso un barbero, con el poste de la tienda iluminado. Pero había un tipo en particular que vendía repuestos para varias marcas distintas de sistemas de riego. Tenía la tienda atestada de cosas y estaba encerrado detrás de la caja. No era un tipo de pequeño tamaño. Estaba mirando hacia fuera y cuando Reacher pasó tuvo como un destello en los ojos, y se estiró hacia arriba y hacia atrás en busca de algo que tenía detrás del hombro. Reacher no vio qué era. El impulso le había hecho seguir avanzando. La parte delantera de su cerebro no le dio mucha importancia. Pero la parte trasera sintió fastidio. ¿Por qué reaccionó así?
Sencillo. Vio un rostro nuevo. Un forastero. No cuadraba.
¿Qué estaba alcanzando? ¿Un arma?
Probablemente no. Una persona aleatoria que pasaba andando por ahí no era una amenaza inmediata. Y nadie guardaba un bate de béisbol o una vieja 45 orgullosamente a la vista de todos en la pared. Debajo del mostrador funcionaba mejor. Y además ¿cómo de peligroso era el negocio de los sistemas de riego? Los bates y las armas eran para bares y almacenes, y quizás para farmacias.
Entonces ¿qué estaba alcanzando el tipo?
El teléfono, casi con seguridad. Un teléfono anticuado de pared. A la altura del hombro de la mayoría de la gente, para poder marcar con comodidad. El tipo lo alcanzó de espaldas porque estaba demasiado apretado como para darse la vuelta del todo.
¿Por qué motivo haría una llamada? ¿Ver a un forastero era un evento tan extraordinario como para comunicarlo instantáneamente?
Quizás de repente se acordó de algo. Quizás debía una llamada por alguna venta. Quizás tenía que haber enviado un paquete.
O quizás le habían ordenado que se reportara si veía algo.
¿Si veía qué cosa?
Forasteros.
¿Quién se lo había ordenado?
Quizás el niño inquietante también. Quizás era un intento de vigilancia real. Hay una línea muy delgada entre una timidez ostentosa y una perfecta incompetencia.
Reacher se detuvo en la plaza y giró trescientos sesenta grados.
No había nadie.
En ese momento pensó que tomar una taza de café sería una buena idea, por lo que regresó al restaurante. Chang seguía allí, en la misma mesa. Últimas horas de la mañana. Había cambiado de asiento, por lo que tenía la espalda contra el ángulo. Donde había estado la suya. Reacher atravesó toda la sala y se sentó en la mesa que estaba junto a la de ella, lado a lado, para que su espalda también estuviera contra la pared. Costumbre, sobre todo.
—¿Bonita mañana? —preguntó él.
—Parece un domingo de mi primer año en la universidad —dijo ella—. Sin teléfono móvil y sin nada que hacer.
—¿Tu compañero no se reporta al menos con su oficina?
Ella empezó a decir algo, pero se detuvo. Miró toda la sala, y a la gente que estaba allí, como contando la cantidad de testigos potenciales de lo que podía llegar a ser una confesión vergonzosa. Después sonrió con una sonrisa compleja y expresiva, en parte atrevida, en parte triste, quizás incluso un poco conspirativa, y dijo:
—Puede que haya presentado nuestra situación como un poco más glamurosa de lo que es.
—¿En qué sentido? —dijo Reacher.
—Nuestra oficina de Ciudad de Oklahoma es una habitación del apartamento de Keever. Así como nuestra oficina de Seattle es una habitación de mi apartamento. Nuestro sitio web dice que tenemos oficinas en todas partes. Lo cual es cierto. En todas partes hay un exagente del FBI sin trabajo con una habitación de más y cuentas que pagar. No somos una organización de muchos niveles. Por decirlo de otra manera, no tenemos equipo de apoyo. Keever no tiene nadie a quien reportarse.
—Pero tiene trabajos importantes en curso.
Chang asintió:
—Somos lo que decimos y trabajamos bien. Pero somos un negocio. Mantener bajos los costos en infraestructura es clave. Y un buen sitio web. Nadie sabe exactamente qué eres.
—¿Qué clase de caso podría tomarse él como un pasatiempo?
—He estado pensando en eso, obviamente. No es nada corporativo. No existe un caso corporativo pequeño. Algunos son como una licencia para imprimir dinero. Los registras de inmediato en el ordenador, créeme. Es como entregarte a ti mismo una estrella dorada. Este tiene que ser un cliente privado, que paga en efectivo, o con cheques firmados a mano. Nada necesariamente sospechoso, pero tal vez aburrido y posiblemente disparatado.
—Salvo que ahora Keever necesita refuerzos.
—Como he dicho, empezó siendo algo pequeño y después se hizo más grande.
—O la parte disparatada de repente dejó de ser disparatada.
—O se volvió incluso más disparatada.
La camarera se acercó y empezó a servirle la segunda taza ilimitada del día. Reacher pagó por adelantado, más o menos cuatro veces el valor de la cuenta. Le gustaba el café, y le agradaban las camareras.
—¿Cómo fue tu mañana? —dijo Chang.
—No encontré la tumba de la anciana ni ninguna clase de información acerca del bebé —dijo él.
—¿Crees que podrían seguir existiendo?
—Seguro. Sobra espacio. No van a asfaltar encima de la tumba de alguien. Y siempre hay hueco para una placa conmemorativa. Hay en todas partes. Algún metal fundido, pintado de marrón. No sé quién las hace. El Departamento del Interior, quizás. Pero no hay ninguna.
—¿Has hablado con los locales?
—Es lo próximo que tengo en la lista.
—Deberías comenzar por la camarera.
—Tiene la obligación profesional de darme la respuesta más espectacular. Para que corra la voz, y de repente su restaurante se convierta en una atracción turística.
—Por el momento no le ha funcionado.
—¿Crees que pregunta mucha gente?
—Probablemente cinco de cada diez personas —dijo Chang—. Aunque eso equivale a once años de visitantes. Por lo cual es una consulta con un alto porcentaje pero con una baja frecuencia. Depende de a qué te refieras con “mucha”.
Y en ese mismo momento la camarera empezó a acercarse hacia ellos con la jarra de café para servirle a Reacher la segunda taza de esa sesión, y Chang le preguntó:
—¿Por qué se llama Mother’s Rest el pueblo?
La camarera retrocedió, inclinándose más sobre una cadera que sobre la otra, como todas las mujeres cansadas, con la jarra en el aire a la altura de la cintura. Tenía el pelo del color del trigo que había fuera, y la cara roja, y podría haber tenido treinta y cinco años o cincuenta años, y podría haber sido una persona delgada robusteciéndose con el pasar de los años o una persona fornida consumiéndose por el trabajo. Era imposible saberlo. Parecía muy contenta de tomarse un minuto, porque Reacher ya era su mejor amigo para toda la vida, por la propina, y porque le acababan de hacer una pregunta que no era ni ofensiva ni aburrida. Dijo:
—Me gusta pensar que un hijo agradecido en una ciudad muy lejana le construyó a su madre una pequeña casa de campo para que se viniera a vivir después de jubilarse, a cambio de todas las cosas buenas que había hecho por él, y después vinieron algunas tiendas a venderle lo que necesitaba, y algunas otras casas, y no mucho después ya era un pueblo.
—¿Esa es la versión oficial? —dijo Reacher.
—No lo sé, cariño —dijo la camarera—. Soy de Mississippi. No puedo ni figurarme cómo terminé aquí. Deberían preguntarle al que trabaja en el mostrador. Creo que él al menos nació en este estado.
Y después se alejó deprisa, como hacen las camareras.
—¿Esa fue la respuesta más espectacular? —preguntó Chang.
Reacher asintió y dijo:
—Pero del lado creativo, no del lado publicitario. Tiene que adaptarse a la situación. O trabajar como guionista de cine. Vi una película que era exactamente así. Por televisión en una habitación de motel. De día.
—¿Deberíamos preguntarle al hombre del mostrador?
Reacher echó un vistazo. El tipo parecía ocupado. Dijo:
—Primero voy a buscar gente de verdad. Vi a algunos candidatos cuando estaba paseando. Después voy a buscar un lugar para dormir la siesta. O quizás vaya a cortarme el pelo. Quizás te vea en la estación a las siete en punto. Tu compañero Keever bajará del tren, y yo me subiré.
—¿Aunque todavía no sepas la historia del nombre?
—No es tan importante. Realmente no vale la pena quedarse por eso. Me creeré mi propia versión. O la tuya. Según el humor en el que esté.
Chang no le respondió nada, por lo que Reacher terminó su taza, y salió de la mesa deslizándose hacia el lado, y cruzó otra vez la sala. Salió. El sol seguía cálido. Lo próximo en la lista. Gente de verdad. Empezando por el tipo de los repuestos para sistemas de riego.
SEIS
El tipo seguía atrapado detrás de la caja registradora. Tenía medio metro cuadrado para moverse, lo cual no era suficiente. Medía y pesaba más o menos lo mismo que Reacher, pero en hinchado y blando, y llevaba puesta una camisa tan grande como una carpa de circo, sobre un cinturón abrochado demasiado abajo, por debajo de una barriga del tamaño de un timbal. Tenía el rostro pálido, y el pelo incoloro.
En la pared había un teléfono, detrás de su hombro derecho. No era un artículo viejo con disco de marcar y cable espiralado, sino un teléfono inalámbrico moderno al uso, con la base atornillada al muro, y el auricular vertical en un soporte. Lo suficientemente fácil como para que el tipo pudiera estirar la mano a ciegas a sus espaldas, y después los números estuvieran allí, en la palma de su mano, para marcar rápido. O para un marcado rápido. La base del teléfono tenía una ventana de plástico con diez espacios. Cinco tenían etiquetas, y cinco no. Las etiquetas parecían ser de las marcas para las que el tipo vendía repuestos. Líneas de atención de ayuda técnica, posiblemente, o ventas y números de mantenimiento.
—¿Qué le puedo ofrecer? —dijo el tipo.
—¿Nos conocemos? —dijo Reacher.
—Estoy seguro de que no. Me acordaría.
—Y sin embargo cuando pasé andando la primera vez dio un salto tan alto que casi se choca la cabeza contra el techo. ¿Por qué?
—Lo reconocí, de sus viejas fotos.
—¿Qué viejas fotos?
—De la Universidad Penn State, en el 86.
—Yo no era tan listo como para ir a Penn State.
—Usted estaba en el programa de jugadores de fútbol americano. Era el defensa del que hablaba todo el mundo. Apareció en todos los periódicos deportivos. En esa época seguía todo eso de cerca. Todavía lo hago, de hecho. Está más viejo ahora, claro. Si no es molestia que se lo diga.
—¿Llamó por teléfono a alguien?
—¿Cuándo?
—Cuando me vio pasar.
—¿Por qué motivo llamaría a alguien por teléfono?
—Vi que su mano se movió hacia el teléfono.
—Quizás estaba sonando. Suena todo el rato. Gente que quiere esto, gente que quiere esto otro.
Reacher asintió. ¿Habría escuchado el teléfono si hubiese estado sonando? Posiblemente no. La puerta había estado cerrada, y el teléfono era electrónico, con volumen regulable, y quizás estaba programado para sonar muy bajo, en un lugar tan pequeño. En especial si sonaba todo el tiempo. Al lado de la oreja del tipo. Una llamada fuerte podía ser muy molesta.
—¿Cuál es su teoría con respecto al nombre de este pueblo? —dijo Reacher.
—¿Mi qué? —dijo el tipo.
—¿Por qué este lugar se llama Mother’s Rest?
—Honestamente, no tengo ni idea, señor. En este país hay nombres extraños por todas partes. No solo el nuestro.
—No le estoy acusando de nada. Me intereso por la historia.
—Nunca escuché ninguna.
Reacher asintió de nuevo.
—Que tenga un muy buen día —dijo.
—Usted también, señor. Y lo felicito por la rehabilitación. Si no es molestia que se lo diga.
Reacher salió de la tienda y se quedó un momento al sol.
Reacher visitó a otros doce comerciantes, trece en total, lo que hizo que contara con catorce opiniones, incluyendo la de la camarera. No había consenso. Ocho de las opiniones no eran opiniones, sino meros gestos con los hombros y miradas vacías, junto a cierta actitud defensiva compartida por todos. En este país hay nombres extraños por todas partes. ¿Qué motivo había para poner el foco en Mother’s Rest, Descanso de Madre, en una nación con pueblos llamados Por Qué, Por Qué No, Accidente, Peculiar, Papá Noel, Sin Nombre, Aburrido, Verdad Consecuencia, Ceja de Mono, Okey, Común, Pueblo Pastel, Chupada de Sapo y Labios Dulces?
Las otras seis opiniones eran variaciones de la fantasía de la camarera. Y de la suya propia, supuso Reacher. Y de la de Chang. La gente retrocedía en la historia partiendo del nombre, e inventando escenarios pintorescos en los que encajara. No había ninguna prueba concreta. Nadie sabía nada de una tumba o de un museo, o de una placa conmemorativa, ni siquiera había noticias de ninguna vieja historia popular.
Reacher regresó paseando por la calle ancha y pensando: ¿siesta o corte de pelo?
El tipo de los repuestos fue el primero que llamó. Dijo que estaba seguro de que lo había manejado bien, con el viejo truco del fútbol americano. Era una técnica que le habían enseñado muchos años atrás. Elige el equipo de una buena universidad en un buen año, y la mayoría se sienten demasiado halagados como para desconfiar. En el transcurso de una hora otros tres comerciantes habían informado de lo mismo. Salvo por lo del fútbol americano. Pero en el fondo el panorama quedaba claro. El conserje tuerto del motel recibió todas las llamadas, y retuvo toda la información, y después marcó un número, y cuando atendieron dijo:
—Lo están abordando a partir del nombre. El grandote anda haciendo preguntas por todo el pueblo.
Recibió a cambio un largo crujido plástico, pausado, melifluo y tranquilizador.
—De acuerdo, sí —dijo él, pero no sonó seguro, y después colgó.
La barbería era un establecimiento con dos sillas. Había un solo hombre trabajando. Era viejo, pero a simple vista no parecía tembloroso, así que Reacher se hizo afeitar con toalla caliente, y después cortarse el pelo con máquina, corto atrás y a los lados, y gradualmente más largo hacia la parte alta de la cabeza. Seguía teniendo el pelo del mismo color que siempre. Se había vuelto un poco más fino, pero allí seguía. Los esfuerzos del viejo produjeron un buen resultado. Reacher se miró en el espejo y se vio a sí mismo devolviéndose la mirada, todo limpio y fresco y pulcro. Le costó nueve dólares, lo cual le pareció un precio razonable.
Después cruzó de nuevo la extensa plaza, y fuera del motel vio la silla de jardín que había visto antes, sola en medio del carril de circulación para coches. Plástico blanco. La cogió y la colocó de nuevo del lado correcto del bordillo, sobre un sector de césped junto a una cerca. Apartada del camino. Sin estorbar a nadie. La giró con el pie, hasta que quedó alineada con los rayos del sol. Después se sentó y se reclinó hacia atrás y cerró los ojos. Absorbió el calor. Y en un momento se quedó dormido, al aire libre en verano, lo que era la segunda mejor manera de quedarse dormido que conocía.
SIETE
Esa tarde Reacher fue andando hasta el ferrocarril una hora más temprano, a las seis, en parte porque había bajado el sol y ya no había lugares en los que quedarse echado, y en parte porque le gustaba llegar temprano. Le gustaba tener tiempo suficiente para analizar las cosas. Incluso en algo tan simple como subirse a un tren.
Los elevadores de granos estaban quietos y mudos, probablemente vacíos y a la espera de la cosecha. El depósito gigante estaba completamente cerrado. Los rieles no emitían ningún sonido. Las luces de vapor de mercurio ya estaban encendidas, antes del atardecer, que estaba de camino. El cielo al oeste seguía dorado, pero el resto estaba oscuro. No faltaba mucho, pensó Reacher, para que se hiciera de noche.
El edificio diminuto de la estación estaba abierto pero no había nadie. Reacher entró. El interior era todo de madera con un estilo muy ornamentado, y lo habían pintado muchas veces, en un matiz institucional del color crema. Olía como siempre huelen las construcciones de madera al atardecer después de un largo día de calor sofocante, polvoriento y recalentado.
La ventana de la taquilla era abovedada, pero en conjunto era pequeña, y por lo tanto íntima. Tenía un agujero redondo en el vidrio, para hablar. Pero del otro lado del vidrio la persiana estaba baja. La persiana era marrón y plegable. Era de alguna clase de plástico viejo. Tenía escrita la palabra Cerrado, con una pintura que parecía un enchapado en oro.
Había baños al final de un pasillo corto. Había una mesa, con un periódico de hacía seis días. Había unas luces que colgaban del techo, lamparitas blancuzcas dentro de unas bolas de vidrio, pero no había interruptor. Cerca de la puerta, donde debería haber estado, había un rectángulo blanco con un mensaje pegado que decía: Pregunte en ventanilla para el encendido de luces.
Los bancos eran espléndidos. Podían llegar a tener cien años. Eran de caoba maciza, rectos y duros, solo esculpidos a regañadientes para que tuvieran la forma humana, y lustrados por el uso. Reacher eligió un sitio y se sentó. La curva se sintió más cómoda de lo que parecía. Tenía una forma austera y puritana, pero era muy cómoda. El ebanista había hecho un buen trabajo, sutil. O quizás la madera misma se había rendido, y en vez de resistirse había cedido y se había dejado moldear y había aprendido a entregarse. Por todas las formas y tamaños, con sus distintas masas y temperaturas. Literalmente, trabajada al vapor y planchada, como en un proceso industrial, en cámara superlenta. ¿Era posible eso, con una madera tan dura como la caoba? Reacher no lo sabía.
Se quedó sentado quieto.
Fuera se ponía cada vez más oscuro, y por lo tanto también dentro. Pregunte en ventanilla para el encendido de luces. Reacher se quedó sentado en la penumbra, mirando por la ventana. Supuso que Chang debía estar ahí afuera en algún lado. Entre las sombras. Así lo había hecho antes. Supuso que podría ir a buscarla. ¿Pero para qué? No tenía pensado ningún tipo de discurso. Cinco minutos más de charla superficial no supondrían ninguna diferencia. Él viajaba. Seguía su camino. La gente iba y venía. Estaba acostumbrado. No era tan importante. Con un saludo amistoso con la mano mientras se encaminaba hacia el tren alcanzaría. Momento para el cual de todos modos puede que ella estuviera preocupada, hablando con Keever, escuchando la historia, enterándose de dónde demonios había estado.
Si Keever estaba en el tren.
Esperó.
Un largo minuto antes de que llegara el tren Reacher empezó a escuchar cómo repiqueteaban y susurraban las piedrecitas entre las vías. Después empezaron a sonar los rieles, con un murmullo bajo y acerado, que aumentaba poco a poco hacia un quejido más fuerte. Sintió presión en el aire, y vio el haz del foco delantero. A eso le siguió el ruido siseante, que retumbaba y zumbaba. Después llegó el tren, caliente y brutal pero infinitamente lento, los frenos chirriantes, y se detuvo con la locomotora ya fuera del campo visual, y los vagones de pasajeros alineados con el andén.
Se abrieron las puertas.