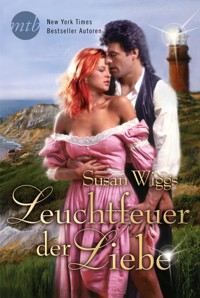6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Lo mejor de Susan Wiggs a un precio muy especial. Tres de las mejores historias de esta gran autora. A orillas del pasado La reformadora inmobiliaria Olivia Bellamy accedió de mala gana a regresar al campamento de su familia en las montañas Catskills, donde su trabajo consistiría en poner a punto las instalaciones abandonadas para que sus abuelos celebraran allí sus bodas de oro. El campamento Kioga siempre había sido un destino de ensueño, pero su situación actual era tan lamentable que Olivia se vio obligada a contratar los servicios de Connor Davis, el que fuera su amor platónico durante los veranos que habían pasado juntos en aquel lugar. Sin embargo, a medida que los días se hacían más calurosos, ni siquiera las frescas aguas del lago Willow podían enfriar las pasiones ocultas ni acallar los secretos más tórridos. Los recuerdos de las vacaciones pasadas inspiraban nuevas promesas en aquel mágico entorno. Promesas que podrían perdurar más allá del verano. A orillas del lago Después de que su hija se marchara de casa, Nina Romano estaba finalmente preparada para iniciar una nueva etapa en su vida. La aguardaba el apasionante mundo de las citas, los viajes y los sueños por realizar. Pero apenas había empezado a disfrutar de la soledad cuando se sorprendió a sí misma enamorándose de Greg Bellamy, el nuevo propietario del hotel del lago Willow, divorciado y con dos hijos a su cargo. Greg había fracasado en su matrimonio por culpa de un trabajo exigente y agotador, pero creía haber aprendido la lección y estaba dispuesto a empezar de nuevo antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que ocuparse del hotel, de su problemático hijo y del inesperado embarazo de su hija adolescente. Lo que menos tenía era tiempo para enamorarse. Y, sin embargo, empezaba a sentir que con Nina Romano todo podría ser diferente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1492
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Susan Wiggs, n.º 65 - junio 2015
I.S.B.N.: 978-84-687-6186-2
Índice
Créditos
Índice
A orillas del pasado
Bienvenidos al Campamento Kioga
Prólogo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Epílogo
A orillas del lago
Carta de los editores
Primera Parte
1
2
3
Segunda Parte
4
5
Tercera Parte
6
Cuarta Parte
7
8
Quinta Parte
9
10
11
Sexta Parte
12
Séptima Parte
13
Octava Parte
14
Novena Parte
15
16
17
18
19
20
Décima Parte
21
Undécima Parte
22
23
24
25
26
27
28
Epílogo
Juntos en el lago
Primera Parte
1
Segunda Parte
2
3
4
5
Tercera Parte
6
Cuarta Parte
7
Quinta Parte
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sexta Parte
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Séptima Parte
32
33
Epílogo
BIENVENIDOS AL CAMPAMENTO KIOGA
FRANKLIN DELANO ROOSELVETDIJO: «LAMAYORCONTRIBUCIÓNDE ESTADOS UNIDOSALMUNDOHANSIDOLOSCAMPAMENTOSDEVERANO». TODOELQUEVISITEELCAMPAMENTO KIOGAPODRÁCOMPROBARQUEESCIERTO. ENELCAMPAMENTO KIOGAPODRÁSCUMPLIRTUSMAYORESDESEOSYBAÑARTEENLASAGUASCRISTALINASDELLAGO, SUBIRALACIMADELASMONTAÑASPARAABRAZARLASESTRELLASEIMAGINARLOQUELAVIDATETIENERESERVADOENTORNOAUNACREPITANTEHOGUERANOCTURNA.
NORMAS DEL CAMPAMENTO KIOGA
ENELCAMPAMENTO KIOGAONDEANTRESBANDERAS:LABANDERAOFICIALDELCAMPAMENTO, LABANDERADEL ESTADODE NUEVA YORKYLABANDERADE ESTADOS UNIDOS. TODASLASMAÑANASSEIZANALTOQUEDEDIANAPARAQUETODOSLOSCAMPISTASHAGANELSALUDOCORRESPONDIENTE. CUANDOLASTRESBANDERASONDEENENELMISMOMÁSTIL, LABANDERADE ESTADOS UNIDOSDEBEESTARSIEMPREENELEXTREMOSUPERIOR. CUANDOONDEENPORSEPARADO, LABANDERADE ESTADOS UNIDOSDEBESERLAPRIMERAENIZARSEYLAÚLTIMAENARRIARSE. NINGUNABANDERAOPENACHOPUEDECOLOCARSEENCIMAOJUNTOALABANDERADE ESTADOS UNIDOS. CUANDOLABANDERASEAIZADAAMEDIAASTA, LASOTRASBANDERASQUEDARÁNPORDEBAJO.
Prólogo
Olivia Bellamy no sabía qué era peor, si estar atrapada en lo alto de un mástil sin ayuda a la vista, o que la ayuda apareciera en forma de un Ángel del Infierno. Su intención había sido izar las banderas sobre el campamento Kioga por primera vez en diez años, y ni siquiera había desistido en su propósito cuando el cable se enganchó en la polea. Se valió de una vieja escalera de aluminio para subir hasta el extremo del asta, pero la escalera no era lo bastante alta y se vio obligada a trepar por el mástil. Se dijo a sí misma que podía hacerlo sin problemas… hasta que golpeó con el pie la escalera y tuvo que aferrarse al asta con todas sus fuerzas.
La distancia hasta el suelo era considerable, y el mástil de acero estaba demasiado corroído para deslizarse por él sin desollarse las manos y los muslos.
Apenas había descendido un centímetro cuando oyó el petardeo de un tubo de escape procedente de la carretera. Se llevó un susto tan grande que a punto estuvo de soltar el mástil. Instintivamente cerró los ojos y se aferró con más fuerza. Largo, pensó. No podía ver a nadie en esos momentos.
El ruido del motor se hizo más fuerte y Olivia abrió los ojos. El intruso resultó ser un motorista enfundado en cuero negro y con un casco de aspecto amenazador ocultando su rostro. Una nube de polvo se elevaba tras la motocicleta negra y cromada.
Genial, pensó Olivia. Allí estaba ella, en mitad de ninguna parte, y un Ángel del Infierno acudía en su rescate. Los brazos y hombros empezaban a temblarle, a pesar de las horas que dedicaba a fortalecerlos en el gimnasio.
El motero se detuvo al pie del mástil, desmontó y se echó hacia atrás para levantar la mirada hacia Olivia. A pesar de su embarazosa situación, Olivia se sorprendió a sí misma preguntándose qué aspecto ofrecería su trasero desde aquella perspectiva. La comida había sido su único consuelo en su infancia, y se había ganado tantos motes al respecto que nunca había superado del todo los traumas por su figura.
—Hola —saludó desde arriba.
—Hola, ¿qué pasa? —aunque no podía ver su cara, Olivia creyó percibir una sonrisa en su voz—. Está bien, lo siento —añadió el desconocido, confirmando sus sospechas—. No he podido evitarlo.
Un gracioso. Genial. Simplemente genial. Su suerte mejoraba por momentos.
Afortunadamente, no la hizo sufrir más. Levantó la escalera y la apoyó contra el mástil.
—Despacio —le aconsejó—. Yo sujeto la escalera.
Olivia había llegado al límite de su resistencia y estaba empezando a sudar. Se deslizó hacia abajo centímetro a centímetro, confiando en que su salvador no se fijara en cómo sus shorts vaqueros tiraban hacia arriba.
—Ya casi estás —le dijo él—. Un poco más.
Cuanto más descendía Olivia, más familiar le resultaba la voz de aquel tipo, y cuando su pie tocó el peldaño superior de la escalera la asaltó un mal presentimiento. Hacía años que no pisaba aquel lugar, el campamento donde había vivido sus sueños más salvajes y sus peores pesadillas. No conocía a nadie en aquellas montañas remotas… ¿o sí?
Su neurótica obsesión por la imagen le recordó que no se había peinado ni maquillado aquella mañana. Ni siquiera recordaba haberse cepillado los dientes. Sus shorts vaqueros eran demasiado cortos y el top, demasiado ceñido. Con cada peldaño que bajaba crecía su certeza de que la aguardaba una incómoda humillación al llegar abajo. Para pisar tierra firme se vio obligada a descender en los brazos del hombre, con los que sujetaba la escalera por ambos lados. Olía a cuero y algo más. Al viento, tal vez.
Los músculos de Olivia amenazaron con derrumbarse por el esfuerzo, pero usó sus últimas energías para empujarlo en el brazo y evitar verse atrapada. Él soltó la escalera y levantó las manos como si quisiera demostrar que venía en son de paz. Manos enormes en sus guantes negros. Como las de Darth Vader o Terminator.
—Tranquila —dijo él—. Ya estás a salvo.
Ella se apoyó de espaldas contra la escalera, y al mirarlo no sintió que estuviera a salvo, precisamente.
Era un gigante enfundado en cuero y vaqueros desteñidos, con una chaqueta medio abierta que revelaba una camiseta desgarrada, unas botas viejas y un aura de irresistible sexualidad.
—Gracias —le dijo, apartándose rápidamente de él y de la escalera—. No sé qué habría hecho si no llegas a aparecer —podía verse reflejada en sus gafas de sol, ruborizada y despeinada—. ¿Qué… um…? —titubeó. Tal vez no era él. Tal vez la brisa y el sol le habían afectado el cerebro—. ¿Puedo ayudarte? —le preguntó en el tono más despreocupado posible.
—Creo que esa pregunta debería hacerla yo. Me dejaste un mensaje en mi buzón de voz. Algo sobre un proyecto de obra —se quitó las gafas de sol y se desabrochó las correas para quitarse también el casco.
Oh, no, se lamentó Olivia en silencio. Habría preferido que fuera cualquier otro menos él.
Él la miró con los ojos entornados mientras se quitaba los guantes, dedo a dedo.
—¿Nos conocemos?
¿Le estaba tomando el pelo?, se preguntó Olivia. ¿De verdad no lo sabía?
Al no recibir respuesta, él se dio la vuelta e izó la bandera con maestría y habilidad, y en pocos segundos estaba ondeando al viento.
Mirándolo, Olivia se olvidó de moverse. De pensar. De respirar. Le había bastado una mirada a aquellos ojos arrebatadores para retroceder en el tiempo y arrancar los años pasados como las hojas de un calendario. Ya no estaba mirando a un simple motero. Estaba mirando a un hombre, pero en aquellos ojos fríos y azules podía ver al chico que había sido mucho tiempo antes.
Y no un chico cualquiera. El chico. El primer chico al que ella había amado. El primero al que había besado. El primero que le había roto el corazón.
Todo su cuerpo prendió de calor y sintió como se abrasaba por dentro.
—Connor Davis —dijo, pronunciando su nombre en voz alta por primera vez en nueve años—. Qué casualidad encontrarte aquí —comentó estúpidamente, aunque por dentro quería morir. Quería caer fulminada allí mismo, en aquel instante.
—El mismo —dijo él, como si ella pudiera olvidarlo. El hombre que prometía ser de joven se erguía en toda su fuerza y estatura ante ella.
Debía de tener veintiocho años, uno más que ella. Su físico flaco y desgarbado se había rellenado de fibra y músculo, y aunque su sonrisa chulesca y ojos brillantes seguían siendo los mismos, una barba incipiente suavizaba el duro contorno de su mandíbula cuadrada. Y aún llevaba un pendiente de plata en la oreja… Ella misma le había hecho el agujero en el lóbulo, trece años atrás.
—Así que tú eres… —se miró el dorso de la mano izquierda, donde parecía haber escrito algo con tinta morada—. ¿Olivia Bellamy?
—Olivia —rezó para que la reconociera igual que ella lo había reconocido. Como alguien del pasado. Alguien importante, alguien que había ejercido en ella una influencia para toda la vida. Dios, alguien que se había arriesgado a que la expulsaran del campamento por hacerle un agujero en la oreja.
—Sí, lo siento… Olivia —la examinó con un descarado interés masculino. Era evidente que había malinterpretado el descaro de Olivia—. No tenía ningún papel a mano cuando escuché mis mensajes —explicó, señalándose la tinta morada—. ¿Nos hemos visto antes? —le preguntó con el ceño fruncido.
Ella soltó una brusca y breve carcajada.
—Me tomas el pelo, ¿verdad? Esto es una broma —¿de verdad había cambiado tanto?
Sí, había cambiado. Era natural, después de casi una década. Había perdido mucho peso. Se había teñido de rubio su pelo castaño. Llevaba lentillas en vez de gafas. Pero aun así…
Él siguió mirándola fijamente, sin tener ni idea de quién era.
—¿Debería conocerte?
Ella cruzó los brazos, lo fulminó con la mirada y pronunció una frase que sin duda recordaría, ya que fue una de las primeras mentiras que se dijeron el uno al otro.
—Soy tu nueva mejor amiga.
El rostro bronceado y atractivo de Connor perdió todo color. Sus bonitos ojos azules se entornaron y luego se abrieron como platos. Y su nuez osciló en su garganta al tragar saliva.
—Santo Cielo —murmuró en voz baja, y levantó la mano en un gesto inconsciente para tocarse el pequeño aro de plata—. ¿Lolly?
NORMAS DE COMPORTAMIENTO DEL CAMPAMENTO KIOGA
TODOELMUNDOHADEPARTICIPARENLASACTIVIDADESDELCAMPAMENTOYVESTIRELUNIFORMEREGLAMENTARIO. LOSMONITORESSONRESPONSABLESDEGARANTIZARLAPARTICIPACIÓNDETODOSLOSCAMPISTAS, AMENOSQUETENGANUNAJUSTIFICACIÓNDELAENFERMERAODELDIRECTOR.
1
Verano de 1991
—Lolly —pronunció el chico alto y desgarbado tras ella. Era la primera vez que hablaba desde que salieron del campamento—. ¿Qué clase de nombre es Lolly?
—La clase de nombre que está escrito en la espalda de mi camiseta —respondió ella, echándose la cola de caballo sobre el hombro. Horrorizada, sintió cómo se ponía roja.
Era una reacción absurda, se dijo a sí misma. El chico era tonto y sólo le estaba haciendo una pregunta sencilla y simplona.
De eso nada, le dijo una voz en su cabeza. Era el chico más guapo en Eagle Lodge. Y más que una pregunta, había sido un comentario muy agudo destinado a ponerla nerviosa.
—Ya —murmuró el chico, y en el siguiente recodo del camino pasó junto a ella farfullando una especie de disculpa, para seguir caminando mientras silbaba un clásico de Talking Heads.
La primera actividad del campamento era hacer una marcha en parejas. Con ello se pretendía familiarizar a los campistas con el entorno y entre ellos. Las parejas habían sido formadas a medida que los chicos bajaban del autobús, mientras sus bolsas y pertenencias eran repartidas y transportadas a sus cabañas. Lolly había sido emparejada con aquel chico porque ambos habían sido los últimos en bajar del autobús.
—Soy tu nueva mejor amiga —le dijo en un tono no precisamente amistoso, cruzándose de brazos.
Él le había echado un vistazo y se había encogido de hombros, respondiéndole con un aire de falsa nobleza.
—Barkis está dispuesto.
Lolly fingió no estar impresionada por oírlo citar a David Copperfield.
También fingió no darse cuenta de las risitas de los otros chicos, burlándose de él por haber sido emparejado con Lolly Bellamy.
A diferencia de ella, que llevaba acudiendo al campamento desde que tenía ocho años, aquel chico era un novato en Kioga. No parecía el típico campista. Tenía el pelo demasiado largo y llevaba los shorts demasiado caídos. Sus ojos azules y pelo negro le conferían un aspecto distinto, extraño, incluso un poco peligroso.
A través de los árboles, Lolly vio a los demás campistas caminando en parejas o en grupos de cuatro, charlando amistosamente. Era el primer día del campamento, pero los chicos ya estaban eligiendo sus amistades para aquel año. Y como siempre, ya habían excluido a Lolly.
Se subió las gafas sobre el puente de la nariz y sintió una punzada de envidia al ver cómo congeniaban los otros campistas. Incluso los nuevos, como el chico alto y desgarbado, parecían adaptarse a las mil maravillas. Algunas de las chicas llevaban los hoodies, sudaderas con capucha, del campamento sobre los hombros, siendo su sentido de la moda mucho más fuerte que las normas de vestuario, y casi todos los chicos se habían atado los pañuelos alrededor de la frente, al estilo Rambo. Y todos se pavoneaban como si fueran los dueños del lugar.
Lo cual no dejaba de resultar paradójico, pues Lolly era la única que podía disfrutar de aquel privilegio. El campamento de verano pertenecía a sus abuelos, y ella había intentado aprovecharse de esa circunstancia para hacerse popular entre los demás chicos, sobre todo en Fledglins, para niños entre ocho y once años. Pero nunca le sirvió de nada. A casi nadie le importaba de quién fuera el campamento.
Su compañero de marcha había encontrado una rama de nogal y la usaba para atizar los matorrales o para apoyarse mientras caminaba. Su mirada iba de un lado para otro constantemente, como si temiera que alguien fuera a saltar sobre él.
—Así que tu nombre es Ronnoc —dijo ella finalmente.
Él frunció el ceño y la miró por encima del hombro.
—¿Qué?
—Está escrito en tu camiseta.
—Está vuelta del revés, genio.
—Sólo era una broma.
—Ja, ja —se mofó él, clavando el palo en la tierra.
Su destino era la cumbre de Saddle Mountain, que a pesar de su nombre era más una colina que una montaña. Una vez allí, encontrarían una hoguera con troncos dispuestos alrededor a modo de asiento. Aquél era el lugar donde se celebraban muchas tradiciones del campamento. Su abuela le había dicho que los primeros colonos y viajeros hacían señales de fuego en lo alto de las colinas para comunicarse a larga distancia. Lolly se sintió tentada de compartir esa información con su compañero de marcha, pero en el último momento se mordió la lengua.
Ya había decidido que no le gustaba aquel chico. Ni ningún otro aquel verano. Sus dos primas favoritas, Frankie y Dare, solían ir al campamento con ella y la hacían sentirse como si tuviera amigas de verdad. Pero aquel año se habían ido a hacer un viaje a California con sus padres, la tía Peg y el tío Clyde. Los padres de Lolly no hacían ese tipo de viajes. Sólo les gustaba aquello que les permitiera presumir y alardear. Viajes, propiedades, antigüedades, obras de arte… Incluso alardeaban de ella, pero eso era antes de cursar el sexto año en el colegio. El año en que sus notas empezaron a bajar al tiempo que aumentaba su peso. El año del divorcio.
—Se supone que tenemos que aprender tres cosas el uno del otro —dijo el chico sin sentido del humor. El chico con quien ella no quería trabar amistad—. Y cuando lleguemos a la cima tenemos que presentarnos al resto del grupo.
—No quiero saber tres cosas de ti —dijo ella en tono altanero.
—Lo mismo digo.
El primer fuego de campamento siempre resultaba soporífero. Lo cual era una lástima, porque no tendría por qué serlo. Los niños pequeños eran los que más y mejor lo aprovechaban, ya que no sabían qué información guardarse y cuál compartir. El año anterior, Lolly había declarado que sus padres iban a divorciarse y se había puesto a llorar. Desde entonces su vida había sido una pesadilla, pero al menos la confesión había sido sincera. En aquel grupo de doce a catorce años, Lolly ya sabía que las presentaciones serían aburridísimas o falsas, o ambas cosas.
—Ojalá pudiéramos saltarnos esa parte —dijo—. Va a ser una auténtica lata. Los niños pequeños son más interesantes, porque al menos lo cuentan todo.
—¿Qué quieres decir con «todo»?
—Por ejemplo, que su tío está siendo investigado por los federales o que su hermano tiene tres pezones.
—¿Tres qué?
Lolly se arrepintió de haber sacado el tema, pero ya era tarde para echarse atrás.
—Ya me has oído.
—Nadie tiene tres pezones.
—Baby Blackmun le dijo al grupo que su hermano tenía tres.
—¿Llegaste a verlo? —la retó él.
—Ni loca querría ver algo así —respondió ella, estremeciéndose de asco—. Puaj.
—Era una trola.
—Apuesto a que tú también tienes un pezón de más —dijo ella sin pensar. Sabía que las probabilidades de que fuera cierto eran nulas.
El chico se detuvo, se dio la vuelta y se quitó la camiseta con un movimiento ágil y elegante, tan rápido que ella no tuvo tiempo de reaccionar.
—¿Quieres contarlos?
A Lolly le ardieron las mejillas y pasó junto a él, manteniendo la vista al frente. Era una idiota. Una completa idiota. ¿En qué había estado pensando?
—Tal vez tú tengas tres pezones —dijo él en tono burlón—. A lo mejor debería contarlos.
—Estás loco —dijo ella sin detenerse.
—Eres tú la que ha sacado el tema.
—Sólo intentaba hablar un poco, porque tú eres un muermo.
—Sí, así soy yo. Un muermo —pasó junto a ella, imitando su manera de caminar. En vez de volver a ponerse la camiseta se la había atado a la cintura, y con la cinta de First-Blood parecía un salvaje como los de El señor de las moscas.
No era más que un fanfarrón y un…
Lolly tropezó con la raíz de un árbol y tuvo que agarrarse a una rama para guardar el equilibrio. Él se giró rápidamente, y por un instante fugaz pareció que se disponía a sujetarla. Pero enseguida reanudó la marcha, sin tocarla. Ella volvió a mirarlo, pero esa vez no lo hizo por impertinencia ni grosería, sino por pura preocupación.
—¿Qué tienes en la espalda? —le preguntó descaradamente.
—¿El qué? —espetó el Señor de las moscas, mirándola con el ceño fruncido.
—Al principio creí que no te habías lavado, pero creo que tienes un cardenal enorme —le señaló la espalda, a la altura de la caja torácica.
Él se detuvo y se dio la vuelta con una expresión casi cómica.
—No tengo ningún cardenal. ¿Primero ves pezones de sobra y ahora cardenales invisibles?
—Lo estoy viendo ahora mismo —insistió ella, y a pesar de su irritación no pudo evitar una cierta compasión. Por el color parecía que la herida estaba sanando, pero debió de ser muy dolorosa.
Él entornó los ojos y su expresión se tornó severa, incluso amenazante.
—No es nada —declaró—. Me caí de la bici —volvió a girarse y siguió caminando, tan rápido que ella tuvo que apresurarse para alcanzarlo.
—No pretendía enfadarte.
—No estoy enfadado contigo —espetó él, y aceleró aún más el paso.
No había tardado mucho en hacerse su primer enemigo del verano, pensó Lolly. Y no sería el único. Tenía un talento innato para ganarse la antipatía de las personas.
Connor le había dicho que no estaba enfadado, pero era evidente que estaba disgustado por algo. Una furia contenida se advertía en sus músculos tensos y sus rápidos movimientos. Normalmente, caerse de una bici provocaba heridas en los codos y las rodillas, y quizá en la cabeza. Pero para lastimarse la espalda habría que caer rodando por una colina y chocar contra algo duro. A no ser que estuviera mintiendo…
Se sentía intrigada y decepcionada al mismo tiempo. Decepcionada porque quería odiarlo y no volver a pensar en él en todo el verano. Intrigada porque era mucho más interesante de lo que debería ser.
También era un poco nervioso, con aquel pelo demasiado largo para su edad, sus pantalones caídos, sus high-tops reparados con cinta adhesiva… Y su mirada ocultaba algo más que la típica chulería infantil. Aquellos ojos azules que habían leído David Copperfield debían de haber visto cosas que una chica como ella no podía ni imaginar.
Torcieron en una curva y se encontraron con una caudalosa e imponente catarata que descargaba un torrente constante de agua ante ellos.
—Guau —exclamó Connor, echando la cabeza hacia atrás para contemplar la cascada. El agua caía desde una altura de treinta metros, levantando una nube espumosa al impactar contra las rocas, y atravesada por los arcos iris que dibujaban los rayos solares—. Es impresionante.
—Meerskill Falls —dijo ella, elevando la voz para hacerse oír sobre el rugido del agua—. Es una de las cataratas más altas del Estado. Vamos, hay una buena vista desde el puente.
El puente Meerskill había sido construido en 1930 por el gobierno. Su inmensa estructura de hormigón cruzaba el desfiladero sobre las turbulentas aguas.
—Los nativos lo llaman el Puente de los suicidios, porque la gente se mataba arrojándose desde lo alto.
—Sí, claro —dijo él. Parecía cautivado por la cascada y la exuberante vegetación que crecía a sus pies.
—Lo digo en serio. Por eso hay una valla en lo alto del puente —explicó mientras intentaba mantenerse a su paso—. La pusieron hace cincuenta años, después de que dos jóvenes se arrojaran al vacío.
—¿Cómo sabes que se arrojaron? —preguntó él. La nube que levantaba la cascada le mojaba el pelo y las pestañas, haciéndolo aún más atractivo.
Lolly se preguntó si la neblina también la haría parecer bonita a ella. Seguramente no. Sólo hacía que se le empañaran las gafas.
—Supongo que sólo ellos lo saben —admitió. Llegaron a la pasarela y cruzaron el arco que formaba la cadena de seguridad.
—Tal vez se cayeron accidentalmente, o tal vez los empujaron… O tal vez ni siquiera existieron.
—¿Siempre eres tan escéptico?
—Sólo cuando alguien me está contando una trola.
—No es una trola. Puedes preguntárselo a cualquiera —cruzó el puente con la cabeza muy alta y llegó al otro extremo sin esperar a ver si él la seguía.
Estuvieron caminando un rato en silencio. Se habían quedado bastante rezagados respecto al grupo, pero a él no parecía importarle, y Lolly decidió que a ella tampoco le importaba. Aquella marcha no era una carrera.
De vez en cuando le lanzaba miradas fugaces. Tal vez pudiera resultarle simpático aquel chico, aunque sólo fuera un poco.
—Cuidado —bajó la voz al pasar junto a un prado, salpicado de florecillas silvestres y rodeado de abedules—. Una cierva y dos cervatillos.
—¿Dónde? —preguntó él, estirando el cuello.
—Shhh. No hagas ruido —susurró ella, sacándolo del sendero. No era raro encontrarse con ciervos en aquella zona, pero siempre resultaba un espectáculo encantador ver a los cervatillos con su suave pelaje y sus ojos grandes y tímidos.
Lolly y Connor se detuvieron en el borde del claro y observaron a los animales. Los pequeños se mantenían pegados a su madre, mientras ésta escarbaba entre las hojas y la hierba. Lolly le hizo una seña a Connor para que se sentara junto a ella en un tronco caído y le entregó unos prismáticos que sacó de su mochila.
—Es impresionante —dijo él, mirando por los prismáticos—. Nunca había visto un ciervo en libertad.
Lolly se preguntó de dónde vendría. Los ciervos no eran nada del otro mundo.
—Un cervatillo se come el equivalente a su peso a diario.
—¿Cómo lo sabes?
—Lo leí en un libro. El año pasado me leí sesenta libros.
—Cielos… ¿Y por qué?
—Porque no tuve tiempo para leer más —respondió ella con un bufido altanero—. Cuesta creer que la gente cace ciervos, ¿verdad? A mí me parecen preciosos —tomó un trago de agua de su cantimplora. La escena que tenían ante sus ojos era como una pintura campestre. La hierba verde, las aguileñas y espadillas azules agitándose con la brisa, los animales pastando…
—Puedo ver hasta el lago —comentó Connor—. Son unos buenos prismáticos.
—Me los regaló mi padre… Un regalo de conciencia.
—¿Qué es un regalo de conciencia? —preguntó él, bajando los prismáticos.
—Es cuando tu padre se pierde tu recital de piano y te hace un regalo carísimo porque se siente culpable.
—Hay cosas peores que tu padre se pierda un recital de piano —volvió a mirar por los prismáticos—. ¿Es una isla eso que hay en el centro del lago?
—Sí. Se llama Spruce Island. Desde allí lanzan los fuegos artificiales el Cuatro de Julio. El año pasado intenté llegar a nado hasta ella, pero no lo conseguí.
—¿Qué pasó?
—Tuve que pedir ayuda cuando aún iba por la mitad. Cuando me devolvieron a la orilla, me puse a fingir que me estaba ahogando para que no me acusaran de intentar llamar la atención. Tuvieron que llamar a mis padres —lo cual había sido su intención desde el primer momento, naturalmente—. Mis padres se divorciaron el año pasado y pensé que vendrían los dos a recogerme —la confesión le hizo daño en la garganta.
—¿Y funcionó?
—Claro que no. La idea de hacer algo como una familia unida se había terminado para siempre. Me enviaron a un psicólogo que dijo que tenía que «redefinir mi concepción de la familia y mi propio papel en la misma». Así que ése es ahora mi trabajo. Adaptarme a mi nueva situación, mientras mis padres se comportan como si el divorcio fuera lo más natural del mundo —se abrazó a sus rodillas y contempló a los ciervos hasta que se le nubló la vista—. Pero para mí no es tan sencillo. Es como si me hubieran arrojado al mar y nadie se creyera que me estoy ahogando.
Al principio pensó que él había dejado de escucharla, porque se había quedado muy callado, igual que el doctor Schneider durante sus sesiones.
—Si te estás ahogando de verdad y nadie se lo cree —dijo finalmente—, tendrás que aprender a nadar.
—Lo tendré en cuenta.
Él no la miró, como si presintiera que Lolly necesitaba tiempo para recomponerse, y siguió mirando por los prismáticos y silbando una melodía entre los dientes. Lolly creyó reconocer el tema Stop Making Sense, de Talking Heads, y por alguna extraña razón se sintió extremadamente frágil y vulnerable, como cuando la habían sacado del lago el año anterior. Peor aún; ahora estaba llorando. No recordaba el momento en que se le habían llenado los ojos de lágrimas, y le costó toda su fuerza de voluntad obligarse a parar.
—Deberíamos seguir —dijo, sintiéndose como una idiota mientras se apretaba el pañuelo contra la cara. ¿Por qué le había contado esas cosas a un chico que ni siquiera le gustaba?
—Está bien —aceptó él. Le devolvió los prismáticos y regresó al sendero. Trabar amistad con aquel chico había sido difícil desde el principio, pero después de ponerse a llorar como una magdalena era completamente imposible.
—¿Sabes que todos los monitores fueron campistas en este mismo campamento? —le preguntó, desesperada por cambiar de tema.
—No.
Iba a tener que esforzarse mucho más si quería impresionar a ese chico.
—Los monitores también tienen sus secretos —siguió—. No todo el mundo lo sabe, pero por la noche hacen todo tipo de locuras. Se emborrachan, se enrollan entre ellos… ese tipo de cosas.
—Qué bien. Cuéntame algo que no sepa.
—Bueno, la cocinera jefe, Gertie Romano, iba a presentarse a Miss Nueva York, pero se quedó embarazada y tuvo que dejarlo. Y Gina Palumbo… la que está en mi cabaña, me contó que su padre es un capo de la mafia. Y Terry Davis, el portero, está siempre empinando el codo.
Connor se giró para fulminarla con la mirada. Se le cayó la camisa al suelo y ella se agachó para recogerla.
—Se te ha caído esto —había una mancha de Ketchup en la parte frontal y una pequeña etiqueta cosida a la espalda en la que se leía Connor Davis—. Davis… ¿Es tu apellido?
—Eres una cotilla, ¿eh? —dijo él. Agarró la camisa y volvió a ponérsela—. Pues claro que es mi apellido, genio. ¿Por qué si no iba a tenerlo cosido en mi camiseta?
Lolly se quedó sin aire. Davis… Como Terry Davis.
—¿El… el señor Davis…? —farfulló—. ¿El portero… es pariente tuyo?
Connor se alejó de ella. Las orejas se le habían puesto rojas.
—Sí, lo es. Mi padre. Al que le gusta empinar el codo.
Lolly echó a andar detrás de él.
—Eh, espera… Lo siento. No lo sabía… No me había dado cuenta de que… Oh, Dios. No debería haberlo dicho. Es sólo un rumor que oí.
—Sí, eres una auténtica comediante.
—No, no lo soy. Me siento fatal —casi tenía que correr para seguirle el paso. Sentía que la culpa la cubría como una pegajosa capa de sudor. No se podía hablar así de los padres de nadie. Sus propios padres podían ser despreciables, pero se sentiría muy ofendida si fuera otra persona quien lo dijera.
Pero ¿cómo podría haberlo sabido? Todo el mundo decía que Terry Davis no tenía familia y que nadie iba a verlo. Lo último que ella se esperaba era que tuviera un hijo. Aun así, debería haber mantenido cerrada la boca.
Terry Davis tenía un hijo. Increíble. Aquel hombre taciturno y melancólico que llevaba años trabajando en el campamento tenía un hijo. Lo único que Lolly sabía de él era que el padre de Terry y el abuelo de Lolly habían servido juntos en la Guerra de Corea. Su abuelo le había contado que se conocieron durante el bombardeo de Han River y que el heroísmo y valentía demostrados por el señor Davis le habían hecho merecedor de un lugar en el campamento Kioga, fuera cual fuera y a pesar de su afición a la bebida. Desde entonces había vivido en una de las cabañas situadas en el borde del campamento. Aquellas cabañas alojaban a cocineros, conductores, vigilantes y personal de mantenimiento. Toda esa gente invisible que trabajaba las veinticuatro horas al día para que el lugar presentara un aspecto impecable.
El señor Davis era un solitario. Conducía un viejo Jeep y siempre tenía un aspecto cansado y enfermo.
—Lo siento mucho, de verdad —le dijo otra vez a Connor.
—No te lamentes por mí.
—No lo hago. Lamento haber dicho eso de tu padre. Hay una diferencia.
Connor sacudió la cabeza para apartarse un mechón de los ojos.
—Es bueno saberlo.
—Nunca dijo que tuviera un hijo —nada más decirlo se dio cuenta de que lo estaba empeorando todo—. Quiero decir, nunca…
—No quería que yo viniera aquí en verano, pero mi madre volvió a casarse y su marido no quería verme —explicó Connor—. Decía que no había sitio para mí.
Lolly pensó en el cardenal que había visto en su espalda, pero en esa ocasión se acordó de mantener la boca cerrada.
—En una caravana no hay mucho espacio para tres personas, pero supongo que es una idea muy extraña para ti. Seguramente vives en alguna mansión.
En dos mansiones, pensó ella. Una por cada padre. Lo que venía a demostrar que se podía ser igual de desdichada viviendo en un apartamento de lujo en la Quinta Avenida o en un vertedero.
—Mis padres me han estado enviado a pasar el verano fuera desde que tenía ocho años —le dijo a Connor—. Tal vez lo hacían para poder discutir a gusto. Nunca los oí discutir —si hubiera presenciado alguna pelea, tal vez el divorcio no la hubiera traumatizado tanto.
—Cuando mi madre descubrió que podía enviarme a este campamento sin que le costara un centavo, aprovechando que mi padre trabaja aquí, mi futuro quedó sellado.
Lolly analizó la información como si fuera una detective. Si a Connor no le costaba dinero estar allí, significaba que era un campista becado. Cada año, el programa que habían fundado sus abuelos permitía a los chicos más necesitados asistir gratuitamente al campamento. Eran chicos con graves problemas familiares y que estaban en situación de riesgo, aunque Lolly no sabía qué tipos de riesgos eran ésos.
En el campamento, todo el mundo vestía de la misma manera, comía la misma comida y dormía en las mismas cabañas. En teoría no se podía saber si un chico era hijo de drogadictos o un príncipe saudí, aunque a veces resultaba obvio. Los chicos becados hablaban de un modo diferente y sus dientes picados o su mal comportamiento solían delatarlos. O, como en el caso de Connor, su mirada dura y peligrosa advertía que no necesitaban la limosna de nadie. Nada en Connor insinuaba que estuviera «en riesgo», salvo el dolor en sus ojos cuando ella insultó a su padre.
—Me siento fatal —repitió—. No tendría que haber dicho nada.
—Tienes razón. No tendrías que haber dicho nada. No me extraña que vayas a un loquero —hincó el palo en la tierra y aceleró el paso, dando a entender que no quería dirigirle la palabra nunca más.
Genial, pensó ella. Lo había fastidiado todo, igual que siempre. Connor se encargaría de que el resto del campamento supiera que iba a un psicólogo para superar la separación de sus padres y también les diría que la había visto llorar. Se había ganado un enemigo para toda la vida.
«Eres una idiota, Lolly Bellamy», se reprendió a sí misma mientras seguía caminando, sintiéndose más irritada y sudorosa a cada paso. Cada año llegaba al campamento Kioga con unas expectativas ridículamente altas: «Este verano será diferente. Este verano haré nuevos amigos, aprenderé un deporte, me lo pasaré estupendamente…».
Pero la realidad no tardaba en desbaratar sus ilusiones. Salir de la ciudad no significaba dejar la desgracia tras ella. Siempre la acompañaba a todas partes, como una sombra permanente en su vida.
Connor y ella fueron los últimos en llegar a la cima. Todos los demás se habían congregado alrededor del hoyo de la hoguera. No había ningún fuego encendido, ya que el calor era sofocante. Los campistas estaban sentados en grandes troncos viejos. Algunos llevaban allí tanto tiempo que habían adquirido la forma de asientos naturales. Aquel año, los monitores jefes de Eagle Lodge eran Rourke McKnight y Gabby Spaulding, que cumplían a la perfección con el papel. Ambos eran atractivos, alegres y dinámicos, habían sido campistas en Kioga, estudiaban en la universidad y personificaban lo que los abuelos de Lolly llamaban el «esprit de corps» de Kioga. Conocían las normas del campamento al detalle, primeros auxilios, algunas palabras básicas de algonquino y todas las canciones que se podían cantar en torno a una hoguera. También sabían cómo aliviar la nostalgia de los campistas, una epidemia especialmente frecuente entre los más jóvenes.
Antiguamente, la nostalgia no era un problema, ya que las cabañas eran ocupadas por toda la familia. En cuanto acababa el colegio, las madres y los niños se trasladaban al campamento, y los padres iban a verlos cada fin de semana. La abuela de Lolly le había contado que algunas familias regresaban al campamento año tras año. Entre ellas nacían grandes amistades, a pesar de que sólo se veían durante el verano.
La abuela tenía fotos de aquellos días felices. Fotos en blanco y negro y con los bordes desgastados, conservadas en los álbumes del campamento que se remontaban al origen de los tiempos. Los padres fumaban pipas, bebían whisky y se apoyaban en sus raquetas de tenis. Junto a ellos estaban las madres con sus pañuelos y blusas, tomando el sol en sillas de mimbre mientras los niños jugaban.
Lolly deseaba que la vida pudiera ser como entonces. Pero ahora era imposible. Las mujeres tenían sus carreras y muchas de ellas ni siquiera se casaban.
De modo que en la actualidad las cabañas sólo alojaban a los monitores. Jóvenes universitarios durante el día, salvajes degenerados por la noche. El verano anterior, Lolly y tres de sus primas, Ceci, Frankie y Dare, se habían escabullido por la noche para espiar a los monitores. Primero vieron cómo se emborrachaban. Luego venía el baile, y las parejas empezaban a enrollarse por todas partes. En los porches, en las tumbonas, incluso en mitad de la pista de baile. Ceci, la mayor de las primas, había emitido un suspiro de anhelo y había manifestado su impaciencia por ser lo bastante mayor para trabajar de monitora. Un deseo que había provocado una mueca de asco en Lolly y en las otras dos primas.
Ahora, un año más tarde, Lolly podía comprender un poco mejor aquel suspiro. El aire entre Rourke y Gabby parecía cargado de una especie de electricidad. Era difícil explicarlo, pero fácil de reconocer. Lolly podía imaginárselos en la zona reservada al personal, bailando, tonteando y besándose.
Una vez que se efectuó el recuento de todos los campistas, Rourke agarró la omnipresente guitarra y todos empezaron a cantar. Lolly se quedó impresionada por la voz de Connor. Casi todos los chicos desentonaban y farfullaban, pero Connor cantaba We Are the World a voz en grito. No lo hacía con arrogancia, sino con la seguridad de una estrella del pop. Cuando algunos de los chicos lo miraron, él se limitó a encogerse de hombros y siguió cantando.
Algunas de las chicas se quedaron mirándolo boquiabiertas. Y con razón. Connor era tan atractivo como a ella le había parecido en un principio. Lástima que fuera un idiota. Y lástima que ella hubiera echado a perder una posible amistad.
Luego llegó el momento de las presentaciones, que resultaron tan aburridas como Lolly se había temido. Se suponía que cada uno tenía que exponer tres datos personales sobre su compañero de marcha. La idea era que unos desconocidos pudieran acabar siendo amigos después de haber compartido una pequeña aventura.
Pero Lolly y Connor no habían aprendido nada el uno del otro, salvo que iban a ser enemigos de por vida. Lolly no sabía de dónde venía, si tenía hermanos o hermanas ni cuál era su sabor de helado favorito.
No había sorpresas en aquel grupo. Todo el mundo iba a los mejores colegios del planeta: Exeter, Sidwell Friends, Dalton Scholl, TASIS en Suiza… Y todos tenían un caballo, un yate o una casa en los Hamptons.
Patético. Si lo más interesante de un chico era el colegio en el que estudiaba, no merecía la pena saber más de él. A Lolly le llamó ligeramente la atención que el chico llamado Tarik estudiara en una escuela musulmana y que una chica llamada Stormy estudiara en casa con sus padres, que eran artistas circenses. Pero aparte de eso, las presentaciones sólo le provocaban bostezos que a duras penas podía contener.
El padre de un chico era publicista con una lista de famosos en su agenda. Otra chica tenía un certificado de submarinismo. Los parientes de otros habían ganado un Óscar, un Pulitzer, un Clio… Y todos exhibían la información como si fueran medallas o condecoraciones militares.
Escuchándolos, Lolly llegó a la conclusión de que una mentira era siempre más efectiva que la verdad.
Entonces le llegó el turno. Se puso en pie e intercambió con Connor una mirada entornada de advertencia mutua. Él tenía suficiente información para humillarla, si quería. Eso era lo malo de contarle algo íntimo y cierto a una persona. Era como entregarle una pistola y esperar a ver si apretaba el gatillo. No tenía ni idea de lo que Connor le contaría al grupo. Lo único que sabía era que le había dado munición de sobra.
Pero primero le tocaba a ella. Respiró hondo y empezó a hablar antes de pensar siquiera en lo que iba a decir.
—Éste es Connor, y es su primer año en el campamento Kioga. Le… —se detuvo un momento a pensar en lo que sabía. Connor estaba allí con una beca y era el hijo del portero alcohólico. Su madre había vuelto a casarse y su padrastro no quería verlo.
Tenía en su mano la posibilidad de condenarlo para el resto del campamento. Con unas pocas palabras podía convertirlo en un marginado a quien nadie querría acercarse.
Pero entonces lo miró a los ojos y supo que él estaba pensando lo mismo de ella.
—Le pone Ketchup a todo lo que come, incluso en el desayuno. Su grupo favorito es Talking Heads. Y siempre gana en un uno-contra-uno —lo último fue una mera suposición, basándose en su altura, sus grandes manos y rápidos movimientos. En cualquier caso, él no la contradijo.
Entonces le llegó el turno a Connor.
—Ésta es Lolly —empezó, pronunciando su nombre como si fuera un insulto.
El momento de la verdad, pensó Lolly, ajustándose las gafas.
Connor se aclaró la garganta, se apartó el pelo de los ojos y asumió una postura desafiante mientras la recorría con la mirada. Los demás campistas, que habían empezado a aburrirse de la actividad, se callaron y esperaron con atención. No había duda de que el chico tenía presencia y autoridad.
«Odio este campamento», pensó Lolly, con tanta convicción que sintió cómo le ardían las mejillas. «Odio a este chico. Y está a punto de destruirme».
Connor volvió a carraspear y pasó la mirada por el grupo de chicos.
—Le gusta leer libros, es muy buena tocando el piano y quiere aprender a nadar mejor.
Volvieron a sentarse y ninguno de los volvió a mirarse… salvo un vistazo fugaz. Y cuando sus ojos se encontraron, Lolly se sorprendió al ver su expresión amable.
De acuerdo, admitió. Había decidido perdonarle la vida y no sacrificarla ante los demás… por ahora. Aquel gesto humanitario la dejaba en una difícil tesitura, pues ahora no sabía si apreciarlo u odiarlo. Pero una cosa sí tenía clara. Odiaba el campamento de verano, y no le importaba que perteneciera a sus abuelos. No iba a volver a pisarlo nunca más en su vida.
Nunca más.
2
JANEY CHARLES BELLAMYTIENENELHONORDEINVITARTEALCINCUENTAANIVERSARIODESUBODA.
PORLAAMISTADYELAFECTOQUEHEMOSCOMPARTIDO, TEINVITAMOSACELEBRARNUESTRASBODASDEOROEL 26 DEAGOSTODE 2006 ENELCAMPAMENTOKIOGA, PR#47, AVALON, ULSTERS COUNTRY, NUEVA YORK.
SEOFRECEALOJAMIENTOENCABAÑASRÚSTICAS.
Olivia Bellamy dejó la invitación en la mesa y le sonrió a su abuela.
—Es una idea genial —le dijo—. Os felicito de todo corazón a ti y al abuelo.
Su abuela giró lentamente la bandeja de sándwiches y pasteles. Una vez al mes, pasara lo que pasara, ella y Olivia se reunían para tomar el té en el Saint Regis Hotel de Astor Court. Llevaban haciéndolo desde que Olivia era una chica de doce años regordeta, huraña y con una desesperada necesidad de atención, e incluso ahora seguía siendo igualmente relajante entrar en el lujoso salón, con su elegante mobiliario, sus palmeras y las suaves notas de un arpa tonificando el ambiente.
—Gracias —dijo su abuela, decidiéndose por una rodaja de pepino con salmón—. Aún faltan tres meses, pero ya empiezo a ponerme nerviosa.
—¿Por qué el campamento Kioga? —preguntó Olivia mientras manoseaba el colador. No había estado allí desde el último verano antes de ir a la universidad. Había decidido dejar todo el drama y la angustia a sus espaldas.
—El campamento Kioga es un lugar muy especial para mí y para Charles —respondió su abuela, probando un pequeño sándwich untado con mantequilla de trufas—. Fue allí donde nos conocimos y donde nos casamos, bajo el cenador de la isla Spruce, en el lago Willow.
—¿Me tomas el pelo? No tenía ni idea…
—Se podrían escribir libros y libros con todo lo que no sabes de la familia. Charles y yo éramos como Romeo y Julieta.
—Nunca me lo habías contado, abuela. ¿Por qué?
—Oh, por nada. A los jóvenes no les interesan las historias de sus abuelos. Y es normal.
—A mí sí —dijo Olivia—. Desembucha.
—Todo pasó hace mucho tiempo, y ahora parece insignificante. Mis padres, los Gordons, y los padres de Bellamy venían de dos mundos radicalmente opuestos. Yo crecí en Avalon y nunca había visto una ciudad antes de casarme. Los padres de tu abuelo llegaron a amenazar con boicotear la boda. Estaban empeñados en que su único hijo se casara con alguien de su misma clase social, no con una chica de las montañas.
Olivia se sorprendió al ver el destello de dolor en los ojos de su abuela. Parecía que algunas heridas nunca sanaban del todo.
—Lo siento.
Su abuela hizo un esfuerzo por sacudirse la tristeza.
—El estatus social era muy importante en aquellos tiempos.
—Lo sigue siendo —dijo Olivia suavemente.
Su abuela arqueó las cejas y Olivia supo que debía cambiar de tema si no quería empezar a dar explicaciones por su comentario.
—¿Está listo? —preguntó, mirando la tetera de Lady Grey con un toque de lavanda y bergamota.
Su abuela asintió y sirvió el té.
—En cualquier caso, tienes cosas más importantes en las que pensar que mis historias —sus ojos brillaron tras sus elegantes gafas negras y rosas, y por un instante pareció muchos años más joven—. Aunque es una gran historia, y seguro que la oirás este verano. Charles y yo vamos a celebrar nuestras bodas de oro en el cenador de la isla, en el mismo lugar donde nos hablamos por primera vez, y queremos compartirlo con todos nuestros conocidos. Vamos a revivir nuestra boda al detalle.
—Oh, abuela, es una idea… fabulosa —dijo Olivia, aunque en el fondo se encogió de vergüenza. La visión idílica de su abuela distaba mucho de la realidad. El campamento llevaba nueve años cerrado, y tan sólo una fracción del personal de antaño se encargaba de cortar el césped y asegurarse de que los edificios siguieran en pie. Algunas de sus primas y otros parientes solían pasar allí sus vacaciones, pero Olivia sospechaba que debía de estar en ruinas. Sus abuelos iban a llevarse una amarga decepción.
—Algunas de tus amistades están bastante entradas en años —dijo, intentando ser lo más diplomática posible—. Que yo recuerde, el campamento no ofrece facilidades para los minusválidos y las sillas de ruedas. Creo que les haría más ilusión si celebrarais vuestro aniversario en el Waldorf-Astoria, o aquí mismo, en el Saint Regis.
Jane tomó un sorbo de su té.
—Charles y yo lo hemos discutido y hemos decidido que es algo para nosotros. Por mucho que deseemos invitar a nuestros amigos y familiares, nuestras bodas de oro van a ser lo que queremos. Así fue con nuestra boda, y así será cincuenta años después. Hemos elegido el campamento Kioga para conmemorar lo que fuimos, lo que somos y lo que esperamos ser el resto de nuestras vidas… Una pareja feliz —su taza vibró ligeramente al dejarla en el platillo—. Será nuestro adiós al campamento.
—¿Qué quieres decir?
—Nuestras bodas de oro serán lo último que hagamos en el campamento Kioga. Después tendremos que decidir qué vamos a hacer con el terreno y las instalaciones.
Olivia frunció el ceño.
—¿He oído bien, abuela?
—Sí. Es hora de hacer algo. Tenemos que idear un plan para sacarle provecho. Son cientos de acres que han pertenecido a mi familia desde 1932. Nuestra esperanza es poder conservarlo para nuestros hijos —miró fijamente a Olivia—. O para nuestros nietos. No hay nada seguro en esta vida, pero confiamos en que no acabe en manos de una inmobiliaria sin escrúpulos que lo llene de carreteras, aparcamientos y chalés unifamiliares.
Olivia no supo por qué la idea de que sus padres se deshicieran de la propiedad la hacía sentirse triste y melancólica. Ni siquiera le gustaba aquel lugar. Sólo le gustaba la idea del campamento, nada más. El padre de su abuela había recibido el terreno durante la Gran Depresión como pago de una deuda y había construido el complejo él mismo. Le había puesto el nombre de Kioga, creyendo que significaba «tranquilidad» en la lengua algonquina de los indios, pero más tarde descubrió que la palabra no tenía ningún significado.
Después de que el campamento se cerrara en 1997, nadie de la familia Bellamy había mostrado interés por sacarlo adelante.
Jane se sirvió una trufa.
—Lo discutiremos después de las celebraciones. Es mejor resolverlo todo a tiempo, para que nadie tenga que tomar una decisión cuando Charles y yo hayamos desaparecido.
—Odio que hables así. Sólo tienes sesenta y ocho años, y acabas de participar en un triatlón de la tercera edad…
—Que no podría haber acabado si tú no me hubieras entrenado —su abuela le dio una palmadita en la mano y adoptó una expresión pensativa—. Muchos de los momentos más importantes de mi vida tuvieron lugar allí. Pertenece a mi familia desde la Gran Depresión, pero fue después de que Charles y yo nos hiciéramos cargo cuando se convirtió en parte de nosotros mismos.
Típico de su abuela, pensó Olivia. Jane siempre buscaba la manera de seguir con un mismo tema, incluso cuando era mejor dejarlo.
—Tenemos que hablar de negocios —siguió Jane, repentinamente más animada mientras sacaba unas páginas que parecía haber imprimido de la página web de Olivia—. Quiero que prepares el campamento para nuestra celebración de gala.
Olivia no pudo evitar una breve carcajada.
—No puedo hacer eso, abuela.
—Claro que puedes. Aquí dice que ofreces servicios profesionales de diseño, decoración y restauración para aumentar el valor de una propiedad en venta.
—Eso significa que soy una simple reformadora inmobiliaria —objetó Olivia. Algunos diseñadores rechazaban esa expresión, pero era lo que mejor definía su trabajo. Hacer que una propiedad pareciera irresistible era un proceso sencillo y barato que incorporaba muchos elementos que el vendedor ya poseía, pero combinados de un modo distinto y original.
A Olivia le encantaba su trabajo, y se había ganado muy buena reputación en su campo. En algunas zonas de Manhattan, las agencias inmobiliarias no ponían a la venta una propiedad hasta que hubiera sido puesta a punto por Olivia Bellamy.
El trabajo no estaba exento de desafíos, naturalmente. Desde que montó su propia empresa, Olivia había aprendido que la puesta a punto de una casa exigía algo más que plantar flores en los arriates, pintarlo todo de blanco y encender la máquina para hacer pan. Pero aun así, un proyecto del tamaño del campamento Kioga excedía con creces su habilidad y experiencia.
—Estamos hablando de cien acres en plena naturaleza, a doscientos kilómetros de aquí. No sabría ni por dónde empezar.
—Yo sí —dijo Jane, y empujó hacia ella un álbum forrado de piel—. Todo el mundo tiene una idea de lo que es un campamento de verano, aunque no hayan estado nunca en ninguno. Lo único que tienes que hacer es volver a crear esa ilusión. Aquí tienes un montón de fotos para hacerte una idea.
Las fotografías mostraban en su mayor parte imágenes antiguas de cabañas rústicas a la orilla de un lago. Olivia tuvo que admitir que había algo deliciosamente evocador en el lugar. Su abuela tenía razón sobre la ilusión… o tal vez era una falsa ilusión. Olivia había vivido momentos horribles en aquel campamento. Sin embargo, en un rincón de su mente, pervivía la idea de un campamento ideal, sin mosquitos, quemaduras de sol ni burlas de los otros chicos.
Su imaginación se desató al instante, como siempre que se encontraba con un nuevo proyecto. Y a pesar de su renuencia, empezó a vislumbrar distintas maneras de acometerlo.
Tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse.
—No guardo muy buenos recuerdos de ese campamento —le recordó a su abuela.
—Lo sé, querida. Pero esto podría ser tu oportunidad para liberarte de tus demonios y crear nuevos recuerdos.
Interesante. Olivia nunca se había dado cuenta de que su abuela fuera consciente de su sufrimiento. Pero entonces, ¿por qué nunca había hecho nada para ayudarla?
—Este proyecto podría llevar todo el verano. No sé si quiero pasar tanto tiempo fuera.
Su abuela arqueó una ceja sobre la montura de las gafas.
—¿Por qué?
—Porque creo que tengo una razón para quedarme —confesó, sin poder callárselo por más tiempo.
—¿Esa razón se parece a Brad Pitt y tiene un diploma de Derecho de Harvard?
«Tranquila, Olivia», se ordenó a sí misma. «Ya has pasado antes por esto y siempre acabas con una amarga decepción. Tómatelo con calma».
Pero no podía tomárselo con calma. De ninguna manera.
—Creo que Rand Whitney va a pedirme que me case con él.
Su abuela se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa.
—Oh, querida… —la voz se le quebró por la emoción y se secó los ojos con la servilleta.
Olivia se alegró de habérselo contado. En su familia no todos reaccionarían de la misma manera. Algunos, como su madre, se apresurarían a recordarle que a sus veintisiete años ya tenía dos compromisos rotos en su haber.
Como si ella pudiera olvidarlo…
—Va a vender su apartamento del centro —dijo, apartando los demás pensamientos—. De hecho, es mi último proyecto. Tengo que comprobar los últimos retoques esta tarde, porque mañana se pondrá a la venta, y quiero estar esperándolo cuando llegue del aeropuerto. Ha estado toda la semana en Los Ángeles, y me dijo que me lo pediría cuando volviera.
—Pedirte que te cases con él…
—Eso creo —admitió Olivia, sintiéndose ligeramente incómoda. Rand no le había dicho exactamente eso.
—Así que está pensando en vender su casa.
Olivia volvió a sonreír.
—Está buscando casas en Long Island.
—Oh, vaya… Parece que está dispuesto a echar raíces.
Olivia sonrió aún más.
—Como comprenderás… tengo que pensar en tu oferta.
—Claro que sí, querida —pidió la cuenta con un gesto elegante y natural, que atrajo de inmediato a un camarero de guantes blancos—. Espero que todo te salga bien.
Mientras subía por las escaleras al apartamento de Rand, junto a Gramercy Park, Olivia se sentía la chica más afortunada del mundo. Allí estaba, disfrutando del raro privilegio de preparar el escenario para su propio compromiso. Cuando Randall Whitney le pidiera que se casara con él, lo haría en un lugar creado por su imaginación y el duro trabajo. A menudo era el caballero quien se encargaba de crear el ambiente adecuado, y con excesiva frecuencia fracasaba en el intento.
Pero esa vez sería distinto, pensó con un arrebato de excitación. Esa vez todo sería perfecto.
Con Pierce el compromiso había estado maldito desde el principio, pero Olivia no se dio cuenta hasta que lo descubrió duchándose con otra chica. Con Richard, la humillación llegó cuando lo pilló intentando usar su tarjeta de crédito para robarle su dinero. Los dos fracasos la habían hecho dudar seriamente de su buen criterio… hasta que conoció a Rand. Esa vez no se equivocaría.
Abrió la puerta y se imaginó el aspecto que ofrecería el apartamento a los ojos de Rand. Quedaría perfecto. Aquel apartamento era el ejemplo del lujo contemporáneo. Limpio, pero no reluciente… aunque ella le había sacado brillo hasta al último detalle. Con gusto, pero no recargado… aunque ella lo había planeado con una meticulosidad obsesiva.
En el trayecto en taxi apenas había podido contener su entusiasmo. En menos de una hora, Rand entraría por la puerta al escenario ideal. No era probable que se pusiera de rodillas para declararse, pues no era su estilo. En vez de eso, esbozaría aquella sonrisa desenfadada y se sacaría del bolsillo de su chaqueta el reluciente estuche negro con el emblema en forma de esmeralda de Harry Winston. Después de todo Rand era un Whitney, y eso suponía ciertas ventajas.
Se obligó a comportarse con dignidad y se detuvo junto al aparador para comprobar que la botella de champán descansara en un ángulo perfecto en el cubo de hielo. No hacía falta que se viera la etiqueta. Cualquier ojo experto reconocería un Dom Perignon sólo por la forma de la botella.
Le echó un vistazo fugaz al espejo que colgaba sobre el aparador, que en realidad era un tansu japonés con cajones que había alquilado en un almacén de muebles. Los espejos eran muy importantes en su trabajo, no para mirarse en ellos, sino para aumentar la iluminación y las dimensiones de una habitación. Y en todo caso para retocarse el pintalabios. Todo lo demás era una pérdida de tiempo.
Y entonces lo vio. Un movimiento repentino en el reflejo.
Un grito de pánico salió de su garganta, pero agarró la botella de Dom Perignon por el cuello y se giró rápidamente, preparada para presentar batalla.
—Siempre quise compartir una botella de vino contigo, cariño —dijo Freddy Delgado—. Pero quizá deberías dejar que hiciera yo los honores.
Su mejor amigo, con un aspecto impecable a pesar de llevar un delantal y sostener un plumero, cruzó la habitación y le quitó la botella a Olivia.
Ella volvió a recuperarla y la devolvió al cubo de hielo.
—¿Qué haces aquí?
—Dando los últimos retoques. Tomé una llave de tu oficina y me vine para acá.
Su «oficina» era un rincón del salón de su apartamento. Freddy tenía una llave de su casa, pero aquélla era la primera vez que había abusado del privilegio. Se quitó el delantal, dejando ver su pantalón cargo, sus botas de trabajo Wolverine y su camiseta ceñida de Spamalot. Llevaba el pelo muy corto y con mechas rubias. Freddy se dedicaba a montar decorados teatrales y aspiraba a ser actor. Estaba soltero, era bienhablado y comedido y vestía con un gusto exquisito. Todo hacía suponer que era homosexual. Pero no lo era. Tan sólo solitario.
—A ver si lo adivino… Has vuelto a quedarte sin trabajo —dijo Olivia. Sacó un trapo del bolsillo trasero de Freddy y secó el agua que se había derramado del cubo.
—¿Cómo lo sabes?
—Estás trabajando para mí. Y eso sólo lo haces cuando no tienes algo mejor que hacer —observó el apartamento y tuvo que admitir que Freddy había hecho un buen trabajo. Igual que siempre.
Se preguntó si su amistad perduraría una vez que estuviera casada. A Rand nunca le había gustado Freddy, y ese desprecio era mutuo. Odiaría que la lealtad a uno de ellos le pareciera una traición al otro.
—Se acabó el presupuesto para la obra en la que estaba trabajando —a pesar de ser un diseñador con mucho talento, Freddy solía prestar sus servicios en obras de escaso presupuesto, y a menudo se quedaba sin trabajo a mitad del proyecto—. Por cierto —añadió con una sonrisa encantadora—. Te has superado a ti misma con esta casa. Parece que vale un millón de pavos.
—Un millón doscientos, para ser exactos.
Freddy emitió un silbido de admiración.
—Eso sí que es tener ambición… Ups. Una telaraña —fue hacia la estantería empotrada y sacudió un rincón elevado con su plumero—. Ups otra vez —añadió—. Casi me olvido de esto.
—¿De qué?
—La colección de DVDs.
Las fundas y estuches estaban pulcramente alineados en la estantería.
—¿Qué les pasa? —preguntó Olivia.
—¿Me lo preguntas en serio? No podrás vender este apartamento con Moulin Rouge a plena vista.
—Eh, me gustó la película, igual que a mucha gente.
Freddy era un cinéfilo empedernido. No había película que no hubiera visto y memorizado. Examinó rápidamente la colección de DVDs y metió Moulin Rouge en un cajón, junto a El fantasma de la ópera y Prêt-à-Porter.
—Son una bazofia —declaró—. Nadie quiere hacer negocios con un hombre que ve esta porquería —se agachó y examinó el interior del cajón donde estaban el resto de las películas—. Ajá. Esto está mucho mejor.
—¿Enfermeras de Las Vegas? —preguntó Olivia al ver el título—. ¿El pene volador? Ni hablar. No vas a dejar películas porno a la vista.
—Tranquila. Es una manera muy sutil de demostrar que el vendedor es un tipo normal y corriente. Y por cierto, ¿qué haces saliendo con un hombre aficionado al porno?
Las películas procedían de una despedida de soltero, pero no quería decírselo a Freddy.