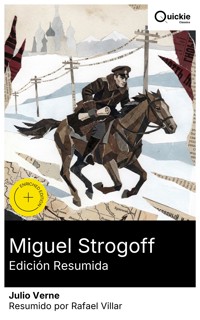0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
París, 13 de agosto de 1960, la Corporación Nacional de Crédito Instruccional celebra su ceremonia anual en la cual se premian los logros académicos alcanzados por los jóvenes graduados franceses. En ediciones anteriores, el gran porcentaje de los estudiantes premiados, procedían de disciplinas tales como Matemáticas, Economía, Ingeniería y Ciencias Naturales. La excepción de la regla en el certamen de 1960 resulta ser Michel Jeröme Dufrénoy, un joven estudiante de Literatura, que trata de incursionar ambiciosamente en los terrenos de la poesía y la dramaturgia.
«París en el siglo XX» es una novela escrita por Julio Verne que fue publicada por primera vez en 1994. Esta obra perdida fue escrita en 1863 y se mantuvo oculta por más de 130 años. El manuscrito que sirvió de base a la novela fue completado ese mismo año y después fue olvidado en una caja fuerte hasta que fue descubierto en 1989 por el bisnieto del autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Julio Verne
Julio Verne
PARIS EN EL SIGLO XX
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-719-8
Greenbooks editore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
PARÍS EN EL SIGLO XX
PARÍS EN EL SIGLO XX
CAPÍTULO I
La Sociedad General de Crédito Instruccional
El 13 de octubre de 1960, una parte de la población de París se reunía en las numerosas estaciones del ferrocarril metropolitano, y se dirigía por los distintos ramales hacia el antiguo emplazamiento del Campo de Marte.
Era el día de la distribución de premios en la Sociedad General de Crédito Instruccional, enorme establecimiento de educación pública. Su excelencia, el Ministro de Embellecimientos de París, debía presidir la ceremonia.
La Sociedad General de Crédito Instruccional reflejaba perfectamente las tendencias industriales del siglo: lo que cien años antes se llamaba "progreso", había conseguido un desarrollo inmenso. El monopolio, ese non plus ultra de la perfección, tenía en sus garras al país entero; se multiplicaban las sociedades, se fusionaban, se organizaban; habrían asombrado a nuestros padres por sus inesperados resultados.
No faltaba el dinero. Los ferrocarriles habían pasado de manos particulares a las del Estado. Abundaban los capitales y más aún los capitalistas a la caza de operaciones financieras o de negocios industriales.
No nos extrañemos, por eso, de lo mucho que habría sorprendido a un parisiense del siglo diecinueve, entre otras maravillas, esta creación del Crédito Instruccional. Esta sociedad llevaba unos treinta años funcionando exitosamente bajo la dirección financiera del barón de Vercampin.
A fuerza de multiplicar las sedes de la Universidad, los liceos, los colegios, las escuelas primarias, los pensionados de doctrina cristiana, los cursos preparatorios, los seminarios, las conferencias, las salas de asilo, los orfelinatos, por lo menos alguna instrucción se había filtrado hasta los últimos estratos del orden social. Si bien ya casi nadie leía, por lo menos todo el mundo sabía leer e incluso escribir; no había hijo de artesano ambicioso o campesino desclasado que no pretendiera algún cargo en la administración; el funcionarismo se desarrollaba en todas las formas posibles; más tarde veremos qué legión de empleados el gobierno hacía marcar el paso, y militarmente.
De momento sólo se trata de explicar cómo debieron aumentar los medios de instrucción junto con la gente por instruir. ¿Acaso no se habían inventado en el siglo diecinueve las sociedades inmobiliarias, las sucursales de empresas, el crédito hipotecario, cuando se quiso rehacer una Francia nueva y un nuevo París?
Ahora, construir e instruir era una y la misma cosa, lo era todo para los
hombres de negocios. La instrucción no se consideraba, en rigor, otra cosa que un tipo distinto de construcción, aunque algo menos sólida.
Fue lo que pensó, en 1937, el barón de Vercampin, conocidísimo por sus vastas empresas financieras. Tuvo la idea de fundar un colegio inmenso en el cual el árbol del conocimiento pudiera desplegar todas sus ramas. Dejaría, por cierto, al Estado el cuidado de podarlas, dirigirlas y encadenarlas según sus fantasías. El barón fusionó los liceos de París y de provincia, Sainte-Barbe et Rollin y las diversas instituciones particulares, en un solo establecimiento; allí centralizó la educación de toda Francia; los capitales respondieron a su llamado, pues presentó el negocio como una operación industrial. La habilidad del barón era una garantía en materias financieras. El dinero acudió a raudales. Se fundó la Sociedad.
Inició los negocios en 1937, durante el reino de Napoleón V. Distribuyó cuarenta millones de ejemplares de su folleto. Allí se leía en la primera página:
Société Générale de Crédit instructionnel, sociedad anónima constituida ante M°. Mocquart y asociado, escribanos de París, el 6 de abril de 1937, y aprobada por decreto imperial del 19 de mayo de 1937. Capital social: cien millones de francos, dividido en 100.000 acciones de 1.000 francos cada una.
Directorio Barón de Vercampin, C., presidente, De Montaut, O., director del ferrocarril de Orléans. Vicepresidentes: Garassu, banquero. Marqués d'Amphisbon, G.O., senador. Roquamon, coronel de la Gendarmería, G.C. Dermangent, diputado. Frappeloup, director general de Crédito instruccional.
A continuación venían los estatutos de la Sociedad, cuidadosamente redactados en lenguaje financiero. Ya se ha visto: en el directorio no había el nombre de ningún sabio o profesor. Así todo resultaba más tranquilizador para una empresa comercial.
Un inspector del gobierno supervigilaba las operaciones de la Compañía, e informaba al Ministro de Embellecimientos de París.
La idea del barón era buena y singularmente práctica. Y tuvo un éxito que superó todas las expectativas. En 1960, el Crédito instruccional no tenía menos de 157.342 alumnos, a todos los cuales se les infundía la ciencia por medios mecánicos.
Debemos confesar que el estudio de las humanidades y de las lenguas muertas (incluido el francés) se había sacrificado bastante; el latín y el griego no sólo eran lenguas muertas, sino enterradas; existía aún, por mantener las formas, alguna clase de literatura, con pocos alumnos, de poca envergadura y muy mal considerada. Los diccionarios, los textos, las gramáticas, las antologías y las ediciones críticas, los autores clásicos, toda la panoplia de Viris, de los Quintus Curcius, de los Salustius, de los »tus Livius, se pudría
tranquilamente en las estanterías de la antigua casa Hachette. Pero las nociones de matemáticas, los tratados descriptivos de mecánica, de física, de química, de astronomía, de comercio, de finanzas, de artes industriales, todo lo relacionado con las tendencias especulativas del momento, circulaba en miles de ejemplares.
En suma, las acciones de la Compañía, decuplicadas en veintidós años, valían ahora diez mil francos cada una.
No vamos a insistir en el floreciente estado del Crédito instruccional; las cifras lo dicen todo, según un proverbio de los banqueros.
Hacia fines del siglo pasado, la Escuela Normal estaba en franca decadencia; se presentaban pocos jóvenes a quienes la vocación condujera a las letras; ya se habían visto muchos casos en que los mejores abandonaban el atuendo de profesor para precipitarse en la multitud de periodistas y autores; pero un espectáculo tan molesto ya no se reproducía: hacía diez años que los estudios científicos se abarrotaban de candidatos a los exámenes de ingreso de la Escuela.
Pero si de una parte los últimos profesores de griego y latín terminaban de extinguirse en sus clases abandonadas, ¡qué posición, de otra parte, las de los señores titulares de ciencias, y cómo se pavoneaban afectando distinción!
Las ciencias se dividían en seis ramas: existía el jefe de la división de matemáticas con los subjefes de aritmética, geometría y álgebra; el jefe de la división de astronomía, el de mecánica, el de química y, en fin, el más importante, el jefe de la división de ciencias aplicadas con sus subjefes de metalurgia, de construcción de fábricas, de mecánica y de química aplicada a las artes.
Las lenguas vivas, a excepción del francés, estaban de moda; se les concedía una consideración especial; un filólogo apasionado habría podido aprender allí las dos mil lenguas y los cuatro mil dialectos hablados en el mundo entero. El subjefe de chino tenía gran cantidad de alumnos desde la colonización de Cochinchina.
La Sociedad de Crédito instruccional poseía edificios inmensos, construidos en el antiguo emplazamiento del Campo de Marte, ya inútil, pues Marte no se tragaba ya el presupuesto. Era una ciudad completa, una verdadera ciudad, con barrios, plazas, calles, palacios, iglesias, cuarteles, algo así como Nantes o Burdeos; allí cabían hasta ciento ochenta mil personas, incluyendo los maestros.
Un arco monumental daba acceso al gran patio de honor, llamado estación de la instrucción, al cual rodeaban los pabellones de la ciencia. Los refectorios, los dormitorios, la sala del concurso general (donde cabían
cómodamente tres mil alumnos) merecían una visita, pero ya no asombraban en absoluto a personas acostumbradas durante cincuenta años a tantas maravillas.
Así pues, la multitud se precipitaba ávidamente a esta distribución de premios, solemnidad siempre curiosa y que, entre parientes, amigos y conocidos, interesaba a unas quinientas mil personas. La gente afluía por la estación del ferrocarril de Grenelle, situada ahora al final de la rue de l'Université.
Todo sucedía en orden a pesar de la gran afluencia de público; los empleados del gobierno, menos controlados y por lo tanto menos insoportables que los agentes de las antiguas compañías, dejaban abiertas todas las puertas. Se había tardado ciento cincuenta años en reconocer esta verdad: más vale multiplicar las posibilidades y no las restricciones de las grandes multitudes.
La estación de instrucción se había preparado suntuosamente para la Ceremonia, pero no hay gran lugar que no se llene, y muy pronto el patio de honor estaba repleto.
El Ministro de Embellecimientos de París ingresó solemnemente a las tres de la tarde, acompañado del barón de Vercampin y de miembros del directorio. El barón se mantenía a la derecha de su excelencia; M. Frappeloup tronaba a su izquierda; desde lo alto del estrado, la mirada se perdía por sobre un océano de cabezas. Entonces estallaron estrepitosamente las diversas músicas del establecimiento, en todos los tonos y a un tiempo con los ritmos más irreconciliables. Esta cacofonía reglamentaria no pareció molestar por lo demás a los doscientos cincuenta mil pares de orejas en que penetraba.
Empezó la ceremonia. Se hizo un silencio rumoroso. Era el momento de los discursos.
Cierto humorista del siglo pasado, llamado Karr, trató como lo merecen a los discursos más oficiales que latinos que se pronunciaban en las distribuciones de premios; en la época que vivimos, este modo de burlarse no habría tenido sentido, pues los fragmentos de elocuencia latina habían caído por completo en desuso. ¿Quién los habría comprendido? ¡Ni siquiera el subjefe de retórica!
Lo reemplazó, ventajosamente, un discurso en chino; varios pasajes provocaron murmullos de admiración; una farragosa exposición sobre las civilizaciones comparadas de las islas Sonda mereció hasta los honores de un bis. Todavía entendían esas palabras. Finalmente, se levantó el director de ciencias aplicadas. Momento solemne. Era el momento culminante.
El discurso, furibundo, recordaba los silbidos, los chirridos, los gemidos,
los mil ruidos desagradables que escapan de una máquina a vapor en plena actividad; el empuje acelerado del orador parecía el volante disparado a velocidad máxima; habría sido imposible dominar esta elocuencia de alta presión, y las frases chirriantes engranaban unas con otras como ruedas dentadas.
El director, para completar la ilusión, sudaba sangre y agua, y lo envolvía una nube de vapor de la cabeza a los pies.
-¡Demonios! -exclamó, riendo y mirando a su vecino, un anciano cuya esbelta figura manifestaba con toda claridad el desdén que le provocaban estas tonterías oratorias-. ¿Qué te parece, Richelot?
Monsieur Richelot se contentó con alzar los hombros.
-Calienta demasiado -insistió el anciano, continuando la metáfora-. Me dirás que tiene válvulas de seguridad. ¡Pero sí que sería un molesto precedente que estallara un director de ciencias aplicadas!
-Bien dicho, Huguenin -respondió monsieur Richelot.
Pero interrumpieron vigorosamente a los dos conversadores. Los hicieron callar. Se miraron. Sonreían. El orador, no obstante, continuaba a pleno; se lanzó de cabeza en un elogio del presente en detrimento del pasado; entonó la letanía de los descubrimientos modernos; dejó entrever, incluso, que el porvenir poco tendría que hacer en este sentido; habló con benevolente desprecio del pequeño París de 1860 y de la pequeña Francia del siglo diecinueve; enumeró, recurriendo en gran escala a toda suerte de epítetos, las gracias de su tiempo, las rápidas comunicaciones entre distintos puntos de la capital, las locomotoras que atravesaban en todas direcciones el asfalto de los bulevares, la fuerza motriz a domicilio, el ácido carbónico que había destronado al vapor de agua, y, en fin, el océano, el océano que bañaba con sus olas las riberas de Grenelle; fue sublime, lírico, ditirámbico, perfectamente insoportable e injusto en suma, pues olvidaba que las maravillas del siglo veinte germinaron en los proyectos del diecinueve.
Y aplausos frenéticos estallaron en el mismo lugar que ciento setenta años antes había acogido con entusiasmo la fiesta de la federación.
Sin embargo, como todo debe terminar aquí abajo, incluso los discursos, la máquina se detuvo. Los ejercicios oratorios habían concluido sin accidente alguno; se procedió al reparto de los premios.
El tema de altas matemáticas propuesto en el concurso era éste:
"Dadas dos circunferencias 00', de un punto A situado en O se lleva tangentes a 0'; se unen los puntos de contacto de estas tangentes; se lleva la tangente en A a la circunferencia O; se pide el lugar del punto de intersección
de esta tangente con el segmento de contactos en la circunferencia 0'."
Todos comprendían la importancia de semejante teorema. Se sabía que lo había resuelto, con un nuevo método, el alumno Gigoujeu (François Némorin), de Briançon (Hautes Alpes). Aumentaron los "bravos" cuando se recordó ese nombre; se lo pronunció setenta y cuatro veces en esa jornada memorable; quebraron bancos en honor del laureado, lo cual, incluso en 1960, sólo era una metáfora destinada a graficar los furores del entusiasmo.
Gigoujeu (François Némorin) ganó en estas circunstancias una biblioteca de tres mil volúmenes. La Société de Crédit instructionnel hacía bien las cosas.
No podríamos citar la infinita nomenclatura de las ciencias que se estudiaban en este cuartel de la instrucción: un palmarés de la época habría sorprendido grandemente a los tatarabuelos de esos jóvenes sabios. La distribución proseguía sin pausa, y estallaban las burlas cuando algún pobre diablo de la división de literatura, avergonzado apenas lo nombraban, recibía un premio en el tema de latín o una mención por traducción del griego.
Pero hubo un momento en que las chanzas se redoblaron, en que la ironía adquirió sus formas más desconcertantes. Ocurrió cuando Frappeloup hizo oír las siguientes palabras:
-Primer premio de versificación latina: Dufrénoy (Michel Jéróme), de Vannes (Morbihan).
La hilaridad fue general, en medio de observaciones de esta especie:
-¡Premio de versos latinos!
-¡Fue el único que los hizo!
-¡Miren a ese socio del Pindo!
-¡Qué tal, cliente del Helicón!
-¡Pilar del Parnaso!
-¡Se presentará! ¡No se presentará!
Michel Jéróme Dufrénoy se presentó, sin embargo, y con gran aplomo por lo demás; desafió las risas; era un joven rubio de aspecto encantador, de hermosa mirada, directa, franca. Los cabellos largos le daban un aire algo femenino. Le brillaba la frente.
Avanzó hasta el estrado. No recibió el premio; lo arrancó de las manos del director. El premio consistía en un solo volumen: el Manual del buen fabricante.
Michel miró despectivamente el libro. Lo lanzó a tierra y regresó tranquilamente a su lugar, con la corona en la frente, sin haber besado las
mejillas oficiales de su excelencia.
-Bien -dijo M. Richelot.
-Muchacho valiente -agregó M. Huguenin. Surgieron murmullos por todas partes; Michel los recibió con una sonrisa desdeñosa; volvió a su lugar en medio de las burlas de sus condiscípulos.
Esta gran ceremonia acabó sin más inconvenientes hacia las siete de la tarde; consumió quince mil premios y veintisiete mil menciones honrosas.
Los principales laureados de ciencias cenaron esa misma noche en la mesa del barón de Vercampin, rodeados por los miembros del directorio y por los grandes accionistas.
La alegría de estos últimos tenía explicación en las cifras. El dividendo del ejercicio 1963 acababa de fijarse en 1.169 con 33 centavos por acción. El interés actual ya había superado el valor de la emisión.
CAPÍTULO II
Vistazo global a las calles de París
Michel Dufrénoy siguió a la multitud, simple gota de agua del río que la ruptura de las barreras tornaba torrente. Su animación se sosegaba. El campeón de la poesía latina se volvía un joven tímido en medio de este alboroto gozoso; se sentía solo, extranjero, como aislado en el vacío. Sus condiscípulos avanzaban de prisa; él iba lento, vacilante, más huérfano aún en esa reunión de padres satisfechos; parecía echar a faltar su trabajo, su colegio, su maestro.
Sin padre ni madre, estaba obligado a regresar donde una familia que no podía comprenderlo, seguro de ser mal acogido con su premio de versificación latina.
"Está bien", se dijo, "¡coraje! ¡Aguantaré estoicamente su mal humor! Mi tío es una persona positiva, mi tía, una mujer práctica, mi primo un muchacho especulador; ya sé que les desagradan mis ideas y yo mismo; ¿pero qué hacer?
¡Adelante!"
No se apresuraba, sin embargo. No era de esos escolares que se precipitan a las vacaciones como los pueblos a la libertad. Su tío y tutor ni siquiera había juzgado conveniente asistir a la distribución de premios; sabía de qué era "incapaz" su sobrino, así decía, y habría muerto de vergüenza de haberlo visto coronado como amado de las musas.
La multitud arrastraba al triste laureado; se sentía cogido por la corriente como el hombre que está a punto de ahogarse.
"La comparación es exacta", pensaba. "Hete aquí que estoy siendo impulsado hacia alta mar; allí serán precisas las virtudes de un pez y sólo puedo aportar los instintos de un pájaro; me encanta vivir en el espacio, en las regiones ideales donde ya nadie va, en el país de los sueños de donde ni siquiera se regresa".
Sin dejar de reflexionar, herido y confuso, llegó a la estación de Grenelle del ferrocarril metropolitano. Las vías avanzaban por la ribera izquierda del río, por el bulevar Saint-Germain, que iba desde la estación de Orléans hasta los edificios del Crédito instruccional. Allí torcía hacia el Sena y lo atravesaba por el puente de Iéna, que se había revestido adecuadamente para el servicio de la vía férrea, y se unía entonces al ferrocarril de la ribera derecha; éste, por el túnel del Trocadero, desembocaba en los Campos Elíseos y se incorporaba a la línea de los bulevares, que subía hasta la plaza de la Bastilla y volvía a unirse a la vía férrea de la ribera izquierda por el puente de Austerlitz.
Esta primera circunvalación de vías férreas enlazaba, aproximadamente, el antiguo París de Luis XV por encima mismo del muro en que aún sobrevivía este verso eufónico:
El muro que a París amura lo torna murmurante.
Una segunda línea férrea vinculaba entre sí los antiguos faubourgs de París, y prolongaba en unos treinta y dos kilómetros los barrios antaño situados más allá de los bulevares exteriores.
Siguiendo el curso del antiguo camino de cintura, un tercer ferrocarril alcanzaba un recorrido de cincuenta y seis kilómetros.
Una cuarta red, en fin, unía la línea de fuertes y cubría una extensión de más de cien kilómetros.