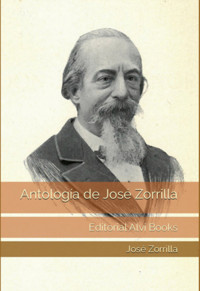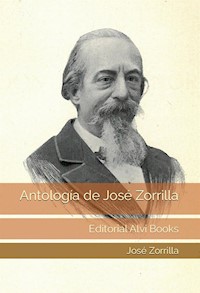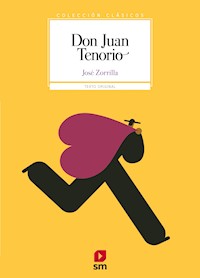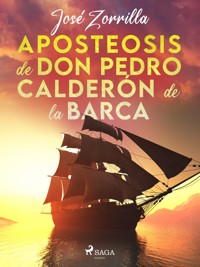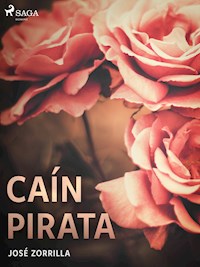Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Recuerdos del tiempo viejo es una conmovedora recolección de memorias del literato español José Zorrilla, recopiladas al final de su vida, cuando se encontraba ya al borde de la pobreza, y en la que intenta relatar los hechos y motivos que le han llevado a tan dramática situación. Una suerte de deliciosa aunque triste biografía novelada de uno de los mayores astros de las letras españolas.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Zorrilla
Recuerdos del tiempo viejo
Saga
Recuerdos del tiempo viejo
Copyright © 1880, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726562002
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I.
EL POETA ZORRILLA.
Era la tarde del 15 de Febrero de 1837. En el cementerio de la puerta de Fuencarral, un numeroso concurso se apiñaba en derredor de un joven desconocido, delgado, pálido, de larga cabellera y expresivos ojos, que, acongojado y convulso, leía, ante un féretro adornado con una corona de laurel, una sentida poesía.
El concurso lo formaba todo el Madrid artístico; el féretro encerraba el cadáver de Larra; el poeta era Zorrilla.
Aquella tarde fría y nebulosa fue solemne; vio la conjunción de dos crepúsculos. Un sol se alzaba en el oriente de la literatura al hundirse otro sol en el ocaso.
A los desgarradores acentos de «La noche buena del poeta», de Fígaro, último canto del cisne moribundo, cuyos ecos aún estremecían el aire, se unieron los acordes del arpa de Zorrilla, primeros cantos de la alondra al alba.
España, al perder al más grande de sus críticos, encontró al más popular de sus poetas.
Desde aquel día, la Fama fatigada va dando a todos los vientos el nombre del vate inmortal. Desde aquel día, sus estrofas sublimes palpitan en todos los labios, y, como la voz divina, despiertan la inspiración en el alma de la juventud y la lanzan a la vida del arte.
Poeta formado de las entrañas de su pueblo, sus ideas, sus sentimientos, aunque universales por lo que tienen de humanos, son ante todo españoles; tanto que al vibrar su lira nos parece escuchar el acento de la patria.
Vario y múltiple en sus concepciones y en la manera de expresarlas, ora arrebatado, elocuente y profundo, ora tierno, sencillo y vulgar, siempre ameno, siempre inesperado, siempre poeta, pulsa todas las cuerdas y se reviste como Proteo de todas las formas para llegar a todos los corazones.
Tiene su poesía algo de la ola que se hace espuma, de la luz que se quiebra en colores, de la flor que se disuelve en aroma, algo, en fin, de lo bello, inmaterializándose para confundirse en lo infinito; y es, que así como la larva ha de trocarse en mariposa para volar, la poesía ha de espiritualizarse para subir al cielo, que es su patria verdadera.
Hay una poesía que jamás envejece, que no puede morir, que halla eco en todas las almas y hace latir al unísono todos los corazones; lenguaje universal que entienden el niño y el viejo, el ignorante y el sabio, y es la poesía de la naturaleza.
Y la naturaleza es la musa de Zorrilla, le da sus colores, le presta sus armonías y encarna en sus versos que nos repiten los gemidos del lago, las endechas del ruiseñor, los estremecimientos del trueno, y nos pintan la nube que se tornasola, la espuma que bulle y el árbol que florece.
Zorrilla ha sido anatematizado por los retóricos que jamás han previsto a los poetas ni los han comprendido, preciándose de las medianías que siguen sus reglas y odiando al genio que las deshace. Siguió cantando el poeta y cayeron en el olvido las odas ampulosas, frías y limadas, y surgió la poesía del sentimiento y se ensancharon los horizontes del arte.
¡Siempre la misma lucha entre el sabio y el poeta, y siempre el poeta vencedor!
Las murallas que guardan lo desconocido son de cristal para el genio que penetra en el fondo de lo insondable. La obra del sabio es perfectible, la del genio perfecta; aquel aprecia los pormenores, éste abarca el conjunto; el uno halla, el otro crea; el sabio, para meditar, se inclina hacia la tierra; el poeta, cuando canta, mira al cielo; y es que el uno no va más allá de lo humano, y el otro se remonta a lo divino.
Zorrilla venció. Hoy todos le respetan. Ni la envidia le muerde, pues ni arrastrándose puede escalar la montaña de laureles que le sirve de pedestal.
¿Y cómo no respetarle, si las doradas ilusiones, los dulces recuerdos y los sueños juveniles de nuestras dos últimas generaciones están iluminados por el fuego de la inspiración del gran poeta? Sí; sus versos fueron lo primero que balbucearon después de las plegarias maternales; y aquellas impresiones, como el troquel en el metal, han dejado un sello imborrable en las almas.
Poeta de la tradición, a su mágico acento, los héroes castellanos se alzan de sus sepulcros de piedra apercibidos al combate; desfila la comunidad por el claustro sombrío de la gótica abadía, salmodiando sus preces al rayo misterioso de la luna; aparece el castillo feudal entre los riscos y breñas de la montaña; se coronan de arqueros las almenas, suspira la hermosa castellana al escuchar la enamorada trova; baja rechinando el puente levadizo para dar hospitalidad al peregrino, y el terrible señor de horca y cuchillo apresta su mesnada o se lanza venablo en mano, azuzando la jauría por el bosque enmarañado persiguiendo al colmilludo jabalí. Ahora surgen la tapada, el rodrigón ceñudo, la dueña mediadora y el doncel galanteador; ahora se acuchillan en la tortuosa callejuela dos rondadores de una misma dama, a la luz mortecina de un retablo, o bien se puebla de carmines y harenes la vega granadina, y resuenan en el Generalife los ecos de la zambra, y el sarraceno corre la pólvora, y, como sol entre nubes, asoma al calado ajimez la hermosísima sultana esclareciendo el día con la luz de sus ojos.
¡Qué poder el del genio! En vano curiosos eruditos e historiadores concienzudos se afanan en dar a conocer el verdadero carácter de D. Pedro de Castilla, en probar la muerte del rey D. Sebastián en el inhospitalario suelo de África, y en negar la vida borrascosa de Mañara, o sea de D. Juan Tenorio.
¿Quiénes les han de creer? Para el pueblo, para todo el mundo, no hay más D. Pedro de Castilla que el del Zapatero y el Rey, ni otro D. Sebastián que el de Traidor, inconfeso y mártir, y D. Juan Tenorio fue sevillano y mató al Comendador, y amó a D. ª Inés, y cenó con los muertos y se fue a la gloria; porque no ha habido, ni hay, ni habrá jamás verdades más creídas, más amadas y más libres del olvido que las creaciones del genio.
Las obras de Zorrilla vivirán siempre. El fuego de la inspiración, que algunos creen fuego fatuo, es como la lava que se endurece y adquiere la consistencia del bronce para resistir al tiempo. A más, que la mano del «Cristo de la Vega», al desclavarse para jurar, decretó la inmortalidad de nuestro poeta.
¿Cómo premia la patria los merecimientos de su esclarecido hijo?
Hoy que la edad le agobia y el trabajo le fatiga, le ha retirado la modesta asignación con que vivía y lo ha abandonado a la miseria, sin duda para que ciña a un tiempo a sus sienes la corona de laurel de la poesía y la de espinas del martirio.
José VELARDE.
II.
AL JÓVEN POETA D. JOSÉ VELARDE.
Llegó a mis manos con retraso, porque vivo en el retiro de mi hogar, por donde acaba de pasar la muerte, el artículo que me dedicó V. en el número de El Imparcial, del lunes 29 de Setiembre; y he andado dos días perplejo y caviloso, sin poder hallar cómo darme por entendido de lo que de mí dice V. en él. Corriendo empero, el tiempo, temiendo por una parte que mi silencio le parezca descortesía, y no queriendo por otra dar motivo a que el público crea que, hinchado de vanidad, acepto, como buena y corriente moneda, todas las extremadas excelencias que a mis versos atribuye, me resuelvo a dar a V. simplemente las gracias en cuatro palabras; que cuanto más le parezcan vulgares, más han de parecerle sinceras.
Yo soy, Sr. Velarde, lo único que he podido ser: lo único que Dios ha querido que sea: un poeta español, hijo ignorante y desatalentado de la naturaleza, que ha cantado a su patria, como ha podido; como los pájaros cantan en la selva, como susurran las abejas al elaborar sus panales; yo no me he jactado nunca de haber hecho más, y a mi presentación en el Ateneo el año pasado, lo dije en esta quintilla de mi Canto del Fénix:
Lo que hice, lo que dije, todo ese laberinto
de versos que concentran la esencia de mi ser,
de Dios son obra: un estro no pude haber distinto:
yo obré y hablé sintiendo y hablando por instinto:
ni supe hacer más que eso, ni pude más hacer.
Esta mi poesía del Canto del Fénix es una respuesta anticipada que yo di a los primores con que V. en su artículo tan cariñosamente me obsequia; y como sé que V. la sabe de memoria, no necesito añadir una palabra más; V. que va hoy a la cabeza de aquella a quien yo llamé
estirpe generosa de la progenie nueva,
creyéndome ya en el caso en que yo me ponía en la penúltima estrofa de mi Canto del Fénix, que dice:
Y si las tempestades que el porvenir amasa
en mi país me obligan a mendigar mi pan,
no dejes que en él nadie las puertas de su casa
empedernido cierre, o esquivo diga—«¡Pasa!»—
al que mató a D. Pedro, al que salvó a D. Juan,
saltó V. el primero a la arena a romper la primera lanza en pro del viejo, en quien V. ve un gigante a través del prisma del entusiasmo con que le mira. Gracias, mil gracias, Sr. Velarde: ya sabía yo que la juventud literaria de la generación que a la mía sigue, no había de abandonar nunca al poeta que no ha inculcado más que amor a la patria, y respeto a las creencias y a las tradiciones de sus padres.
No puedo, sin embargo, permitir a su entusiasmo juvenil, que atribuya a la patria el abandono en que deja mi vejez la supresión de un sueldo, que a cargo de los Lugares Píos Españoles de Roma se me concedió, para llevar a cabo mi legendario del Cid y de otras obras que me ha oído V. leer en el salón del Ateneo. No, Sr. Velarde, no: la patria no tiene nada que ver en esto; y nadie menos que yo tendría razón para quejarse de su patria, porque las economías necesarias en el presupuesto del Ministerio de Estado hayan alcanzado hasta mi ya mermada pensión; la cual, si sola no podría sacar de ningún apuro a la administración de los Lugares Píos Españoles de Roma, tal vez unida a las demás economías hechas en Julio último pueda contribuir a alguna obra perentoriamente necesaria para el decoro nacional. Suum cuique, y dejemos a la patria en el buen lugar que en este caso la corresponde.
¿Qué es la patria? La tierra; la nación, el lugar en que se nace. Y como la nación la forman los habitantes de la tierra, la patria vive y se expresa por la vida y las acciones de los ciudadanos de cada nación. ¿Y cómo ha tratado su patria al poeta Zorrilla? Como no ha tratado nunca a ningún poeta, incluso al fénix de los ingenios Lope de Vega; quien tal vez debió parte de la gloria y los obsequios que su época le tributó a su favor en la corte y al carácter que le imprimía su dignidad sacerdotal. Yo no pertenezco a ninguna clase de la sociedad, porque los poetas no estamos clasificados en ninguna categoría social; no he pertenecido jamás a ningún partido político, a ninguna Academia, ni a ningún Instituto que haya podido alcanzarme favor con poder alguno, y por consiguiente, nadie ha tenido interés en aplaudirme ni en adularme.
Yo me ausenté de mi patria en 1847 por razones que a nadie importan: me fui el 55 a América por pesares y desventuras, que nadie sabrá hasta después de mi muerte, con la esperanza de que la fiebre amarilla, la viruela negra o cualquiera otra enfermedad de cualquier color acabaran oscuramente conmigo en aquellas remotas regiones. No quiso Dios que allá muriera. Su protección visible me salvó de los naufragios, de las pestes y de las guerras civiles; y cuando volví en 1866 a mi patria, ¿cómo me recibió España? Como su padre amoroso al hijo pródigo, como su santa familia a Lázaro el resucitado, como Roma a los triunfadores, a quienes coronaba en el Capitolio. Barcelona y Tarragona me obsequiaron con regatas y fiestas de noche y día; la Universidad de Zaragoza renovó por mí una solemnidad que sólo había dedicado a los reyes de Aragón; Burgos y Valladolid me alfombraron de flores mi camino, y un altar de la parroquia en que fui bautizado está desde entonces cubierto con cien coronas, para las cuales no concebí mejor depósito. Valencia, después de haberse vuelto loca por mí, como una muchacha atolondrada que se enamora de un viejo, me hizo su hijo adoptivo, y yo la escribiré un libro con el cual espero probarla mi gratitud. Granada se desbordó en entusiasmo en honor mío en 1832 a la sola promesa de escribirla mi aún no concluido poema; y aún se recuerda allí una representación de Don Juan Tenorio, al fin de la cual el beneficiado Pepe Calvo, padre de Rafael, la empresa y yo, convidando al público a la mesa a que había venido la estatua del Comendador, hicimos al capitán general, al gobernador de la Alhambra y a las hermosas granadinas comer todos los dulces y beber todo el Champagne que había en la ciudad. Amanecía ya, y ni autoridades ni pueblo se daban cuenta de que nadie estaba en su juicio ni en su lugar.
Madrid, declarado en estado de sitio, y prohibida en él la reunión pública de más de cinco personas, reunió cuatro mil, para acompañarme a mi casa desde la estación, una mañana de Octubre de 1866. No pasa un mes de Noviembre en que no haga en mi favor alguna ruidosa demostración en alguna representación de mi Don Juan: y el Ateneo, en fin, tomándome bajo su amparo, ha abierto conmigo a la poesía sus salones, en los cuales no habían penetrado aún más que las ciencias. En resumen, mi patria, representada por la sociedad, no ha podido hacer más en España por un poeta, a quien indudablemente estima en más de lo que vale, sólo porque su poesía es la expresión del carácter nacional y de las patrias tradiciones.
Cuando en 1859 la muerte le privó en la Habana de un compañero, y destruyendo su fortuna con la de Cipriano de las Cagigas, el Capitán general de la Isla, D. José de la Concha, le colmó de atenciones y de consuelos, y el banquero D. Manuel Calvo le alojó espléndidamente en su tranquilo y salubre cafetal; procurándole en él la soledad necesaria para el trabajo, y salvándole la vida y el honor con los cuidados de su amistad.
El poeta Zorrilla, que es el que más debe a su patria, representada por la sociedad de su época, es el que menos puede quejarse de ella, si la considera representada por su Gobierno.
Cuando en 1871 le pidió su protección para emprender su Leyenda del Cid, obra de largo aliento, con la cual quería corresponder a la excesiva reputación que por sus poco importantes trabajos se le había acordado, el Sr. D. Cristino Martos, Ministro de Estado entonces, le dio una comisión de archivos y bibliotecas en Italia; pretexto tan visible como honroso para acordarle una pensión, que no podía tener nombre y carácter absoluto de tal, por no haber antecedentes de que se hubiera pensionado en España a ningún poeta; y acompañada de una gentilísima carta autógrafa, le envió la credencial de la Gran Cruz de Carlos III, que constituía su persona en una alta dignidad, y de cuya Excelencia nadie se ha acordado nunca; porque a nadie se le ocurre en España que el poeta Zorrilla sea más ni menos que el poeta Zorrilla, cuya larga intimidad con el público autoriza ya a todo el mundo para tutearle y llamarle Pepe.
Hoy, que las perentorias economías de los Lugares Píos de Roma me obligaron a pedir amparo al señor Ministro de Fomento, escudándose con una carta del Capitán general Jovellar, que honra a Zorrilla con su amistad desde que se conocieron, ¿cómo ha recibido a Zorrilla el Sr. Conde de Toreno? Hijo de aquel ilustrado repúblico, que fue gloria del Parlamento y honra de las letras, dio al poeta cuanto tenía facultades de dar, mientras discurría medio mejor de asegurar su porvenir; y el Sr. Cárdenas allanó ante sus pasos todos los difíciles que hay que dar en las oficinas del Ministerio de Hacienda para el cobro de su interina subvención.
Los editores de Barcelona, Montaner y Simón, se apresuraron a ofrecer los servicios de su amistad; un ilustre prelado partió con él la limosna de los pobres de su diócesis, y V. mismo, Sr. Velarde, a la cabeza de la juventud literaria de Madrid, inició algo que le agradece en el alma y que no olvidará jamás el viejo poeta desheredado.
Empieza V. su artículo por un recuerdo de la tarde del 15 de Febrero de 1837: un lunes le diré a V. de aquel día lo que nadie sabe: y entre tanto, conste que cree que sería un loco y un ingrato si se quejara ni exigiera más de su patria; pero que no teme que España deje morir sin pan al viejo matador del rey D. Pedro, al loco salvador de D. Juan Tenorio, su agradecido autor el poeta,
José ZORRILLA.
III.
Sr. D. José Velarde:
Ofrecí a V., mi cariñoso amigo y generoso encomiador, decirle algo del 15 de Febrero de 1837, y no se me cuece el pan por cumplirle a V. mi oferta; no sólo para que V. sepa a qué atenerse sobre lo acontecido en aquel día y especialmente en aquella tarde, al viejo y asendereado poeta, a quien V. hoy tanto encomia, sino para disipar la neblina de cuentos y de pormenores absurdos en que los narradores vulgares, los chistosos de oficio y los amigos indiscretos o pretenciosos han rodeado después la verdad de lo que en aquel día sucedió. La gente meridional, y sobre todo los españoles, tenemos la pretensión de ser todos buenos narradores; y cuando algo se nos cuenta, no lo repetimos jamás sin añadir cada cual algo de su cosecha: con cuya manía resulta que el hecho más sencillo, al pasar por unas cuantas bocas, queda tan desfigurado, que pueden contárselo como nuevo al primero que lo relató, sin que éste reconozca ya lo relatado por él, en la décima relación del hecho, que en vez del suyo, corre de boca en boca.
Y hay otra circunstancia peor en este modo de narrar, inherente también a nuestro país; y es, que la mayor parte de los que, añadiendo pormenores a la narración de los hechos, convierten al fin las más sencillas verdades en absurdas y fantásticas mentiras, llegan a creerse estas de buena fe; y pueden jurar que han sido de ellas parte o testigos, alucinados por su fantasía meridional, que les hace preferir a la deseada verdad la fábula más fantástica e inverosímil.
He aquí por qué, mi buen amigo Sr. Velarde, quisiera yo contar a V. algunas cosas de aquel buen tiempo viejo, que no está aún tan lejos de nosotros que de él no vivan presenciales testigos, pero a quiénes el afán de ponderar, o de darse personal importancia, ha hecho desfigurar de tal manera las cosas que en él pasaron, que hay quien hoy me cuenta a mí de mí mismo lo que jamás pasó, ni pudo pasar por mí; y yo callo y escucho, convencido de lo inútil que sería intentar convencerle de que yo, y no él, soy quien debe saber la verdad; pero vamos al 15 de Febrero de 1837.
Permítame V. que le recuerde a vuela pluma los ensayos por que pasé, antes de representar mi papel en la escena del cementerio.
Metió me mi padre a los nueve años en el Real Seminario de Nobles, establecido por los jesuitas en el edificio que es hoy, en la calle del Duque de Alba, cuartel de la Guardia civil, y trasladado en 1828 al que hoy es hospital militar, en la calle de la Princesa. Tengo para mí que la idea de los buenos padres de la Compañía de Jesús, al establecer un colegio tan lujoso y tan privilegiado, para entrar en el cual era preciso hacer pruebas de nobleza, fue la de tener más tarde por discípulos a los hijos de todas las familias nobles, importantes o influyentes de España; como quiera que fuese, hálleme yo allí condiscípulo de los primeros títulos de Castilla, y recibí una educación muy superior a la que hasta entonces solían recibir los jóvenes de la clase media; mi padre era el primero de mi familia que, saliendo de nuestro modesto solar de Torquemada, había por sus estudios llegado a un honroso puesto en la alta magistratura.
En aquel colegio comencé yo a tomar la mala costumbre de descuidar lo principal por cuidarme de lo accesorio: y negligente en los estudios serios de la filosofía y las ciencias exactas, me apliqué al dibujo, a la esgrima y a las bellas letras, leyendo a escondidas a Walter Scott, a Fenimore Cooper y a Chateaubriand, y cometiendo en fin a los doce años mi primer delito de escribir versos. Celebráronmelos los jesuitas y fomentaron mi inclinación; dime yo a recitarlos, imitando a los actores a quienes veía en el teatro, cuando alguna vez iba al del Príncipe, que presidian entonces los alcaldes de casa y corte, cuya toga vestía mi padre; híceme célebre en los exámenes y actos públicos del Seminario, y llegué a ser galán en el teatro en que se celebraban estos, y se ejecutaban unas comedias del teatro antiguo, refundidas por los jesuitas; en las cuales, atendiendo a la moral, los amantes se transformaban en hermanos, y con cuyo sistema resultaba un galimatías de moralidad que hacia sonreír al malicioso Fernando VII y fruncir el entrecejo a su hermano el infante D. Carlos, que asistían alguna vez a nuestras funciones de Navidad. Don Carlos enviaba a sus hijos a nuestras aulas y a cumplir con la iglesia en nuestra capilla; a la cual había enviado Su Santidad Gregorio XVI su bendición y los cuerpos de cera de dos santos jóvenes mártires, degollados en Roma en tiempos de no recuerdo qué monstruo imperial, cuyas figuras degolladas me daban a mí tal miedo, que no pasé jamás de noche por delante de la capilla en cuyos altares laterales yacían.
Salió mi padre desterrado de Madrid y Sitios Reales el 1832, y yo del Seminario el 33. Murió a poco el Rey Don Fernando VII. Sopló la revolución; encendióse la guerra civil, envióme mi padre desde su destierro de Lerma a estudiar leyes a la Universidad de Toledo, donde siguiendo mí mismo sistema del Seminario, en vez de asistir asiduamente a la Universidad, me di a dibujar los peñascos de la Virgen del Valle, el castillo de San Servando y los puentes del Tajo; y vagando día y noche como encantado por aquellas calles moriscas, aquellas sinagogas y aquellas mezquitas convertidas en templos, en vez de llenarme la cabeza de definiciones de Heinecio y de Vinnio, incrusté en mi imaginación los góticos rosetones y las preciosas cresterías de la Catedral y de San Juan de los Reyes, entre las leyendas de la torre de D. Rodrigo, de los palacios de Galiana y del Cristo de la Vega, a quien debo hoy mi reputación de poeta legendario.
Mi tío, el prebendado a cuya casa me había enviado mi padre, que había creído recibir en ella a un pajecillo que le ayudara a misa y le acompañara al coro llevándole el paraguas y el breviario, se escandalizó de que yo leyera a Víctor Hugo; a quien él confundía, sin que lograra yo sacárselo de la cabeza, con Hugo de San Víctor, expositor de Sagrada teología, de quien él suponía que los franceses habrían encontrado algunos versos inéditos; tomó muy a mal mi amistad con algunos estudiantes de la alta sociedad de Madrid, que como Pedro Madrazo eran condiscípulos míos de colegio, y concluyó por escribir a mi padre que yo no era más que un botarate, que más iba para pinta-monas que para abogado, según los papelotes que llenaba de piedras, de torres y de inscripciones ya en posesión de los búhos y cubiertas de telarañas.
No pluguieron mucho a mi padre los informes del prebendado toledano; y al año siguiente me envió a continuar mis estudios a Valladolid, bajo la inspección de un procurador de aquella Chancillería, y la protección del Rector de la Universidad, el ilustrado D. Manuel Tarancon, Obispo después de Córdoba y muerto Arzobispo de Sevilla. Hícelo yo allí mucho peor que en Toledo; y evocando mis recuerdos de niño en la ciudad donde había nacido, y encontrándome otra vez a Pedro Madrazo en aquella Universidad, continué dándome a estudiar piedras, ruinas y tradiciones, ayudado por los periódicos y publicaciones literarias que recibía de Madrid Pedro Madrazo; cuya casa era entonces emporio del arte, donde brillaban ya los cuadros de su hermano Federico, y donde Ochoa tenía la redacción de El Artista, el primer periódico literario e ilustrado de España.
Atraquéme, pues, de Casimire de la Vigne, de Víctor Hugo, de Espronceda y de Alejandro Dumas, de Chateaubriand y de Juan de Mena, y del Romancero y de Jorge Manrique, y no pude digerir cuatro páginas del Heinecio, ni de las Pandectas: en vista de lo cual, el procurador a quien por él estaba encargado, escribió a mi padre punto más de lo escrito por el prebendado: esto es, que yo no era más que un holgazán vagabundo, que me andaba por los cementerios a media noche como un vampiro, que me dejaba crecer el pelo como un cosaco, y que era, en fin, amigo de los hijos de los que no lo habían sido nunca de mi padre, como Miguel de los Santos Álvarez. Parece que su padre y el mío, ambos abogados relatores en otro tiempo de la Chancillería, realista mi padre y liberal el de Álvarez, no se habían mirado nunca de buen ojo. Los hijos, inconscientes y ajenos de las divisiones de los padres, nos amamos de mozos, y aún somos amigos en la vejez: cuestión de los tiempos y de los caracteres.
Enojóse mi padre, y con razón, con las noticias del bilioso procurador; gané yo curso por favor del Sr. Tarancon, y díjome mi padre, al enviarme por tercera vez a la Universidad de Valladolid: «tú tienes traza de ser un tonto toda tu vida, y si no te gradúas este año de bachiller a claustro pleno, te pongo unas polainas y te envío a cavar tus viñas de Torquemada.» Era mi padre muy hombre para hacer tal con su hijo; pero ya era yo hombre perdido para los estudios serios: odiaba a Justiniano y se me daba una higa de todos los doctores in utroque de todas las Universidades de España: adoraba en sueños a García Gutiérrez, a Hartzenbusch y a Espronceda; y ver una obra mía impresa, y apretar la mano de amigo a estos ilustres poetas, me parecía destino de más prez que el de llegar a ser un Floridablanca; el demonio de la poesía estaba ya posesionado de todo mi ser; y con disgusto de Tarancon y estupefacción del procurador, anuncié redondamente que así me graduaría yo a claustro pleno aquel año, como que volaran bueyes. Metiéronme, pues, en una galera, que iba para Lerma, a cargo del mayoral: pensé yo en el camino que mi vida en mi casa no iba a serme muy agradable; y sin pensar ¡insensato! en la amargura y desesperación en que iba a sumir a mi desterrada familia, en un descuido del conductor, eché a lomos de una yegua, que no era mía y que por aquellos campos pastaba, y me volví a Valladolid por el valle de Esgueba, que era otro camino del que la galera había traído.
Sirvióme mucho la equitación que en el colegio me enseñaron, porque la yegua era reacia y antojadiza; mas no me convenía en modo alguno dejarla volverse a la querencia de su establo, y entré sobre ella en Valladolid al anochecer, donde la vendí: y acomodándome en otra galera que para Madrid al amanecer salía, me desembanasté a los tres días en la calle de Alcalá, y me perdí a la ventura por las de esta coronada villa, huyendo de mis santos deberes y en pos de mis locas esperanzas, ahogando la voz de mi conciencia, y escuchando y siguiendo la de mi desatinada locura.
Mi familia, no creyéndome capaz de la resolución de abandonar para siempre mi casa paterna, me buscó por las de mis parientes de las provincias de Burgos y de Palencia, donde suponía que me habría guarecido; y habiendo yo hecho mi fuga dándome por hijo de un artista italiano, gracias a mis principios de dibujo y a la lengua italiana que me era familiar, tardó mucho en dar con mi rastro. Presentéme yo a mis amigos y condiscípulos de Madrid; pero pronto tuve que esquivarme de los duques de Villahermosa y de los Madrazo, que recibieron cartas de mi padre, y que en vista de mi tenaz resistencia a volver a mi hogar, no creyeron prudente insistir con quien tan obstinadamente rechazaba sus amistosas amonestaciones.
Entonces.... ¡ay de mí! busqué y contraje otras amistades; unas de las que no quiero volver a acordarme, otras de las que jamás me olvidaré; como la de Manuel Assas, con quien gané algunos pocos reales enviando mis dibujos de la torre de Fuensaldaña y otros, con artículos arqueológicos escritos por Assas en francés, al Museo de las familias de París, y la de Jacinto Salas y Quiroga: poeta ya casi olvidado, que contó con mi pluma en donde quiera que llegó a meter los puntos de la suya. Entonces prediqué en las mesas del café Nuevo una política de locos, que hizo reír sin hacer afortunadamente prosélitos; y entonces escribí en un periódico que solo duró dos meses, al cabo de los cuales dio la policía tras de sus redactores, con el objeto de encargarles de hacer un viaje a Filipinas por cuenta del ministerio de la Gobernación. Vi yo la justicia, por el balcón, entrar por la puerta principal que bajo él estaba; y montando en la baranda de otro que se abría sobre un patio de una vecina casa, por la parte posterior de la de la redacción, caí diestra y silenciosamente a cuatro pies sobre sus enyerbadas losas; emboqué un callejón oscuro que ante mí se abría, y justificando mi apellido, me escurrí por él hasta la calle opuesta de la manzana; enfilé tranquilamente la de Peregrinos, subí la de Postas, mirando atentamente las tiendas como si tuviera letras que cobrar en alguna de ellas; y de recodo en recodo, y de callejón en pasadizo, di conmigo en la de la Esgrima, y en ella de manos a boca con un gitano a quien había salvado de ser fusilado dos años hacía en la tierra de Aranda. Víle y conocióme; preguntóme y respondíle; comprendióme a media palabra, y llevándome a un cuarto del núm. 30 y... tantos, trenzóme la melena, coloróme el semblante, y endosándome unas calzoneras y una chaqueta de pana, con un sombrero con más falda que una dolorosa de procesión, y una faja más ancha que la del Zodíaco, me sacó entre los de su cuadrilla por la puerta y puente de Toledo; sirviéndome de infalible seña gitanesca mi trenzada melena, que, riza y suelta, serbia de seña personal a los que me buscaban, de parte de mi familia, para volverme a mi casa, y de orden del gobernador de las tres ppp, D. Pio Pita Pizarro, a los que pretendían enviarme a saber lo que en Filipinas ocurría. Pasó una revolución a los pocos días con la desastrosa muerte del general Quesada en Hortaleza; pasó... lo que pasa en las revoluciones, un juicio final en cuarenta y ocho horas; y al cabo de diez días torné yo a pasar destrenzado y desteñido por la Puerta de Toledo, y volví a vivir a salto de mata, y a dormir en casa de un cestero, que de portero habíamos tenido en la redacción de marras... y así me cogió en Madrid el día 12 de febrero de 1837, anterior con tres al del entierro de Larra, cuyos pormenores quedarán para una siguiente carta, a la cual sirve de preliminar esta de su afectísimo y agradecido amigo.
IV.
Comienzo a apercibirme, mi buen amigo Sr. Velarde, de que es más difícil de lo que creí la tarea que me he impuesto ahora, y de que hemos andado poco acertados en dar publicidad a estas mis cartas. Agloméranse en mi memoria, según las voy escribiendo, tantos pormenores, imposibles de suprimir si he de hacerme comprender; pasábanme tantas y tales cosas, y pasaba yo por tales y tan estrechos pasos y pasadizos en los días de la muerte y del entierro de Larra, que me temo que ni la benevolencia del director y de la redacción de El Imparcial para conmigo, ni la paciencia de sus lectores quieran pasarme el importuno relato de tan íntimos y personales recuerdos. Mas como quiera que ya es tarde para volverme atrás, voy a pasar a la carrera por sobre todos estos tan resbaladizos pasos; e imponiéndome esta tarea como una penitencia pública, seré claro y sincero en mi narración, para que mi claridad y sinceridad prueben a lo menos lealtad y modestia: probando que en la altura a que me ha elevado el favor público, no he perdido nunca de vista ni la nada en que yo nací, ni el polvo de que aquel me levantó.
Sigo, pues, adelante con mis recuerdos.
Habíase venido a Madrid, siguiendo mi mal ejemplo, mi grande amigo Miguel de los Santos Álvarez, en cuya casa pasé la noche que en Valladolid me detuve en mi fuga de la mía paterna, y único confidente de los secretos de mi corazón. Llevaba yo en éste dos afanes y dos esperanzas, que en un solo afán y en una esperanza sola se confundían: mi primer amor a una mujer, y la esperanza de conseguirla, y el amor a mi padre y la esperanza de sepultar su enojo bajo una montaña de laureles. Soñaba yo con una fama y una gloria tales, que obligaran a aquella mujer y a mi padre a tenderme sus brazos a un tiempo, asombrados y deslumbrados por el resplandor de mi nombradía. ¿Quién no delira a los diez y nueve años?
Álvarez estaba en Madrid con consentimiento de su familia hacia muy pocos días, y yo pasaba las noches en la bohardilla de mi pobre cestero, las mañanas en el hospedaje de Álvarez, el centro de los días en la Biblioteca Nacional, y las tardes y primeras horas de la noche vagando con Álvarez por las calles de la corte, como golondrinas nuevas que buscan por vez primera sitio en que colgar su nido en una tierra desconocida.
Y aconteció que entre las personas con quienes un día tropezamos en la Biblioteca, acertó a ser una la de un italiano al servicio del infante D. Sebastián, llamado Joaquín Massard, quien con un su hermano Federico andaba bien admitido por las tertulias y reuniones, que con su canto y alegre carácter amenizaban: el Joaquín y el Federico poseían dos deliciosas voces, de tenor el uno y de barítono el otro. Abordónos Joaquín Massard, que por Pedro Madrazo nos conocía, y nos dio de repente la noticia de que Larra se había suicidado al anochecer del día anterior. Dejónos estupefactos semejante noticia, y asombróle a él que ignorásemos lo que todo Madrid sabia, é invitónos a ir con él a ver el cadáver de Larra depositado en la bóveda de Santiago. Aceptamos y fuimos. Massard conocía a todo el mundo y tenía entrada en todas partes. Bajamos a la bóveda, contemplamos al muerto, a quien yo veía por primera vez, a todo nuestro despacio, admirándonos la casi imperceptible huella que había dejado junto a su oreja derecha la bala que le dio muerte; cortóle Álvarez un mechón de cabellos y volvímonos a la Biblioteca, bajo la impresión indefinible que dejaban en nosotros la vista de tal cadáver y el relato de tal suceso.
Aquí tengo que advertir a V., mi querido Velarde, que no volvíamos a la Biblioteca por nuestro afán de estudiar, sino porque siendo el hospedaje de Álvarez y la bohardilla de mi cestero estancias muy poco agradables para pasar el día, y estando la Biblioteca muy bien esterada y caldeada, pasábamos en ella todas las horas que estaba abierta, como hidalgos poco acomodados, en el abrigado alcázar de un opulento amigo que generosamente a los suyos lo franqueara.
A nuestra vuelta hálleme allí con un condiscípulo del colegio, quien enterado de mi posición, me dio una carta para su hermano D. Antonio María Segovia, propietario y director de El Mundo; uno de los periódicos mejor escritos que en Madrid se han publicado, rebosando de ingenio y de oportunísima vis cómica. En aquella carta pedía para mí a su hermano, mi condiscípulo, la plaza de un empleado que acababa de despedirse, diciéndole quién yo era, la educación que había recibido, y lo útil que yo podía ser, atendida la módica retribución del empleo que para mí solicitaba. Mi ambición era llegar a ser periodista, llegar a firmar el folletín de un periódico que llegase a manos de mi padre: tomé, pues, la carta de mi condiscípulo, y metiéndola en la cartera del capitán Antonio Madera (otro condiscípulo nuestro), la cual no sé ya por qué llevaba yo en el bolsillo, creí meter en ella mi fortuna.
Joaquín Massard, que en todo pensaba y de todo sacaba partido, me dijo al salir:
—Sé por Pedro Madrazo que V. hace versos.
—Sí, señor, le respondí.
—¿Querría V. hacer unos a Larra? repuso entablando su cuestión sin rodeos; y viéndome vacilar, añadió: «yo los haría insertar en un periódico, y tal vez pudieran valer algo.» Ocurrióme a mí lo poco que me valdrían con mi padre, desterrado y realista, unos versos hechos a un hombre tan de progreso y de tal manera muerto; y dije a Massard que yo haría los versos, pero que él los firmaría. Avínose él, y convíneme yo; prometíselos para la mañana siguiente a las doce en la Biblioteca; y despidiéndonos a sus puertas, echó Massard hacia la plazuela del Cordón donde moraba, y Álvarez y yo por la cuesta de Santo Domingo a vagar como de costumbre. Pensé yo al anochecer en los prometidos versos y fuíme temprano al zaquizamí, donde mi cestero me albergaba con su mujer y dos chicos, que eran tres harpías de tres distintas edades. No me acuerdo si cenamos: pero después de acostados, metíme yo en mi mechinal, con una vela que a propósito había comprado.
En aquella casa no se sabía lo que era papel, pluma ni tinta; pero había mimbres puestos en tinte azul, y tenía yo en mi bolsillo la cartera del capitán con su libro de memorias. Hice un kalam de un mimbre como lo hacen los árabes de un carrizo y tomando por tinta el tinte azul en que los mimbres se teñían.....
He aquí, Sr. Velarde, cómo se hicieron aquellos versos, cuya copia trasladé a un papel en casa de Miguel Álvarez a la mañana siguiente, y partí a entregar mi carta al director de El Mundo.
Salió a recibirme a una antecámara: presentéle la carta, y mientras la leía, penetraron mis ojos indiscretos en el aposento inmediato, cuya puerta había dejado él abierta. Parecióme a mí la de un paraíso: una mujer pequeña y fina, esbelta y ondulosa como una garza, con una cabellera como los arcángeles de Guido Reni y con dos ojos límpidos y serenos como los de las gacelas, esperaba reclinada en un mueble a que su marido concluyera con el importuno que había venido a separarle de ella. Cuando aquel me dijo, con los más atentos modales, que sentía no necesitarme porque acababa de dar a otro la plaza que su hermano le pedía, me marché cabizbajo y cariacontecido, pero convencido perfectamente de que un hombre que tenía aquella mujer no debía necesitar de mí ni de nadie, y di conmigo en la Biblioteca. No estaba ya en ella Joaquín Massard, pero me había dejado una tarjeta, en la que me decía: «¿Puede V. traerme los versos a casa, a las tres? Comerá V. con nosotros.»
A los tres cuartos para las tres eché hacia la plaza del Cordón; los Massard habían comido a las dos: la hora del entierro, que era la de las cinco, se había adelantado a la de las cuatro. Los Massard me dieron café; Joaquín recogió mis versos y salimos para Santiago. La iglesia estaba llena de gente; hallábanse en ella todos los escritores de Madrid, menos Espronceda que estaba enfermo. Massard me presentó a García Gutiérrez, que me dio la mano y me recibió como se recibe en tales casos a los desconocidos. Yo me quedé con su mano entre las mías, embelesado ante el autor de El Trovador, y creo que iba a arrodillarme para adorarle, mientras él miraba con asombro mi larga melena y el más largo levitón, en que llevaba yo enfundada mi pálida y exigua personalidad.
El repentino y general movimiento de la gente nos separó, avanzó el féretro hacia la puerta; ordenóse la comitiva; ingirióme Joaquín Massard en la fila derecha, y en dos larguísimas de innumerables enlutados nos dirigimos por la calle Mayor y la de la Montera al cementerio de la Puerta de Fuencarral.
Mohíno y desalentado caminaba yo, poniendo entre los días nefastos aquel aciago en que me habían negado una plaza en El Mundo, había llegado tarde a la mesa, y en que iba, por fin, ayuno, a enterrar a un hombre, cuyo talento reconocía, pero que no entraba en la trinidad que yo adoraba, y que componían Espronceda, García Gutiérrez y Hartzembusch. Parecíame que con aquel muerto iba a enterrarse mi esperanza, y que nunca iba yo a tener un papel en que enviar impresos mis delirios a la mujer a quien había pedido un año de plazo para pasar de crisálida a mariposa, ni mis versos laureados al padre a quien con ellos había esperado glorificar. Así, el más triste de los que íbamos en aquel entierro, marchaba yo en él, envuelto en un sur tout de Jacinto Salas, llevando bajo él un pantalón de Fernando de la Vera, un chaleco de abrigo de su primo Pepe Mateos, una gran corbata de un fachendoso primo mío, y un sombrero y unas botas de no recuerdo quiénes; llevando únicamente propios conmigo mis negros pensamientos, mis negras pesadumbres y mi negra y larguísima cabellera.