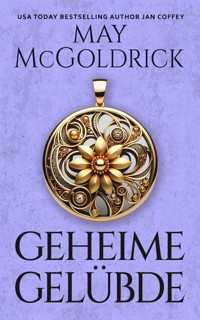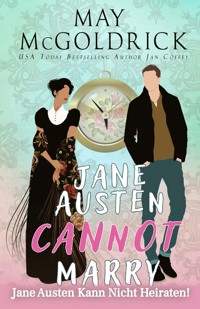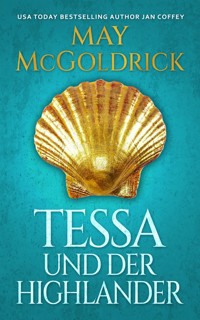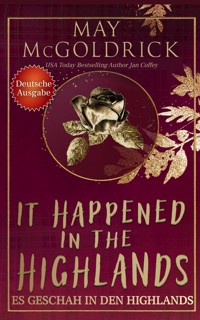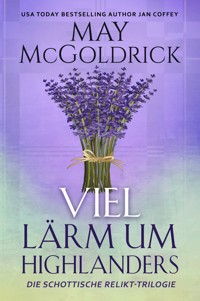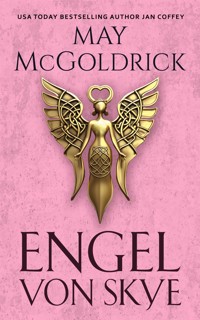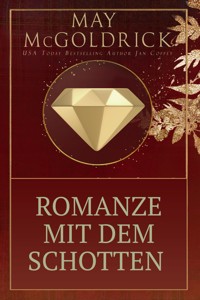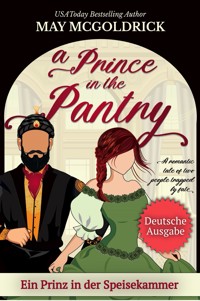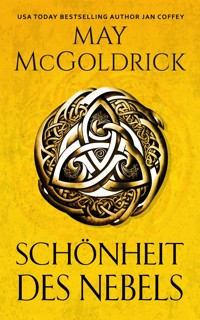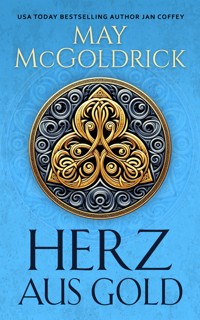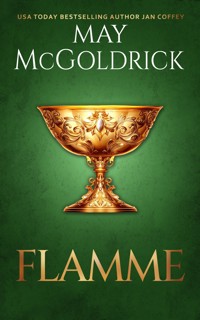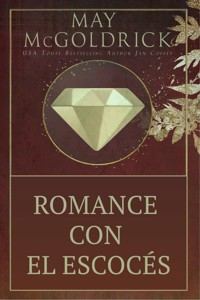
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Serie de la familia Pennington
- Sprache: Spanisch
Conoce a la nueva generación de los Penningtons… cinco hermanos y hermanas forjados por la pasión y el privilegio. Adéntrate en su mundo aristocrático… donde cada uno enfrentará la injusticia y encontrará el amor. Hugh Pennington es el vizconde Greysteil, juez de los tribunales escoceses y héroe de las guerras napoleónicas, es un viudo atormentado que ha perdido el deseo de vivir. Cuando recibe una remesa anticipada del continente, se queda atónito al descubrir en su interior a una mujer al borde de la muerte. Su identidad es desconocida, y el puñado de monedas americanas y el precioso diamante cosido a su vestido no hacen sino ahondar el misterio. Grace Ware es enemiga de la corona inglesa. Hija de un comandante militar irlandés del ejército derrotado de Napoleón, y de una jacobita escocesa exiliada, Grace huye de los asesinos de su padre, sin imaginar que el azar la depositará en casa de un aristócrata en los Borders de Escocia. Baronsford es el último lugar donde podría esperar encontrar refugio, por lo que Grace decide fingir una amnesia para ganar tiempo mientras se recupera. Cuando su batalla de voluntades se convierte rápidamente en pasión y romance, los temores de Grace comienzan a disolverse… hasta que el peligro la alcanza a las mismas puertas de Baronsford. Porque, sin que ninguno de los dos lo sepa, Grace guarda un secreto capaz de estremecer al gobierno británico. Amigos y enemigos son indistinguibles mientras fuerzas letales convergen para separar a los dos amantes o destruirlos a ambos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROMANCE CON EL ESCOCÉS
Romancing the Scot
SERIE DE LA FAMILIA PENNINGTON
LIBRO I
MAY MCGOLDRICK
withJAN COFFEY
Book Duo Creative
Gracias por elegir Romance con el Escocés. En caso de que te guste este libro, por favor, considera compartir una buena reseña dejando tus comentarios, o ponte en contacto con los autores.
Romance con el Escocés (Romancing the Scot). © 2022 por Nikoo y James McGoldrick
Traducción al español © 2024 por Nikoo y James A. McGoldrick
Todos los derechos reservados. Excepto para el uso en reseñas, queda prohibida la reproducción o utilización total o parcial de esta obra, por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido o por inventarse, incluidos la xerografía, fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso previo por escrito del editor: Book Duo Creative.
SIN ENTRENAMIENTO DE IA: Sin limitar de ninguna manera los derechos exclusivos del autor [y del editor] en virtud de los derechos de autor, queda expresamente prohibido cualquier uso de esta publicación para «entrenar» tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para generar texto. El autor se reserva todos los derechos para autorizar usos de este trabajo para el entrenamiento de IA generativa y el desarrollo de modelos de lenguaje de aprendizaje automático.
Portada de Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Nota de edición
Nota del autor
Sobre el Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
A Donna Boyko
Una buena amiga, una fan de toda la vida, un alma compasiva.
CapítuloUno
Amberes
Mayo de 1817
Para el pájaro que lucha por volar, el Señor encuentra una rama baja.
¿Cuántas veces habían vuelto esas palabras a la mente de Grace a lo largo de sus veintiocho años de vida? Tenían que ser ciertas. ¿De qué otra forma habría podido vivir sin una madre, sin un hogar permanente, sin hermanos, tíos o primos? Nunca había tenido una verdadera familia a la que pudiera llamar suya, aparte de aquel padre que una vez fue tan alto y fuerte como un roble. Y ahora incluso él se marchitaba rápidamente ante sus ojos.
“Al diablo con esta maldita pierna”.
Grace dejó de vendar la herida y alzó la vista hacia Daniel Ware. Sus ojos azules, tan profundamente irlandeses, estaban vidriosos por el dolor. Habían pasado dos años desde que resultó gravemente lesionado liderando su regimiento de dragones contra los ingleses en Waterloo, donde tantas vidas inocentes se habían perdido en vano. Él sobrevivió, a diferencia de decenas de miles. Pero su pierna nunca recibió el tratamiento adecuado, y la herida continuó supurando. Luchó contra ella y la había ignorado durante mucho tiempo, pero en este viaje de vuelta de América, la infección había empezado a extenderse de nuevo. La rodilla y toda la pantorrilla estaban hinchadas y amoratadas.
“¿Dónde demonios está nuestro carruaje? Tenemos que seguir rumbo a Bruselas. No pienso quedarme aquí.
“El carruaje viene con los baúles del barco”, le aseguró ella, indicando al ayudante de cámara que diera a su padre otra dosis de láudano.
“Esto está durando demasiado”. El coronel intentó levantarse, pero se hundió en la silla.
“Padre, debes quedarte quieto y dejarme terminar,” dijo Grace, apresurándose a asegurar el vendaje.
El viaje desde América, cruzando mares agitados y soportando frecuentes chubascos, había sido, cuando menos, extenuante. Su camarote, uno de apenas veinte en todo el barco, ofrecía mucha más comodidad que la tercera clase, donde los pasajeros más pobres se acurrucaban en la oscuridad y la humedad. Aun así, su padre había sufrido enormemente. Solamente había podido salir de la habitación una vez, cargado en su silla por dos criados hasta la cubierta. Grace lo cuidaba mientras estaba despierto, pero cada vez que él dormía, ella se escabullía hasta la cubierta. Allí, incluso con mal tiempo, encontraba un respiro… y, a veces, una conversación con otros viajeros.
“Esta medicina es demasiado débil”, se quejó el coronel. “Necesito más.”
Grace negó con la cabeza e hizo un gesto al ayudante de cámara para que guardara la botella.
“Sabes que el láudano necesita varios minutos para hacer efecto. Te he dado dos cucharaditas, y eso es todo lo que puedes tomar.”
“¡Lo tendré, por Dios!”, espetó él.
“No lo harás”, respondió ella con firmeza. “No dudes de mí, padre. Debes darle tiempo para que actúe.”
Antes de preparar ella misma el brebaje de opio y alcohol en Filadelfia, Grace había leído todos los tratados médicos que pudo encontrar. Tenía la capacidad única de recordar cada palabra que leía; podía citar las dosis al pie de la letra. Sabía lo fuerte que era la medicina y cómo utilizarla. Había empacado en sus baúles frascos para que les alcanzaran hasta llegar a Bruselas.
“Piensa en otra cosa”, dijo con más suavidad.
Grace sabía que su padre tenía muchas otras preocupaciones, además de su salud. Aunque Daniel Ware no hablaba de ello, llevaba un mensaje de José Bonaparte a su esposa, Julie, en Bruselas. Desde que el emperador había sido encarcelado en Santa Elena, su hermano —el antiguo rey de Nápoles y España— vivía en América bajo el nombre de conde de Survilliers. Los mensajes entre quienes seguían siendo leales a la familia Bonaparte iban y venían constantemente.
Él la miró con el ceño fruncido. “¿Dónde está el maldito carruaje?”.
Ella le devolvió una sonrisa. “Ese es mi valiente padre”.
Los médicos de Filadelfia no le habían dado ninguna esperanza de recuperación. Le dijeron que deberían haberle amputado la pierna inmediatamente después de Waterloo. Era lo único que podría haberle salvado la vida. Pero el coronel, terco y obstinado, se negó. Y ahora, ambos sabían que ya era demasiado tarde.
Les quedaba medio día de viaje en carruaje para llegar a Bruselas, y Grace sabía que para él sería un infierno. Subió la media por encima del vendaje. Tocó la frente de su padre. Su piel estaba húmeda y ardiente al tacto, y el pulso demasiado acelerado. La fiebre estaba empeorando. Ella había cuestionado su decisión de continuar inmediatamente después de llegar al puerto, pero él se había mantenido firme. Temía por él, mientras intentaba gestionar esta última etapa del viaje.
Un puño le apretó el corazón, pero Grace se obstinó en disimular las lágrimas. No quería perderlo. No podía imaginar su vida sin él, pero ahora no podía pensar en sí misma. Tenía que ser fuerte para él.
Extendió una mano temblorosa, se alzó y le tocó un mechón de cabello. “Incluso en estas lúgubres habitaciones, tu pelo brilla como el oro”, dijo con ternura. “Has llegado a parecerte tanto a tu madre”.
Habían pasado muchos años desde que Janet Macpherson falleció. Grace no la recordaba. Pero en los últimos meses seguía robándole vitalidad a su padre, él hablaba de ella cada vez con más frecuencia.
“¿Han sacado todas nuestras cosas del barco?” Arrastró las palabras cuando el láudano empezó a hacer efecto y Grace se alegró. No tenía sentido que sufriera innecesariamente.
“Me he encargado de ello”.
“Por supuesto”, dijo el coronel. “Lo manejas todo muy bien. Qué gran oficial habrías sido”.
Antes de partir, ella había organizado cuidadosamente cada etapa del viaje: desde el embalaje de sus seis cofres, hasta contratar los barqueros de Bordentown para el trayecto río abajo hasta Filadelfia, y reservar el camarote para el pasaje del barco.
“¿Tienes mis indicaciones?”, gruñó en voz baja. “Código de Portugal”.
“Me conoces, padre. Tus órdenes están grabadas en mi memoria”.
Bajo los efectos del láudano, su mente volvía a divagar hacia los días de combate en la Península. Ella era una de sus subordinadas, y él insistía en que conociera cada orden.
Grace le besó la mano y asintió al ayudante de cámara, que estaba esperando para ayudar a su padre a ponerse las botas.
Por encima del estruendo que subía por las ventanas abiertas, escuchó el sonido de ruedas acercándose. Miró a los dos criados que estaban listos para bajar la silla del coronel a la calle.
Grace se acercó a la ventanilla y miró hacia afuera. Alcanzó a divisar el vehículo que había contratado.
“Algo va mal”, murmuró.
Maldición, pensó con rabia. No había ni una sola pieza de equipaje sobre el carruaje. Miró al conductor. Sin duda era el mismo hombre con el que había organizado su transporte. Le había dado instrucciones claras: debía recoger los cofres cuando los descargaran del barco. Pero no los había traído.
“Esperen aquí. No lo bajen todavía”, dijo al ayudante de cámara antes de tocar la mano de su padre. “Ahora vuelvo”.
Grace avanzó furiosa por el oscuro y tortuoso pasillo. Aquello era inaceptable. Quería salir de inmediato hacia Bruselas, aprovechando que el láudano haría más llevadero el viaje para su padre. Descendió por la maltrecha escalera trasera hasta el callejón maloliente y lleno de basura que corría a lo largo del costado de la posada. En cuanto salió del edificio, una pandilla de niños callejeros abandonó su alboroto por una barricada de cajas rotas y corrió hacia ella.
“Hola, chicos”, dijo, tomando aliento para calmar su creciente mal genio.
Daba igual que estuviera en Amberes, Nápoles, Madrid, París o Filadelfia; esos niños harapientos de la calle existían en todas partes. Sacó un puñado de monedas del bolsillo y las distribuyó mientras caminaba rápidamente hacia la entrada de la posada.
Los chicos avanzaron con ella hasta el final del callejón como un enjambre de abejas, agradeciéndole sin cesar. Cuando llegó al carruaje y miró en su interior, el conductor bajó de su percha y se unió a ella.
“¿Qué ha pasado con nuestros baúles? Te dije que los trajeras del barco”.
“Pero me dijeron que vendrían en el otro carruaje”.
“No alquilé ningún otro carruaje”. Grace sintió que la sangre le latía en las sienes. No necesitaban esta complicación. Ahora tendrían que regresar al embarcadero y localizar sus pertenencias. “¿Quién te ha dicho semejante cosa?”
“El otro caballero”. El rostro del conductor se desencajó. “¿Quiere decir que no estaba entre su grupo, mi señora? Dijo que viajaba con usted. Parecía conocerla. Sus criados se llevaron el equipaje”.
“Te di instrucciones explícitas. En vez de seguirlas, entregaste nuestros baúles a un desconocido”.
“Lo siento mucho, mi señora”. Miró con impotencia hacia los muelles.
Grace repasó rápidamente sus opciones. Enviaría a uno de sus criados corriendo hacia el embarcadero. Tal vez aquel “otro caballero” ya se hubiera dado cuenta de que se había equivocado y hubiera devuelto los baúles. Miró hacia las ventanas de la posada, sabiendo que era demasiado esperar.
“Espera aquí”, ordenó.
Grace bajó por el callejón y tomó la escalera trasera. Su mente iba a toda velocidad mientras recorría el oscuro pasillo. Al doblar la esquina junto a sus habitaciones, resbaló con algo húmedo y estuvo a punto de caerse. Se agarró a la pared. El ayudante de cámara de su padre yacía inmóvil a sus pies, rodeado por un charco de sangre.
La bilis le subió a la garganta. El horror le dobló las rodillas. Se quedó paralizada, atónita y helada, incapaz de comprender del todo lo que había ocurrido.
Desde el interior, oyó el murmullo apagado de voces de hombres. El miedo por su padre se deslizó entre sus costillas como una cuchilla y le atravesó el corazón. Grace se obligó a pasar junto al ayudante de cámara y asomarse al interior.
Habían viajado con un nombre falso, pero, después de todo, los problemas los habían alcanzado aquí, en Amberes.
Los hombres registraban la habitación. Las sillas estaban patas arriba. Uno de los criados yacía tendido sobre la mesa y el otro había quedado empotrado contra la pared. Justo frente a ella, contempló atónita el cuerpo de su padre, encorvado en su silla, con los ojos azules, mirándola sin vida.
La habitación se inclinó y empezó a girar. No podía apartar los ojos del centro de la vorágine. Estaba muerto. Su padre había muerto. Lo habían matado. Pero no podía ser. Había hablado con él hacía unos instantes, le había tocado la mano, había curado sus heridas. La negación luchaba contra la verdad. La ira rugió en su cabeza. Un deseo feroz y urgente de atacar y acuchillar a aquellos villanos se apoderó de ella, incluso cuando el peligro la acechaba. Era impotente ante aquellos asesinos, y la frustración alimentó su furia.
La orden cortante de un hombre interrumpió el momento. “Cogedla”.
La habían visto. Grace se dio vuelta y corrió por el pasillo. Subió las escaleras, tropezó al final y cayó al callejón. Ellos venían tras ella, pisando fuerte los escalones.
Al instante, los callejeros que jugaban a pelearse estaban a su lado, tirando de ella hacia arriba.
“Escondedme”, gritó a los chicos que la miraban sorprendidos.
Sin mediar palabra, le tomaron las manos y echaron a correr. Corrieron por un laberinto de callejones y astilleros, entre edificios de piedra gris y chozas de madera podrida. Grace era como una baratija robada en manos de expertos. Escuchaba a sus perseguidores detrás de ellos, gritando y maldiciendo ante los obstáculos que los chicos dejaban atrás de sí cada vez que podían.
Los chicos tiraban de ella, obligándola a seguir mientras saltaban por puentes de madera tambaleantes y se adentraban en las sombras bajo arcos estrechos. Pronto empezó a flaquear. Se sentía como un animal salvaje huyendo a ciegas de un incendio arrasador. Aun así, siguieron adelante, con su pequeña cuadrilla gritándole, animándola a continuar. Los callejones apestosos llenos de basura se convirtieron en pasajes hacia la libertad, si tan solo pudiera correr más rápido.
El humo de los fogones, las casas abandonadas y la parte trasera de las tiendas que se apiñaban a su alrededor se convirtieron en un tapiz acuoso de colores, formas y olores difusos. En algún rincón lejano de su mente, Grace se preguntó cómo su corazón seguía latiendo. Una hoja caliente y dentada de pérdida se le había clavado en el pecho. Las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas por su padre y por los demás hombres que yacían muertos a su alrededor.
Pero siguió adelante, forzándose por seguir el paso de sus valientes ayudantes.
Mientras bordeaban un muro derruido a lo largo de un estrecho canal, los gritos a sus espaldas sonaron con más fuerza. Los asesinos estaban casi encima de ellos.
“Por aquí”.
Se apresuró con ellos, subió por unos escalones resbaladizos y se adentró en un callejón sin sol. Cruzaron una calle empedrada y salieron a un largo muelle flanqueado por edificios. Mientras los otros chicos corrían para alejar a sus perseguidores, uno la empujó hacia la puerta lateral de un almacén.
Grace miró a su alrededor. El lugar estaba lleno de barriles y cajas de todos los tamaños. Había tablones apilados a lo largo de las paredes y un fuego humeante ardía en el extremo más alejado de la estructura que tenía forma de granero. Justo al otro lado de dos grandes puertas abiertas, una ruidosa y bulliciosa multitud de hombres fumaba de pie. Más allá de ellos, no alcanzó a ver.
El chico señaló una gran caja abierta sobre un carro. “Escóndete aquí hasta que se vayan”.
Apartó una tela que cubría una enorme cesta. Sin dudarlo, se metió dentro y se sentó.
“Volveré”, murmuró, cubriéndola y deslizando la tapa de la caja hasta su sitio.
“Gracias”, susurró ella en la penumbra.
Su alivio duró poco. Pasos apresurados pasaron junto a su escondite. Voces que llamaban y respondían. Dos hombres se detuvieron junto a su caja. Sus voces sonaban apagadas.
“Busquen por todas partes”, dijo el líder en inglés. “No podemos dejar que se escape”.
Grace contuvo la respiración, rezando para que el chico hubiera escapado.
Otras voces llegaron hasta ella. Esperaba que fueran los trabajadores que volvían al almacén.
Casi de inmediato, empezaron los ruidos de martillo y serrucho. Las ruedas de los carros rechinaban pesadamente por el suelo de piedra. A lo lejos, un estruendo y maldiciones. Un grito resonó de algún lugar por encima de ella, y otro le respondió.
El carro se sacudió cuando alguien subió a él.
Aterrada ante la posibilidad de ser descubierta, Grace ahogó su grito de auxilio. Los asesinos aún podían estar cerca.
“Ciérrala”.
El golpe seco del martillo clavando la tapa la aturdió por un momento. Luego la realidad de su situación se apoderó de ella. La idea de morir en la bodega de un barco en alta mar sería un destino mucho peor que luchar por su vida aquí al aire libre. Presa del pánico, se esforzó por apartar la tela.
“Espera, estoy aquí. ¡Espera!”
CapítuloDos
Baronsford
Los Borders, Escocia
Cinco días después
“Hay que proteger mi propiedad, Greysteil, y para ello empleo a mi alguacil de finca y a mi guardabosque”.
Hugh Pennington, vizconde Greysteil, magistrado del Tribunal del Comisariado de Edimburgo, contemplaba en silencio la hilera de bloques de madera sobre su escritorio, esforzándose por mantener la compostura. El corpulento y a menudo autoritario conde de Nithsdale no le facilitaba la tarea.
Hugh rara vez intentaba resolver disputas legales en Baronsford, su finca familiar, pero hoy era una excepción. No podía permitir que una injusticia evidente se prolongara durante quince días antes de que un tribunal inferior tuviera la oportunidad de revisar el caso. La idea de dejar que un hombre inocente pasara un día más en la cárcel local era demasiado para él.
El conde de Nithsdale, recién llegado de Londres, había acudido inmediatamente a Baronsford en respuesta a la invitación de Hugh y, tras tomar asiento al otro lado de la mesa, había llenado los diez minutos siguientes con todas las invenciones que su gente le había transmitido. Hugh lo escuchó con la misma paciencia que mostraría en un tribunal.
En los jardines amurallados, frente a las altas ventanas abatibles de su estudio, una lluvia intermitente caía sobre las flores de fines de primavera. Al fondo, donde los prados caían hacia el lago, una niebla ocultaba parcialmente los árboles de los huertos y el parque de ciervos que había más allá.
“¿Qué mensaje enviaría, a mis empleados y a otros, si no los apoyo ahora?”. preguntó Nithsdale.
Hugh volvió la mirada hacia él. “Todo se reduce a esto: por las acciones de tu guardabosques, eres responsable de que un hombre haya pasado once días encarcelado injustamente”.
“Yo… ¿Yo… responsable?”, balbuceó el conde.
“El Sr. Darby dormía bajo un árbol junto a la carretera cuando tus empleados lo atacaron y lo entregaron al alguacil”.
“Me dijeron que estaba invadiendo”.
“Le habían negado una habitación en la posada de tu pueblo”.
“Nadie mencionó eso”, respondió el conde, visiblemente sorprendido. “Me dijeron que estaba cazando furtivamente”.
“Según Darby, no había comido más que un poco de pan frío que llevaba consigo. No hay pruebas de que cazara aves, peces o ciervos”.
“La mayor parte del año la paso en Londres. Comprenderás que deba creerle a mi guardabosques antes que a un vagabundo”.
“Darby no es un vagabundo”, dijo Hugh con firmeza. “Estaba en la zona por la oferta de un puesto que le hizo tu vecino, Lennox. En este mismo momento lleva en el bolsillo una carta de empleo”.
“No sé nada de ninguna carta”. La vergüenza se reflejó en el rostro enrojecido del conde.
“Darby mostró la carta al alguacil mientras tu guardabosques estaba aún en la sala”.
Nithsdale se levantó y se dirigió a la ventana, y Hugh esperó. El conde podía ser pomposo o imbécil a veces, pero no era un villano.
“Ese maldito guardabosques ya ha hecho esto antes”, dijo finalmente, volviendo a su silla. “Mano dura y poco sincero cuando se trata de los detalles”.
“¿Y qué piensas hacer al respecto?”, preguntó Hugh.
Nithsdale extendió las manos en señal de reconciliación. “Ya sabes lo difícil que es encontrar buenos trabajadores. No es un hombre ejemplar, lo reconozco, pero sirvió en mi regimiento durante la campaña en la Península. Allí perdió la mitad de los dedos de los pies por las heladas”.
“Todos tenemos problemas para encontrar buena mano de obra”, Hugh tomó su pluma y escribió unas instrucciones para el alguacil. “Así es como resolveremos esto: Darby será liberado de inmediato. Y tú lo compensarás con un mes del salario del guardabosques”.
“Se indignará”.
La mirada crítica de Hugh hizo que el conde reconsiderara su objeción.
“Es justo, supongo”, refunfuñó el hombre.
“Y a cambio, no haré que arresten a tu guardabosques por agresión y detención ilegal. Te dejo a ti decidir cómo quieres tratar a tu empleado”.
Nithsdale empezó a decir algo, pero se contuvo. Se había dictado una decisión, y nadie en esta región —independientemente de su posición social, su educación, su influencia o su amistad con la familia— discutía la forma en que el vizconde Greysteil impartía justicia según la ley.
“No es exactamente la bienvenida que esperaba a mi regreso de Londres”, comentó el conde con ironía mientras se ponía de pie.
“Quizá un tranquilo día de pesca con caña en el Tweed pueda compensarla”.
“Es una idea excelente, Greysteil. Pescar sería justo lo que necesitas para dejar atrás este asunto… y el molesto bullicio de Londres. ¿Quieres acompañarme?”
“Gracias, pero no”. Hugh se levantó y acompañó a su vecina hasta la puerta. “Tengo que volver a Edimburgo unos días”.
Abrió la puerta, pero antes de que Nithsdale pudiera salir, apareció una mujer de pelo oscuro.
“Lady Josephine”. Nithsdale retrocedió cuando Jo entró en el estudio.
“Milord. He oído que usted y lady Nithsdale habéis regresado de Londres. Espero que hayáis disfrutado de los entretenimientos de la Temporada”.
“Para ser sincero, estoy contento de volver a Escocia. Pero siempre es un reto apartar a mi mujer del torbellino social. Como bien sabes, ella se quedaría hasta el último baile”.
“Bueno, iré a visitarla, así que seguro que me pondrá al tanto de todo”.
“Desde luego que sí”. El conde lanzó una mirada a Hugh. “Yo, sin embargo, tengo asuntos muy importantes que atender en el Tweed. Buenos días a los dos”.
Con una reverencia, el conde salió, y Hugh volvió a su escritorio. “Estoy contigo en un momento, Jo”.
Mientras sellaba la carta para la liberación de Darby, su hermana se acercó a la ventana y contempló la lluvia. Hugh se dirigió a una puerta lateral, llamó a uno de sus empleados y le entregó la orden con instrucciones claras.
“Todo esto fue porque el Sr. Darby es afrodescendiente, ¿no es así?”.
“Desgraciadamente, a pesar de lo que dicta la ley, la intolerancia estaba en el centro de este caso”.
Hugh se unió a ella junto a la ventana. Mucho antes de haber considerado la posibilidad de convertirse en juez —antes incluso de su paso por Eton y Oxford, y de sus años como oficial de caballería durante las Guerras Francesas, sus principios sobre los derechos humanos, compartidos con sus cuatro hermanos Pennington— estaban profundamente arraigados. Si él no defendía a los hombres de distintas razas, ¿quién lo haría?
“Y veo que aún tienes a tus espías en las cárceles locales”, continuó Jo, con sus ojos oscuros brillando de orgullo. “Garantizando que no se manipule la justicia”.
“Al menos que no se la pisotee. Y no solo en las cárceles locales”.
“¿Quién te habló del caso del señor Darby?”.
Hugh negó con la cabeza. Nunca divulgaba sus fuentes, ni siquiera a su familia. Al notar que la lluvia manchaba el vestido de Jo cambió de tema.
“¿Dos días de vuelta de Hertfordshire y ya estás inquieta? ¿Saliste a caminar con este tiempo?”.
“No era un paseo. Mi supervisión era necesaria para cierto envío que acaba de llegar. Quería asegurarme de que se entregaba en el viejo granero de carruajes y no terminara en el salón de baile”.
Hugh se dirigió hacia la puerta. “Por fin. He estado como loco, temiendo que se perdiera”.
“Me alegra que al menos admitas que aquí hay algo de locura”, replicó Jo, apresurándose a seguirlo. “Entiende que me enviaron con una docena de instrucciones para detener esta absurda obsesión tuya.”
“Esto no es una locura ni un pasatiempo”, recordó Hugh a su hermana. “Volar en globo es un deporte. Una pasión. Es el futuro”.
“Creo que los pacientes de un hospital psiquiátrico usan términos muy parecidos para describir sus aficiones”. Le puso una mano en el brazo mientras caminaban. “Debes admitir que hay un elemento de riesgo en este último ‘deporte’ tuyo”.
“Dijiste lo mismo cuando me dediqué al pugilismo”.
“Cierto, pero esto es peor”, afirmó. “Ver tu cara ensangrentada y maltrecha después de cada pelea, preguntarme cuánto tiempo tardarías en recobrar el sentido tras tantos golpes con los nudillos desnudos… no es exactamente lo mismo que planear tu funeral”.
“Solo eres un año mayor. Eso no te convierte en mi guardiana”.
“Guardiana, hermana… llámalo como quieras”, dijo en voz baja cuando llegaron a la puerta del patio. “Solamente quisiera que dejaras de alimentar ese deseo tuyo de morir. No quiero perderte”.
“Volar me recuerda que estoy vivo, Jo”. Le apretó suavemente la mano. “Pero por tu bien, prometo ser diligente con mi seguridad. Y espera a ver esta cesta. La ha construido uno de los mejores artesanos de Amberes”.
Ella frunció el ceño cuando Hugh aceptó un paraguas de uno de los lacayos y se lo puso en manos a Jo.
“Si te pasa algo”, refunfuñó, “nuestros padres me pedirán cuentas, seguro”.
Sus ojos oscuros reflejaban su malestar por la forma en que él elegía pasar su tiempo libre. Hugh no podía mentirle, no a Jo. No le ocultaría que se exponía al peligro. Le atraía el riesgo de morir. Y ambos sabían por qué. Habían pasado ocho años y él seguía de luto. De todos sus hermanos, Jo era quien comprendía con mayor claridad todo por lo que él había pasado. Su pasado y el dolor que conllevaba haber perdido a sus seres queridos.
Pero Hugh no deseaba morir realmente, a pesar de los pasatiempos peligrosos de los que disfrutaba. Con el boxeo, se perdía en la velocidad y en la intensidad física del deporte. Volar le ofrecía otro tipo de emoción. Elevarse hacia el cielo le permitía dejar atrás el ruido y la rutina de la vida cotidiana. daba una sensación sin igual, y allá arriba, por encima de todo, podía recordar su propia insignificancia ante el majestuoso esplendor de la naturaleza.
“Te daré una carta eximiéndote de toda responsabilidad antes de volver a volar. O podrías venir a volar conmigo”.
“Yo creo que no”, replicó ella. “Si el hombre estuviera hecho para volar...”.
Los dos bordearon los jardines formales y bajaron unos escalones de piedra gris hacia los establos y los antiguos graneros de carruajes. Siguiendo el camino de grava que pasaba junto a las perreras, llegaron al edificio que Hugh utilizaba ahora como taller.
Había trasladado todo allí tres años atrás, pero comenzaba a pensar que pronto necesitaría un espacio más grande para albergar a su equipo. El suelo de ladrillo estaba casi por completo ocupado por cajas de tela de seda doblada, barriles de aceite de linaza y otros más grandes de ácido sulfúrico y rellenos metálicos. Desde las vigas del techo colgaban bobinas de cuerda, redes y el propio globo de seda, cuidadosamente drapeado.
En un rincón, una cesta muy dañada estaba apoyada sobre bloques de madera, víctima de un aterrizaje brusco en un día ventoso del otoño pasado. Había sido arrastrada por el campo, contra un muro y a través de un seto durante casi ochocientos metros. Hugh había salido ileso, salvo por algunos arañazos y magulladuras. Pero a la cesta no le había ido tan bien. Estaba destrozada sin remedio, y por desgracia era un recordatorio constante para Jo y sus padres. Hugh se dijo a sí mismo que tenía que deshacerse de ella.
Tras comprobar que la caja no estaba dañada, cogió una palanca de hierro del banco de trabajo. Jo observaba desde dentro del taller, manteniéndose a una distancia prudente.
“Acércate. No muerde”.
“Ni hablar. Por el olor que desprende esa cosa, cualquiera pensaría que importas cadáveres. ¿También te has aficionado a ser resucitador?”.
Hugh acarició la caja con ternura. “Esta belleza ha pasado días en las entrañas de un barco venido de Amberes. ¿Sabes a qué huele la bodega de un barco?”
“En realidad, no”. Se llevó un pañuelo a la nariz y se acercó. “Pero creo que tienes razón con la referencia a las ‘entrañas’”.
Hugh extrajo el primer clavo. “Bueno, apártate, ya que te has vuelto tan remilgada. Aunque recuerdo una versión más joven de ti guiándonos a todos por ciénagas y pantanos que no olían mucho mejor”.
“Por supuesto. Pero si no recuerdo mal, teníamos ranas, tortugas y algún que otro dragón por cazar”, respondió con una sonrisa. “Muy bien. Ábrelo y veamos este tesoro tuyo”.
Quitar la tapa le tomó solamente un momento. arrojó a un lado la lona que cubría la cesta y miró con curiosidad los trapos verdes que yacían en el fondo.
Al inclinarse sobre el cesto, el entusiasmo de Hugh se evaporó cuando se dio cuenta de algo horrible. No era un montón de ropa vieja. Un mechón de cabello rubio. Un zapato. Una mano. El cuerpo de una mujer muerta yacía acurrucado en la góndola.
“¡Demonios!”
“¿Qué pasa?” Inmediatamente, Jo se fue para su lado. “¡Dios mío!”
Hugh se subió a la cesta y se agachó junto al cuerpo. Le tomó la mano. Estaba helada al tacto. Sintió un nudo en el estómago. La caja había sido enviada desde Amberes. ¿Cuántos días estuvo atrapada? Sin agua, sin comida, en la oscuridad húmeda y gélida de la bodega de un barco. No tenía ni idea de quién era aquella mujer ni de cómo había llegado hasta allí.
Una posibilidad le atravesó la mente. Tal vez no fuera un acto involuntario. Tal vez la habían asesinado y habían arrojado su cuerpo en la caja.
La consternación y la alarma lo sacudieron mientras apartaba los mechones enmarañados de cabello dorado. Era joven. Le levantó la barbilla. El cuerpo no presentaba la rigidez de la muerte. Le miró los labios. Puede que se lo imaginara, pero parecían haberse movido.
“Brillante…” La palabra fue apenas un susurro como hojas agitadas por el viento.
Los dedos se sacudieron y cobraron vida, aferrándose a su mano.
“No está muerta”, gritó a Jo, aliviado. “Llama al médico. Yo la llevaré a la casa”.
Su hermana salió corriendo, pidiendo ayuda, mientras él levantaba a la mujer. Ella dejaba escapar un gemido bajo. Llevaba demasiados días con los miembros encogidos en la misma posición. Hugh la apoyó con cuidado en el lateral de la góndola.
“Quédate conmigo”, me animó. “Háblame”.
Sosteniéndola, bajó de la cesta y luego la levantó suavemente, acunándola en sus brazos. No pesaba casi nada.
Cuando salieron a la lluvia, tuvo miedo de que ella estuviera a punto de morir. El esfuerzo de intentar respirar se reflejaba en su rostro. Lo había visto en el campo de batalla. Era el último aliento antes de la muerte.
Al empezar a subir por el sendero, tropezó, sin notar que las faldas de la mujer se arrastraban por el suelo. Se tambaleó, pero logró mantenerse en pie antes de que cayeran. Tenía la cabeza apoyada en el pecho, el rostro gris, sin expresión. Parecía que se le iba. Sería una pena que hubiera sobrevivido a la travesía sólo para perecer ahora.
Una punzada de furia atravesó el cerebro de Hugh al recordar otro día sombrío en el que había sacado de una caja dos cuerpos, envueltos en sudarios, sin vida.
“Háblame”, ordenó. “Di algo”.
Mientras subía la colina en dirección a la casa, un rayo surcó el cielo sobre Baronsford. Los truenos sacudieron el suelo y el cielo se abrió, desatando sobre ellos feroces torrentes de lluvia.
Su mujer. Su hijo. Hugh no había estado allí para ellos. Habían muerto mientras él y el ejército británico eran perseguidos por los franceses a través de España. Había estado intentando salvar las vidas de sus hombres, sin saber que sus seres más queridos estaban sufriendo.
“Has sobrevivido a una prueba horrible. Dame la oportunidad de salvarte”.
La mujer se debatió débilmente entre los brazos de Hugh, y su cabeza se inclinó hacia atrás. Vio cómo sus labios se entreabrían, acogiendo la humedad de la lluvia que caía.
“Hemos casi llegado”.
“Brillante…”, murmuró.
La miró a la cara y vio que se esforzaba por abrir los ojos.
“Sí, más brillante que ese cajón”, dijo, animado por su esfuerzo. Cualquier movimiento, por pequeño que fuera, le daba esperanzas. “Y tú llevas ahí dentro, solo Dios sabe cuánto tiempo”.
Su respiración era superficial y el resuello no era alentador. A pesar de ello, intentaba hablar.
“Oh, madre, adiós para siempre…”
Una ráfaga de viento sopló desde el oeste, y las gotas de lluvia se convirtieron en punzantes púas en su rostro.
Adiós para siempre. Las palabras desataron otro recuerdo. El viento de La Coruña soplaba en sus caras cuando las líneas de infantería francesa abrieron fuego. Tantos jóvenes que se mantenían firmes nunca tuvieron la oportunidad de volver con sus madres, sus esposas y sus hijos.
“Ahora estoy en mi lecho de muerte...”.
Sus murmullos se elevaron como una plegaria. ¿Cuándo había olvidado cómo rezar? ¿Fue en la fría y dura marcha tras el enfrentamiento de Astorga? ¿Cuántos días había enviado plegarias al cielo, solo para que le hiciera cruelmente oídos sordos a sus súplicas?
Una tos retumbó en lo más profundo de su pecho, y el cielo hizo lo mismo. Un trueno rodó por los campos y los envolvió.
“Si hubiera vivido… habría sido valiente…”
Las palabras altivas de una juventud sin experiencia. Y lo que siguió para tantos fue la muerte. Murieron en el primer asalto, antes de que pudieran mostrar su valor.
Una fuerte ráfaga los azotó con la lluvia, y Hugh se detuvo un momento, volviéndose para protegerla con su cuerpo.
“Que estés viva, ahora es un milagro. Eres una mujer tenaz”, susurró. “Y la tenacidad requiere valor”.
Un rayo y un trueno inmediato sobresaltaron a Hugh.
“Dejo caer… mi juvenil cabeza…”
Volvió a la subida hacia la casa sin parar. Estaban completamente empapados.
“Nuestros huesos se pudren…”
Hablaba de la guerra. ¡Esa maldita guerra! Había huesos pudriéndose en campos y cementerios de todo el continente. Todos los hombres, mujeres y niños de Moscú a Lisboa se habían visto afectados por ella. Todos.
“Sobre nosotros crecen sauces llorones…”.
Un bosquecillo de sauces había permanecido en pie en Waterloo. Los árboles, tan gráciles antes, fueron reducidos a astillas por una descarga de cañones prusianos. Recordó los gritos de los soldados moribundos entre los escombros.
“Cerca …”
“¿Qué hay cerca?”, preguntó él, centrando su atención en las débiles palabras de ella. Quizá intentaba decirle quién era o cómo la habían atrapado.
“El océano que se hincha…”
“Sí, has cruzado el mar”, la animó. Se metió en un surco lleno de agua turbia, pero mantuvo los pies debajo. “Cuéntame más. Háblame”.
“Una mañana…”
“¿Una mañana? Cuéntame qué ha pasado”.
Oyó un alboroto colina abajo, detrás de él, y se volvió para ver a uno de sus mozos cabalgando como un loco hacia la aldea. Por fin.
“En el mes de junio …”
“Aún estamos en mayo, pero junio está llegando”, le dijo. Diría cualquier cosa para que ella continuara. Mientras hablara, estaría viva.
“Mientras los cantores de plumas gorjeaban...”
Permaneció con los ojos cerrados, pero Hugh reconoció lo que había hecho. Había desenterrado recuerdos guardados hacía mucho tiempo. Rara vez hablaba de la guerra. Intentaba ni siquiera pensar en ello, pero las pesadillas permanecían.
Luchó por permanecer en el presente y centrarse en ella. Necesitaba entender lo que ella decía.
“¿Qué intentas decirme?”
“Sus encantadoras notas”. Estaba decidida a continuar, a pesar de su dificultad para respirar.
Su voz se apagó en una tos en lo más profundo de su pecho. Cuando se calmó, sus ojos azules entrecerraron los suyos. Le devolvió la mirada al pelo oscurecido por la lluvia, a los pómulos altos y la nariz recta.
“¿De qué se trata? ¿Qué intentas decir?”
“Brillante…”
Otro rayo relampagueó en dirección al río y él miró la casa que se alzaba por delante. Casi habían llegado al ala este. Un lacayo apareció por un recodo, corriendo hacia ellos y llevando un paraguas.
“Tenemos que instalarte en una cama. Mi hermana te conseguirá los cuidados.”
“El bonito manojo de rosas.”
La comprensión llegó con el consiguiente trueno.
“Que insólito, eso me parece un poema. Ni siquiera puedes respirar, muchacha, pero estás recitando un poema”.
Levantó ligeramente la barbilla. Los ojos volvieron a intentar enfocar su rostro. Se esforzó por decir algo en voz baja. Él no pudo distinguir las palabras. Cuando negó con la cabeza, ella lo repitió.
“Una balada”, susurró ella.
“Oh. Mis disculpas. Una balada”.
Sus ojos se habían vuelto a cerrar. ¿De verdad, acababa de corregirlo?
Media docena de lacayos y criadas les esperaban en una puerta de servicio. Su hermana apareció.
“Ya la tengo. Abran paso”, ordenó Hugh, atravesando la entrada.
“Sube directamente las escaleras”, le dijo Jo.
La señora Henson, la ama de llaves, apareció en la parte superior. “Hemos abierto la primera habitación, milord”.
Los sirvientes se agitaban a su alrededor mientras otros corrían delante.
La mujer tosió —un sonido terriblemente doloroso— y jadeó para tomar aire. Lo recorrió el temor de haber tenido razón. Ella había utilizado todas sus fuerzas para recitar una maldita balada.
Un lacayo abrió una puerta. Mientras Hugh la llevaba a través de la sala de estar hasta un dormitorio situado más allá, los criados retiraron las mantas. La tumbó en la cama.
Cuando Jo le secó suavemente la cara, la joven volvió a toser, intentó respirar y sus labios se movieron.
“¿El resto de la balada?”, le preguntó. Acercó la oreja a sus labios. Se oyó un débil sonido.
“¿Dónde …? ¿Dónde estoy?”
Hugh se echó hacia atrás y miró los ojos azules que intentaban enfocarle.
“Escocia”, dijo. “Estás a salvo”.
Levantó una mano, se movió con rigidez e intentó levantarse. Pero sus miembros no tenían fuerzas y su cabeza se hundió en la almohada.
Los ojos empezaron a cerrarse, pero ella empezó a susurrar de nuevo.
Le miró los labios y se acercó.
“Enviadme de vuelta”.
CapítuloTres
Grace no tenía idea de cuánto tiempo llevaba vagando en la niebla. No sabía qué la esperaba. Los altos árboles que se alzaban sobre ella bloqueaban toda la luz. Una maleza enmarañada enredaba sus pies encadenados. Ojos depredadores la acechaban desde las sombras. Demasiado agotada para preocuparse, se dejó caer al suelo. El olor a tierra y pino invadió sus sentidos.
La confusión se apoderó de ella. Su estómago se revolvió cuando el mundo verde que la rodeaba empezó a girar. Las voces resonaban a lo lejos. A su alrededor, el bosque se disolvió, cayendo como un telón pintado. No estaba en un bosque, sino en una alcoba. Las palabras se volvieron nítidas.
“Sus pulmones se han visto afectados, mi señor. Pero por lo que me dices, era de esperarse”.
Grace miró al hombre sentado en la cama junto a ella. Unas gruesas gafas descansaban entre pobladas cejas blancas sobre una nariz roja y picada de viruela. Su rostro rubicundo mostraba líneas profundamente marcadas por los años.
Intentó respirar, pero no pudo. ¿Por qué no quitaban aquella roca que tenía sobre el pecho?
Se estaba muriendo. La habían encerrado en la cesta. Sellada viva en aquella tumba de mimbre y madera. Hundida en la oscuridad de la bodega de algún barco. Sus gritos habían quedado sin respuesta hasta que finalmente no tuvo fuerzas para seguir llamando, ni voluntad para luchar contra los sentimientos de desesperación y angustia. Las escotillas estaban selladas, la oscuridad era total y el tiempo perdió todo su significado. No sabía cuántos días o semanas había permanecido en aquella cesta. La sed y el hambre la desgarraron por dentro durante un tiempo, pero esas aflicciones también desaparecieron, sustituidas por un vago deseo de que llegara el final.
Pero aquella liberación silenciosa aún estaba lejos, y los pensamientos dolorosos sobre su querido padre volvían una y otra vez. Finalmente, para combatir la locura que estaba segura de que llegaría, su mente empezó a conjurar otro mundo. Páginas de libros iluminaron la oscuridad. Versos de poemas y baladas se desplegaron ante sus ojos. Todo lo que había leído se volvía ahora a ella.
Su padre lo llamaba su “talento”. Grace lo recordaba todo: nombres, rostros, números y mucho más. Sus amigos lo consideraban un entretenimiento. La ponían a prueba y se reían cuando recitaba capítulos enteros de libros que solamente había leído una vez. Podía nombrar la posición de cualquier carta después de tener la baraja expuesta solo un momento. Algunos que conocían su talento se referían a ella como una rareza. Un erudito francés insistió una vez en estudiarla. Pero su padre no lo permitió, y ella agradeció aquella intervención.
En aquel barco, encerrada en lo que suponía sería su ataúd, Grace había empezado a recitar en voz alta las palabras guardadas en su memoria. Línea tras línea, poema tras poema, baladas irlandesas y francesas, libros de texto y novelas, cada uno le recordaba que aún estaba viva.
Pero su voz fue apagándose hasta que únicamente quedó el golpeteo del mar, el crujido de la madera y el chapoteo del agua. Finalmente, incluso esos sonidos desaparecieron y el silencio reclamó la oscuridad.
“Sería muy negligente por mi parte ofrecerte palabras de optimismo”, dijo el anciano. Su rostro se apartó de su campo de visión. “Puedo desangrarla, mi señor, pero no sé de qué serviría”.
Nada de sangre. Grace había visto demasiado en Amberes. El charco ennegrecido alrededor del ayudante de cámara. La profunda mancha roja en el pecho de su padre. Mientras estuvo confinada en el cajón, su mente había vuelto a esos momentos. Despierta o dormida, era lo mismo. Seguía viendo a los muertos. Incluso ahora los ojos de Grace ardían, pero dudaba que le quedara una lágrima por derramar.
“No”, respondió otro hombre. “Nada de sangrías. No está lo bastante fuerte”.
Ya había oído esa voz. El mismo tono profundo y dominante. El hombre que la había sacado de la tumba de mimbre y la había llevado a través de la lluvia. Ella le había recitado una balada irlandesa y lo había desconcertado con sus palabras.
Segura, le había dicho con confianza, al colocarla en la cama.
Si supiera cuán equivocado que estaba.
Grace intentó concentrarse en la figura alta y morena que se cernía en la distancia. Unos hombros anchos enfundados en un abrigo negro dominaban la pared que había más allá. Apenas podía distinguir sus rasgos, pero percibió la preocupación en su tono.
Trató de respirar de nuevo y luchó por hacerlo. La tos sacudió su cuerpo y un dolor punzante le desgarró el pecho. ¿Dónde estaba la muerte ahora? ¿Dónde su liberación? ¿No había sufrido ya lo suficiente?
Cuando los espasmos cedieron un poco, alguien le levantó la cabeza de la almohada y le dio a beber una medicina amarga. Grace se atragantó y su cuerpo reaccionó violentamente. Jadeó en vano en busca de aire, y entonces la habitación volvió a oscurecerse a su alrededor.
* * *
Hugh ya había visto suficientes muertes. No quería presenciar otra más.
Ver a aquella mujer luchar para respirar, le trajo de vuelta los desgarradores recuerdos de sus seres queridos, muriendo tan lejos de casa. Había estado murmurando versos de una balada. No conocía la obra, pero sonaba como la despedida de un soldado que moría en el campo de batalla.
Oh, madre, adiós para siempre…
Ahora estoy en mi lecho de muerte…
Si hubiera vivido, habría sido valiente. …
Dejo caer mi juvenil cabeza…
Nuestros huesos se descomponen…
Los sauces llorones crecen sobre nosotros. . .
Hugh luchó por reprimir, una vez más, su amarga cólera contra el tirano francés y su sangrienta guerra.
Se quedó mirando a la mujer, preguntándose quién la estaría echando de menos ahora. Como la madre del poema, ¿quién la esperaba, angustiosa por lo que había sido de ella, sin saber si estaba viva o muerta?
Hugh no había sabido que su mujer y su hijo estaban sufriendo hasta que fue demasiado tarde. Amelia había llevado a su precioso hijo a España cruzando el mar, sin avisarle. Mientras Hugh y su caballería ligera se abrían paso por España, ella lo esperaba en Vigo. Mientras él y sus hombres protegían el flanco del ejército británico en aquella horrible retirada bajo la nieve y la lluvia helada, Amelia y su hijo de tres años se morían de fiebre en el campamento consumidos por el dolor, jadeando y aferrándose desesperadamente a la vida. Pero fue inútil. Murieron allí, en el pueblo costero cercano a La Coruña, sin nadie que les cuidara, sin familia que les consolara, en la miseria de aquel rincón olvidado de Dios, aislados de la ayuda y abatidos por la peste.
Y no había estado allí cuando lo necesitaron.
Hugh volvió a maldecir a los franceses, como había hecho millones de veces. Más tarde, en los campos de Francia y Bélgica, les había hecho pagar con sangre, aunque ellos siguieran segando a sus camaradas a su alrededor. ¿Cuántas veces se había lanzado a la refriega más cruenta de la batalla, sin importarle si vivía o moría? ¿Cuántas veces había deseado morir?
La mujer se cayó en un sueño intranquilo, si es que podía llamarse así. Si moría ahora, él no quería presenciarlo.
Hugh salió de la habitación y se detuvo. Mirando por el pasillo, hacia las habitaciones de esa ala, hace tiempo en desuso, sintió que el dolor le recorría con la misma fiereza que el día en que supo de la muerte de su mujer y su hijo. Esta parte del ala este había sido un lugar de alegría para él en otro tiempo. Ya no. Seguía viniendo aquí, a pesar del dolor que le causaba. Tenía que hacerlo. Era lo único que le quedaba de ellos.
Miró hacia la puerta tras la que yacía la mujer, luchando por respirar. Era una luchadora, sin duda. Pero no podía comprender cómo había llegado a estar dentro de aquella maldita caja.
Bajó las escaleras y salió al patio. Seguía cayendo una ligera lluvia, aunque hacía rato que los relámpagos y los truenos se habían alejado hacia el este.
Siguió el sendero hasta el establo y entró.
Mirando fijamente la caja abierta, Hugh intentó calcular cuánto tiempo habría estado atrapada allí. La cesta había sido enviada desde Amberes. Alguien había cerrado la caja con clavos. ¿Cómo era posible que pasara desapercibida, a menos que se hubiera escondido allí expresamente? Podrían haberla drogado o dejado inconsciente y luego oculta en la cesta. Si ese era el caso, la habían dejado allí intencionadamente para que muriera. O tal vez alguien no consiguió interceptar el cargamento y no logró liberarla antes de que saliera de Amberes. Las posibilidades eran muchas, pero ninguna lo dejaba tranquilo.
Hugh inspeccionó la caja. No le pareció fuera de lo normal. Al mirar dentro la góndola del globo, consideró el tormento que sería estar confinado en un espacio así. Era increíble que hubiese sobrevivido.
Algo en el fondo de la cesta le llamó la atención. Varias monedas. Se inclinó, las recogió y las acercó a la luz.
Monedas americanas.
CapítuloCuatro
Desde hacía más de cuatro décadas, la gestión de Baronsford había estado en las capaces manos de Walter Truscott. Primo del padre de Hugh, Truscott era muy respetado como el principal responsable de que la finca de los Pennington fuera un modelo de pulcritud y excelencia en este rincón de Escocia.
Hugh se mantenía al tanto de todo, pero su cargo en la judicatura lo mantenía muy ocupado. Por eso, Truscott supervisaba el trabajo del administrador y de los gerentes agrícolas, y tomaba todas las decisiones operativas, sea de la finca que de los arrendatarios. No se construía una casa de campo ni se reparaba un molino sin su autorización. No se compraba, ni se vendía ganado, ni se araba un campo sin su conocimiento. Nadie era contratado ni despedido sin su aprobación final.
Había sido sugerencia de Truscott ofrecerle un empleo a Darby, después de que este pasara un tiempo injustamente en la cárcel local. Tras llegar a un acuerdo con el administrador de Lennox, Walter le había ofrecido al herrero un puesto en Baronsford a la mañana siguiente de ser liberado.
Al regresar a Baronsford tras dos días en Edimburgo, Hugh se enteró de que Darby había aceptado la oferta. De pie, junto a la puerta de un establo, Truscott señaló hacia la herrería cercana.
“Trabajador, inteligente y capaz en su oficio”, le dijo Truscott. “Será una gran ayuda para nosotros”.
“Nunca te equivocas, Walter”. Hugh entregó su caballo a uno de los mozos. “¿Hicieron arreglos para la vivienda para él?”
“Ya están hechos”.
Las guerras francesas y la emigración de muchos trabajadores a ciudades como Edimburgo, durante las dos últimas décadas, habían disminuido el número de labradores que trabajaban y cultivaban en los alrededores de Baronsford, así como la población del pueblo de Melrose. Cada vez aparecían más errantes irlandeses en la zona, pero muchas casas de campo permanecían vacías.
“También ha solicitado hablar contigo unos momentos”, añadió Truscott. “Dice que es importante. Pensé que le resultaría menos intimidatorio si lo recibieras aquí fuera, en lugar de en tu estudio”.
Hugh estaba impaciente por hablar con Jo sobre la misteriosa paciente. Suponía que seguía viva. No había recibido noticias que indicaran lo contrario mientras estuvo en Edimburgo. Unos instantes no cambiarían nada. Dejando atrás a Truscott, se dirigió a las puertas abiertas de la herrería. El hombre alto trabajaba junto a un ayudante cubierto de hollín.
“¿Deseaba hablar conmigo, señor Darby?”.
Al verle, el herrero colgó su delantal de cuero y salió. Hugh hizo un gesto hacia las perreras y se dirigieron al edificio bajo. Fuera de lo que fuera lo que tenía que decir, el hombre merecía algo de intimidad al hacerlo. Una docena de pequeños sabuesos cruzaron el recinto vallado, meneando las colas.
“En primer lugar, quería daros las gracias, milord”. El herrero se quitó la gorra, sujetándola con las dos manos. “Sé que aún estaría pudriéndome en esa cárcel si no fuera por usted”.
“No hace falta que me des las gracias. Me gusta pensar que hacemos un buen trabajo aplicando la ley en esta región, pero lo que te ocurrió estuvo mal”.
“Así es mi vida, milord. Nací y crecí en la periferia de Londres. Un lugar duro”, añadió. “Al venir al norte para este trabajo, esperaba un cambio”.
“Puedo asegurarte que en Baronsford te tratarán con justicia y te pagarán de acuerdo con tu valía. El señor Truscott es un hombre justo”.
“Sin duda, ya lo veo”.