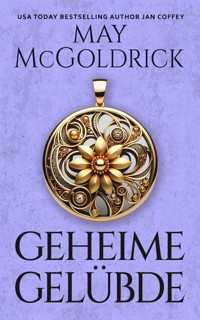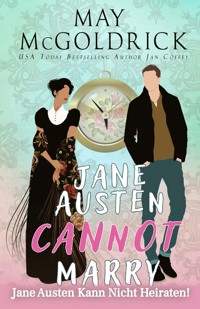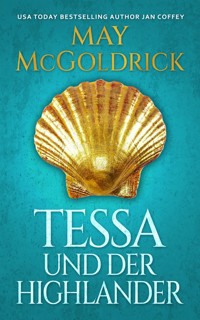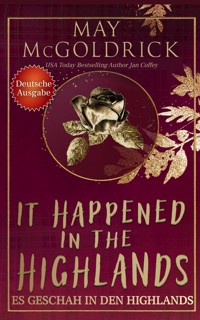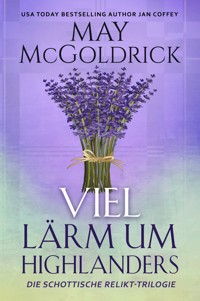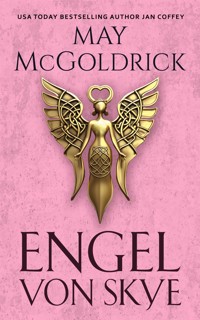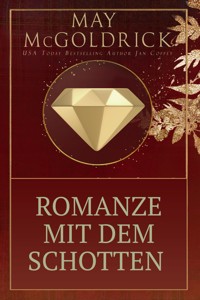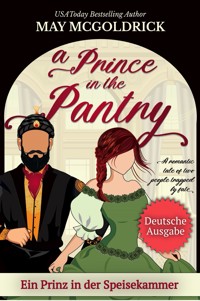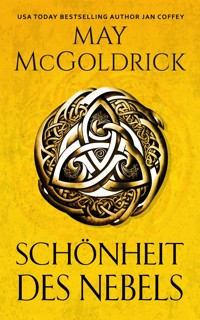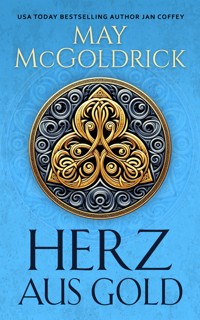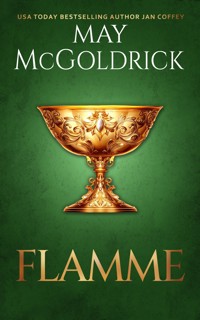Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Trilogía del Sueño Escocés
- Sprache: Spanisch
La serie de la familia Pennington: Libro 2 CON EL COMIENZO DE UNA REVOLUCIÓN EN AMÉRICA, BUSCA A SU FAMILIA ENTRE PELIGROS E INTRIGAS, Y ENCUENTRA A UN HOMBRE CON UNA IDENTIDAD OCULTA... EL CAPITÁN De día, Pierce Pennington es uno de los comerciantes más respetados y exitosos de Boston. Por la noche, se convierte en el infame capitán MacHeath, que contrabandea armas por mar bajo la oscuridad en nombre de la libertad... LA CAUTIVA Portia Edwards hará lo que sea para encontrar a la familia que nunca conoció. Toda su vida pensó que era huérfana. Entonces descubre que su madre no sólo está viva, sino que se encuentra aquí, en Boston, cautiva del propio abuelo de Portia. Necesitará algo más que un poco de ayuda para llevar a su madre a Inglaterra... EL CAPRICHO Pero pedir ayuda es algo que a Portia nunca le ha resultado fácil. Por eso, incluso cuando se cuela en el baile de máscaras de su abuelo y se encuentra con la oportunidad perfecta para pedir ayuda al apuesto Pennington, su obstinado orgullo se interpone en su camino. A Pennington nada le gustaría más que olvidarse de esta joven orgullosa, pero se da cuenta de que no puede dejar de pensar en la noche en que la conoció en un jardín...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sueños Capturados
Captured Dreams
Trilogía del Sueño Escocés
Libro 2
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Gracias por leer este libro. Si le ha gustado esta historia, por favor, comparta su opinión dejando un comentario, o póngase en contacto con los autores.
Sueños capturados (Captured Dreams) Derechos de autor © 2015 de Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2024 por Nikoo y James A. McGoldrick
Todos los derechos reservados. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma y por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido o por inventar, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso escrito del editor: Book Duo Creative.
SIN ENTRENAMIENTO DE IA: Sin limitar de ninguna manera los derechos exclusivos del autor [y del editor] en virtud de los derechos de autor, queda expresamente prohibido cualquier uso de esta publicación para «entrenar» tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para generar texto. El autor se reserva todos los derechos para autorizar usos de este trabajo para el entrenamiento de IA generativa y el desarrollo de modelos de lenguaje de aprendizaje automático.
Publicado por primera vez por NAL, un sello de Dutton Signet, una división de Penguin Books, USA, Inc.
Portada de Dar Albert. www.WickedSmartDesigns.com
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Nota de edición
Nota del autor
Sueños del Destino
Sobre el autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
A Dorbert Ogle, un amigo verdaderamente especial.
Esto es para ti.
CapítuloUno
Boston
Junio de 1772
Sujetándose la máscara de plumas a la cara, Portia miró las distintas puertas de la habitación, repasando mentalmente el plano de la mansión de «North End». Había pagado un buen dinero para conseguir el plano correcto de la casa. Se tocó el medallón que llevaba al cuello y esperó que la información fuera correcta.
Portia sabía que el baile de máscaras celebrado en la elegante casa de «Copp's Hill» para honrar el cumpleaños del rey era la única oportunidad que tendría. El almirante Middleton casi nunca recibía invitados, así que ¿cuándo iba a poder acceder a los terrenos? Su madre había estado encerrada durante veinticuatro largos años, y Portia estaba decidida a liberarla esta noche.
Así las cosas, la lista de invitados sólo incluía a los miembros más selectos y conservadores de la sociedad de Boston, e incluso al Gobernador. Por supuesto, ninguna invitación dirigida a ninguna Portia Edwards había llegado a la puerta del párroco Higgins y su esposa, donde Portia vivía, pero había perdonado al almirante el descuido. Simplemente había mentido a una querida amiga y engañado a personas que la consideraban parte de su familia. Sin embargo, no tenía elección. Tenía que ser esta noche.
—Estás muy callada esta noche, mi mascota.
Mi mascota. Mi mascota. Portia intentó no perder la paciencia ante la expresión condescendiente del capitán Turner. Se volvió hacia el oficial. Como antes, estaba de pie, rígido sobre ella e inclinado hacia delante mientras hablaba. El vestido que Bella le había prestado era demasiado ajustado, y las varillas del corsé le dejarían marcas permanentes en la piel. Portia ya le había sorprendido mirándole los pechos media docena de veces, y se bajó la máscara para cubrir el escote del vestido. El oficial la miró a la cara y ella esbozó una sonrisa.
El capitán Turner, primo segundo de su joven amiga Bella, había sido el medio para que Portia entrara en la mansión. Ahora, sin embargo, le costaba deshacerse de él.
—Simplemente estoy entumecida por la emoción —Portia volvió a ponerse la máscara en la cara y miró alrededor del salón de baile en busca de una distracción para su acompañante. Las notas del minué subían y bajaban a medida que desfilaban los demás invitados. Había muchas menos mujeres que hombres, aunque parecía que algunas de las familias más elitistas de Boston también habían enviado a sus hijas—. Desearía que no se sintiera obligado a permanecer a mi lado, Capitán. Odiaría enemistarme con todas estas encantadoras damas por retenerlo para mí.
—Tonterías, mi mascota. No me atrevería a arruinar la opinión que tienes de mí descuidándote. Sabes que te he estado esperando durante meses... y en vano, debo añadir.
—Pero capitán, sólo llevo en las colonias poco más de ocho meses.
—Y he sido su devoto servidor desde que le vi por primera vez tras el sermón inaugural del reverendo Higgins. No puede saber cuánto me alegró mi buena suerte cuando mi joven primo le fue presentado al domingo siguiente.
—La suerte fue mía, pero...
—Para ser sincero —interrumpió—, después de que nos viéramos un mes más tarde y de que te negaras a responder a alguna de mis cartas, estaba a punto de perder la esperanza. Por eso no hace falta que te diga lo emocionada que me puse cuando mi encantadora prima me dijo que por fin habías accedido a que te visitara. Y cuando usted consintió en acompañarme hasta aquí... ¡ah, qué delicia! ¿Y ahora supones que me alejaría del resplandor de tu hermosura?
El capitán Turner continuó hablando, y Portia bajó la máscara, mirando con incredulidad al oficial, cuyos ojos estaban de nuevo fijos en sus pechos. Era un hombre de unos cuarenta años, juzgó ella, y aunque aparentemente había sido de constitución poderosa en su juventud, su físico empezaba ahora a declinar hacia la suavidad de la edad madura. Aun así, había subestimado el ardiente interés del capitán por ella.
—Caluroso, ¿verdad? —sugirió—. ¿Sería tan amable de traerme algo de beber, Capitán?
Su acompañante hizo una reverencia, pero se volvió cuando apareció un criado que llevaba una bandeja llena de vasos de ponche. Portia maldijo en silencio su suerte y, con una débil sonrisa, aceptó una. Cuando el capitán comenzó de nuevo con su hostigamiento y caricias, ella miró desesperada por la habitación.
—Nunca había tenido la oportunidad de ver a tanta gente distinguida. Los militares lucen tan elegantes con sus galas.
—Estaré encantado de presentarle a cualquiera de ellos, junto con sus esposas —ofreció Turner jovialmente—. Tenemos algunos hombres particularmente buenos sirviendo a Su Majestad aquí en Boston, y sus esposas estarían encantadas de conocerle, estoy seguro. ¿A quién en concreto le gustaría conocer?
Buscó algún huésped lejos de donde se encontraban. No le costó encontrarlo. Apoyado con aire altivo en una columna cercana a la puerta, el hombre llevaba un abrigo negro que hacía juego con su oscuro atuendo.
—Ese caballero —hizo un gesto con la máscara—. No creo haberlo visto nunca.
—Me sorprendería que lo hubieras conocido, mi mascota —la nariz de Turner subió una pulgada en el aire en evidente disgusto—. Ese es Pierce Pennington, un hermano del Conde de Aytoun. Una vieja familia, pero un escocés sinvergüenza, sin duda. Este último año, desde que llegó a Boston, se ha hecho un nombre en las finanzas y el transporte marítimo.
—¿No es un momento difícil para establecerse en tales menesteres? —preguntó Portia—, considerando la negativa de la gente del pueblo a pagar el impuesto por las mercancías inglesas.
—No si uno carece de cierto... bueno, de cierto respeto por las leyes comerciales de Su Majestad.
—¿Quieres decir que trata con contrabandistas?
—No pretendo tal cosa, oficialmente. Pero pronto identificaremos a los principales malhechores que se enriquecen a costa de la Corona... y pondremos fin a ese disparate. La mirada de Turner permaneció fija en Pennington—. Hay muchas cosas de ese caballero que no entiendo. Pero, por otra parte, mis superiores lo consideran completamente leal al rey, y seguro que está por encima de ayudar a esos molestos colonos. De hecho, el hermano menor de Pennington es oficial del ejército y goza de buena reputación, según cuentan.
—Hace que el Sr. Pennington suene aún más interesante, Capitán.
—No puede hablar en serio, Srta. Edwards.
—Así es… —el ruido de carruajes y jinetes desde el patio señaló la prometida llegada del gobernador y su séquito. Portia sabía que ahora nunca viajaba a ninguna parte sin una escolta militar armada. Sonrió dulcemente—. Sé que estoy a salvo con usted, capitán. ¿Sería tan amable de presentarme al caballero?
—De todas las buenas personas que hay en la sala, mi mascota, no entiendo por qué estás tan decidida a conocer a este... a este escocés.
—Si es tan amable —preguntó—. Usted sabe que la esposa del párroco Higgins es de ascendencia escocesa. Me gustaría decirle que usted se tomó la molestia de presentarme a un distinguido compatriota suyo.
—Distinguido —se burló, lanzando una mirada agria a la distancia que tendría que caminar—. Si tienes que hacerlo, ¿por qué no vienes conmigo y...?
—No, no puedo —dijo ella, ocultando de nuevo su rostro tras la máscara—. Jamás permitiría que surgiera el rumor de que me disgustaba pasar tiempo en su compañía, capitán. Usted conoce las reglas de la sociedad mucho mejor que yo, pero creería que si usted y el señor Pennington se acercaran a mí, no habría motivo para chismes.
Dando al capitán un suave empujón en dirección al hombre, Portia esperó sólo un momento. En cuanto Turner se hubo alejado entre la multitud, retrocedió lentamente. Detrás de ella se abrieron las ventanas de par en par, y en un instante estaba cruzando las losas de una terraza y bajando los escalones hacia los jardines iluminados por la luna.
Portia se sintió agradecida al ver que los jardines seguían vacíos. Si su información era correcta, su madre se encontraba en una suite de habitaciones en el segundo piso, frente a los jardines de rosas. La única forma de llegar hasta ella, sin atravesar la casa y ser vistos, era a través de un balcón bajo junto a su dormitorio.
Levantando los faldones del vestido, Portia corrió por senderos bien cuidados bordeados de boj y parterres y pronto encontró el camino hacia los jardines de rosas. Enseguida divisó el balcón, situado sobre un pequeño peral y flanqueado por robustas espalderas de rosas. Era tal y como se lo habían descrito, y rápidamente subió un pequeño terraplén hasta la casa.
Portia Edwards había pasado los veinticuatro años de su vida ignorando alegremente sus orígenes. Criada en un colegio de huérfanos de Wrexham, en Gales, a los dieciséis años se unió a la familia del párroco Higgins y su esposa. En toda su vida, nunca había dudado de las historias sobre su filiación que Lady Primrose, la más generosa benefactora y fundadora del orfanato, le había contado desde niña. Su madre había muerto al dar a luz y su padre, un partidario jacobita de alto rango, había fallecido en algún momento después de la batalla de «Culloden», durante los largos años de exilio en Francia. Aunque a menudo había imaginado con nostalgia cómo sería tener una familia, no tenía ninguna.
Entonces, hacía aproximadamente un mes, se le habían abierto los ojos y una infancia de desear lo imposible apareció de repente a su alcance. Cuando Mary, la esposa del párroco, se había resfriado, el doctor Deming había visitado la casa de la callejuela de Sudbury Street. El médico, admirando el collar de Portia, había reconocido el retrato en miniatura de la mujer dentro del medallón. Desde ese momento, Portia no había descansado hasta averiguar todo lo que pudiera sobre Helena Middleton.
Portia se tocó el medallón de la garganta y empezó a trepar por el enrejado. El estrecho balcón era más estético que funcional, ya que ni siquiera había sitio para estar de pie dentro de la barandilla. Las ventanas estaban cerradas a pesar de la cálida noche. Al darse cuenta de que aún tenía la máscara en una mano, Portia la apoyó en la barandilla e intentó asomarse. Incapaz de ver, se agarró con fuerza al enrejado con una mano y se acercó, decepcionada al comprobar que las cortinas también estaban cerradas.
Se rumoreaba por todas partes que Helena, la hija del almirante Middleton, estaba loca, y ésa era la razón por la que se la mantenía recluida. Buscando información sobre la familia, Portia había oído alabar continuamente la compasión del anciano por el devoto cuidado de su hija. Portia adivinó la verdad. Si su padre era jacobita, entonces la aventura de Helena habría sido una tremenda deshonra para un funcionario de confianza de la Corona. Pero, ¿era esta razón suficiente para encerrar a una hija durante más de dos décadas?
Portia golpeó suavemente la ventana. Comprendió que disponía de escasos segundos para intentar explicar todo esto a su madre. Su parecido era apenas perceptible. De hecho, no era descabellado imaginar que Helena pudiera ignorar por completo la supervivencia de su hija. Golpeó de nuevo y sintió la preocupación formarse como una brasa caliente en la boca del estómago. Por muy difícil que fuera explicar su relación, la tarea más ardua para Portia sería convencer a Helena Middleton de que escapara de aquella casa con ella.
Las cortinas se movieron bruscamente y la brasa ardiente subió desde el estómago de Portia hasta su garganta. La mujer parecía más vieja de lo que había imaginado. Su cabello dorado, largo hasta la cintura, estaba salpicado de canas. Su piel era pálida y tenía sombras oscuras bajo los ojos. Sin embargo, el parecido con el retrato en miniatura era inconfundible.
Helena sostenía una vela en una mano. No llevaba nada por encima de la delgada barandilla con la que debía de estar durmiendo. Al abrir el pestillo de la ventana, Portia se dio cuenta de que su madre aún no la había visto.
El enrejado de rosas crujió peligrosamente bajo su peso y la joven se agarró al balcón. Llevaba toda la vida soñando con este momento, y ahora apenas podía respirar.
La ventana se abrió. Helena colocó la vela en el alféizar y se asomó.
—¿Madre?
El silencio las envolvió y Portia vio cómo la expresión de desconcierto se convertía en terror. El color desapareció por completo del rostro de su madre. Portia extendió una mano y tocó el brazo de la otra mujer, y Helena soltó un grito lo bastante fuerte como para despertar a los muertos.
* * *
Pierce Pennington observó cómo el gobernador real y su séquito entraban en el salón de baile. Siguiendo la mirada del hombre mientras entraba en la sala, Pierce se dio cuenta de que Thomas Hutchinson se fijaba rápidamente en todo y en todos los presentes, como un perro pastor que olfatea el aire alrededor de su rebaño en busca del olor de un lobo.
Devolvió la inclinación de cabeza del gobernador cuando el anciano miró hacia él. Hutchinson centró inmediatamente su atención en su anfitrión mientras el almirante Middleton se acercaba a saludarle. Un pequeño conjunto de cuerda empezó a tocar una pieza reciente de Haendel, y Pierce se apartó de la gran columna contra la que había estado apoyado. Había hecho su aparición de rigor. Se dirigió hacia las grandes puertas abiertas que daban a los jardines.
—Sr. Pennington, no nos dejará tan pronto, ¿verdad?
Un oficial se había movido para bloquearle el paso, y Pierce lo reconoció de inmediato. Unos años mayor que él, el capitán Turner no se distinguía por su presencia física y, a primera vista, el hombre no dejaba mucha impresión ni en amigos ni en enemigos. Sin embargo, Pierce intuía que había algo más en aquel hombre, pues era evidente que había servido bien al almirante durante muchos años. Era bien sabido que el capitán gozaba de la total confianza de Middleton.
—Iba de camino a los jardines a tomar el aire. ¿Por qué lo pregunta, Capitán?
—Una joven conocida mía desea ser presentada, señor.
—¿A mí, capitán? ¿No me diga que ya se ha cansado de su compañía?
—Creo que no, señor —resopló Turner—. Ella simplemente desea conocer a un escocés, y usted, creo, puede ser la única persona aquí que encaja con la descripción.
—Una dama de gusto exigente —Pierce miró por encima del hombro del oficial el mar de abrigos escarlata y azul, trenzas doradas, frescos volantes, faldas de aro y máscaras de plumas. Militares británicos de alto rango y sus mujeres llenaban la sala—. No veo a nadie esperándole, capitán.
—¿Es así? —Turner miró por encima del hombro—. Estaba justo ahí hace un momento.
Pierce respondió a otra inclinación de cabeza del gobernador y de su anfitrión cuando los dos hombres pasaron junto a ellos.
—¿Es guapa? —Volvió a centrar su atención en el oficial.
—Así es —respondió vagamente el capitán, con los ojos escrutando el salón de baile.
—¿Joven?
—Sí.
—¿Tiene sentido del humor?
—No le pedí que la cortejara, señor —dijo Turner, volviéndose hacia él, molesto—. Una breve presentación bastará, si es tan amable.
—Entonces lléveme con ella, Capitán, si cree que es seguro.
Con una dura reverencia, el oficial le guio en dirección a una mesa de refrescos. Esta distracción le estaba costando a Pierce un tiempo precioso. Echó un vistazo a la gran terraza de piedra que daba a los jardines. Junto a la entrada del patio, sabía que su mozo de cuadra, Jack le esperaba con el carruaje.
El rumbo de Turner comenzó a serpentear mientras buscaba en vano a su acompañante. Finalmente se detuvo y miró con impotencia el gran salón de baile. —No puedo imaginar a dónde ha ido.
—Probablemente la asustó, capitán —respondió Pierce, manteniendo un tono ligero—. Quizá tenga la suerte de encontrarme con esta misteriosa dama en otra ocasión.
—Como desee, señor —dijo Turner, sin dejar de mirar.
Sin embargo, en cuanto Pierce se dirigió hacia las puertas de la terraza, Turner estaba a su lado.
—Tal vez salió a tomar aire. Estaba comentando lo caluroso que está el ambiente.
Con el oficial aún a su lado, Pierce se detuvo en la terraza vacía. Tratando de aparentar tranquilidad, miró las agujas y los tejados de Charlestown, al otro lado del río iluminado por la luna, hacia el norte, y los mástiles de los barcos del puerto, hacia el este.
—Tu escurridiza doncella no está aquí fuera —comentó, respirando los olores del mar y del heno recién cortado que se mezclaban con el aroma de las rosas en flor—. Quizá deberías echar otro vistazo en el salón de baile.
—En efecto. Quizás.
La indecisión de Turner irritó a Pierce. —Es mejor que entres y preguntes a algunos de los otros invitados. Una mujer joven y hermosa sin escolta en un salón de baile llama la atención, Capitán.
—En efecto, señor. Mis disculpas —sin decir nada más, el oficial hizo una reverencia y desapareció en el interior.
Con aire indiferente, Pierce bajó despreocupadamente las escaleras y recorrió los senderos de ladrillo a través de un pequeño huerto. Aunque los invitados mostraban con entusiasmo su ingenio y sus ropas a sus iguales y a sus superiores, no se podía decir que algunos de ellos no se aventuraran a salir a la terraza. No quería que nadie le viera marcharse.
Más allá de un cerezo, el camino llevaba a los establos. Se detuvo para echar un último vistazo a la casa. No había nadie en la terraza. Todo estaba en calma.
Entonces, cuando se dio la vuelta para irse, un grito atravesó la noche.
* * *
Estaba claro que no era el momento de explicar nada. Al oír la respuesta de su madre, Portia estuvo a punto de soltarse de la barandilla.
Cuando Helena retrocedió tambaleándose desde la ventana, Portia intentó recuperar el equilibrio en el enrejado. Tan rápido como se atrevió, comenzó a descender. A su alrededor, parecía que la casa había cobrado vida. Los ladridos de los perros de las perreras siguieron al grito de Helena, y a través de la ventana abierta se oían los gritos de los criados corriendo.
A mitad de camino, el vestido de Portia se enganchó en unas espinas. Intentando desengancharlo, sintió que el enrejado empezaba a separarse de la casa. No tuvo más remedio. Liberándose del vestido, saltó y se agarró a una rama del peral mientras caía.
Al caer al suelo blando, notó cómo se le desgarraba el vestido y se le rompían las ataduras del corsé. Le llovían hojas y ramas, pero no podía preocuparse por nada. Rápidamente, se puso en pie y echó a correr para alejarse de la ventana y del alboroto que se estaba produciendo en la cámara de arriba. Cruzó el jardín de rosas, divisó una abertura arqueada que daba al exterior y dirigió sus pasos hacia ella. Entonces, cuando Portia miró hacia la casa por última vez, chocó con un cuerpo alto y muy sólido que bloqueaba repentinamente el arco. Aturdida, cayó hacia atrás, pero un par de manos fuertes la agarraron por los hombros.
Portia levantó la vista asustada, esperando a uno de los sirvientes del almirante. En cambio, se sintió aliviada al descubrir que su captor era el escocés al que había enviado a buscar el capitán Turner. Gritos de «¡Ladrón!» y «¡Bandido!» resonaron en la oscuridad.
—¡No es lo que piensas! —exclamó, sabiendo ya que no podía revelar la verdad si quería volver algún día aquí para llevar a cabo sus planes.
—¿Y qué es lo que debería pensar?
—No soy un ladrón —Intentó apartarse, pero la mano del hombre rodeó con fuerza su muñeca. Podía oír las voces de los criados que cruzaban el jardín de rosas—. Se equivocan. Sólo paseaba por los jardines. Debo haber asustado a una señora que miraba por la ventana.
—Debe haber sido una ardua caminata.
Portia se estremeció cuando su mano libre le tocó la mejilla. Se había arañado en la caída. Le arrancó del pelo una ramita con hojas.
Los perseguidores estaban casi sobre ellos. Ella tiró de su brazo e intentó esconderse entre las sombras del muro del jardín. Estaba segura de que si la atrapaban sería desastroso. El almirante Middleton era lo bastante despiadado como para encerrar a su propia hija, y Portia no quería pensar en lo que le haría si adivinaba la relación que existía entre ellos.
—Vine aquí como invitado. Hacía demasiado calor en el salón de baile. Necesitaba salir a dar un paseo —el pánico se apoderó de ella. Si la retenía un instante más, estaría perdida—. Por favor, debe ayudarme. Será imposible intentar explicarles esto.
—Estoy de acuerdo. Te cuesta explicármelo.
—Sr. Pennington —suplicó—. Le ruego que me crea. No soy una ladrona. Dónde estaba y lo que intentaba hacer es perfectamente justificable y explicable para una persona racional, pero no para una turba desbocada. Si me ayudara a salir de aquí...
—¡Allí! —El grito estaba cerca—. ¡Hay alguien ahí!
Portia miró por encima del hombro y vio a unos hombres que se acercaban. Varios llevaban antorchas. Se encogió contra él.
—Por favor —susurró ella contra su pecho.
Tiró bruscamente de su muñeca, forzándola a ponerse a su lado mientras gritaba. —Por aquí.
CapítuloDos
Los gritos de los sirvientes resonaron en la habitación contigua y luego bajo ella, en los jardines. Helena se encogió contra las pesadas cortinas al oír el pestillo de su puerta. Miró hacia el balcón. La única vela del alféizar no era más que un resplandor parpadeante, un punto de luz mortecino en el mar de oscuridad que cada día se apoderaba un poco más de su visión.
Estaba perdiendo la cabeza. El mundo de los sueños se apoderaba de sus horas de vigilia.
Los médicos le habían advertido. La habían sermoneado sobre los delirios que experimentaría. No importaba que parecieran tan materiales, tan reales, sólo eran creaciones de su mente perturbada. Le habían dicho que los medicamentos la ayudarían a dormir, pero que debía tomarlos con constancia. Con una constancia casi religiosa.
No se fiaba de ellos. Cuestionaba sus motivos y su charlatanería. Se sentía más enferma con cada dosis de sus brebajes venenosos. Pero en contra de su buen juicio, y por desesperación, de vez en cuando se sometía a su voluntad combinada.
Ahora, sin embargo, Helena no sabía si la joven de esta noche había sido real o si simplemente su mente le había jugado una mala pasada.
«Madre», había dicho la joven voz. «Madre».
Pero ella no era madre. Ningún ser vivo la había llamado nunca por ese nombre. Su pobre bebé no había vivido lo suficiente. Helena se tocó el brazo donde había sentido los dedos de la mujer. Todo había sido un engaño, una ilusión creada en su mente.
La puerta se abrió. El sonido de pasos atravesó la habitación. Formas borrosas que portaban velas la rodearon.
—¿Señorita Helena?
Aceptó que una joven sirvienta la envolviera por los hombros. Sin embargo, se estremeció involuntariamente cuando oyó los pesados pasos de la señora Green en la alcoba.
—¿Había alguien aquí?
—No —susurró Helena.
—¿Alguien intentó entrar en tu habitación?
—Nadie.
—¿Entonces por qué gritaste?
—He tenido una pesadilla —se acercó a la ventana. El aire cálido de la noche le aliviaba la piel, como el tacto suave de la joven. Madre, había dicho.
—Prácticamente todos en la mansión oyeron su llamada, señora. Ha interrumpido la fiesta. Los invitados están molestos, y el Almirante está bastante disgustado. No tomó la medicina esta noche, ¿verdad, Srta. Helena?
Dio la espalda a la reprimenda implícita de la Sra. Green y a su pregunta. Ciertamente bebió la poción amarga. Estaba durmiendo cuando oyó que llamaban a la ventana. Si sus ojos le permitieran ver...
Los criados se movían por la habitación. Alguien se asomó al balcón y llamó a los de abajo. La señora Green continuó increpándola, aunque Helena la ignoró. Estiró la mano a lo largo del alféizar hasta que sus dedos agarraron el candelabro.
—No sé por qué insiste en mantener una vela encendida por la noche —dijo amargamente el ama de llaves, quitándole la luz y dirigiéndose hacia la chimenea—. Sólo un desperdicio del dinero del Almirante.
Un joven sirviente empujó algo a las manos de Helena. —¿Se le cayó esto, mi Lady?
Sintió la textura del objeto; terciopelo, plumas, el contorno de los ojos y la nariz. Sus dedos le dijeron que era una máscara de mujer, pero Helena no se atrevió a acercársela a la cara para verla mejor.
—Sí, exactamente —dijo en voz baja, al oír que la señora Green regresaba. Sin decir nada más, Helena escondió la máscara lo más rápido posible.
* * *
La patada en la espinilla fue cruel e inesperada. Pierce profirió una maldición cuando su agarre se aflojó lo suficiente para que la descarada se zafara de su agarre. Al segundo siguiente, desapareció en la oscuridad de los árboles.
No se molestó en mirar por dónde iba. Simplemente no estaba interesado en la pequeña diablesa. Desde luego, no podía importarle menos por qué huía, qué la habían pillado haciendo o cómo era que sabía su nombre. En su mente se formó una vaga conexión con la joven que el capitán Turner había estado buscando antes. Si era ésta, haría bien en huir.
Aunque Pierce había llamado a la mafia, tenía la intención de decir unas palabras en su defensa, tal vez incluso servirle de coartada. Sin embargo, el tiempo apremiaba y tenía asuntos mucho más importantes en el muelle.
Cuando varios criados llegaron hasta él, Pierce señaló una dirección distinta a la que había tomado la mujer. Mientras el grupo se alejaba, él se abrió paso a través de los jardines en dirección a los establos.
La noticia de un posible robo ya circulaba entre los mozos de cuadra. Se apiñaban en grupos entre los carruajes del atestado patio. Las antorchas iluminaban los rostros de los hombres en peluca que se volvían para mirarle. Dos carruajes que acababan de dejar a los invitados que llegaban tarde en la puerta principal bajaron por el camino de grava, bloqueando el paso del resto. Un poco más abajo, Pierce divisó su propio carruaje, donde había ordenado que lo dejaran esperando. Cuando se dirigió hacia ella, vio que Jack, su hombre, dejaba atrás a otros mozos de cuadra y trotaba para alcanzarlo.
—Ha hecho un buen trabajo, señor, armando tanto alboroto ahí dentro —murmuró Jack al acercarse.
—No me atribuyo ningún mérito.
Pierce dirigió a su mozo hacia las sombras de unos árboles mientras cuatro oficiales del ejército que subían por el camino hacia la puerta principal de la mansión se detenían junto a una hilera de manzanos. Los hombres eran ruidosos y evidentemente estaban borrachos.
Pierce habló en voz baja. —¿Aprendiste algo que valiera la pena... antes de que empezara todo el jaleo?
—Sí, señor. Aquí se ha hablado sobre todo de los regimientos que se han reunido esta mañana en el «Common». Se han dado cuenta de que no había mucha gente de la zona que viniera a verlos. Incluso el ejercicio y el fuego en King Street, cerca de la casa del coronel Marshal, apenas tuvo asistencia, dicen.
—Su decepción apenas ha impedido que la cerveza corra libremente, por lo que parece. ¿Se habla de la actividad del regimiento?
Mientras los oficiales intercambiaban lascivos improperios, dos de ellos terminaron de aliviarse contra uno de los árboles frutales. Riendo a carcajadas, montaron de nuevo en sus caballos y se dirigieron hacia la puerta principal de la mansión.
—No —Jack bajó aún más la voz—. Pero he oído que todo está tranquilo en el muelle.
—Buenas noticias —Pierce echó una última mirada al grupo que desaparecía antes de ponerse en marcha hacia su carruaje—. Pero se nos hace tarde.
—Llegaremos a tiempo, mi señor.
Salió disparada de entre los árboles como un rayo, y Pierce se quedó mirando incrédulo mientras ella le lanzaba una mirada antes de meterse en su carruaje, cual estaba con la puerta abierta.
—No si viajamos a pie —gruñó con incredulidad. El vestido de noche blanco, los rizos oscuros volando alrededor de la cara de un duendecillo... era la misma mujer que minutos antes le había abollado permanentemente la espinilla.
—¡Por el diablo... espera! —gritó justo cuando ella soltó las riendas. Los caballos salieron disparados por el camino.
Con Jack murmurando maldiciones sorprendido, Pierce corrió hacia el carruaje tan rápido como le permitieron sus piernas.
* * *
Portia oyó los gritos de enfado del hombre. Tuvo suerte de que, de todos los carruajes del patio, el suyo fuera el primero con el que se cruzara. Miró por encima del hombro. El hombre seguía persiguiéndola a pie, y ella animo a los caballos para que fueran más rápido.
Al mirar hacia delante por el camino bordeado de antorchas, vio otro carruaje que se acercaba a toda velocidad. Se quedó mirando el estrecho puente sobre un barranco que los separaba. Ambos llegarían al mismo tiempo.
—Detente, mujer. ¡Alto ahí!
Ignoró los gritos que venían de detrás de ella. El escocés había hecho oídos sordos a sus explicaciones y estaba dispuesto a entregarla a los sirvientes del almirante. Y eso que sólo había sido sospechosa de alguna fechoría. Estaba segura de que ahora la mataría con sus propias manos por haberle robado su carruaje.
Ya casi había llegado al puente, al igual que el carruaje que se aproximaba. Instando a los caballos a seguir, Portia se concentró en las puertas abiertas de la mansión y en las antorchas encendidas que se veían a lo lejos.
El conductor que circulaba en sentido contrario parecía tener tanta prisa por llegar como ella por marcharse. Tampoco parecía dispuesto a cederle el paso. Por desgracia, el otro carruaje llegó primero al puente.
Portia oía los gritos de Pennington a sus espaldas, pero no tenía elección. En el último momento, tiró de las cabezas de los caballos hacia la derecha e intentó bajar por el terraplén cubierto de hierba y atravesar el barranco. Sin embargo, los briosos animales se resistieron a su repentino cambio de planes y se encabritaron al borde del camino de grava.
Portia apenas pudo mantenerse sentada cuando el carruaje se detuvo bruscamente en el borde de la hierba. El cochero y el mozo del otro carruaje gritaron triunfantes al pasar a toda velocidad. Portia tiró de las riendas y les pidió a los caballos que volvieran al camino.
Tenía que volver al camino. El pequeño desastre de esta noche no la había disuadido en absoluto. Tenía que salir de este lugar, pero si no lo consiguiera lo intentaría de nuevo... y de nuevo. Tenía que lograrlo.
Sin embargo, antes de que pudiera llevar el carruaje hasta el puente, un pícaro furioso y sin aliento se abalanzó sobre ella, arrebatándole las riendas de las manos mientras subía al carruaje.
Pierce estaba lo bastante enfadado como para matarla, y se aseguró de que su mirada lo demostrara. Sin embargo, en lugar de correr para salvar la vida, la tonta mujer se limitó a trasladarse al extremo más alejado del asiento y sentarse con las manos entrelazadas en el regazo, como si estuviera dispuesta a ser conducida a los oficios dominicales.
Sin embargo, mientras Pierce buscaba las palabras para arremeter contra ella, Jack los alcanzó y se dirigió a la parte delantera del carruaje para calmar a los agitados caballos.
—No me importa qué razón pueda tener para comportarse como una maldita lunática —escupió finalmente Pierce—. Pero saldrá de mi carruaje ahora mismo, señora.
—Me temo que no puedo —dijo con calma antes de deslizarse por el asiento hacia él.
Pierce se mordió la lengua cuando comprendió el motivo de su acción. Un miembro del personal del almirante, vestido de rojo, y varios de sus mozos de cuadra, uno de ellos con una antorcha en la mano, se acercaron al carruaje.
—¿Algún herido, señor? —preguntó el hombre, mirándolos—. Estuvo a punto de fallar en el puente.
La mujer se encogió a la sombra de Pierce y con ambas manos se aferró desesperadamente a su brazo.
Consciente de la soga que se ceñiría a su bonito cuello, Pierce seguía sintiendo la tentación de entregarla a los hombres de Middleton. Pero la descarada tenía mucha suerte de que él no se dejara llevar fácilmente por la tentación.
—No. Nadie está herido —gruñó.
—Os vi corriendo detrás del carruaje. ¿Se asustaron los caballos, señor?
Pierce se abstuvo de decirle que se metiera en sus malditos asuntos. —Era mi acompañante, si realmente quieres saberlo. La dama se ofendió porque la dejé sola en el salón de baile un minuto de más. Decidió irse sin mí.
El joven oficial soltó una risita y trató de verla mejor. Pierce sintió que la mujer se apretaba más contra él mientras intentaba ocultar su aspecto desordenado. La oscuridad la favorecía.
—Bueno, con el gobernador Hutchinson recién llegado, la noche no ha hecho más que empezar —sonrió significativamente el hombre—. Tiempo de sobra para recuperar su afecto.
Pierce apoyó una mano en la rodilla de la mujer y, al sentir que todo su cuerpo se tensaba, sonrió con satisfacción.
—Creo que no —apretó su pierna contra la de ella íntimamente—. Por experiencia sé que sólo hay una manera de retener el afecto de esta dama, soldado, y la privacidad es necesaria, si entiendes lo que quiero decir. Así que si nos perdonas, nos vamos.
La risa del hombre llenó el aire cuando se alejó del carruaje. Sin mediar palabra, Pierce puso en marcha los caballos mientras Jack se colocaba detrás de ellos.
Pierce pensó en la cita que le esperaba esta noche. El encuentro dependía de la marea. El lapso de tiempo que su cliente podía esperarle en el muelle era estrecho. Puede que esta mujer ya le haya entretenido demasiado.
Se deslizó hasta el borde más alejado del asiento en cuanto cruzaron la puerta. —Ha sido muy poco caballeroso por su parte, señor, sugerir una relación impropia entre nosotros.
—Al contrario, señora. Pensé que era bastante generoso y caballeroso de mi parte no entregarte a ellos directamente.
—¿Y por qué no lo hiciste?
La miró fijamente. Hojas y ramitas se enredaban en el artilugio de peines y perlas que apenas sostenía sus oscuros rizos. Unos ojos grandes e inteligentes le devolvieron la mirada. Pierce miró abiertamente la bata blanca manchada de suciedad y desgarrada, dejando que su mirada se detuviera en la parte superior expuesta de sus pechos. Un medallón de plata anidaba en el generoso escote.
—El castigo por sus crímenes de esta noche no habría sido menos que la horca. Pero con su aspecto, señora, y pensando en los carceleros que estarían más que encantados de conocerla, sólo puedo imaginar que su día en la horca no llegaría lo bastante pronto para su gusto.
—Estás suponiendo que he cometido algún delito —replicó ella—. Si fuera usted más considerado y galante, habría escuchado mi explicación antes en el jardín. Entonces, señor, sabría que aparte de haber sido víctima de una serie de desafortunados accidentes, soy... bueno, casi totalmente inocente de todo lo que ocurrió en esa mansión.
—Casi totalmente inocente. ¡Qué frase tan curiosa! ¿Pero llamas accidente a darme una patada lo bastante fuerte como para dejarme cojo permanentemente? —desafió—. ¿Y una mujer inocente corre por los jardines como una diablesa, robando carruajes?
—Te merecías el primer ataque porque me vi obligada a protegerme. En cuanto a tomar tu carruaje, la supervivencia dictó mis acciones.
Pierce miró incrédulo a la testaruda mujer. Sin miedo, sin remordimientos, sin más explicaciones. Pasaban por delante de la iglesia del Norte, y ella se recostó en el asiento y levantó la vista hacia el imponente campanario.
—Aún estoy a tiempo de dar la vuelta y llevarte de vuelta.
Ella le dirigió una mirada de incredulidad. —Ambos sabemos que no harás tal cosa.
—¿Y eso por qué?
Un bache en la carretera la sacudió en el asiento y cayó contra él. Se deslizó rápidamente hacia un lado. El artilugio que le sujetaba el pelo se inclinó precariamente hacia un lado.
Sin embargo, no le costó encontrar su voz. —Obviamente estabas aburrido en la fiesta del Almirante.
—Te aseguro que no nos aburriríamos si volviéramos a la fiesta.
—Tal vez no. Mi punto es, sin embargo, que el aburrimiento no es razón suficiente para que te traslades a los jardines justo cuando llegó el gobernador.
—Necesitaba un poco de aire fresco.
—Usted y su mozo de cuadra se dirigían a su carruaje —ella sacudió la cabeza—. Por algo no me entregaste al almirante cuando me alcanzaste. Te ibas y no podías permitirte más retrasos.
Empezó a quitarse horquillas y peines del pelo y retiró lo que parecía una pequeña almohada que servía de base al montón de pelo. Peinó con los dedos la masa de rizos liberada.
Pierce se distrajo momentáneamente con la manta de tirabuzones oscuros que le caía sobre los hombros. Olía a rosas y a aire nocturno.
—¿Qué tan cerca estoy de la verdad, señor?
—Dudo que usted y la verdad estén cerca, señora.
—Admítalo, Sr. Pennington. Llega tarde a una cita importante. No dará la vuelta y me llevará de vuelta.
Reprimió a los caballos y detuvo bruscamente el coche. Ella salió despedida hacia delante, pero sin ayuda volvió a su asiento.
—¿Cómo sabes mi nombre?
—Como expliqué antes, fui invitada al baile del Almirante Middleton.
—¿Y tu nombre es...?
Dudó.
—Su nombre, señora —espetó, satisfecho al ver que ella se estremecía ligeramente.
—Soy Portia Edwards, pero eso es todo lo que necesita saber de mí, señor —había una nota de cautela en su voz—. Y simpatizo con usted y las limitaciones de tiempo que debe estar enfrentando. Era ciertamente una imposición para mí esperar...
—¿Cuál sería su recomendación sobre la forma más conveniente de librarme de su compañía, señorita Edwards? —Pierce sabía que estaba siendo grosero, pero no le importaba.
—Aunque dudo en recomendarlo, podrías dejarme a un lado de la carretera, pasado Mill Creek, ya que en realidad sólo necesito que me lleven fuera del «North-End» —ella se echó la manta de rizos sueltos sobre un hombro, y él pudo ver de nuevo el ajustado corpiño y el escote del vestido—. Hay problemas de seguridad obvios con esa opción, por supuesto. Sin embargo, si vas a ir cerca de «Dock Square», me ahorraré la molestia de caminar en la oscuridad y exponerme a todo tipo de peligros que una joven...
—«Dock Square», será. Tiró bruscamente de las riendas, impulsando a los caballos al trote.
Casas y tiendas se alineaban ahora en las calles, con estrechos callejones arqueados que conducían a patios interiores. La gente seguía reuniéndose en las calles y en los portales en esta noche de fiesta, y los niños corrían y bailaban alrededor de las hogueras que se habían encendido en los solares libres de edificios. La empujaron cuando chocaron contra una acera en un cruce, pero, para gran decepción de Pierce, no se cayó del carruaje.
—Entonces, Sr. Pennington, ¿se reunirá con uno de sus socios contrabandistas esta noche?
La miró con dureza y se echó a reír. —Desde luego que no. Pero, ¿qué puede saber usted de mis socios o de mis negocios, señora?
—Absolutamente nada. Lo que quería preguntarle era si estabas haciendo algún tipo de comercio ilegal esta noche.
Pierce la estudió más de cerca. Barbilla obstinada, frente alta e inteligente, mirada directa. Parecía estar en su sano juicio y, obviamente, esperaba una respuesta.
—¿Me estás acusando de ser un contrabandista?
—Yo no, señor. Simplemente estoy repitiendo un rumor que me contó el Capitán Turner. Sugirió que usted podría estar faltando a cierto respeto por las leyes de comercio de Su Majestad —se desprendió una hoja del escote de encaje del vestido y la pasó a la custodia del viento.
—¿Entiendo que su amable capitán me acusa de infringir la ley?
—No lo hizo en mi presencia. Por supuesto, no conversé con él en detalle sobre ese tema en ese momento, ni me quedé en el baile el tiempo suficiente para seguir con ello... si hubiera tenido algún deseo de hacerlo —los ojos oscuros lo miraron intensamente—. Pero mi pregunta sobre adonde podrías ir esta noche es producto de mi propio y simple razonamiento. Quiero decir, qué mejor noche para participar en tales actividades con tantos oficiales celebrando el cumpleaños del Rey.
—¿Puedo preguntar cuál podría ser su relación con el Capitán Turner, Srta. Edwards?
—Es primo segundo de una amiga.
—Y usted pareces ser su confidente.
Ella sacudió irasciblemente la cabeza. —Me ha sorprendido saber esta noche que el capitán Turner aprecia muchas cosas de mí, señor, pero estoy bastante segura de que convertirme en su confidente no es su principal objetivo.
Pierce siguió el movimiento de sus dedos mientras tiraba de otra ramita clavada en el encaje que adornaba el corpiño del vestido. Sin duda, el acto pretendía llamar su atención sobre la esbelta cintura y la plenitud de sus pechos. Apartó sus pensamientos de los encantos físicos de la mujer y se centró en la situación.
Era demasiado abierta con lo que había oído del oficial del almirante para ser una espía. Sin embargo, si Turner era lo bastante astuto como para seguir ese camino, Pierce se dio cuenta de que una damisela en apuros y aparentemente parlanchina, además podría ser justo el método que utilizaría el capitán.
Su propio socio Nathaniel Muir le había estado advirtiendo últimamente de la astucia de Turner y de su influencia entre las filas del almirante Middleton. Sin duda, el oficial inglés haría cualquier cosa por desenmascarar la identidad del principal proveedor de armas de los Hijos de la Libertad y los rebeldes bostonianos, el escurridizo MacHeath.
—Si yo fuera contrabandista, señorita Edwards, tal vez lo mejor que podría hacer sería asesinarla y arrojar su cuerpo al estanque del molino—. Señaló hacia el agua negra que cubría las marismas a su derecha.
—Apenas te conozco, pero creo que eres un hombre que valora su propio cuello lo suficiente como para saber que una acción así haría que las pistas del crimen te llevaran directo a ti.
—Teniendo en cuenta los problemas que ya me has causado, esto podría valer la pena el riesgo.
Ella le lanzó una mirada de incredulidad burlona antes de volver a centrar su atención en el paisaje que pasaba. Él abandonó el tema.
Durante las últimas semanas, se había consultado a varios hombres relacionados con el transporte marítimo y se les había pedido su colaboración para descubrir a MacHeath. Sin embargo, ni Pierce ni Nathaniel habían sido contactados, y esto le preocupaba. Como resultado, había estado buscando una oportunidad para mejorar su imagen ante la administración británica en Boston. Lo último que Pierce necesitaba era ser el blanco de una investigación.
Observó cómo Portia retiraba con éxito la ramita. Aunque las mujeres de las colonias seguían códigos de conducta muy diferentes a los de las mujeres de Inglaterra, su franqueza y falta de timidez eran una clara señal de que no era una inocente. Había ido al baile con un oficial experimentado y, por accidente o no, se había subido al carruaje de un completo desconocido sin dudarlo. Dejó vagar su mirada sobre ella una vez más. Ciertamente, no era difícil mirarla.
No, Portia Edwards era una oportunidad demasiado atractiva para dejarla pasar.
CapítuloTres
Aunque Portia sólo llevaba en Boston desde el otoño pasado, conocía lo suficiente la ciudad como para saber que el giro a la izquierda del carruaje los sacaba de la ruta hacia «Dock Square». Miró a su silenciosa compañera.
—¿Hay algún lugar más conveniente para dejarme, señor, que «Dock Square»?
—No, te llevaré allí. Antes, sin embargo, tengo que pasar por una taberna que conozco «La Perla Negra» y asegurarme de que cierta amiga que iba a reunirse conmigo aún no ha llegado.
Portia estudió al hombre con nuevo interés. Lo positivo era que era alto, de hombros anchos y facciones oscuras y melancólicas. Sin embargo, no quería mirarlo demasiado de cerca por miedo a encontrarlo demasiado atractivo. Por otra parte, a excepción de algunos momentos en los que se había visto apretada contra su duro cuerpo, había tenido que mantener las distancias con él a riesgo de que le arrancara la cabeza. Supuso que sus planes para esta noche giraban en torno a los negocios y no a algo personal.
—Creo que nunca he estado en la «Perla Negra».
—Me sorprendería que hubieras estado allí.
—¿Y eso por qué?
—El local atiende a cierto tipo de clientela.
—¿Sólo hombres?
—Y sólo cierto tipo de mujeres.
—Pero has quedado con una amiga.
—Una mujer a la que no llevaría al baile del almirante Middleton —su mirada recorrió la parte delantera de su vestido—. El tipo de mujer que insinué que eras cuando nos despedimos allí.
Se removió en el asiento, repentinamente incómoda con la imagen. El párroco Higgins y su esposa eran muy conocidos y respetados entre muchas familias de la ciudad. Como su ama de llaves y tutora de sus dos hijos, Portia era muy consciente de su responsabilidad de mantener una reputación modesta.
—Debo pedirle, señor, que no vuelva a sacar a colación ese desagradable asunto. La noche y la oscuridad jugaron a mi favor, y no deseo que el incidente se haga público.
—Como desee, Srta. Edwards —dijo amablemente—. Pero, ¿cómo va a explicar su repentina desaparición de esta noche al capitán Turner?
Miró hacia las calles oscuras y desconocidas que pasaban. —Pensaré en una excusa adecuada antes de que nos volvamos a ver, que no será pronto.
—No estoy de acuerdo —desafió—. Aunque no me considero un gran admirador del hombre, me parece improbable que no se preocupara por su paradero. Después de todo, era tu escolta y el responsable de tu bienestar. Sin duda te buscará esta noche para asegurarse, al menos, de que te han llevado sana y salva a casa.
Portia sintió que la cabeza le latía con fuerza. Tenía razón. Tal vez sería mejor ir a casa de su amiga Bella en lugar de ir directamente a la casa parroquial. Podría pedirle a un sirviente que llevara un mensaje al capitán a la mansión. Pero eso era demasiado complicado, porque la naturaleza joven e inquisitiva de Bella exigiría respuestas sobre cómo se había dañado su vestido, y Portia no estaba dispuesta a revelar nada.
Sus pensamientos se detuvieron bruscamente cuando vio a los caballos entrar en el patio de una taberna y posada. Sólo alcanzó a ver el descolorido letrero de la fachada del edificio. Estaba bastante segura de que nunca había estado en esta parte de Boston, y la zona parecía menos poblada, con edificios y almacenes en ruinas frente al patio. Mientras el mozo ataba los caballos a un poste, Portia se asomó a la oscuridad alarmada por la sordidez del lugar.
Un establo se inclinaba en el extremo del patio, sostenido por los restos quemados de un roble. A su derecha, la luz del fuego y los ruidos de juerga salían por las ventanas abiertas de un enorme edificio de madera que debía de ser la taberna. Sentía el olor de la marea y sabía que debían de estar cerca del puerto.
El patio estaba sucio y las maltrechas contraventanas colgaban de las ventanas. Se fijó en la tela blanca de la raída camisa de una mujer que cubría el alféizar de una de las ventanas. Portia miró rápidamente hacia los establos cuando una sombra en movimiento llamó su atención.
—Puede esperar aquí si lo desea. Volveré en unos minutos.
Portia asintió y se quedó inmóvil. Observó a Pennington cruzar el patio. Cuando desapareció por una puerta, un coro de gritos y risas de borrachos saludó su llegada. La puerta se cerró tras él, dejándola de nuevo en la oscuridad. Se secó las palmas sudorosas en la falda, se secó una lagrima con un pañuelo y lo guardo en la cintura y deseó haber recuperado su chal antes de salir en busca de su madre.
Esta noche se había olvidado demasiadas cosas en la fiesta, aunque sería bastante fácil explicar el porqué del olvido, ya que los invitados a menudo deben dejar atrás sus posesiones. Pero, ¿y la máscara? Recordaba haberla dejado en la barandilla del balcón de la habitación de Helena. Durante el alboroto, podría haberse caído fácilmente a los rosales. Eso podría ser un problema.
El vestido de Bella, su chal y la máscara. Portia no podría devolver la mayor parte de lo que le habían prestado, y lo que le devolvería a su amiga estaba en un estado desastroso. Pasó la mano por el ajustado corpiño y juró en silencio que encontraría la forma de devolverle el favor a su amiga.
La puerta de la taberna se abrió y la luz se derramó por el patio, junto con dos comerciantes borrachos. Una mujer risueña salió dando tumbos un paso por detrás. Al cerrarse la puerta, uno de los hombres se volvió y agarró a la mujer, empujándola contra la pared. Portia tragó saliva cuando vio que la mujer se subía las faldas y tanteaba la parte delantera de sus pantalones. La cara del hombre desapareció dentro del escote abierto del vestido. El otro se aliviaba contra el edificio, mientras gritaba y exigía su turno.
Portia se ciñó las faldas y se encogió en el asiento. Aquel no era el Boston tranquilo y seguro que ella conocía. Su único consuelo era saber que el mozo de Pennington estaba cerca. Miró a los caballos y se asomó rápidamente por el lateral del carruaje. El mozo había desaparecido, y ella miró alrededor del patio con una fría sensación de pánico que la invadía.
La mujer contra el edificio emitía sonidos que Portia nunca había oído antes, y el comerciante gruñía por el esfuerzo. Sin poder ver al mozo por ninguna parte, Portia se sintió de repente extremadamente vulnerable y buscó algo que pudiera utilizar como arma en caso de necesidad. Sin embargo, cuando se inclinó para coger el látigo de su funda, una mano sucia se asomó por el lateral del carruaje y se agarró al dobladillo de su falda.
Lanzó un pequeño grito e intentó apartarse. Apareció el rostro fornido de un hombre. Tenía una amplia sonrisa, carente en gran medida de dientes. Los dos hombres y la mujer contra el edificio no le dedicaron ni una mirada.
—Bueno. ¿Qué tenemos aquí? —murmuró, mirando a su presa.
—Suéltame —suplicó, tirando con fuerza de su vestido.
Portia cayó hacia atrás cuando el hombre, vestido de marinero, le soltó la falda. Se sintió aliviada al ver que el mozo de Pennington empujaba al hombre lejos del carruaje. Los dos hombres se enfrentaron durante un largo momento y Portia pensó que iban a pelearse. Luego, el marinero se dio la vuelta y cruzó el patio en dirección a la calle.
—Mi señor dice que no es seguro que te quedes aquí sola —gruñó el mozo, mirándola—. Tal vez quiera entrar y esperar, señora.
No necesitaba que se lo pidieran dos veces. Bajando rápidamente del carruaje, Portia corrió, caminó y volvió a correr para seguirle el paso mientras él se dirigía a la puerta de la taberna. Cuando pasaron junto a la moza y sus dos hombres, Portia mantuvo la mirada perdida, tratando de pensar en un himno religioso que tapara el tono creciente de los gritos.
En el interior, el lugar no presentaba grandes mejoras, y un violinista entonaba una animada melodía en un rincón alejado. Nunca había estado en un lugar así. Nada más entrar, los gritos de cuatro marineros borrachos en la mesa más cercana a la puerta la hicieron estremecerse y querer salir corriendo. El hedor a tabaco, cerveza, orina y otros olores que no pudo identificar impregnaba el aire caliente y ahumado. Había un cordero asándose en un asador en una gran chimenea abierta, pero el olor no hizo nada para disminuir la sensación de náuseas que subía por el estómago de Portia.
Al menos dos docenas de mesas, llenas de lo que parecían marineros, comerciantes y mercaderes, se agolpaban en la sala. En todas las mesas se jugaba a los dados y a las cartas, mientras cuatro o cinco mujeres agasajaban a los hombres con cerveza, comida y miradas picantes. Portia observó con asombro cómo una mujer escasamente vestida y con los pechos al aire se subía las faldas y bailaba en el centro de la sala entre los vítores de su público.
Un marinero enjuto y con cara de hacha de la mesa de al lado de la puerta se puso en pie y avanzó a trompicones hacia ellos, haciéndole una oferta para que se uniera a él y a sus amigos untados de alquitrán.
—Tampoco creo que sea seguro esperar aquí —dijo rápidamente al mozo.
—Os llevaré a la trastienda, donde os espera mi señor.
—Gracias —susurró Portia en voz baja, manteniéndose cerca del hombre mientras se dirigían hacia una puerta en la parte trasera.
Sin embargo, su admirador náutico no se amilanó y, cuando ella se alejó, sus ofrecimientos degeneraron rápidamente en burlas lascivas. Su charla también atrajo la atención de los demás. Mientras Portia caminaba entre las mesas, la ira sustituyó al nerviosismo cuando los hombres la miraron abiertamente. Apartó de un manotazo la mano de uno que le tocó el trasero, provocando las risas de sus amigos. Justo cuando llegaron a una puerta cercana a unos escalones desvencijados que conducían a un piso superior, el marinero borracho que los perseguía agarró a Portia por el brazo.
—No tan rápido, bonita...
Instintivamente, pateó las espinillas del hombre cuando éste la hizo girar. Por segunda vez en una noche, la táctica funcionó. El bruto dejó de agarrarla por el brazo y retrocedió enfadado. Ahora contaban con la atención de la mayoría de los clientes de la taberna. Varios la aclamaron. Otros se levantaron en defensa del hombre. Sin embargo, Portia consideró que estaba en serios problemas cuando vio que los ojos de su atacante se centraban en ella con intenciones asesinas.
—Espera dentro —la voz de Pennington detrás de ella sonó a salvación. Sin chaqueta y con las mangas arremangadas, pasó por delante de ella para encararse con la muchedumbre y la empujó tras él al interior de la habitación, cerrando la puerta.
El susto la dejó tambaleándose y apoyada contra la puerta. Los ruidos que la atravesaban eran amortiguados, pero no oyó ningún ruido de muebles chocando ni de nadie intentando derribar la puerta. Portia respiró tranquilamente varias veces, pero el olor rancio era fuerte. Miró a su alrededor. La pequeña habitación sólo tenía dos diminutas ventanas con postigos en lo alto de una pared y ninguna otra puerta. No había forma de escapar, pensó preocupada. Una sola vela ardía sobre una mesa cerca de una pared. Los ojos de Portia tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad. Cuando lo hizo, no se sintió mejor.
Una gran cama dominaba la habitación, cubierta con ropa de cama sorprendentemente bien confeccionada. A los pies de la cama yacía la chaqueta de Pennington. Allí estaba la mesa que sostenía la vela, una jarra y un cuenco, y otros objetos de formas extrañas. No había sillas ni ningún otro mueble. Las paredes tenían un revestimiento oscuro y una de ellas estaba decorada con un surtido de látigos y grilletes. Se quedó boquiabierta por un momento y entró en la habitación vacilante.
El lugar tenía muy poca luz para leer y muy poco aire para la costura. Cualquiera que viniera aquí sólo podía tener una cosa en mente, y dormir no parecía probable.
Portia sintió que se le encendían las mejillas al pensar que Pennington había planeado encontrarse aquí con una compañera. Rápidamente apartó ese pensamiento y cogió una pieza larga y cilíndrica de marfil tallado que estaba sobre la mesilla de noche. Sujetó el extraño objeto liso entre las manos y descubrió que sus dedos no podían rodearlo por completo. Probó su fuerza golpeando ligeramente el extremo con el borde de la mesa. No podía discernir para qué se utilizaría, pero pensó que podía usarse como arma. Volvió a dejarlo sobre la mesa y decidió que no quería saber qué podía ser el otro extraño artilugio que había sobre la mesa.
Portia se quedó boquiabierta cuando levantó la vista y vio el gran espejo ovalado que había en el techo, encima de la cama.
Al no oír nada en la cantina, se inclinó sobre la cama y contempló horrorizada su propio reflejo. Tenía el pelo enmarañado, el vestido roto y desprolijo, y la parte superior apenas le cubría los pechos. Parecía una mujer caída, simple y llanamente.
Intentó ajustar el corsé para atenuar el efecto, pero perdió el equilibrio y cayó sobre la cama. Rápidamente trató de incorporarse y vio el reflejo del medallón que llevaba al cuello, lo único real que tenía esta noche. Era su única posesión en este mundo, y Portia se quedó mirando el tesoro que había iniciado todo esto.
El medallón brilló contra su piel. No tuvo que abrirlo. La imagen de la hermosa joven que había dentro quedó grabada en su mente. Portia deseó que se parecieran más. Tal vez Helena no se habría aterrorizado tanto si hubiera contemplado su propia imagen por la ventana.
Se había acercado lo suficiente como para tocar a su madre esta noche. Ya no era una posibilidad, ya no era un sueño. No tenía ninguna duda sobre lo que era verdad o mentira. Helena era la mujer dentro del medallón que Portia había llevado toda su vida. Helena Middleton era su madre.
El reto ahora consistía en encontrar la manera de volver allí. Si Portia pudiera hablar con ella cinco minutos, lograría convencerla mejor. Entonces, entre las dos, podrían corregir las circunstancias que las habían separado veinticuatro años atrás. Portia sólo tendría que ser lo bastante fuerte para cuidar de las dos.
La mirada de Portia pasó del reflejo del medallón a la mujer tendida en la cama. Casi sintió que se veía a sí misma por primera vez. Su piel era demasiado pálida y se le veía demasiado. Sus pechos eran demasiado grandes. La boca era demasiado ancha. La nariz era recta pero larga. Tenía los ojos rasgados y grandes, el único rasgo que había heredado de su madre. ¿Y qué decir de esa cabeza de rizos oscuros e indomables?
Levantó las manos y se apartó los tirabuzones de la cara. Ya había pasado la edad de casarse para encontrar la forma de cuidar de los dos. Era trabajadora y tenaz. Pero no podía imponer dos personas al párroco Higgins y a su esposa. Sin embargo, habría otros trabajos. De hecho, conocía a varias mujeres que tenían tiendas en Boston; las hermanas Cumings, Betsy Murray, y había oído que la famosa señora Inman había hecho fortuna como comerciante aquí en Boston.