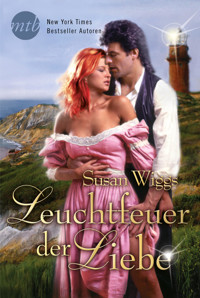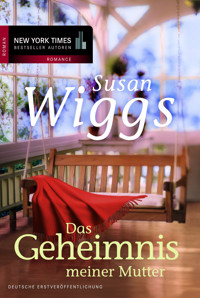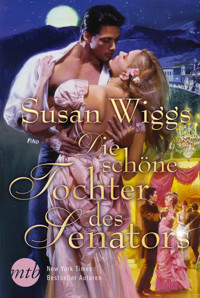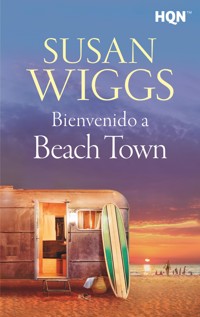4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
"Nunca hay que enamorarse" era el lema de la enfermera Claire Turner. Había sido testigo de un crimen, y su única esperanza de que el asesino no la encontrara era renunciando al afecto y a las relaciones personales. "Nunca hay que darse por vencido". La última voluntad de George Bellamy era reconciliarse con su hermano. Para ello decidió viajar junto a Claire al lago Willow, donde su vida había cambiado drásticamente cincuenta años atrás. "Nunca hay que renunciar". Ross, el nieto de George, se guiaba por una devoción incondicional a su familia y por una profunda desconfianza hacia la misteriosa Claire. Los dos se enfrentaban a la inminente muerte de George, pero la magia del lago Willow iba a hacer que ambos lo arriesgaran todo por explorar nuevas emociones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Susan Wiggs. Todos los derechos reservados. TODA UNA VIDA, Nº 267 - febrero 2011 Título original: The Summer Hideaway Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Mira son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9782-2 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Se busca enfermera personal para trabajar en el Estado de Nueva York.
Interesadas contactar con [email protected]
Caballero de avanzada edad busca cuidado profesional las veinticuatro horas.
Requisitos:
Entre 25 y 35 años.
Mujer (fundamental).
Actitud positiva y sentido de la aventura.
Amor por los niños.
Disponibilidad para cambio de residencia.
Sin cargas emocionales.
Conocimientos de enfermería. Se valorará titulación oficial.
Beneficios:
Seguro médico, dental y oftalmológico. Plan de pensiones.
Ingresos semanales.
Alojamiento junto al lago Willow, en plena reserva natural de las Catskills.
Prólogo
Valle de Korengal, provincia de Kunar, Afganistán
El desayuno consistía en patatas paja que realmente sabían a paja, huevos secos y un café aguado con una sustancia blancuzca. Todo servido en una bandeja compartimentada que había que tomarse en un ruidoso comedor.
Tras dos años de servicio, Ross Bellamy estaba harto de aquellos desayunos. Por suerte para él, aquél era su último día destinado en Afganistán.
El día empezaba como cualquier otro: insípido y aburrido, pero bajo la constante tensión de una amenaza inminente. Los crujidos de la radio acompañaban el ruido de los cubiertos, tan familiar que ya apenas lo oía. En la estación de comunicaciones, un operario de la unidad Dustoff estaba en alerta, esperando la siguiente llamada para una evacuación médica.
Siempre había una próxima llamada. Un piloto de la unidad de evacuación como Ross las recibía a diario, incluso a cada hora.
Cuando el walkie-talkie que llevaba sujeto al bolsillo empezó a sonar, se olvidó de la comida al momento. La llamada era una señal para que el personal de guardia lo dejara todo, ya fuera un tenedor lleno de carne misteriosa de camino a la boca, una partida de Spades aunque se fuera ganando, una carta a una novia en mitad de una frase que quizá nunca se completara, un sueño con el hogar, una oración a medias o un afeitado por la mitad. La unidad de evacuación médica se enorgullecía de su tiempo de reacción. Cinco minutos, seis como mucho, desde que se recibía la llamada hasta que se ponían en marcha. Hombres y mujeres con la comida en la boca o recién salidos de la ducha adoptaban los papeles que se habían hecho tan duros y familiares para ellos como las botas reforzadas en acero.
Ross apretó los dientes. Se preguntó qué le tendría deparado aquel día y confió en acabarlo sin que lo mataran. Necesitaba desesperadamente la licencia para volver a casa. Su abuelo estaba enfermo y Ross sospechaba que su estado era más grave de lo que su familia le había dicho. Le costaba imaginarse a su abuelo enfermo. Siempre había sido un hombre fuerte y sano, lleno de vida y pasión, amante de los viajes y de risa entrañable y contagiosa. Era más que un abuelo para Ross, con quien había establecido un vínculo muy especial que aún perduraba.
Siguiendo un impulso, sacó la última carta de su abuelo y se la metió en el bolsillo de su chaqueta, junto al corazón. El gesto lo hizo sentirse aún más angustiado.
—Vamos, Leroy —lo avisó Nemo, el jefe de la unidad, y acto seguido se puso a cantar, como siempre hacía, las primeras líneas de Get Up Off a That Thang.
Leroy era el mote que había recibido Ross en el ejército, cuando algunos de sus compañeros descubrieron su pasado de niño rico, colegios privados, sus títulos en la Ivy League, su familia rica e influyente… Todo eso lo convertía en un blanco perfecto para las burlas en el enrevesado mundo del ejército. Nemo había empezado a llamarlo «el pequeño lord Fauntleroy». El mote se redujo a Leroy y así se le quedó.
—Ya voy —dijo Ross, dirigiéndose hacia el helipuerto. Él y Ranger se encargarían de pilotar el aparato.
—Buena suerte con —le deseó Nemo.
El maldito novato... Ross se obligó a ser amable. Al fin y al cabo, si no fuera por los novatos se quedaría allí para siempre. Y ese «para siempre» estaba a punto de acabarse, según la orden que acababa de recibir. En cuestión de días volvería a Estados Unidos... suponiendo que no le ocurriera nada en aquella última misión.
El novato resultó ser una chica. Florence Kennedy, enfermera de Newark, Nueva Jersey. Tenía la típica expresión decidida de los nuevos, una fina y frágil máscara de valor que apenas disimulaba el verdadero terror interno.
—¿A qué estás esperando? —gritó Nemo al pasar junto a ella, acompañando la pregunta con una obscenidad típica de la jerga militar—. Mueve el trasero.
Ella permaneció donde estaba, sin intención de seguir a Nemo.
—¿Qué pasa? —le preguntó Ross.
—Disculpe, señor, pero… no me gusta ese vocabulario.
Ross dejó escapar una brusca carcajada.
—¿Estás a punto de sobrevolar un territorio en guerra y sólo te preocupan los tacos? Será mejor que te acostumbres, porque no hay un solo soldado que no los use veinte veces en cada frase. Y no sé tú, pero a mí no me parece que sea nada grave.
La chica parecía a punto de echarse a llorar. Ross intentó pensar en algo para animarla, pero no se le ocurrió nada. ¿Desde cuándo había perdido la capacidad para hablar de una manera correcta y educada?
Desde que se había hecho insensible a todo.
—Vámonos —fue todo lo que dijo, y siguió avanzando hacia el helicóptero sin mirar atrás.
El jefe de tierra pasó lista y todo el mundo subió a bordo. Para ganar tiempo, los soldados se pondrían los chalecos y los cascos en el mismo helicóptero.
Ross recibió los detalles de la misión a través de sus auriculares, mientras repasaba los aparatos. Era el tipo de aviso más temido por los soldados: Víctimas militares y civiles y con la presencia del enemigo en el área. Helicópteros Apache escoltarían a las ambulancias del aire, ya que las cruces rojas que llevaban pintadas en el morro y en la puerta no parecían tener el menor significado para el enemigo. Había que actuar deprisa y sin cometer un solo fallo, pues para un soldado o civil que estuviera desangrándose en tierra ellos eran su única esperanza.
Pocos minutos después enfilaban a toda velocidad hacia el norte sobre las montañas, bosques y ríos de Kunar. El ensordecedor ruido de los rotores y las órdenes estrictas limitaban la conversación al mínimo indispensable y sólo a través de los auriculares. Ross estaba tenso y nervioso. Todos los días se enfrentaban a un peligro desconocido, pero Ross nunca había logrado acostumbrarse.
«Es tu última misión», se recordó a sí mismo. «No vayas a fastidiarla».
El valle de Korengal era uno de los lugares más hermosos de la tierra. Y también uno de los más peligrosos. No era infrecuente el lanzamiento de misiles tierra-aire, el fuego de mortero o las cuerdas tendidas entre dos picos para atrapar a las aeronaves. De repente, del idílico paisaje empezaron a brotar destellos y columnas de humo. Cada una de ellas representaba un arma enemiga apuntando a los helicópteros.
Ross había memorizado el intervalo que mediaba entre el destello de un disparo y el impacto del proyectil. Tres latidos de su corazón y todo podía acabar para siempre.
Los helicópteros de combate abrieron fuego a discreción sobre los fogonazos, eliminando temporalmente la amenaza enemiga y permitiendo el aterrizaje de los helicópteros médicos.
Ross y Ranger se concentraron en cubrir la distancia que los separaba del origen de la llamada. A pesar de la información recibida, nunca podían estar seguros de lo que estaría esperándolos. La mitad de sus vuelos tenían como objetivo evacuar a civiles afganos y personal de seguridad. La infraestructura y las condiciones sanitarias del país estaban en un nivel tan lamentable que continuamente recibían avisos para transportar a toda clase de heridos y enfermos, ya fuera por enfrentamientos armados, accidentes e incluso mordeduras de perro. La unidad de Ross había presenciado todos los horrores y calamidades posibles, pero a juzgar por el destino, aquello no iba a ser un simple traslado de heridos a la base aérea de Bagram. Aquella región era conocida como el Valle de la Muerte, santuario de los talibanes.
El helicóptero se aproximó al punto de recogida e inició el descenso. Las copas de los pinos se agitaban furiosamente bajo el rotor, ofreciendo atisbos del terreno. Un montón de cabañas con el techo de barro se apiñaba entre las paredes del valle. Ross divisó a varios civiles y soldados. Algunos de ellos buscaban al enemigo, mientras otros protegían a los heridos en espera de la ayuda.
Más destellos aparecieron en las laderas, y Ross comprendió que había demasiadas armas allí abajo. Los helicópteros estaban muy dispersos unos de otros. El riesgo de recibir disparos era muy grande, y como piloto tenía la decisión en sus manos. Retirarse y proteger a su equipo o jugarse el todo por el todo y salvar a los que estaban en tierra. Las decisiones en el campo de batalla eran siempre difíciles, pero no había tiempo para pensarlo.
Se acercó con el helicóptero lo más posible, pero no pudo aterrizar. Ranger negó enérgicamente con la cabeza. El terreno era demasiado accidentado. Tendrían que hacer descender una camilla.
El jefe abrió la puerta y deslizó el cable sobre sus manos enguantadas hasta que la camilla se posó en el suelo. En ella se depositó al más grave de los soldados heridos y Ross remontó el vuelo mientras el cabrestante subía la camilla.
Casi había llegado la camilla al helicóptero cuando Ross vio otra estela de humo. Un cohete había sido disparado contra ellos, y con el helicóptero suspendido a una altura de quince metros no había tiempo para una maniobra evasiva. El pequeño proyectil impactó de lleno en el aparato.
Un destello cegador prendió en la cabina, seguido por una lluvia de metralla, pintura, trozos metálicos y sangre. Un segundo después, una ráfaga de balas barrió el helicóptero, abriendo agujeros en el fuselaje. El aparato dio una fuerte sacudida y por todas partes saltaron trozos de aluminio y equipamiento, incluidas un par de radios justo cuando Ross estaba transmitiendo la llamada de socorro. El combustible se derramaba sobre el panel de mandos.
Ross sentía los impactos de bala en su asiento, en la chapa y en el cristal. Algo lo golpeó por detrás con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. «No te mueras», se ordenó a sí mismo. «No te se ocurra morirte ahora». Debía permanecer vivo a toda costa, porque si moría también morirían otros. Era una buena razón para mantenerse con vida y seguir luchando.
No era la primera vez que aterrizaba un helicóptero dañado, pero nunca en unas condiciones tan adversas, sin agua ni claros donde posarse. Sólo tenía una oportunidad, y no podía permitirse el mínimo error. No sabía si el equipo había conseguido subir la camilla al helicóptero, y la idea de que un soldado herido estuviera colgando en el aire le resultaba espantosa.
Ranger probó con otra radio. El rastro rojo de una granada de humo apareció brevemente en el aire, antes de que el viento la disipara. Ross vio un claro en el suelo al tiempo que eran alcanzados por otra ráfaga.
El panel saltó en pedazos que se le clavaron en el hombro y en el casco. El helicóptero empezó a dar vueltas descontroladamente, como si estuviera en una enorme licuadora, emitiendo silbidos agonizantes.
En el vertiginoso descenso, Ross se sorprendió fijándose en objetos al azar. Un cartel de leche infantil hecho jirones, una portería de fútbol destrozada… El helicóptero impactó en el suelo con un gran estruendo, despidiendo más trozos de metal. Ross sintió la sacudida en todos los huesos de su cuerpo. Los dientes le crujieron. Un rotor se soltó y lo cercenó todo a su paso. Ross se puso en movimiento antes de que todo se hubiera detenido. El hedor a combustible lo ahogaba. Alargó una mano y agarró a Ranger por el hombro. Gracias a Dios, parecía estar vivo.
Nemo estaba intentando quitarse el arnés. Las correas se habían enredado y Nemo aún estaba amarrado a una abrazadera. Ranger fue a ayudarlo y los dos sacaron al herido en la camilla, que afortunadamente había sido izada antes del impacto.
—¡Kennedy! —exclamó Ross, arrodillándose junto a ella—. ¿Me oyes, Kennedy? —la chica yacía inmóvil de costado—. Mueve el trasero, vamos. Tenemos que salir de aquí.
«No te mueras», pensó. «Por favor, no te mueras».
Odiaba aquella situación con toda su alma. Demasiadas veces le había dado la vuelta a un soldado para descubrir que ya estaba muerto, o muerta.
—Ken…
Una palabrota salió de los labios de la novata, quien se puso en pie y miró a Ross. La expresión de inocencia se había esfumado de su rostro, reemplazada por una mirada de fría determinación.
—Deja de perder el tiempo, jefe —dijo—. Salgamos de aquí echando leches.
Los cuatro se agacharon bajo el abollado casco del helicóptero. Los agujeros de bala perforaban la cruz roja y la cola, y el suelo estaba cubierto con cartuchos abandonados de los Kalashnikov enemigos.
Los helicópteros Apache habían roto la formación y daban caza a los talibanes que se ocultaban en las laderas. El otro helicóptero médico había escapado y sin duda estaría enviando mensajes de auxilio a la base. Por todas partes se elevaban columnas de humo negro producidas por los morteros.
Sin evacuación a la vista, el equipo tenía que buscar el mejor refugio posible. Manteniendo la cabeza agachada, transportaron la camilla hacia la casa más próxima. A través del polvo y del humo, Ross vio a un soldado enemigo, armado con un Kalashnikov, acercándose a la misma casa que ellos.
—Yo me encargo —le dijo en voz baja a Nemo.
Al enfrentarse a un enemigo armado sólo contaba con el elemento sorpresa, por lo que no podía desaprovechar ni un segundo. Allí era donde se demostraba el entrenamiento. Se acercó al enemigo por detrás sin delatar su presencia, lo agarró por los tobillos y tiró con fuerza hacia atrás, haciendo que el talibán cayera de bruces contra el suelo. Antes de que supiera qué o quién lo había atacado, Ross lo había dejado fuera de combate atacándolo a los ojos, el cuello y la entrepierna. Le ató rápidamente las manos con una brida, le confiscó el arma y lo arrastró al interior de la casa.
Allí encontraron a un contingente de soldados estadounidenses y afganos.
—Dustoff 91 —dijo Ranger a modo de presentación—. Y me temo que vais a tener que esperar a otro transporte.
El soldado capturado gimió de dolor y se estremeció en el suelo.
—¿Dónde aprendiste esa técnica? —preguntó uno de los soldados estadounidenses.
—El combate cuerpo a cuerpo es una especialidad de los equipos de evacuación médica —dijo Nemo, estrechando la mano de Ross.
Un murmullo de voces en pastún y en inglés se elevó en el aire.
—Estamos perdidos —dijo un soldado de aspecto aturdido y exhausto. Al igual que sus compañeros, parecía no haberse lavado en varias semanas. Llevaba un collar antipulgas de perro, señal de lo dura que podía ser la vida en aquel lugar. El muchacho, cuyo rostro aún conservaba los rasgos de la adolescencia pero cuyos ojos habían perdido todo brillo, hablaba con una voz seca y apagada, como si todas sus ilusiones hubieran muerto.
—Vamos a echarle un vistazo a los heridos —sugirió Kennedy, quien parecía desesperada por hacer lo que fuera.
El soldado la llevó a una fila de personas tendidas boca arriba en el suelo. Un adolescente afgano escuchaba lo que parecía una oración por un iPhone, y un hombre gemía y se aferraba su pierna vendada, pero el resto yacía inconsciente. Kennedy comprobó las constantes vitales de todos y miró a su alrededor.
—Necesito algo para escribir.
Ross agarró un rotulador Sharpie del botiquín.
—Escribe aquí —dijo, señalando el pecho desnudo del adolescente.
Ella dudó un momento, pero empezó a escribir en la piel del muchacho. Del exterior llegaron más disparos, y al cabo de lo que pareció una eternidad, pero que no debieron de ser más de veinte minutos, llegó otro helicóptero de evacuación. Un médico descendió con un cable y el aparato se alejó en busca de un lugar donde aterrizar. En el interior de la cabaña, todo el mundo se dispuso a ayudar al personal sanitario.
Ross apartó un par de cadáveres. No sentía nada. No podía permitírselo. Lo peor aún estaba por llegar.
—Mira a ver si puedes detener esa hemorragia —le pidió el médico recién llegado—. Aprieta algo contra la herida.
Ross obedeció y se arrancó una manga para hacer presión contra un brazo ensangrentado. Sólo entonces se fijó en que el brazo pertenecía a un viejo al que un niño le cantaba en voz baja al oído.
Tenía que encontrar la sensibilidad que aún conservaba. Necesitaba lo mismo que se advertía en la mano del niño acariciando la mejilla del viejo. La familia… La familia era lo que daba sentido a la vida. Lo único que importaba cuando todo lo demás desaparecía. Aparte de su abuelo, Ross no tenía a nadie, y odiaba aquella sensación de vacío emocional.
Los disparos de los insurgentes cesaron. Llegaron otros dos helicópteros médicos y el personal corrió con las literas a campo abierto para unirse a los demás. Todo el mundo aprovechó el cese del fuego enemigo para ponerse en marcha. Los heridos fueron cargados en camillas, ponchos o en brazos. Aquellos que podían andar subieron por su propio pie a los helicópteros, frenética y desordenadamente. El primer aparato despegó con un bandazo y se elevó rápidamente en el aire.
Ross se subió al segundo y se agarró a un listón. El enemigo empezó a disparar de nuevo y las balas rebotaron en los patines de aterrizaje. El vuelo transcurrió entre la polvareda, la humareda y el ruido, pero finalmente, gracias a Dios, Ross reconoció en los labios del piloto las palabras mágicas que todos estaban esperando: «Dustoff aproximándose a la base».
El combustible casi se había agotado, pero consiguieron aterrizar sin problemas y el personal de tierra se hizo cargo de los heridos inmediatamente. Ross se hizo con un poco de betadine y un par de vendas y entró en el campamento. El sol le abrasaba el brazo del que se había arrancado la manga. Estaba mareado con la sensación de haber estado en el infierno y haber regresado con vida.
Ni siquiera era mediodía.
Gracias a su acreditada rapidez y eficacia, la unidad de evacuación de Ross había salvado muchas vidas. Lo normal eran veinticinco minutos desde el campo de batalla al hospital. Ross siempre se había enorgullecido de su labor, pero era hora de seguir adelante con su vida. Estaba más que preparado para hacerlo.
Alrededor de la tienda había mucha actividad. Otros dos equipos médicos estaban preparándose para salir.
—Eh, Leroy, parece que las navidades se adelantan para ti este año —le dijo Nemo, devorando un trozo de pizza—. He oído que te licencian.
Ross asintió. Sentía una oleada de algo extraño, no exactamente alivio. Al fin era una realidad. Al fin volvía a casa.
—¿Qué vas a hacer cuando estés en casa? —quiso saber Nemo.
Empezar de nuevo, pensó Ross. Hacerlo bien esa vez.
—Tengo grandes planes.
—Igual que todos —dijo Nemo, riendo, dirigiéndose hacia las duchas.
Cuando se vivía en un infierno como aquél, lo único que se planeaba era sobrevivir durante los próximos diez minutos. Pero ahora tendría que empezar a mirar más allá.
Vio a Florence Kennedy agachada a la sombra. Estaba bebiendo de una cantimplora y lloraba en silencio.
—Hola… Siento haberte gritado como lo hice —le dijo Ross.
Ella lo miró con ojos enrojecidos por las lágrimas.
—Hoy me has salvado el trasero.
—Es un trasero muy bonito.
—Cuidado con lo que dices, jefe —le sonrió a través de las lágrimas—. Te debo una.
—Sólo estaba haciendo mi trabajo.
—Parece que te vas a casa.
—Sí. Ella se sacó una tarjeta del bolsillo y escribió un correo electrónico.
—Quizá podamos
—Quizá —murmuró él. Las cosas no funcionaban de esa manera, pero ella era demasiado nueva para saberlo. Le dio la vuelta a la tarjeta y leyó el nombre impreso.
—Tyrone Kennedy… De la oficina del fiscal de Nueva Jersey. ¿Significa esto que estoy metido en problemas?
—No. Pero si alguna vez tienes problemas en Nueva Jersey, llama a mi padre. Tiene buenos contactos.
—Y sin embargo tú estás aquí —observó él. Tal vez Florence fuese como él en ese aspecto. Una persona sin rumbo que necesitaba hacer algo con sentido.
Ella se encogió de hombros.
—Sólo te digo que si alguna vez necesitas algo de mí, no dudes en pedírmelo —le puso el tapón a la cantimplora y se dirigió hacia el comedor. Parecía una mujer muy distinta a la novata que Ross había conocido unas horas antes.
Se sorprendió al ver que la mano le temblaba mientras se guardaba la tarjeta en el bolsillo. Aparte de unos cuantos cardenales y rasguños había salido ileso de la misión, aunque le dolía todo el cuerpo. Las terminaciones nerviosas volvían a enviar señales al cerebro. Después de pasarse veintitrés meses insensibilizándose contra toda clase de dolor, empezaba a sentir de nuevo.
Capítulo 1
Condado de Ulster, Nueva York
Para ser un anciano agonizante, George Bellamy le pareció a Claire un hombre sorprendentemente alegre. Por la radio del coche estaban retransmitiendo Hootenanny, el programa más estúpido que Claire hubiera oído jamás, pero George parecía encontrarlo muy divertido, como demostraba su risa, tan peculiar como contagiosa. Empezaba como un suave murmullo e iba creciendo en intensidad hasta convertirse en una manifestación de pura felicidad.
Pero no sólo era por el programa de radio. A George acababan de comunicarle que su nieto volvía a casa desde Afganistán, y estaba impaciente por volver a verlo.
Por el bien de todos, Claire esperaba que aquel encuentro tuviera lugar muy pronto.
—Estoy deseando ver a Ross —dijo George—. Es mi nieto. Acaba de dejar el ejército y ahora mismo debe de estar viniendo para acá.
—Seguro que vendrá directamente a verte —corroboró ella, haciendo como si George no le hubiera repetido lo mismo una hora antes.
La carretera discurría entre una radiante paleta de colores primaverales: el exuberante verde de las hojas, el brillante amarillo de los narcisos y el intenso violeta de las flores silvestres. Claire se preguntó si George estaría pensando en que aquélla sería su última primavera. La angustia de sus pacientes ante lo inevitable le resultaba insoportable, pero de momento, George no parecía estar sufriendo. A pesar de que acababan de conocerse, tenía la impresión de que George Bellamy iba a ser uno de sus pacientes más agradables.
Con sus pantalones pulcramente planchados y su impecable polo, tenía el aspecto de cualquier caballero adinerado que se iba a pasar unas semanas al campo. El pelo volvía a crecerle tras haber abandonado la quimioterapia, y su piel ofrecía un color muy saludable.
Como enfermera especializada en cuidados paliativos para enfermos terminales, Claire había conocido a toda clase de pacientes y a sus respectivas familias. Pero aún no había conocido a ningún pariente de George, ya que sus hijos vivían muy lejos. Por el momento, sólo estaban George y ella.
Le señaló el cuaderno que George tenía en el regazo, cuyas páginas estaban llenas de una letra fina y elegante.
—Parece que te has mantenido muy ocupado.
—He estado haciendo una lista de cosas pendientes. ¿Te parece buena idea?
—Creo que es una idea fantástica, George. Todo el mundo tiene una lista de cosas pendientes, pero casi todos la guardamos aquí —se tocó la sien.
—Ya no confío tanto en mi cabeza —admitió él, refiriéndose indirectamente al glioblastoma multiforme, el grave tumor cerebral que padecía—. Así que he decidido anotarlo todo por escrito —hojeó las páginas del cuaderno—. Es una lista muy larga —añadió en tono ligeramente avergonzado, como si se estuviera disculpando—. Puede que no consiga hacerlo todo.
—Lo haremos lo mejor que podamos. Yo te ayudaré —dijo ella—. Para eso estoy aquí —dijo ella sin apartar la vista de la carretera. No estaba acostumbrada a los caminos rurales, y comparadas con el bullicio y la contaminación de Manhattan o de Jersey, las colinas boscosas y las escarpadas montañas del condado del Ulster le parecían un paisaje muy extraño, casi irreal.
—Es bueno tener muchas cosas pendientes —dijo—. De esa manera no tendrás tiempo para aburrirte.
Él se echó a reír.
—En ese caso, nos espera un verano muy ocupado.
—Tendremos el verano que tú quieras.
George suspiró y siguió hojeando las páginas.
—Ojalá hubiera pensado en estas cosas antes de saber que iba a morir.
—Todos vamos a morir —le recordó ella.
—Da gusto contar con una enfermera tan optimista.
—Seguro que una enfermera más optimista te sacaría de tus casillas.
George y Claire acababan de conocerse, pero ella tenía un don para calar a las personas nada más verlas. Era una cuestión de supervivencia. En una ocasión había tenido que cambiar drásticamente de vida por haberse confundido con una persona.
George Bellamy era un hombre culto y circunspecto, pero parecía ser un alma solitaria en busca de... algo. Claire aún no había descubierto de qué se trataba, aún no sabía mucho de él. Era un afamado corresponsal jubilado que había pasado casi toda su vida en París y viajando por el mundo. Pero ahora, al final de su vida, quería visitar un lugar muy distinto a las grandes urbes.
El final de una vida era tan variado como la forma de haberla vivido. Algunas acababan con discreción, otras con un dramatismo exagerado, y casi todas con gran pesar. Los remordimientos eran el veneno que mataba lentamente la alegría de una persona, y a Claire siempre le sorprendía presenciar como unos pocos remordimientos bastaban para amargar una existencia feliz y dichosa. Por el bien de George, esperaba que su último viaje le reportara la tranquilidad para morir en paz.
Mucha gente pensaba que los moribundos conocían las respuestas a las grandes preguntas trascendentales. Creían que la inminencia de la muerte les otorgaba una sabiduría espiritual mucho más profunda que la de los vivos. Gracias a su profesión, Claire había aprendido que aquello no era más que un mito. Los enfermos en fase terminal presentaban toda clase de rasgos psíquicos: ingenuidad, desesperación, felicidad, locura, miedo, sensatez… Exactamente igual que los vivos. La única diferencia era su fecha de expiración. Y sus limitaciones físicas.
El paisaje se hizo aún más bonito y bucólico a medida que avanzaban hacia el noroeste en dirección a las Catskills, una vasta reserva natural de montañas, ríos y bosques. Al cabo de un rato, vieron el letrero que señalaba su destino: Bienvenidos a Avalon. Un pequeño pueblo con un gran corazón.
Las manos de Claire se apretaron inconscientemente sobre el volante. Nunca había vivido en un pueblo pequeño, y la idea de pertenecer, aunque sólo fuera temporalmente, a una comunidad cerrada y fuertemente unida la hacía sentirse muy vulnerable. Fuese o no paranoia, tenía sus motivos.
En ningún lugar se había sentido nunca realmente a salvo. Ni siquiera el tiempo que pasó con su madre, antes de que empezaran los problemas. Su madre, una adolescente que se escapó de casa, no era una mala persona. Simplemente una drogadicta a la que unos camellos mataron de un tiro en una calle de Newark, dejando tras ella a una hija de diez años.
Muy pocos podrían decirlo, pero en el caso de Claire el sistema de protección de menores le cambió la vida por completo. Sherri Burke, la encargada de su caso, se aseguró de que estuviera con las mejores familias de acogida posibles. Al experimentar por primera vez lo que era la vida familiar, Claire aprendió lo que significaba formar parte de algo más extenso y profundo que ella misma.
Para apreciar las bendiciones de una familia sólo tenía que observar. Las veía en todas partes. En la mirada de una mujer cuando su marido entraba por la puerta. En la mano de una madre palpando la frente de un hijo con fiebre. En las risas de unas hermanas contando chistes o en la protección de un hermano mayor. Una familia era como una red de seguridad que frenaba una caída. Como un escudo invisible que amortiguaba los golpes. Se atrevió a soñar con una vida mejor. Con tener su propia familia, con casarse y ser madre. Con todas las cosas que hacían sonreír a las personas y que proporcionaban un refugio contra la tristeza y el miedo. Según el sistema, todo eso podía ser suyo algún día. Siempre que todo funcionara como era debido.
Pero entonces, a los diecisiete años, todo cambió. Claire fue testigo de un crimen y se vio obligada a permanecer oculta… escondiéndose de una persona a la que había confiado su vida. Si aquello no era motivo para volverse paranoica, no sabía cuál podría ser.
Un pueblo pequeño como Avalon podía ser un lugar muy peligroso, especialmente para alguien con un pasado que ocultar. Cualquiera que hubiera leído los libros de Stephen King lo entendería.
Si las cosas empeoraban tendría que volver a desaparecer. Al menos era algo que se le daba bien. Había aprendido que la realidad no era como las películas. Un simple asesinato no se consideraba un crimen federal, por lo que no podía acogerse al WITSEC, el programa federal de protección de testigos, financiado por el gobierno y con un historial impecable. Por el contrario, los programas locales adolecían invariablemente de una gravísima carencia de fondos. A los contribuyentes no les hacía gracia gastarse el dinero en esos programas para proteger a unos testigos e informantes que, en su mayoría, eran también criminales y delincuentes que ofrecían información a cambio de inmunidad legal. Los inocentes como Claire eran una rarísima excepción.
A menudo, la protección de esos programas consistía en un billete de autobús de ida y unas pocas semanas en un motel barato. Después de eso, el testigo sólo contaba consigo mismo para protegerse. Y para un testigo como Claire, cuya situación era tan peligrosa que ni siquiera podía confiar en la policía, el único aliado era la suerte.
Las familias de las que había formado parte le parecían ahora tan lejanas y borrosas como un sueño casi olvidado, y había abandonado la esperanza de tener la suya propia algún día. Sí, podría enamorarse e iniciar una relación. Incluso podría tener hijos. Pero ¿para qué? ¿Qué sentido tenía crear algo en lo que depositar todo su amor si en todo momento viviría bajo la amenaza de ser descubierta?
De modo que allí estaba, al margen de la vida familiar y estable que tanto deseaba, pero que nunca podría tener. Intentaba con todas sus fuerzas resignarse a la soledad, y aunque a veces lo conseguía, casi siempre se sentía como una hoja sacudida por el viento.
—Ya casi hemos llegado —le dijo a George tras comprobar la distancia en el GPS.
—Excelente. El viaje es mucho más corto que cuando era niño. Por aquel entonces, todo el mundo venía en tren.
George no le había explicado exactamente por qué quería pasar sus últimos días en aquel lugar concreto, ni tampoco le había dicho por qué hacía aquel viaje solo. Pero Claire sabía que se lo acabaría contando a su debido tiempo.
A menudo, la gente realizaba un último viaje al final de su vida, normalmente a algún lugar al que estuvieran íntimamente conectados. A veces era el sitio donde comenzó su historia, o donde se produjo algún cambio crucial. También podía ser un viaje en busca de paz y reposo, o incluso todo lo contrario: un destino donde quedaban asuntos por resolver. La razón por la que George Bellamy había elegido un pueblo junto al lago Willow aún era un misterio.
La carretera siguió el serpenteante curso de un arroyo a la sombra de los árboles. Un letrero lo identificaba como el río Schuyler. El nombre holandés le pareció a Claire tan pintoresco como el puente cubierto que se veía a lo lejos.
—Nunca había visto un puente cubierto, salvo en fotos.
—Lleva ahí desde que puedo recordar —dijo George, inclinándose ligeramente hacia delante.
Claire examinó la estructura, sencilla y nostálgica como una canción antigua, pintada de rojo y con un tejado de madera. Pisó el acelerador y sintió una repentina curiosidad por el pueblo que parecía significar tanto para su paciente. Tal vez acabara siendo un buen trabajo y, por una vez en su vida, se sintiera segura en un sitio.
Apenas había contemplado esa posibilidad cuando un destello azul y blanco se reflejó en el espejo retrovisor de la furgoneta. Un segundo después oyó el estridente sonido de una sirena.
Claire sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y que le paralizó los miembros. Un terror muy familiar volvió a apoderarse de ella, y por un segundo pensó en pisar a fondo el acelerador y emprender la huida en aquel viejo y pesado cacharro.
George debió de leerle el pensamiento, o quizá el lenguaje corporal.
—En mi lista no figura una persecución —dijo.
—¿Qué? —sonrojada y sudorosa, levantó el pie del acelerador.
—Que en mi lista no he incluido una persecución en coche. Creo que puedo pasar sin algo así.
—¿Tengo pinta de querer salir huyendo? Lo que voy a hacer es detenerme en la cuneta —dijo ella, confiando en que George no percibiera el temblor de su voz.
—La voz te tiembla.
—Porque detenerme en la cuneta me pone nerviosa —respondió ella. «Nerviosa» era decir poco, ya que apenas podía respirar y el corazón se le iba a salir por la boca. Detuvo la furgoneta en el arcén de grava y echó el freno de mano.
—Ya lo veo —repuso George tranquilamente, y extrajo de su bolsillo un fajo de billetes sujetos con un clip dorado.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó ella, olvidándose momentáneamente de su ansiedad.
—Supongo que habrá que sobornarlo. Es lo normal en los países del Tercer Mundo.
—No estamos en un país del Tercer Mundo. Ya sé que tal vez no lo parezca, pero seguimos en el Estado de Nueva York.
El coche patrulla, tan negro y reluciente como un caramelo de chocolate, mantuvo las luces encendidas, advirtiendo a cualquier transeúnte que se estaba procediendo al arresto de un criminal.
—Aparta eso —le ordenó a George.
Él se encogió de hombros y se guardó el dinero.
—Podría llamar a mi abogado.
—Me parece un poco pronto —miró el coche patrulla por el espejo retrovisor—. ¿Por qué tarda tanto?
—Está comprobando si hay puesta alguna denuncia contra este vehículo.
—¿Y por qué iba alguien a poner una denuncia? —preguntó Claire. La furgoneta estaba alquilada a nombre de George y ella figuraba como conductora autorizada.
Sin embargo, la expresión de George le hizo sospechar que allí había gato encerrado.
—George… —le dijo en tono de advertencia.
—Primero oigamos lo que tenga que decir el agente —respondió él—. Luego podrás gritarme cuanto quieras.
El policía se aproximó a la furgoneta por detrás. Al ver como se acercaba por el espejo retrovisor, con su uniforme impecable, sus gafas de sol plateadas, su recio mentón afeitado y sus brillantes botas, Claire se estremeció de pavor.
—Permiso de conducir y papeles del vehículo —le pidió en tono tranquilo y autoritario.
Claire sintió los dedos agarrotados mientras le entregaba el carné. Tenía todos sus papeles en regla, pero aun así contuvo la respiración mientras el policía lo examinaba. En su placa de identificación se leía Rayburn Tolley. Policía de Avalon. George le pasó la carpeta con los papeles de la furgoneta y ella se la entregó al poli.
Se mordió el labio y lamentó haber hecho aquel viaje. Había sido un grave error.
—¿Dónde está el problema? —le preguntó al agente Tolley con una voz que delataba su nerviosismo. Por mucho tiempo que hubiera pasado y por muchos policías con los que hubiera hablado, nunca podía estar tranquila en presencia de las autoridades. A veces hasta un simple policía deteniendo el tráfico a la salida de un colegio bastaba para que le entrara el pánico.
El poli miró con el ceño fruncido la mano de Claire, que seguía temblando.
—Dígamelo usted.
—Estoy nerviosa —admitió ella. Con el paso de los años había aprendido a decir la verdad siempre que le fuera posible. De esa manera le resultaba más fácil mentir cuando no hubiera más remedio—. Quizá piense que estoy loca, pero me pone muy nerviosa tener que parar en el arcén.
—Señorita, conducía usted a una gran velocidad.
—¿En serio? Lo siento, agente. No me di cuenta.
—¿Adónde se dirige?
—A un lugar llamado Campamento Kioga, junto al lago Willow —respondió George—. Y si conducía a una velocidad excesiva la culpa es mía. Estoy impaciente por llegar.
El agente Tolley se inclinó ligeramente y miró a George.
—¿Quién es usted?
—Alguien que empieza a sentirse acosado por usted —dijo George, visiblemente indignado.
—No será por casualidad George Bellamy, ¿verdad? —le preguntó el agente.
—El mismo —respondió George—. Pero ¿cómo lo…?
—En ese caso, señorita —lo interrumpió el agente, devolviendo la atención a Claire—, debo pedirle que baje del vehículo y mantenga las manos donde yo pueda verlas.
A Claire le dio un vuelco el corazón. Era la situación que más había temido desde que muchos años antes había descubierto que la estaban persiguiendo. El principio del fin.
Su mente trabajaba a toda prisa, aunque sus movimientos se parecían a los de una muñeca de madera. ¿Debería someterse? ¿Intentar huir?
—Oiga, agente —dijo George—, ¿le importaría decirme qué ocurre aquí?
—George, este hombre sólo está cumpliendo con su trabajo —dijo Claire, con la esperanza de ablandar al poli. Le indicó a George que permaneciera sentado y se bajó de la furgoneta como le habían ordenado.
Al agente Tolley no pareció importarle la pregunta de George.
—Hemos recibido una llamada sobre usted y la señorita… —volvió a examinar el carné de conducir, que seguía sujeto en su portafolios— Turner. La llamada la ha realizado un pariente suyo —leyó el nombre en una hoja—. Alice Bellamy.
Claire miró por encima del hombro a George.
—Es una de mis nueras —confirmó él en tono de disculpa.
—Señor, su familia está muy preocupada por usted —dijo el poli.
Claire no podía ver sus ojos a través de las gafas, pero sí podía ver su propia imagen reflejada en los cristales. Pelo negro por los hombros. Ojos grandes y oscuros. Un rostro normal y corriente. Ése era siempre el objetivo. Pasar desapercibida. Fundirse con la gente. Que nadie la recordara.
Se obligó a mantener la cabeza alta y fingir que todo iba bien.
—¿Es un delito preocupar a la familia?
El policía posó la mano derecha sobre la funda del revólver y Claire vio como soltaba la hebilla de seguridad.
—No se trata sólo de eso... La familia del señor Bellamy tiene graves sospechas sobre usted.
Claire tragó saliva. Los Bellamy tenían dinero y recursos de sobra. Tal vez la nuera de George había ordenado que se la investigara a fondo y hubieran salido a la luz unos datos bastante inquietantes.
—¿Qué clase de sospechas? —preguntó. El miedo le había secado la garganta.
—Oh, a ver si lo adivino —dijo George, e incomprensiblemente se echó a reír—. Mi familia cree que me han secuestrado.
Capítulo 2
Aeropuerto Internacional de Kabul, Afganistán
—¿Que ha hecho qué? —gritó Ross por el móvil prestado.
—Lo siento, la cobertura es pésima —dijo su prima Ivy desde su casa de Santa Bárbara, donde era once horas y media más temprano—. Ha secuestrado al abuelo.
Ross giró los hombros y los sintió extrañamente ligeros. Durante los dos últimos años había tenido que cargar con diez kilos adicionales de coraza, casco y chaleco, pero todo aquel peso había desaparecido ahora que finalmente volvía a casa.
Aunque quizá lamentara haberse despojado de su armadura. Al parecer, la vida civil también tenía sus riesgos.
—¿Secuestrado? —repitió, atrayendo la atención de las demás personas en la sala de espera. Hizo un gesto con la mano para indicar que todo iba bien y se apartó de las miradas curiosas.
—Ya me has oído —dijo Ivy—. Según cuenta mi madre, puso un anuncio buscando una enfermera personal. Y la mujer a la que contrató lo ha secuestrado y se lo ha llevado a un rincón perdido en las montañas de Ulster.
—Eso es una locura —dijo Ross—. Lo que dices no tiene ni pies ni cabeza —en Afganistán los secuestros se sucedían a diario y rara vez tenían un desenlace feliz.
—¿Qué quieres que te diga? —preguntó Ivy, quien parecía sentirse avergonzada—. Ya sabes cómo es mi madre.
Desde niños, Ross y Ivy se habían compadecido mutuamente por sus melodramáticas madres. Ivy era unos años más joven que Ross y vivía en Santa Bárbara, donde se dedicaba a hacer esculturas vanguardistas y a escribir largos y angustiosos e-mails a su primo.
—¿Estás segura de que la tía Alice está exagerando? ¿No existe la menor posibilidad de que pueda estar en lo cierto?
—Siempre hay una posibilidad. Mi madre siempre actúa dentro de los límites de lo posible. Cree que el abuelo está perdiendo la cabeza. Todo el mundo sabe que los tumores cerebrales provocan que la gente haga locuras. ¿Cuándo puedes venir a Nueva York? Te necesitamos más que nunca, Ross. El abuelo te necesita. Tú eres el único al que escucha. ¿Dónde estás, por cierto?
Ross paseó la mirada por el aeropuerto, atestado de soldados con uniformes de camuflaje que contaban historias de combates, terroristas suicidas o emboscadas. Su traslado al aeropuerto había sido su último desplazamiento por tierras afganas, y durante todo el trayecto había estado rezando por que no le pasara nada. No quería ser una de esas víctimas que ocupaban las primeras planas de los periódicos: Ataque a un convoy acaba con la vida de un soldado en su último día de servicio.
Se imaginó a Ivy en su casa bohemia en los acantilados de Hendry Beach. Podía oír de fondo una canción de Cream. Ivy debía de estar haciendo café en su cafetera french press y viendo a los surfistas en la playa.
—Voy de camino —dijo.
Los soldados de regreso a casa llevaban horas esperando en el aeropuerto. El tiempo transcurría tan despacio como el avance de un glaciar. El vuelo estaba previsto para las dos de la tarde, pero lo habían retrasado a las 21:45. Los soldados recibieron la orden de volver al campamento y permanecer encerrados en una sofocante tienda sin nada que hacer hasta la hora de embarcar. Pero llegó la hora y el vuelo volvió a retrasarse, sin que nadie se sorprendiera lo más mínimo.
—¿Ross? —la voz de su prima lo sacó de sus pensamientos—. ¿Cuándo llegarás?
—Pronto —respondió él. En aquel momento no podría sentirse más lejos de casa. Era como si estuviera en otro planeta—. ¿Qué pasa con el abuelo?
—Estuvo recibiendo un tratamiento en la clínica Mayo. Supongo que los médicos le dijeron que... —hizo una pausa y dejó escapar un audible sollozo—. Le dieron la peor noticia posible.
—Ivy…
—No se puede operar. Ni siquiera mi madre exageraría con algo así. Va a morir, Ross.
Ross se quedó tan aturdido por la noticia que durante unos segundos fue incapaz de respirar y de pensar. Tenía que haber algún error. Un mes antes había recibido un mensaje de su abuelo en el que hacía mención de la clínica Mayo. George no le daba importancia al dato, pero Ross tendría que haber leído entre líneas. Nadie iba a la clínica Mayo para curarse un resfriado.
Su abuelo empezaba todas sus cartas y correos electrónicos con un encabezamiento anticuado y formal, y siempre se despedía de la misma manera: Mantén la calma y sigue adelante.
Tranquilidad y perseverancia. Así había vivido George Bellamy. Y así iba a morir.
—Finalmente se lo confesó a mi padre —continuó Ivy. Seguía hablando como si tuviera un nudo en la garganta—. Le dijo que no iba a seguir con el tratamiento.
—¿Está asustado? —le preguntó Ross—. ¿Sufre algún dolor?
—Está igual que siempre. Dijo que tenía que ir a un pueblo en las Catskills a ver a su hermano. Fue la primera vez que yo oía hablar de un hermano. ¿Tú sabías algo?
—¿Qué has dicho? ¿El abuelo tiene un hermano?
Una interferencia en el teléfono se tragó la primera parte de la respuesta de Ivy.
—… cuando mi madre se enteró de lo que pensaba hacer, se puso hecha una fiera.
La mala cobertura y el ruido del aeropuerto hacían difícil entender a su prima, pero Ross consiguió enterarse de que su abuelo había llamado a sus tres hijos, Trevor, Gerard y Louis, para informarlos sobre su diagnóstico. Acto seguido, sin darles tiempo para asimilar la noticia, les comunicó su intención de abandonar su ático en Manhattan y viajar a un pueblecito al norte del estado para ver a su hermano, un tipo llamado Charles Bellamy. Al igual que Ivy y que Ross, el resto de la familia tampoco sabía que George tenía un hermano perdido. ¿Estaría ingresado en algún psiquiátrico, como en la película Rain Man? ¿O tan sólo sería producto de su imaginación?
—De manera que se ha ido al norte del estado con una mujer que… ¿Cómo se llama?
—Claire Turner. Dice ser una especie de enfermera personal o cuidadora a domicilio, pero mi madre, y seguro que también la tuya, cree que sólo va detrás del dinero del abuelo.
Cómo no, pensó Ross. El dinero siempre era la principal preocupación de la tía Alice y de su madre. A pesar de no pertenecer a la familia Bellamy ambas afirmaban querer a George como a un padre. Tal vez fuera cierto, pero Ross sospechaba que la angustia de Alice guardaba más relación con la posible pérdida de la herencia que con la segura pérdida de su suegro. También estaba seguro de que su madre albergaba los mismos temores, pero no era el momento de sacar aquel tema.
—Han avisado a la policía para que la detengan —añadió Ivy.
—¿A la policía? —repitió, pasándose una mano por el cabello, cortado al rape. Se percató de que había vuelto a levantar la voz y se giró otra vez—. ¿Han avisado a la policía? —al parecer, su madre y su tía habían convencido a las autoridades de que George Bellamy corría un grave peligro en compañía de una desconocida.
—No sabían qué otra cosa podían hacer —dijo Ivy—. Escucha, Ross. Estoy muy preocupada por el abuelo. No quiero que sufra. Ven pronto a casa, te lo ruego.
—He solicitado un licenciamiento con carácter urgente —le aseguró Ross.
Hasta el momento, la baja en el ejército no le estaba reportando muchas ventajas. Su prima se comportaba como si su vuelta a casa fuera a ser una cura milagrosa para el abuelo. Pero la experiencia le había enseñado a Ross que los milagros no existían.
—¿Cuándo estarás en Nueva York? —le preguntó a Ivy, pero para entonces la conexión se había perdido y a Ross no le quedó otro remedio que devolver el móvil al brigada Manny Shiraz, quien se lo había prestado al estropearse el suyo.
—¿Problemas en casa? —preguntó Manny. Era la clase de pregunta que siempre se les hacía a los soldados desplegados en cualquier parte del mundo.
Ross asintió.
—Era pedir demasiado volver a casa y encontrarlo todo en orden.
—Bienvenido al club.
El regreso a un hogar feliz era un mito, y sin embargo todos los soldados que abarrotaban la sala de espera estaban impacientes por subirse al avión. Muchos de aquellos hombres y mujeres no veían a sus familias desde hacía un año, algunos incluso más tiempo. Eran padres que no habían visto el nacimiento de sus hijos o que se habían perdido sus primeros pasos. Maridos y esposas que habían visto impotentes cómo se acababan sus matrimonios. Personas que no habían estado con los suyos en las vacaciones, en los cumpleaños, en la muerte de algún ser querido... Todos ansiaban volver a sus vidas.
Ross también estaba impaciente, aunque no tuviera una verdadera vida esperándolo. No tenía mujer ni hijos que contaran las horas para su regreso. Tan sólo tenía a su egoísta y frívola madre y al abuelo.
George Bellamy se había convertido en su principal apoyo desde que un oficial llamó a la puerta de casa para comunicarle a Winifred Bellamy y a su hijo que Pierce Bellamy había muerto en la operación Tormenta del Desierto. El abuelo voló de París a Nueva York en el Concorde, el mítico avión supersónico que aún surcaba los cielos, para abrazar a su nieto y llorar juntos la desgracia. Aquel día el abuelo le hizo una promesa: «Siempre me tendrás aquí».
Abuelo y nieto habían permanecido juntos como dos supervivientes de un tsunami. Por su parte, la madre de Ross se consumió en una espiral de dolor que culminó en una frenética serie de citas. Winifred no tardó en recuperarse de su pérdida; volvió a casarse y adoptó dos hijastros, Donnie y Denise. Ross fue enviado a un colegio interno de Suiza por sus dificultades para aceptar a su padrastro y hermanastros. Su madre se convenció de que el prestigioso internado le ofrecería a su hijo una educación mucho mejor de la que ella pudiera darle.
Ross estaba tan cegado por el dolor y el resentimiento que no podía entender nada. Le resultaba inconcebible que una madre pudiera enviar a un colegio interno a un niño que acababa de perder a su padre. Pero años más tarde tuvo que admitir que quizá su madre había hecho lo correcto. Para muchos de sus compañeros, la oportunidad de estudiar en el American School de Suiza era tan fascinante como hacerlo en Hogwarts. Y quizá la separación de su familia y los largos periodos de aislamiento lo ayudaron a prepararse para sus futuras misiones militares.
Además, su abuelo vivía y trabajaba en París e iba a Lugano a visitarlo casi todos los fines de semana. El abuelo quizá no lo sabía, pero lo había salvado de ahogarse en la desesperación.
Cerró los ojos y se imaginó a su abuelo, alto e imponente, con una abundante mata de pelo blanco. A Ross nunca le había parecido un anciano decrépito.
La víspera de su marcha a Afganistán, Ross le prometió que volvería. Pero su abuelo apartó la mirada y pronunció unas fatídicas palabras: «Eso mismo me dijo tu padre».
Estuvo paseando de un lado para otro, agobiado por la interminable espera. La vida en el ejército consistía principalmente en largas esperas, pero nunca había logrado acostumbrarse. Cuando anunció su intención de servir a su patria sabía que sería un durísimo golpe para su abuelo, pero era algo que debía hacer. Tenía que acabar lo que su padre había empezado.
Ross había llegado a la edad adulta como un niño mimado e insolente sin un rumbo fijo en la vida. Todo lo conseguía con una facilidad pasmosa: amigos, mujeres, títulos académicos… Pero tras acabar la universidad sintió que estaba a la deriva, incapaz de encontrar su sitio. Se hizo piloto, sedujo a más mujeres de las que podía recordar y finalmente se dio cuenta de que debía encontrar una vocación con sentido. A los veintiocho años se alistó en el ejército. Su avanzada edad provocó algunas muecas de escepticismo, pero su formación le abrió todas las puertas posibles. Sabía pilotar varias clases de aeronaves y hablaba tres idiomas. El ejército llenó su vida con el reto que siempre había buscado. Pilotar un helicóptero era el desafío más grande al que se hubiera enfrentado jamás, y por eso mismo le encantaba.
Pero a pesar de todas las pruebas, exigencias y penalidades, no había encontrado nada en la vida militar que lo hiciera sentirse más cerca de su padre.
Finalmente, el primer grupo de soldados fue trasladado al avión. Transcurrió otra hora hasta que regresó el autobús para recoger al resto. Ross no experimentó el menor entusiasmo al subirse al avión de transporte. Aún pasaría otra hora hasta que hubieran cargado todas las cajas y bolsas que esperaban en la pista.
Una teniente de la Marina se sentó frente a Ross, le dedicó una sonrisa y se puso a leer una revista de moda. Ross intentó concentrarse en su ejemplar de Rolling Stone, pero tenía la cabeza en otra parte.
Cuando llevaban una hora de vuelo, la teniente acercó el rostro a la ventanilla.
—Ya no estamos en Afganistán —anunció.
Estaba demasiado oscuro para ver el suelo, pero en el cielo se distinguía perfectamente la Osa Mayor. George le había enseñado a su nieto a reconocer muchas constelaciones. Cuando Ross tenía seis o siete años, su abuelo lo llevó a navegar por el estrecho de Long Island. Solos los dos en un pequeño velero, para celebrar que Ross acababa de ganar su insignia de flecha de luz en los Scouts. Cenaron a base de marisco, patatas fritas y zarzaparrilla y luego estuvieron navegando hasta que se hizo de noche.
—¿Allí está el cielo? —preguntó Ross, señalando la Vía Láctea.
Su abuelo alargó el brazo y le apretó la mano.
—El cielo está aquí, muchacho. Contigo.
El avión hizo escala en la base aérea de Manas, en Kirguistán, donde el aire era fresco y olía a hierba. Ross aprovechó para intentar llamar a su abuelo, a Ivy y a su madre, pero no tuvo suerte y se dirigió hacia al comedor. A pesar de la hora, estaba repleto.
Ross examinó los pósteres que anunciaban rutas turísticas, campos de golf y estancias en balnearios. Todo le parecía tan exótico como una copa de coñac francés. Antes de alistarse había disfrutado de todos los lujos posibles gracias a su abuelo. Ahora regresaba a su país curtido y endurecido por las cosas que había visto y hecho, pero al menos había cumplido la promesa de volver vivo a casa.
Una vez más, rezó para que su abuelo estuviera bien. Para que fuera como un soldado al que vendaban una herida y que volvía al campo de batalla.
La siguiente escala fue en Bakú, Azerbaiyán, y Ross tuvo que refrenar el impulso de echar a correr y empezar a viajar como un civil. No podía cometer una estupidez en el último momento, de modo que hizo lo posible por matar el tiempo hasta que el avión despegara con destino al aeropuerto de Shannon, en Irlanda.
Era de vital importancia que llegara a casa lo antes posible, porque todo parecía indicar que su abuelo se había vuelto loco. Si no, ¿cómo se explicaba que hubiera abandonado el tratamiento médico y se hubiera largado en busca de un hermano del que nunca había hablado con nadie?
Durante su misión, Ross había salvado muchas vidas y había aprendido mucho sobre heridas de bala y amputaciones de miembros, pero no sabía nada de tumores cerebrales. Volvió a pensar en el chico y el viejo herido, atrapados en aquella cabaña, abrazados el uno al otro. Lo habían perdido todo y sin embargo parecían asombrosamente tranquilos. Ross no sabía qué había sido de ellos. Muy rara vez se hacía un seguimiento de los nativos.
Pero a Ross le habría gustado saberlo.
Capítulo 3
—Ha sido emocionante, ¿verdad? —dijo George mientras se abrochaba el cinturón de seguridad.
Claire volvió a la carretera e intentó tranquilizarse, pero se sentía como si miles de ojos la estuvieran observando.
—No me gustan esa clase de emociones —murmuró, conduciendo con una precaución extrema.
A George no parecía haberlo afectado el encuentro con el policía. Sin perder la calma ni la cortesía, le había recordado al poli que estaban en un país libre y que no se infringía ninguna ley por preocupar a la familia. El agente Tolley les hizo unas cuantas preguntas, pero afortunadamente casi todas estaban dirigidas a George, cuyas respuestas sorprendieron tanto al policía como a Claire.
—Joven… por mucho que me gustaría ser el rehén de una mujer tan atractiva, me temo que no es el caso.
Claire le mostró al agente su documentación y su certificado de enfermería, intentando dar la imagen de una mujer afable, tímida y anodina. Era algo en lo que tenía mucha práctica, y finalmente el policía se convenció de que no había ningún motivo para detenerlos.
—Que tengan un buen día —les dijo, y les permitió continuar su camino.
Unos kilómetros más adelante, Claire vio una gasolinera y le preguntó a George si quería parar.
—No, gracias —respondió él—. Ya casi hemos llegado.
—Según señala el GPS aún faltan veinte kilómetros.
—Cuando era niño viajábamos en tren desde la estación Grand Central de Nueva York hasta Avalon. Allí nos subíamos a un viejo autobús que nos llevaba al Campamento Kioga —guardó silencio un momento—. Lo siento.
—¿El qué?
—Haber comenzado con la típica frase «cuando era niño». Me temo que vas a oírmela muchas veces.
—No te disculpes. Toda historia ha de tener un comienzo.
—Cierto, pero a nadie le interesa mi historia.
—La vida de cualquier persona es interesante —replicó ella—. Cada una a su manera.
—Seguro que la tuya también lo es —dijo él—. Estoy deseando que me la cuentes.
Claire no dijo nada y mantuvo la vista en la carretera. Era una carretera rural, llena de curvas y poco transitada, que conducía al pueblo de Avalon.
¿Qué parte de ella le mostraría a aquel anciano amable y condenado a muerte? ¿La estudiante de enfermería? ¿La mujer soltera que no poseía nada y que vivía de un trabajo temporal a otro? Se preguntó si George podría ver a través de ella y reconocer al alma errante y desarraigada que se ocultaba tras una fachada de mentiras. De vez en cuando alguno de sus pacientes descubría algo raro en ella, y ése era el único motivo por el que trabajaba exclusivamente con enfermos terminales. Tal vez fuera una lógica bastante macabra, pero así eran las cosas.
—No soy tan interesante, te lo aseguro —le dijo a George.
—Claro que lo eres —insistió él—. Tu trabajo, por ejemplo. Me parece una elección fascinante para una joven. ¿Cómo elegiste esta profesión?
Claire tenía una respuesta preparada.
—Siempre me ha gustado cuidar a las personas.
—¿A los moribundos, Claire? Tiene que ser muy deprimente, ¿no?
—Quizá por eso mis clientes son todos unos bastardos viejos y ricos —dijo ella, manteniendo una expresión deliberadamente fría.
George se echó a reír.
—Me lo tengo merecido… Pero la verdad es que siento curiosidad. Eres una mujer joven, guapa e inteligente. Y eso me hace pensar.
Claire no quería que pensara en ella. Era una persona muy celosa de su intimidad, no porque le gustara, sino porque su vida dependía de ello. Su vida consistía en un cúmulo de mentiras y secretos que no podía compartir con nadie. Lo único que había de verdad en ella eran los detalles superficiales, porque la persona que se ocultaba en su interior jamás podría salir a la luz. ¿A quién le interesaría saber que se pasaba las noches en vela y que la soledad era tan asfixiante que apenas le permitía respirar? ¿A quién le importaba que la piel le ardiera de deseo por recibir una caricia? ¿Quién podría entender su anhelo por escapar de aquel cuerpo y ser otra persona?
Había salvado la vida al ocultarse de todo y de todos, pero el precio a pagar era demasiado alto. No sólo había renunciado a sus sueños, sino también a su identidad.
—¿Sabes qué? —le dijo a George—. Vamos a centrarnos mejor en ti.