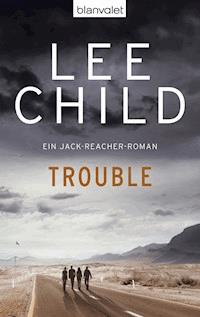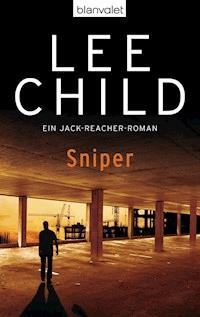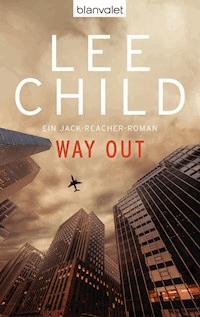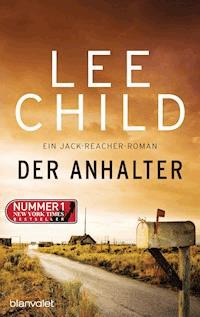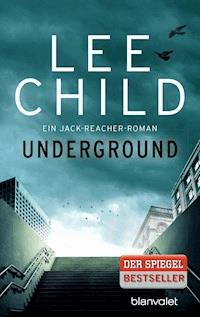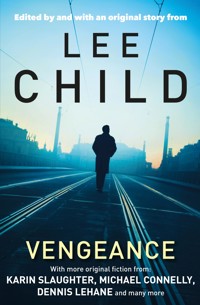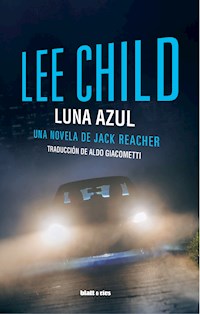9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jack Reacher
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
El expolicía militar Jack Reacher está disfrutando de su anonimato en Florida cuando un desconocido con muchas preguntas empieza a husmear a su alrededor. Reacher también tiene muchas preguntas, especialmente desde que el tipo aparece muerto. Las respuestas le conducen hasta Nueva York, hasta una seductora mujer y hasta los rincones oscuros de su propio pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Ähnliche
Título original: Tripwire
© Lee Child, 1999.
© de la traducción: V. M. García de Isusi, 2017.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO283
ISBN: 9788491870951
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRÓLOGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LEE CHILD
PARA MI HIJA RUTH. EN SU DÍA FUE LA MEJOR NIÑA DEL MUNDO, HOY ES UNA MUJER A LA QUE CON ORGULLO
PUEDO CONSIDERAR MI AMIGA.
PRÓLOGO
Garfio Hobie le debía toda su vida a un secreto de hacía casi treinta años. Le debía su libertad, su posición, su dinero. Se lo debía todo. Y, como le pasa a cualquier persona cauta en una situación como esa, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger aquel secreto. Porque tenía mucho que perder. Toda su vida.
Y aquello en lo que había confiado durante casi treinta años para guardar ese secreto se fundamentaba en dos aspectos. Los dos aspectos en que cualquiera se basa para protegerse de un peligro. Los mismos con los que una nación se protege de un misil enemigo. Con los que una persona protege su casa de los ladrones. Con los que un boxeador mantiene la guardia alta contra un golpe que pretende noquearlo. Detección y respuesta. Primera fase. Segunda fase. Primero descubres la amenaza, y luego reaccionas.
La primera fase era un sistema de alerta temprana. Había cambiado a lo largo de los años, como habían cambiado otras circunstancias. Ahora estaba bien ensayado y lo había simplificado. Se componía de dos capas, como dos cables trampa concéntricos. El primero de los cables trampa estaba a unos dieciocho mil kilómetros de casa. Era una alerta muy muy temprana. Un despertador. Le avisaría de que se estaban acercando. El segundo cable trampa estaba unos ocho mil kilómetros más cerca, pero seguía estando a diez mil kilómetros de casa. Una llamada realizada desde la segunda ubicación le avisaría de que se estaban acercando mucho. Le serviría para saber que había que dejar atrás la primera fase y pasar a la segunda.
La segunda fase era la respuesta. Él tenía muy claro cuál debía ser esa respuesta. Llevaba casi treinta años pensando en ello, pero solo había una solución viable: huir. Desaparecer. Era realista. Llevaba toda la vida sintiéndose orgulloso de su valor y de su ingenio, de su dureza, de su fortaleza. Siempre había hecho lo que había sido necesario. Sin pensárselo dos veces. Sin embargo, sabía que, en cuanto oyera el sonido de alarma de aquellos lejanos cables trampa, tendría que escapar. Porque nadie podría sobrevivir a lo que se le vendría encima. Nadie. Ni siquiera alguien tan cruel como él.
A lo largo de los años, el peligro había fluctuado como la marea. Durante largos periodos, había pensado que la marea lo arrastraría en cualquier momento, y durante otros igual de largos había creído que las olas nunca lo alcanzarían. A veces, el entumecimiento que produce el tiempo hacía que se sintiera seguro, porque treinta años son una eternidad. Otras veces, no obstante, le parecía que aquel tiempo hubiera pasado en un abrir y cerrar de ojos. A veces, pensaba que iba a recibir la llamada en cuestión de horas. Hacía planes, sudaba, pero siempre era consciente de que podía verse obligado a salir huyendo en cualquier momento.
Había pensado miles de veces en cada uno de los pasos que tendría que dar. Había previsto que la primera llamada se la harían un mes antes que la segunda. Así que, durante todo ese mes, se prepararía. Ataría los cabos sueltos, lo liquidaría todo, se haría con el dinero en efectivo, transferiría las acciones, arreglaría cuentas. Entonces, cuando lo llamasen la segunda vez, se marcharía. De inmediato. Sin dudar. Se largaría y no volvería jamás.
Sin embargo, resultó que las dos llamadas se las hicieron el mismo día. Y la segunda fue la que le hicieron primero. Habían hecho saltar el cable trampa que más cerca estaba una hora antes que el que estaba más lejos. Pero Garfio Hobie no salió huyendo. Dejó a un lado treinta años de minuciosos planes y se preparó para luchar.
1
Jack Reacher vio al tipo entrar por la puerta. Aunque, a decir verdad, no había puerta. Lo que hizo el tipo fue cruzar la parte de pared frontal en la que, en realidad, no había nada. La cuestión es que el bar quedaba abierto a la calle. Fuera, debajo de una parra vieja y reseca que daba un vestigio de sombra, había unas mesas con unas sillas. Se podría decir que era un bar interior-exterior, dado que se entraba por la parte de una pared en la que no había nada. Reacher supuso que tendrían una especie de reja de hierro con la que impedir el paso al establecimiento cuando estuviera cerrado. Si es que cerraba. Reacher nunca lo había visto cerrado, y eso que pasaba por delante en horas de lo más intempestivas.
El tipo se detuvo a un metro de la entrada, en el interior oscuro, y esperó, parpadeando, dando tiempo a que sus ojos se acostumbraran a aquella penumbra, después de estar bajo aquel cálido sol casi blanco de Cayo Hueso. Era junio. Las cuatro de la tarde en la zona más austral de Estados Unidos. Mucho más al sur que gran parte de las Bahamas. Un sol blanco, ardiente, y una temperatura extrema. Reacher, sentado en el fondo, bebió un poco de agua de su botella de plástico y esperó.
El tipo miraba a su alrededor. El bar era una especie de chiringuito construido con tablones viejos que estaban tan resecos que habían adquirido un color oscuro. Parecía que provinieran de viejos barcos de vela desmantelados. En ellos había clavados cachivaches náuticos sin ningún orden. Viejos objetos de latón y esferas verdes de cristal. Redes viejas. Artes de pesca. Aunque esto último era una suposición, porque Reacher no había ido de pesca en la vida. Ni en barco. Alrededor de todo eso había miles de tarjetas de visita, clavadas en cada centímetro cuadrado libre de adornos, incluido el techo. Algunas de ellas eran nuevas, otras eran viejas y estaban acartonadas, y representaban, sin duda, empresas que se habían hundido hacía décadas.
El tipo se adentró más en la penumbra y se dirigió a la barra. Era mayor. Unos sesenta años, estatura media, corpulento. Un médico habría dicho que tenía sobrepeso, pero Reacher veía a una persona en forma que se había abandonado un poco. Una persona que se enfrentaba al paso del tiempo con elegancia, pero sin pasarse. Vestía como el típico norteño de ciudad que iba de viaje unos pocos días a un destino cálido. Pantalones de color gris claro, anchos por arriba y estrechos por abajo; una chaqueta fina y arrugada de color beis; una camisa blanca con un par de botones del cuello abiertos; la piel blanca, casi azulada; calcetines oscuros; zapatos de ciudad. De Nueva York o de Chicago. O puede que de Boston. De esos que pasaban la mayor parte del verano en edificios o coches con aire acondicionado y que había desterrado aquellos pantalones y aquella chaqueta a la parte más recóndita del armario hacía veinte años, pero que se los ponía en ocasiones, cuando era necesario.
El hombre mayor llegó a la barra, rebuscó en su chaqueta y sacó una cartera. Era una cartera de fino cuero negro, pequeña, vieja, abarrotada. Una de esas carteras que se amoldan alrededor de todo aquello que uno lleva dentro. Reacher vio cómo la abría con un movimiento rápido que estaba muy acostumbrado a hacer, cómo se la enseñaba al camarero y cómo le hacía una pregunta por lo bajo. El camarero apartó la mirada como si le hubiera insultado. El recién llegado guardó la cartera y se alisó sus sudados mechones grises. Murmuró algo más y el camarero se acercó con una cerveza que había sacado de un cubo de hielo. El hombre se puso la botella en la cara durante unos momentos y, después, le dio un trago largo. Eructó con discreción, con la mano en la boca, y sonrió como si se hubiese resarcido de una pequeña decepción.
Reacher le dio un trago largo a su botella de agua. El tipo más en forma que había conocido era un soldado belga que juraba que la clave para estar así era hacer lo que a uno le saliera de los cojones, eso sí, siempre que se bebiera cinco litros de agua mineral al día. Cinco litros, más o menos un galón. Como el belga le llegaba por el ombligo, Reacher tendría que beber diez litros. Diez botellas enteras. Desde que había llegado a los calurosos Cayos, ese era el régimen que estaba siguiendo, y lo cierto es que le iba muy bien. Nunca se había sentido mejor. Cada día, a las cuatro, se sentaba a aquella mesa oscura y bebía tres litros de agua sin gas a temperatura ambiente. A raíz de eso, era tan adicto al agua como lo había sido al café.
El hombre mayor estaba de lado en la barra, disfrutando de la cerveza. Observaba la estancia con atención. Aparte del camarero y él, Reacher era la única persona que había allí. El hombre se volvió hacia Reacher y se acercó unos pasos. Levantó la cerveza como diciendo: «¿Puedo?». Reacher asintió con la cabeza en dirección a la silla que tenía delante y abrió la tercera botella de agua. El recién llegado se dejó caer en la silla. Esta lo notó. Era de esos hombres que llevan tantas llaves, monedas y pañuelos en los bolsillos que le exageran las caderas.
—¿Es usted Jack Reacher? —le preguntó desde el otro lado de la mesa.
Ni de Chicago ni de Boston. De Nueva York, seguro. Tenía la misma voz que una persona que había conocido y que, los primeros veinte años de su vida, no se había alejado más de cien metros de Fulton Street.
—¿Es usted Jack Reacher? —repitió.
De cerca, el hombre tenía los ojos pequeños, aunque con ese brillo que les confiere la inteligencia, y los párpados caídos. Reacher le dio un trago a la botella de plástico y aprovechó para mirar al neoyorquino a través del agua transparente.
—Bueno, ¿es usted Jack Reacher? —volvió a preguntar por tercera vez.
Reacher dejó la botella en la mesa y negó con la cabeza.
—No —mintió.
La decepción hizo que los hombros del hombre mayor bajaron unos milímetros. Se subió el puño de la camisa con brusquedad y consultó la hora en su reloj. Se inclinó hacia delante, como si estuviera a punto de levantarse, pero se recostó, como si, de pronto, tuviera todo el tiempo del mundo.
—Las cuatro y cinco.
Reacher asintió. El hombre agitó la botella de cerveza vacía en dirección al camarero, que enseguida se acercó con otra.
—El calor me supera.
Reacher volvió a asentir y le dio un sorbo al agua.
—¿Conoce a algún Jack Reacher que venga por aquí?
Reacher se encogió de hombros.
—¿Podría describírmelo?
El hombre mayor estaba en medio de un trago largo. Se secó los labios con el dorso de la mano cuando acabó y usó el gesto para ocultar un segundo y discreto eructo.
—Pues no. Solo sé que es muy alto. Por eso se lo he preguntado.
Reacher asintió.
—Por aquí hay personas muy altas. De hecho, las personas altas están por todas partes —dijo Reacher.
—Pero no sabe usted cómo se llaman, ¿verdad?
—¿Debería? —repuso Reacher—. Además, ¿quién es usted?
El hombre sonrió y asintió, como si estuviera disculpándose por su mala educación.
—Costello. Encantado de conocerle.
Reacher asintió y levantó la botella unos milímetros a modo de respuesta.
—¿Es usted un rastreador?
—Detective privado.
—¿Y busca a un tipo llamado Jack Reacher? ¿Qué ha hecho?
El detective se encogió de hombros.
—Nada, que yo sepa. A mí solo me han encargado que dé con él.
—¿Y cree usted que está por aquí?
—Al menos, aquí estaba la semana pasada. Tiene una cuenta en un banco de Virginia y ha estado transfiriendo dinero.
—¿Desde Cayo Hueso?
El detective asintió.
—Cada semana. Desde hace tres meses.
—¿Y qué?
—Pues que eso significa que está trabajando aquí. Desde hace tres meses. Pensaba que alguien lo conocería.
—Pues no lo conoce nadie.
El detective sacudió la cabeza.
—He preguntado a lo largo de Duval Street, que, al parecer, es donde está la acción. Lo más cerca que he estado de él es en un bar de tetas que hay en un primer piso de esa calle. Una de las chicas que trabaja allí me dijo que desde hace tres meses hay un tipo muy alto que viene a este chiringuito a beber agua a las cuatro de la tarde.
Se quedó callado mirando a Reacher, como si lo estuviera retando. Reacher le dio un sorbo al agua y se encogió de hombros.
—¡Qué coincidencia!
—Sí, supongo —musitó Costello.
Luego, le dio otro trago largo a la cerveza, pero sin dejar de mirar a Reacher con aquellos ojos de tipo listo.
—Aquí hay mucha gente de paso —le dijo Reacher—. Llega y se va gente a todas horas.
—Sí, supongo —repitió Costello.
—Pero estaré atento.
El detective asintió.
—Se lo agradezco.
La respuesta tenía un tono muy ambiguo.
—¿Y quién lo busca?
—Mi cliente. La señora Jacob.
Reacher volvió a darle un sorbo a su agua. Aquel apellido no le sonaba de nada. ¿Jacob? Nunca había conocido ni había oído hablar siquiera de alguien con ese apellido.
—Bueno, pues si veo por aquí al tal Reacher, le diré que lo está buscando. Eso sí, no se haga ilusiones, porque no suelo tratar con mucha gente
—¿Trabaja usted?
Reacher asintió.
—Excavo piscinas.
El detective se quedó pensativo, como si supiera qué era una piscina pero no se hubiera planteado jamás cómo se hacían.
—¿Con una pala excavadora?
—No, aquí las excavamos a mano —respondió Reacher con una sonrisa.
—¿¡A mano!? ¿¡Con palas!?
—Las parcelas son muy pequeñas para meter la maquinaria. Las calles son muy estrechas. Los árboles son muy bajos. Salga de Duval Street y lo verá usted mismo.
El detective asintió una vez más. De repente, parecía que estuviera muy satisfecho.
—Así que no conoce al tal Jack Reacher. Según la señora Jacob, fue oficial del ejército. Lo comprobé y, en efecto, así es. Comandante. Con un montón de medallas. Un jefazo de la Policía Militar, o eso parece. A un tipo así no lo encuentras excavando piscinas con una puta pala.
Reacher le dio un trago largo al agua para esconder la expresión de su rostro.
—¿Y dónde cree que encontraría a un tipo así?
—¿¡Aquí, en los Cayos!? Pues no lo tengo claro. ¿Como miembro de seguridad de un hotel? ¿Al mando de algún negocio? Puede que tenga un yate y que lo alquile.
—¿Y por qué iba a estar aquí?
El detective asintió, como si estuviera del todo de acuerdo con aquella opinión.
—Tiene razón. Este es un sitio de mierda. Pero está aquí, de eso estoy seguro. Dejó el ejército hace dos años, metió la pasta en el banco más cercano del Pentágono y desapareció. En la cuenta se puede ver que sacaba dinero desde todo el país y, de pronto, durante tres meses, lo que hace es meter dinero y siempre desde el mismo sitio. Conclusión: desaparece durante una temporada y, luego, sin más, se establece aquí para ganar algo de pasta. Lo encontraré.
Reacher asintió.
—¿Sigue queriendo que pregunte por ahí?
—No, no se preocupe —respondió Costello, que ya estaba planeando su siguiente movimiento.
Se levantó y sacó del bolsillo un rollo de billetes arrugados. Dejó uno de cinco dólares sobre la mesa.
—Ha sido un placer —le dijo mientras se iba, sin mirar atrás.
Salió a la claridad de la tarde por la parte de pared en que no había nada. Reacher apuró la botella de agua mientras observaba cómo se marchaba. Cuatro y diez de la tarde.
Una hora después, Reacher caminaba por Duval Street pensando en nuevos planes bancarios, buscando un sitio en el que cenar, aunque fuera temprano, y preguntándose por qué le habría mentido al tal Costello. La conclusión a la que había llegado en el caso de la primera cuestión fue que sacaría todo su dinero e iría por ahí con un rollo de billetes en el bolsillo. A la que había llegado en el caso de la segunda: seguiría el consejo del belga y que se comería un buen filete y un helado con otras dos botellas de agua. Y a la que había llegado en el caso de la tercera: había mentido porque tampoco había ninguna razón para no hacerlo.
No había razón alguna para que un detective privado de Nueva York lo estuviera buscando. No había vivido en Nueva York. Ni en ninguna de las grandes ciudades del norte. A decir verdad, nunca había vivido en ninguna parte. Aquel era el rasgo que definía su vida. Que lo convertía en quien era. Su padre había sido oficial del Cuerpo de Marines y a él lo habían llevado de un lado para otro por todo el mundo desde el mismo día en que su madre lo alumbró en un hospital de Berlín. No había vivido en ningún sitio, sino que había pasado tiempo en diferentes bases militares, la mayoría de ellas en países lejanos e inhóspitos. Luego, él también se había alistado en el ejército, como investigador de la Policía Militar, y había vivido y servido en esas mismas bases de nuevo hasta que el «dividendo de paz» de Bush había cerrado su unidad y el ejército lo había licenciado. Entonces había viajado a Estados Unidos y había ido de un lado para el otro como un turista de esos que hacen viajes económicos hasta que, en esa punta del país, se dio cuenta de que se quedaba sin ahorros. Había decidido pasar un par de días haciendo agujeros en el suelo, pero resulta que el par de días se habían convertido en un par de semanas y las semanas, en meses. Y allí seguía.
No tenía parientes vivos que fueran a dejarle una fortuna de herencia. No debía dinero a nadie. Nunca había robado. Nunca había engañado. No tenía hijos. Aparecía en la menor cantidad de papeles en los que puede figurar un ser humano. Era casi invisible. Y no conocía a nadie que se apellidara Jacob. Estaba seguro. Así que, quisiera lo que quisiese el tal Costello, no le interesaba. No le interesaba ponerse al descubierto y que lo involucraran en lo que fuera que pretendían involucrarlo.
Porque ser invisible se había convertido en un hábito. En la parte frontal de su cerebro sabía que era una especie de respuesta compleja y alienada a su situación. Hacía dos años, todo había acabado patas arriba. Había pasado de ser un pez gordo en un acuario pequeño a ser un don nadie. De ser un oficial veterano y valorado en una comunidad muy jerarquizada, a ser uno más entre doscientos setenta millones de civiles anónimos. De ser necesario, a ser uno entre muchísimos. De estar cada minuto del día donde otra persona le ordenara, a tener que enfrentarse sin mapa ni horario a casi ocho millones de kilómetros cuadrados y a puede que otros cuarenta años más. La parte frontal de su cerebro le decía que su respuesta era comprensible, pero defensiva, la respuesta de alguien que busca estar solo pero al que le preocupa la soledad. Le decía que era la respuesta de un extremista y que, por tanto, debería andarse con cuidado.
En cambio, la parte reptil de su cerebro, escondida detrás de los lóbulos frontales, le decía que aquello le gustaba. Le gustaba el anonimato. Le gustaba el secretismo. Se sentía cómodo, abrigado, reconfortado. E iba a proteger aquella sensación. Se mostraba amistoso y gregario, y no contaba mucho de sí mismo. Le gustaba pagar en efectivo y viajar por carretera. Nunca aparecía en ninguna lista de pasajeros ni en los comprobantes de las tarjetas de crédito. No le decía a nadie cómo se llamaba. En Cayo Hueso se había registrado en un motel barato como Harry S. Truman. Al comprobar el registro, se había dado cuenta de que no era el único que ponía en práctica aquella táctica. Allí estaban la mayoría de los cuarenta y un presidentes estadounidenses, incluidos aquellos de los que nadie había oído hablar, como John Tyler y Franklin Pierce. Se había dado cuenta de que, en los Cayos, el nombre no significaba gran cosa. La gente se limitaba a sonreír, a saludar con la mano y a decir «hola». Unos y otros daban por hecho que todos tenían algo que esconder. Allí se sentía cómodo. Demasiado, de hecho, como para tener prisa por marcharse.
Siguió caminando durante una hora, despacio, rodeado por un calor ruidoso y, después, salió de Duval Street y se dirigió a un restaurante con un patio oculto en el que lo conocían de vista, donde servían su marca preferida de agua y donde el filete que iba a pedir se saldría por ambos lados del plato.
El filete se lo sirvieron con un huevo y patatas fritas, además de con una complicada mezcla de vegetales de climas cálidos. El helado se lo sirvieron con salsa caliente de chocolate y frutos secos. Bebió otro litro de agua, seguido de dos tazas de café solo y fuerte. Se apartó de la mesa con ambas manos y se quedó sentado, satisfecho.
—¿Todo bien? —le preguntó la camarera con una sonrisa.
Reacher le devolvió la sonrisa y asintió.
—Me ha sentado genial.
—Eso salta a la vista.
—Sí, salta a la vista.
Y era verdad. En su próximo aniversario cumpliría treinta y nueve años; pero se sentía mejor que nunca. Siempre había estado en forma y había sido fuerte, pero en aquellos tres meses lo uno y lo otro habían ido a más. Medía metro noventa y cinco y pesaba cien kilos cuando dejó el ejército. Un mes después de unirse a la cuadrilla de los de las piscinas, el trabajo y el calor habían hecho que perdiera cinco kilos. Dos meses más tarde, estaba cerca de los ciento quince kilos de puro músculo. Su carga de trabajo era prodigiosa. Debía de estar moviendo unas cuatro toneladas de tierra, piedra y arena al día. Había desarrollado una técnica para excavar y tirar la palada con la que todo su cuerpo trabajaba. El resultado era espectacular. Estaba muy moreno y en mejor forma física que nunca. Como un condón lleno de nueces, le había dicho una chica. Estimaba que debía consumir unas diez mil calorías al día para mantenerse, además de los diez litros de agua que tenía que beber.
—¿Trabajas esta noche? —le preguntó la camarera.
Reacher se echó a reír. Le pagaban por ponerse en una forma física envidiable, algo en lo que mucha gente se dejaría una fortuna en cualquiera de esos gimnasios modernos de ciudad, y, además, ahora, iba a un trabajo nocturno que muchos hombres desempeñarían incluso gratis. Era el portero en el bar de estriptis del que había hablado Costello. En Duval. Se pasaba la noche allí sentado, sin camisa, poniendo cara de duro, bebiendo gratis y asegurándose de que nadie molestaba a las mujeres desnudas. Luego, alguien le daba cincuenta dólares por ello.
—Es aburrido —dijo Reacher—, pero supongo que alguien tiene que hacerlo.
La chica se unió a las risas de Reacher, que luego pagó la cuenta y volvió a la calle.
Dos mil cuatrocientos kilómetros al norte, justo debajo de Wall Street, en Nueva York, el presidente de la empresa cogió el ascensor para bajar al Departamento de Finanzas, que estaba dos pisos más abajo. Una vez allí, entró en el despacho del director financiero y se sentó al escritorio, al lado de su empleado. El director financiero tenía un despacho lujoso con un escritorio grande y carísimo, de esos que se compran durante una época de vacas gordas y que se convierten en un reproche silencioso durante la época de las flacas. Era un despacho situado en un piso alto, con palisandro oscuro por todos los lados, con cortinas de lino de color crema, con objetos de decoración de latón, un escritorio enorme, una lámpara de mesa italiana y un ordenador demasiado caro para el uso que se le daba. El ordenador brillaba sobre la mesa, a la espera de una contraseña. El presidente la escribió, pulsó la tecla ENTER y en la pantalla apareció una hoja de cálculo. Era la única hoja de cálculo que decía la verdad acerca de la empresa. Por eso estaba protegida con una contraseña.
—¿Lo lograremos? —preguntó el presidente.
Aquel había sido el día R. La R quería decir «recortes». El director de Recursos Humanos de la planta de Long Island había estado ocupado desde las ocho de la mañana. Su secretaria le había preparado una larga fila de sillas en el pasillo, justo frente a la puerta de su despacho, y una larga fila de trabajadores habían ido ocupándolas. Aquellos trabajadores habían estado esperando la mayor parte del día, sentándose, cada cinco minutos, una silla más cerca del despacho del director de Recursos Humanos y yendo de la última de las sillas al despacho para tener con el director una reunión de cinco minutos en la que les comunicaban que los dejaban sin sustento; gracias y adiós.
—¿Lo lograremos? —preguntó de nuevo el presidente.
El director financiero estaba copiando dos números largos en un papel. Le restó uno al otro y consultó un calendario.
—En teoría sí. En la práctica no.
—¿No? —repitió el presidente.
—Es por el factor tiempo —respondió el director financiero—. Hemos hecho lo correcto en la planta, no hay duda. Echar a la calle al ochenta por ciento de la plantilla hace que nos ahorremos el noventa y uno por ciento de la paga, porque nos hemos quedado con los que menos cobran. Sin embargo, como les hemos pagado a los demás hasta el final del mes que viene, la mejora del flujo de caja no la notaremos hasta dentro de seis semanas. Además, ahora, el flujo de caja se pone incluso peor, porque esos cabrones están cobrando cheques de seis semanas.
El presidente suspiró y asintió.
—Entonces ¿cuánto necesitamos?
El director financiero desplegó una ventaba con el ratón.
—Un millón cien mil dólares. Para seis semanas.
—¿Los bancos?
—Olvídalo. Me paso allí el día besándoles el culo para conseguir, únicamente, que no aumente lo que ya les debemos. Como les pida más, se me ríen en la cara.
—Podrían pasarte cosas peores.
—Esa no es la cuestión. La cuestión es que, como se huelan que aún no estamos saneados, nos exigirán el pago de los préstamos. De la noche a la mañana.
El presidente tamborileó con los dedos sobre la mesa de palisandro y se encogió de hombros.
—Venderé más acciones.
El director financiero negó con la cabeza.
—Ni se te ocurra —dijo con tranquilidad—. Como saques acciones al mercado, su valor caerá en picado. Los préstamos actuales se mantienen por las acciones; pero como se devalúen, mañana mismo nos exigen el pago.
—¡Mierda! ¡Estamos a seis semanas! ¡No pienso perder la empresa por seis cochinas semanas! ¡Por un cochino millón de dólares! ¡Eso no es nada!
—Ya, pero no lo tenemos.
—Tiene que haber algún sitio del que podamos sacarlo.
El director financiero no respondió, pero estaba sentado como si tuviera algo más que decir.
—¿Qué? —preguntó el presidente.
—He oído rumores. Cotilleos de gente que conozco. Quizá haya una solución. Por seis semanas, podría merecer la pena. He oído hablar de un tipo. Una especie de prestamista, un último recurso.
—¿Legal?
—Eso parece. Muy respetable, por lo visto. Tiene una oficina enorme en el World Trade Center. Está especializado en casos como este.
El presidente miró la pantalla.
—¿Casos como cuáles?
—Como este. Casos en los que se está a punto de ganar el partido pero los bancos son demasiado remilgados como para querer verlo.
El presidente asintió y contempló la oficina. Aquel despacho era muy bonito. Y su despacho, que estaba dos pisos más arriba, en una esquina del edificio, era incluso mejor.
—De acuerdo, hazlo.
—Yo no puedo. Al parecer, el tipo solo trata con presidentes. Vas a tener que ir tú.
La noche en el bar de estriptis había empezado tranquila. Una noche de entre semana de junio, demasiado tarde ya para aves de paso y estudiantes de vacaciones de primavera, pero demasiado pronto aún para los veraneantes que iban a tostarse al sol. Unas cuarenta personas por noche, no más. Dos chicas detrás de la barra y tres bailando. Reacher estaba fijándose en una de ellas que se llamaba Crystal. Daba por hecho que no era su nombre de verdad, pero nunca se lo había preguntado. Era la mejor. Ganaba mucho más de lo que había ganado él como comandante de la Policía Militar y se había gastado un porcentaje de las ganancias en un viejo Porsche de color negro. A veces, lo oía al principio de la tarde, rugiendo, haciendo mucho ruido por las zonas en las que él excavaba piscinas.
El bar era una primera planta alargada y estrecha con una pasarela y un pequeño escenario circular con una brillante barra de cromo. Serpenteando alrededor de la pasarela y del escenario había una hilera de sillas. Había espejos por todos los lados, y allí donde no los había la pared estaba pintada de negro. El sitio retumbaba por la alta música, que salía de media docena de altavoces y silenciaba el fuerte zumbido del aire acondicionado.
Reacher estaba en la barra, de espaldas a ella, a un tercio aproximadamente del interior de la sala. Lo bastante cerca de la puerta para que lo vieran enseguida, pero también lo bastante metido en la sala para que nadie se olvidara de su presencia. La mujer que se hacía llamar Crystal había acabado su tercer número y se llevaba a un tipo inofensivo detrás del escenario para hacerle un pase privado por veinte dólares. De pronto, Reacher vio a dos hombres aparecer en lo alto de las escaleras. Forasteros. Del norte. Unos treinta años, fornidos, pálidos. Problemáticos. Gente del norte con trajes de mil dólares y zapatos relucientes que parecía que vinieran con prisa, como si llegaran directos de la oficina. Se pusieron a discutir con la cajera por los tres dólares que costaba la entrada. Esta, nerviosa, miró a Reacher. Bajó del taburete. Se acercó.
—¿Algún problema, chicos?
Había llegado caminando con su «paso de universitario». Se había fijado en que los universitarios caminan con una especie de cojera, como crispados. Sobre todo en la playa, con su traje de baño. Como si tuvieran tantísimos músculos que fueran incapaces de mover brazos y piernas de forma natural. Le parecía que aquello hacía que los jovencitos de sesenta kilos tuvieran un aspecto de lo más cómico. No obstante, se había dado cuenta también de que a un tipo de metro noventa y cinco y ciento quince kilos de peso esa forma de caminar le daba una apariencia temible. Era su nueva herramienta de trabajo. Una herramienta muy útil. Aquellos dos tipos con trajes de mil dólares y los zapatos relucientes, desde luego, se quedaron bastante impresionados.
—¿Algún problema?
Por lo general, con aquella pregunta era suficiente. La mayoría de las personas lo dejaban en ese momento, pero aquellos dos no. Cuando los tuvo cerca, notó algo en ellos: una especie de mezcla de aire amenazante y confianza. Algo de arrogancia, quizá. La sensación de que estaban acostumbrados a salirse con la suya. La cuestión era que se encontraban muy lejos de casa. Muy al sur de su territorio. Lo suficiente como para que se hubieran comportado con mayor cautela.
—Ninguno, Tarzán —respondió el de la izquierda.
Reacher sonrió. Le habían llamado de todo, pero aquello era nuevo.
—Entrar cuesta tres pavos, pero volver por donde habéis venido es gratis.
—Solo venimos a hablar con una persona —dijo el de la derecha.
Ambos tenían acento. De algún punto de Nueva York. Reacher se encogió de hombros.
—Aquí no se habla mucho. La música está demasiado alta.
—¿Cómo te llamas? —le preguntó el de la izquierda.
Reacher sonrió de nuevo.
—Tarzán.
—Estamos buscando a un hombre llamado Reacher. Jack Reacher. ¿Lo conoces?
—No he oído hablar de él —respondió Reacher.
—Pues tenemos que preguntárselo a las chicas. Nos han dicho que puede que ellas lo conozcan.
—No lo conocen —aseguró Reacher.
El de la derecha miraba la sala por encima del hombro de Reacher. Miraba a las chicas de la barra. Estaba comprobando si Reacher era el único tío de seguridad que había en el bar.
—Vamos, Tarzán, aparta, que vamos a pasar.
—¿Sabéis leer? —les preguntó Reacher—. Más allá del «Mi mamá me mima», me refiero.
Reacher les señaló un cartel con letras fosforescentes que había detrás de la caja, en una pared pintada de negro, y en el que podía leerse: la dirección se reserva el derecho de admisión.
—Bien, pues yo soy la dirección y no os admito.
El de la izquierda miró el cartel y, luego, a Reacher.
—¿Necesitas que te lo traduzca? —dijo Reacher—. ¿En palabras más sencillas? Significa que aquí mando yo y que no os dejo pasar.
—Ahórratelo, Tarzán.
Reacher le permitió que llegara a su altura, hombro con hombro. Entonces, cuando ya iba a pasar, lo agarró por el codo con la mano izquierda, le puso recta la articulación con la palma y le clavó los dedos en los nervios blandos de la parte baja del tríceps. La sensación es como si a uno lo cogieran y empezaran a darle un golpe tras otro en el hueso de la risa. De inmediato, el tipo empezó a dar saltos como si le estuvieran soltando una descarga eléctrica.
—Que os vayáis.
El otro tipo, el de la derecha, estaba ocupado calculando sus opciones. Reacher se dio cuenta y pensó que lo mejor era ponérselo lo más fácil posible. Levantó la mano derecha a la altura de los ojos para confirmarle que la tenía libre y preparada para la acción. Era una mano grande, morena, callosa por el trabajo con la pala, y el tipo enseguida entendió el mensaje. Se encogió de hombros y empezó a bajar las escaleras. Reacher envió a su amiguito detrás de él.
—¡Ya nos veremos!
—Traed a todos vuestros amigos. Y venid con tres dólares cada uno.
Volvió hacia el interior del bar de estriptis. La bailarina que se hacía llamar Crystal estaba al lado de la caja.
—¿Qué querían?
Se encogió de hombros.
—Buscaban a una persona.
—¿A un tal Reacher?
Reacher asintió.
—Es la segunda vez hoy. Antes se ha pasado un hombre mayor por aquí. Ha pagado los tres pavos. ¿Quieres ir a por ellos? Para hacerles algunas preguntas...
Reacher dudó. Crystal cogió la camisa de Reacher del taburete y se la tendió.
—Ve. Podemos arreglárnoslas solas por un rato. Es una noche tranquila.
Reacher cogió la camisa y desdobló las mangas.
—Gracias, Crystal.
Mientras se dirigía a las escaleras, se puso la camisa y se la abotonó.
—De nada, Reacher —gritó ella.
Él se dio la vuelta, pero la mujer ya iba camino del escenario. La miró con cara inexpresiva y bajó las escaleras, camino de la calle.
El momento de más animación de Cayo Hueso es a las once de la noche. Para algunos la velada ya está en su ecuador, y para otros la fiesta empieza entonces. Duval es la calle principal. Recorre la isla de este a oeste y está llena de luz y de ruido. A Reacher no le preocupaba que aquellos dos tipos estuvieran esperándole en Duval. La calle estaba abarrotada. Si pretendían vengarse, buscarían un sitio más tranquilo. Y en la isla había muchos. Más allá de Duval, en especial al norte, la isla se volvía muy tranquila enseguida. Es una ciudad en miniatura. Las manzanas son pequeñas. Un paseíto de nada aleja a uno veinte manzanas del centro, lo que Reacher consideraba las afueras, donde excavaba piscinas en los pequeños patios traseros de casas también pequeñas. A medida que uno se aleja del centro, el alumbrado se reduce y el ruido de los bares empieza a difuminarse bajo el fuerte zumbido de los insectos nocturnos. El olor a humo y a cerveza lo reemplaza la peste a plantas tropicales en flor o pudriéndose en los jardines.
Fue caminando como en espiral por la oscuridad. Doblaba esquinas al azar y cruzaba las zonas tranquilas. Allí no había nadie. Iba por en medio de la calle. Si había alguien escondiéndose en un portal, quería tener tres, cuatro metros de espacio abierto para verlo llegar. No estaba preocupado porque le dispararan. Los trajes que vestían esos tipos eran demasiado ajustados como para esconder un arma en ellos. Además, aquellos trajes decían que habían viajado al sur a toda prisa. Es decir, en avión. Y es difícil subir a un avión con una pistola encima.
Se dio por vencido tras recorrer un kilómetro y medio. Aquella era una ciudad pequeña, pero seguía siendo lo bastante grande como para que dos tipos se perdieran en ella. Giró a la izquierda en el cementerio y se encaminó hacia el jaleo. En la acera había un hombre contra una valla de tela metálica. Tirado en el suelo. Inerte. No es que aquello fuera raro en Cayo Hueso, pero allí había algo raro. Y algo que le resultaba familiar. Lo raro era el brazo del tipo. Lo tenía debajo del cuerpo de tal manera que, por muy borracho o fumado que estuviera, los nervios del hombro tenían que estar gritando lo suficiente como para despertarlo. Lo que le resultaba familiar era el color beis de la chaqueta. La parte de arriba de la vestimenta del tipo era clara, y la de abajo, más oscura. Una chaqueta beis, unos pantalones grises. Reacher se detuvo y miró a su alrededor. Se acercó. Se acuclilló.
Era el detective Costello. Tenía la cara ensangrentada, irreconocible por los golpes. Había pequeños regueros de sangre coagulada en esa piel blanca con un tono azulado típica de ciudad que asomaba por los botones de la camisa que llevaba sueltos. Le tomó el pulso detrás de la oreja. No tenía. Le tocó la piel con el envés de la mano. Fría. No había rigor mortis, pero es que era una noche cálida. Lo más probable era que el tipo llevara una hora muerto.
Le registró la chaqueta. La cartera abarrotada ya no estaba. Entonces le vio las manos. Le habían cortado las yemas de los dedos. Todas. Unos cortes rápidos y eficaces en ángulo hechos con algo muy afilado. No con un bisturí. Con una hoja más ancha. Puede que con un cuchillo curvo para cortar linóleo.
2
—Es culpa mía —dijo Reacher.
Crystal negó con la cabeza.
—Tú no lo has matado.
La mujer levantó la vista y lo miró con dureza.
—Porque no lo has matado, ¿verdad?
—No, pero he hecho que lo maten. ¿Acaso hay alguna diferencia?
El bar había cerrado a la una de la madrugada y estaban sentados en dos sillas, una junto a otra, de cara al escenario. Las luces y la música estaban apagadas. No se oía nada, excepto el zumbido del aire acondicionado a baja velocidad, que absorbía lo que quedaba del humo y del sudor y lo expulsaba a la noche de los Cayos.
—Tendría que habérselo dicho. Tendría que haberle dicho que yo era Jack Reacher. Entonces me habría comentado lo que fuera que tenía que comentarme y ya estaría de vuelta en casa. Y yo podría haber ignorado lo que me hubiera dicho. Yo seguiría igual y él seguiría vivo.
Crystal llevaba una camiseta blanca. Nada más. Era una camiseta larga, pero no lo suficiente. Reacher no la miraba.
—¿Y qué más te da?
Aquella era la típica pregunta de los Cayos. No es que ella fuera insensible; sencillamente, le sorprendía que se preocupara por un desconocido de otro estado. La miró.
—Me siento responsable.
—No, te sientes culpable.
Reacher asintió.
—Bueno, pues no deberías sentirte así, porque tú no lo has matado.
—¿Acaso hay alguna diferencia? —repitió él.
—¡Pues claro que la hay! ¿Quién era?
—Un detective privado. Me estaba buscando.
—¿Por qué?
Reacher movió la cabeza.
—Ni idea.
—¿Iban los otros dos con él?
—No —respondió Reacher—. Son ellos los que lo han matado.
Crystal lo miró sorprendida.
—¿¡En serio!?
—Yo diría que sí. Con él no iban, desde luego. Eran más jóvenes y tenían más pasta. ¿Así vestidos? ¿Con esos trajes? Sus subordinados no podían ser. Además, cuando he hablado con él me ha parecido un solitario, así que esos dos tipos están trabajando para otro. Es probable que les ordenaran que siguieran al detective para ver en qué coño andaba ocupado. Ha debido de mosquear a alguien en el norte, le ha causado algún problema a alguien. Así que lo han seguido hasta aquí y, en un momento dado, lo han sacado a golpes a quién estaba buscando, que es cuando han venido a por mí.
—¿Lo han matado para que les diera tu nombre?
—Eso parece.
—¿Vas a llamar a la poli?
Otra pregunta típica de los Cayos. Meter a la policía o no en algún asunto era un tema que daba pie a largos debates. Debates serios. Reacher meneó la cabeza por tercera vez.
—No.
—Descubrirán por qué había venido y, después, vendrán a por ti.
—Tardarán mucho. El hombre no llevaba encima ninguna identificación ni tampoco hay huellas dactilares. Puede que pasen semanas hasta que descubran quién era.
—En ese caso, ¿qué vas a hacer?
—Voy a ir a ver a la señora Jacob, su clienta. Es ella la que me está buscando.
—¿La conoces?
—No, pero quiero dar con ella.
—¿Por qué?
Reacher se encogió de hombros.
—Tengo que enterarme de qué está pasando.
—¿Por qué?
Reacher se puso de pie y la miró por el espejo que tenían enfrente. De repente, se sentía inquieto. De repente, se sentía más que preparado para volver a la realidad.
—Ya sabes por qué. Al detective lo han matado por algo que tenía que ver conmigo, lo que me implica en el asunto, ¿vale?
La mujer extendió una de sus largas y desnudas piernas y la puso en la silla que Reacher acababa de dejar. Era evidente que consideraba esa sensación de implicación de Reacher una especie de pasatiempo extraño. Legítimo, pero extraño, como los bailes folclóricos.
—Vale. ¿Cómo vas a dar con ella?
—Iré al despacho del tal Costello. Quizá tenga secretaria. Por lo menos, allí encontraré registros. Números de teléfono, direcciones, acuerdos con clientes. Lo más seguro es que el caso de la señora Jacob fuera el último que había aceptado. Es muy probable que esté en lo alto del montón.
—¿Y dónde tiene el despacho?
—No lo sé. Por cómo hablaba en la zona de Nueva York. Tengo su nombre y sé que era expolicía. Un expolicía apellidado Costello. De unos sesenta años. No puede ser difícil seguir su rastro.
—¿Era expolicía? ¿Cómo lo sabes?
—La mayoría de los detectives privados lo son, ¿no? Se retiran pronto y pobres. Cuelgan un cartel y se establecen por su cuenta: divorcios y desapariciones. Además, piensa en lo de mi banco. Conocía todos los detalles. Eso no se consigue hoy en día a menos que un viejo amigo te haga un favor.
Crystal sonrió. Era evidente que sentía cierto interés. Se puso de pie y se acercó a él, que estaba en la barra. Se acercó mucho. Con la cadera contra su muslo.
—¿Cómo sabes todo eso?
Reacher se quedó escuchando el aire que entraba por los extractores.
—Yo también era investigador. De la Policía Militar. Durante trece años. Y se me daba muy bien. No soy solo una cara bonita.
—¿¡Una cara bonita!? ¡Ja! ¡Que te lo has creído! Bueno, ¿y cuándo empiezas?
Reacher miró a su alrededor. Estaba todo a oscuras.
—Supongo que ahora mismo. Seguro que de Miami sale algún vuelo bien temprano.
Crystal volvió a sonreír, solo que esa vez, con cautela.
—¿Y cómo vas a llegar a Miami a estas horas de la noche?
Él le devolvió la sonrisa, confiado.
—Vas a llevarme tú.
—¿Me da tiempo a vestirme?
—Solo a ponerte los zapatos.
La acompañó al garaje donde tenía escondido el viejo Porsche, le abrió la puerta y ella entró y arrancó. Lo llevó hasta su motel, que estaba a algo menos de un kilómetro de allí en dirección norte. Fue despacio, esperando a que el aceite se calentara. Las grandes ruedas rebotaban por el pavimento cuarteado y por los baches. Se detuvo frente a la recepción del motel, que tenía un cartel de neón, y dejó el motor en marcha. Reacher abrió la puerta, pero inmediatamente la cerró con cuidado.
—Vámonos. No tengo nada que quiera llevarme.
Crystal asintió, iluminada por las luces del salpicadero.
—De acuerdo. Abróchate el cinturón.
Metió primera y se incorporó a la circulación. Fue despacio por North Roosevelt Drive. Comprobó los indicadores y giró a la izquierda, hacia el arrecife. Encendió el detector de radares. Pisó el acelerador a fondo y el coche dio un brinco. Reacher se quedó pegado al asiento de cuero, como si estuvieran saliendo de Cayo Hueso en la carlinga de un caza.
Crystal condujo el Porsche por encima de la velocidad permitida hasta que llegaron a Cayo Largo. Reacher estaba disfrutando del viaje. Era una gran conductora. Suave, con los movimientos justos, cambiando de marchas, manteniendo el aullido del motor, con aquel pequeño coche por el centro del carril, usando la fuerza que obtenía en las curvas para impulsarse por las rectas. Y sonreía, con aquel rostro perfecto iluminado por la luz roja de los indicadores. No era fácil conducir rápido aquel coche. El motor, que es muy pesado, cuelga hacia atrás, en busca del eje trasero, preparado para balancearse como un péndulo despiadado en cualquier momento, listo para tender una trampa al conductor que no sepa tratarlo durante más de un segundo. Pero ella lo hacía bien. Kilómetro a kilómetro, cubría la distancia como si pilotara un ultraligero.
Entonces, el detector de radares empezó a pitar y las luces de Cayo Largo aparecieron a algo más de un kilómetro. Frenó con fuerza y el coche avanzó gruñendo por la ciudad, pero volvió a pisar a fondo cuando la dejaron atrás y salieron disparados hacia el norte, por tierra firme, hacia el oscuro horizonte. Una curva pronunciada a la izquierda, un puente, un camino de tierra firme en dirección a una ciudad llamada Homestead, a la que llegarían por una carretera recta que atravesaba el pantano. Luego, una curva pronunciada a la derecha para entrar en la autopista, que siguieron a toda velocidad, muy pendientes del detector de radares, y ya estaban en la terminal de salidas del aeropuerto de Miami poco antes de las cinco de la mañana. Crystal se detuvo en el carril de carga y descarga y esperó con el motor en marcha.
—Bueno, muchas gracias por haberme traído, Crystal —dijo Reacher.
Crystal sonrió.
—Ha sido un placer. Te lo aseguro.
Reacher abrió la puerta y se quedó mirando hacia delante.
—Vale. Supongo que... ya nos veremos.
—No, no vamos a volver a vernos —dijo ella—. Los tipos como tú no vuelven. Se marchan y no vuelven.
Reacher seguía sentado. En el coche había una temperatura agradable. El motor hervía, burbujeaba. Los silenciadores hacían un suave tictac mientras se enfriaban. Crystal se inclinó hacia él. Pisó el embrague y metió primera para poder acercarse más. Le pasó un brazo por detrás de la cabeza y lo besó con fuerza en los labios.
—Adiós, Reacher. Me alegro de haber descubierto cómo te llamas.
Él le devolvió el beso. Fuerte. Largo.
—¿Y cómo te llamas tú?
—Crystal —respondió y se echó a reír.
Él se rio con ella y bajó del coche. Ella se inclinó hacia la puerta del copiloto y la cerró. Volvió a pisar a fondo. Reacher se quedó en la acera, mirando cómo se iba. La mujer adelantó al autobús de un hotel y Reacher la perdió de vista. Tres meses de su vida acababan de esfumarse, como el humo del tubo de escape del Porsche.
A las cinco de la madrugada, a ochenta kilómetros al norte de Nueva York, el presidente de la empresa estaba tumbado en la cama, sin pegar ojo, mirando al techo. Acababan de pintarlo. De hecho, acababan de pintar toda la casa. Había pagado a los decoradores más de lo que la mayoría de sus empleados ganaban en un año. Bueno, a decir verdad, no había sido él quien les había pagado, sino que había pasado la factura como gastos de empresa. El gasto estaba escondido en alguna casilla de aquella hoja de cálculo secreta, como parte del total de siete cifras correspondiente al mantenimiento de los edificios. Un total de siete cifras en la columna del debe, y que lastraba su negocio igual que una carga muy pesada hunde un barco escorado. La gota que podía colmar el vaso.
Se llamaba Chester Stone. Su padre también se había llamado Chester Stone. Y su abuelo, que había fundado el negocio en los tiempos en los que la hoja de cálculo se llamaba libro de cuentas y estaba escrito a mano. El libro de cuentas de su abuelo había tenido una magnífica cifra en el lado del haber. Su abuelo fue un relojero que enseguida entendió que el cine iba a llamar la atención de todo el mundo. Así que aprovechó su experiencia con ruedas dentadas e intrincados mecanismos diminutos para construir un proyector. Había encontrado un socio que había conseguido que en Alemania les fabricaran unas lentes grandes, y, juntos, habían dominado el mercado y habían amasado una fortuna. El socio murió repentinamente, joven y sin herederos. El cine había florecido de costa a costa. Cientos de salas de cine. Cientos de proyectores. Y luego, miles de salas de cine. Decenas de miles. Luego, el sonido. Y el CinemaScope. Una columna del haber llena de entradas muy muy sustanciosas.
Luego, la televisión. Las salas de cine empezaron a cerrar y las que permanecieron abiertas se aferraban a su viejo equipo hasta que este se caía a pedazos. Su padre, Chester Stone II, tomó el control. Diversificó el negocio. Se centró en el atractivo de las películas caseras. Proyectores de ocho milímetros. Cámaras con mecanismos de relojería. La gran era de las diapositivas de Kodachrome. La película de Zapruder. La nueva planta de producción. Grandes ingresos que aumentaron gracias a la lentitud de la cinta de grabación de IBM.
Luego, volvieron las películas. Su padre murió. El joven Chester Stone III se puso al timón de la empresa. Multicines por todos los lados. Cuatro proyectores, seis, doce, dieciséis, allí donde antes solo había habido uno. Luego, el estéreo. El cinco canales. El Dolby. El Dolby Digital. Riqueza y éxito. Matrimonio. La mudanza a la mansión. Los coches.
Luego, el vídeo. Las películas caseras de ocho milímetros estaban más muertas que muertas. Luego, la competencia. Unos precios imposibles en Alemania y Japón y Corea del Sur y Taiwán le levantaban el negocio de los multicines. La desesperada búsqueda de lo que fuera que se pudiera hacer con pequeñas láminas de metal y con herramientas de corte de precisión. Lo que fuera. Lo horripilante que fue darse cuenta de que lo mecánico era cosa del pasado. La explosión de los microchips en estado sólido, las RAM, las consolas de videojuegos. Se obtenían grandes beneficios de aparatos que no sabía cómo fabricar y se acumulaban grandes pérdidas en los silenciosos programas de su ordenador de sobremesa.
Su esposa se revolvió a su lado. Abrió los ojos y movió la cabeza a izquierda y a derecha, primero para comprobar qué hora era y, luego, para mirar a su esposo, que tenía la vista fija en el techo.
—¿No puedes dormir?
Él no respondió y ella decidió mirar hacia otro lado. Se llamaba Marilyn. Marilyn Stone. Llevaba muchos años casada con Chester. El tiempo suficiente como para saberlo. Como para estar al tanto de todo. Desconocía los detalles y carecía de pruebas porque su marido no dejaba que metiera sus narices en el negocio; pero, aun así, lo sabía todo. ¿Cómo no iba a saberlo? Tenía ojos y cerebro. Hacía mucho tiempo que no veía los productos de su marido en los escaparates de las tiendas. Hacía mucho tiempo que no iban a cenar con el dueño de algún complejo de multicines para celebrar un nuevo y jugoso pedido. Y, sobre todo, hacía mucho tiempo que Chester no dormía de un tirón. Así que claro que lo sabía.
Pero le daba igual, porque cuando pronunció aquello de «en la riqueza y en la pobreza» lo dijo de verdad. Ser rico había sido bueno, pero ser pobre no tenía por qué no serlo. Además, tampoco es que fueran a ser pobres, como la gente que es pobre de verdad. Siempre podían vender la mansión, liquidar la deuda y, aun así, seguir viviendo con muchas más comodidades de las que nunca había imaginado. Todavía eran jóvenes. Bueno, jóvenes no, pero tampoco eran viejos. Tenían salud. Tenían intereses comunes. Se tenían el uno al otro. Chester merecía la pena. Era gris, pero se mantenía esbelto, en forma y vigoroso. Lo amaba. Y él la amaba. Y ella también sabía que merecía la pena. Tenía cuarenta y pocos años, pero, en su cabeza, era una jovencita de veintinueve. Seguía estando delgada, seguía siendo rubia, seguía siendo interesante. Le gustaba la aventura. Seguía mereciendo la pena en todos los sentidos. Todo iba a salir bien. Marilyn Stone respiró hondo y se dio la vuelta. Se apretó contra el colchón y se dispuso a dormir de nuevo, a las cinco y media de la mañana, mientras su esposo yacía a su lado en silencio y mirando al techo.
Reacher estaba en la terminal de salidas, respirando aquel aire enlatado, con la luz fluorescente amarilleándole el moreno, oyendo una decena de conversaciones en español, mirando un monitor de televisión. Nueva York estaba en lo más alto de la lista, tal y como había supuesto. El primer vuelto del día era uno de Delta a LaGuardia, con escala en Atlanta, que salía en media hora. El segundo, uno de Mexicana que iba hacia el sur. El tercero, uno de la United que también iba a LaGuardia, pero directo, y salía en una hora. Se dirigió a la ventanilla de la United. Preguntó cuánto costaba un billete de ida. Asintió y se marchó.
Fue a los cuartos de baño y se quedó frente al espejo. Sacó el rollo de billetes del bolsillo y separó los billetes más pequeños que tenía hasta reunir el importe que acababan de comunicarle. Luego se abrochó la camisa hasta arriba y se atusó el pelo. Salió de los baños y se dirigió al mostrador de Delta.
El precio del billete era el mismo que en la United. Había supuesto que sería así. Por alguna razón, siempre lo es. Contó el dinero. Billetes de uno, de diez, de cinco. La azafata de tierra los cogió, los alisó y los ordenó por su valor.
—¿Cómo se apellida, señor?
—Truman —dijo Reacher—. Como el presidente.
La muchacha lo miró con cara inexpresiva. Era probable que hubiera nacido durante los últimos días de Nixon. Puede que durante el primer año de Carter. Le daba igual. Él había nacido fuera del país a principios del mandato de Kennedy. No iba a decir nada. Truman también era historia antigua para él. La muchacha escribió el nombre en su consola e imprimió un billete. Lo metió en una pequeña carpeta con un planeta Tierra rojo y azul y lo rasgó.
—Puedo registrarle ahora mismo, señor.
Reacher asintió. El problema de pagar en efectivo un billete de avión, en especial en el Miami International, es la guerra contra las drogas. Si hubiera llegado al mostrador y hubiera sacado el rollo de billetes de cien, la muchacha se habría visto obligada a pisar un botoncito que tiene en el suelo y habría estado tecleando en la consola hasta que hubiera aparecido la policía, por la derecha y por la izquierda. La policía habría visto a un tipo grandote, moreno y con un montón de pasta en efectivo, y habría imaginado que se trataba de un mensajero. La estrategia de la policía consiste en perseguir las drogas, pero también en perseguir el dinero, qué duda cabe. No van a permitir que uno lo meta en el banco, ni van a permitir que se lo gaste sin preocuparse. Dan por hecho que los ciudadanos de bien usan las tarjetas de crédito para las compras caras. Sobre todo, para viajar. Sobre todo, en el mostrador de un aeropuerto, veinte minutos antes de que salga el vuelo. Y que la policía diera eso por hecho conllevaría un retraso, molestias y papeleo, que eran tres cosas que Reacher prefería evitar a toda costa. Por eso se había creado un personaje. Se había convertido en un tipo incapaz de conseguir una tarjeta de crédito por mucho que la quisiera, un tío cachas sin suerte e insolvente. Lo de abrocharse la camisa del todo y entregar los billetes pequeños era la parte más importante del disfraz. Hacía que pareciera que estaba avergonzado, lo que ponía a los dependientes de tierra de su lado. Ellos también tenían un sueldo bajo y se veían obligados a hacer esfuerzos para pagar los gastos de unas tarjetas que tenían que quemar para subsistir. Así que levantaban la mirada y veían a una persona que iba por detrás de ellos en esa carretera empinada y su reacción natural era sentir simpatía por ella, no sospechar.
—Por la puerta B 6, señor. Lo he puesto en ventanilla.
—Gracias.
Fue hasta la puerta B 6, y quince minutos después estaba acelerando por la pista con una sensación muy parecida a la que había tenido en el Porsche de Crystal, solo que tenía menos sitio para las piernas y el asiento de su lado estaba vacío.
Chester Stone se rindió a las seis de la mañana. Apagó la alarma del reloj media hora antes de que sonara y se levantó, en silencio, para no despertar a Marilyn. Cogió su bata del gancho, salió despacio de la habitación y bajó las escaleras para ir a la cocina. Sentía demasiada acidez estomacal como para pensar en comer, así que se hizo un café y fue a la ducha del cuarto de baño de invitados, donde no importaría que hiciera ruido. No quería despertar a su esposa, ni quería que supiera que no podía dormir. Cada noche se despertaba y le hacía algún comentario sobre su insomnio, pero nunca le decía nada por la mañana, así que daba por hecho que lo olvidaba o que lo consideraba parte de un sueño. Estaba bastante seguro de que no sabía nada. Y prefería que fuera así, porque bastante duro era lidiar con aquellos problemas como para tener que empezar también a preocuparse de que ella se preocupase.
Se afeitó y mientras se duchaba estuvo pensando todo el tiempo en qué ponerse y en cómo actuar. La verdad era que iba a presentarse frente a aquel tipo, como quien dice, de rodillas. Un prestamista como última opción. Su última esperanza. Su última alternativa. Un tipo que tenía su futuro en la palma de la mano. ¿Cómo se presentaba uno ante alguien así? De rodillas no. No era así como se jugaba a hacer negocios. Si uno transmite la sensación de que necesita el préstamo como agua de mayo, no se lo dan. Solo lo consigue si parece que, en realidad, no lo necesita. Como si no le importara demasiado que se lo concedan o se lo denieguen. Como si uno no tuviera del todo claro si debería dejar que la otra parte suba a bordo y comparta una porción de las magníficas ganancias que está a punto de obtener. Como si su mayor problema fuera decidir qué oferta aceptar de entre todas las opciones que tiene para que le concedan un préstamo.