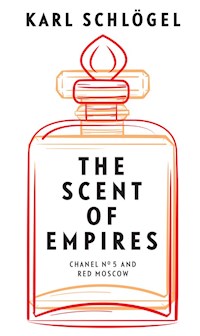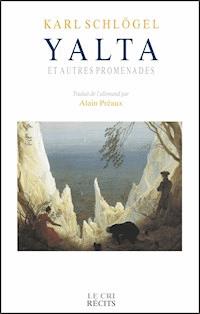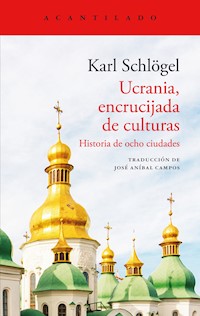
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Desde que, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania declarase su independencia en 1991, el país ha sido un peón en el tablero de la política internacional. Entre dos mundos, Rusia al este y la Unión Europea al oeste, el equilibrio de fuerzas fue siempre precario, y tomó un cariz especialmente dramático tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, en marzo de 2014, y la invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022. En «Ucrania, encrucijada de culturas», Karl Schlögel analiza la realidad de un país cuya historia reciente ha tenido lugar a la sombra de dos tradiciones políticas opuestas: ciudades como Lviv, Odesa, Chernivtsí, Kiev, Járkov, Donetsk y Yalta tienen un pasado complejo, a menudo extraordinariamente trágico, pero también una riquísima herencia cultural que el autor nos invita a descubrir explorando su «corpus urbano», cuyos estratos revela «en una suerte de arqueología urbana que invita a hablar al pasado». Un libro imprescindible que arroja luz sobre el conflicto ruso-ucraniano y ofrece importantes claves sobre el pasado, el presente y el futuro de Europa. «La idiosincrasia de estas ocho ciudades ilustra el heterogéneo panorama a través de su historia cultural y su fisonomía. Esplendor y decadencia. Una historia fascinante». Miguel Cano, El Cultural «Un ensayo fundamental para entender la crisis democrática a la que se enfrenta Occidente, pues revela como pocos el trasfondo psicológico y las claves ideológicas de los desafíos que ésta nos plantea». Timothy Snyder «Este libro es el fruto de un trauma que no solo ha estremecido a las sociedades de Rusia y de Ucrania, sino también al gremio de historiadores alemanes. […] Estrato tras estrato, el autor nos va revelando la anatomía arquitectónica de Kiev, Járkov, Dniepropetrovsk y Odesa, al tiempo que anima a sus lectores a incluir esas ciudades en su mapa mental». Kerstin Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung «Esta inteligente obra de Karl Schlögel nos enseña que pase lo que pase con Ucrania, ya nunca dejaremos de sentir esa nación como una parte muy significativa de Europa». Richard Herzinger, Die Welt «Una lograda mezcla de autoindagación, reportaje de viajes y reordenamiento de un saber acumulado durante décadas». Tobias Rapp, Literatur Spiegel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KARL SCHLÖGEL
UCRANIA, ENCRUCIJADA DE CULTURAS
HISTORIA DE OCHO CIUDADES
TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN
DE JOSÉ ANÍBAL CAMPOS
ACANTILADO
BARCELONA 2023
CONTENIDO
Por vuestra y nuestra libertad. Prólogo a la nueva edición
La Ucrania europea. Una introducción
Escribir en la situation room. Soledad
Adiós al imperio, ¿adiós a Rusia? Un intento de explicación
Hacerse una idea: descubrir Ucrania
Kiev, metrópolis
Ah, Odesa. Una ciudad en la época de las grandes expectativas
Paseo en Yalta
Contemplad esta ciudad: Járkov, una capital del siglo XX
Dnipropetrovsk: Rocket City a orillas del Dniéper y ciudad de Potemkin
Donetsk: urbanicidio en el siglo XX
Czernowitz: City upon the hill
Lvov: capital de la provincia europea
Una vez más Babi Yar, lugar europeo de memoria
La conmoción: pensar la situación de emergencia
DESPUÉS DEL 24 DE FEBRERO DE 2022
¡Por vuestra y nuestra libertad!
Urbicidio: bombas sobre la «madre de las ciudades rusas»
Una ciudad que ya no existe
Era oriundo de Mariúpol
Desvalido antiputinismo: anatomía de una impotencia
El orden mental y el desorden del mundo
Agradecimientos
Bibliografía
Procedencia de los textos
POR VUESTRA Y NUESTRA LIBERTAD
PRÓLOGO A LA NUEVA EDICIÓN
La niebla se ha disipado. Treinta años después de 1989 no hemos entrado en un largo período de paz, sino en un nuevo período de preguerras. La guerra que comenzó en la primavera de 2014 con la ocupación de Crimea por parte de Rusia ha llegado abierta y definitivamente a Europa. Un ejército de ciento cincuenta mil hombres proveniente de los cuatro puntos cardinales cruzó la frontera de Ucrania el 24 de febrero con la esperanza de someter y ocupar el país en una acción relámpago. Pero la toma de Kiev fracasó, el gobierno se mantuvo en pie y el pueblo ucraniano ofreció heroica resistencia. Los agresores rusos emplearon entonces toda su fuerza en conquistar completamente la región del Dombás para crear un paso terrestre hacia la península de Crimea y en destruir los medios de subsistencia de los territorios libres de Ucrania. Con ello se desató una guerra cuyo objetivo declarado es aniquilar el Estado ucraniano, someter al país y destruir su cultura. Había ocurrido lo que hasta entonces nadie se había atrevido a imaginar: misiles y bombas cayeron sobre las grandes ciudades, con ataques premeditados destinados a destruir barrios residenciales, infraestructuras e instalaciones de suministro de agua y electricidad, oleoductos, líneas ferroviarias y comunicaciones. Algunas centrales nucleares quedaron en los frentes de guerra. Una parte del pueblo ucraniano, millones de personas, mujeres, niños y ancianos, cruzaron las fronteras de los países vecinos en busca de refugio, en un éxodo como no se había visto desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades de millones de habitantes sufrieron el aislamiento y la hambruna, los habitantes tuvieron que guarecerse durante meses en sótanos y túneles del metro; ciudades y pueblos fueron saqueados, marcados por las huellas de un horror espantoso. Las acusaciones de la maquinaria de propaganda de Putin—en Ucrania se estaba produciendo un genocidio contra los rusos residentes en el país, el gobierno estaba formado por nazis adictos a las drogas, Ucrania debía ser desnazificada y desmilitarizada—eran tan absurdas como la monstruosa devastación causada por los invasores rusos, que sólo podrá repararse en muchas décadas. La Rusia de Putin se ha hecho culpable de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, y llegará el día en que tendrá que rendir cuentas y pagar el precio por ello.
Ha sido necesaria una guerra abierta y genocida para que se prestara atención a un país que había permanecido fuera de los focos de interés de Europa a pesar de la ocupación de Crimea, un hecho del que aún no nos separan ni diez años, y de los permanentes combates en la zona del Dombás. Contábamos y contamos con imágenes de ese campo de batalla llamado «Ucrania»: civiles asesinados al borde de las carreteras, imágenes de drones y satélites en las que podemos identificar a simple vista barrios residenciales y fábricas arrasados, fosas comunes. Es la hora de los corresponsales de guerra, que nos muestran en detalle los asedios, los bloqueos y avances de las líneas del frente, y nos mencionan las cifras de muertos y supervivientes. Nunca antes el mundo estuvo tan directamente conectado con lo que ocurría en las zonas de conflicto. El país que en tiempos de paz podíamos ir descubriendo poco a poco, ahora, en tiempos de guerra, lo percibimos en medio del staccato de las noticias de última hora. Es el ritmo que dictan las sirenas de las alarmas antiaéreas, las imágenes de un estado de excepción, del final de la normalidad en un país europeo normal. Las instantáneas de una catástrofe civilizatoria. La sociedad que una vez se reunió en Maidán se halla ahora en las trincheras, la vida cotidiana de los civiles ha sido sustituida por el día a día del estado de guerra. La imagen de un revolucionario levée en masse es más convincente que cualquier manual de historia.
Ucrania, encrucijada de culturas, publicado en 2015, presenta una suerte de exploración del país que, a raíz del ataque de Rusia en Crimea y en el Dombás, había acaparado de pronto la atención y alentado el examen de la historia de Ucrania y, sobre todo, de Rusia. Mi análisis de Ucrania no era un relato históriconacional, pues existen magníficos trabajos de los que me serví para documentar este libro. Más bien ofrecí un recorrido, una exploración de la geografía cultural, un paseo de un lugar a otro. Ese modo de proceder no sólo se debió al principio metodológico al que me atengo desde hace años de explorar y narrar la historia de ciertos lugares partiendo del lema de «en el espacio leemos el tiempo». Además me pareció el método más apropiado para experimentar y describir el carácter polifacético y heterogéneo de esa «Europa en miniatura» que es Ucrania. Las ciudades ucranianas constituyen el mosaico del que se compone Ucrania y al que debe su riqueza específica, no sólo la fractura y heterogeneidad que a menudo se considera un signo de su debilidad y su vulnerabilidad. Esas exploraciones resumidas en el libro reflejan el estado del país antes de la guerra, cuando experimentaba un proceso de redescubrimiento y reinvención, y estaba liberando nuevas fuerzas a pesar de todas sus contradicciones y de la complicada herencia rusa. Esa Ucrania excarcelada, que hacía frente a su independencia y su libertad, ha sido alcanzada de nuevo por la guerra, pero las reivindicaciones de Rusia no restan legitimidad al proyecto de la nueva nación. Por el contrario, hacen más patente lo que se juega Ucrania si es anexionada por la fuerza de nuevo al imperio—sea ruso, soviético o postsoviético—: su existencia como nación soberana y libre. La destrucción y la devastación ocasionadas por la guerra que ha declarado Rusia muestran de un modo contundente lo que Europa perdería y la amenaza que supondría si Ucrania fuese sometida.
A las ocho ciudades mencionadas en el subtítulo de la edición de 2015 se le han añadido otros capítulos que no nos proporciona ningún libro de texto, sino sólo la cruda realidad. Los misiles lanzados contra Odesa o Járkov apuntan a ciudades europeas, nos apuntan a nosotros, y de nosotros depende tomar una decisión. Ya no podemos permanecer impasibles, aferrándonos a la ilusión de que el asunto no tiene nada que ver con nosotros. Cuanto más dura y larga sea la lucha contra la agresión rusa, más tendremos que prepararnos para asumir privaciones y sacrificios de cualquier tipo. Ya no podemos eludir la decisión que se ha tomado en Kiev: someternos u oponer resistencia.
La guerra nos afecta hace tiempo, ha penetrado hasta en los ámbitos más íntimos de nuestras vidas: en las discusiones familiares o en el círculo de amigos, en la evaluación de los pros y los contras de los compromisos que adquiramos con el país amenazado, en la ayuda que brindemos a los que han huido del país, en las reflexiones sobre lo que habrá que hacer cuando acabe la guerra. Tal vez Europa, que hasta hace poco parecía haber perdido la fe en sí misma, encuentre en la salvación de Ucrania y en la reconstrucción del país nuevas fuerzas para fortalecer su unión.
Junio de2022
LA UCRANIA EUROPEA
UNA INTRODUCCIÓN
No sabemos cuál será el desenlace de la pugna por Ucrania. No sabemos si el país conseguirá consolidarse frente a las agresiones por parte de Rusia o acabará claudicando, ni si los europeos, Occidente en general, la defenderán o la abandonarán a su suerte. Ni siquiera sabemos si la Unión Europea se mantendrá unida o se fragmentará. Sólo hay una cosa cierta: Ucrania ya no desaparecerá de nuestros mapas mentales. No hace mucho tiempo, esa nación y ese pueblo apenas existían en la conciencia colectiva. En Alemania, especialmente, estábamos acostumbrados a suponer que Ucrania era, de algún modo, «parte de Rusia», del Imperio ruso o de la Unión Soviética, una región en la que se hablaba una lengua que era una suerte de dialecto de la rusa. Con la llamada «Revolución de la Dignidad» en la plaza de la Independencia (Maidán),1 y también con su resistencia a los intentos de Rusia por desestabilizar el país, los ucranianos han demostrado que esa visión ha quedado superada desde hace mucho por la cruda realidad. Es hora, por lo tanto, de echar una nueva ojeada al mapa para cerciorarnos otra vez.
O al menos eso es lo que me parece. Escribir un libro sobre Ucrania no estaba previsto en mis planes vitales. Pero hay situaciones en las que no es posible hacer otra cosa, en las que uno se ve obligado a echar por tierra todos los planes e involucrarse. El golpe de mano de Putin en Crimea y la guerra que desde entonces se extiende por todo el este de Ucrania no me han dejado otra opción. Y no porque me sienta especialmente competente para hacerlo, al contrario: me he visto obligado a reconocer que uno puede pasar la vida ocupándose del este de Europa, de Rusia y de la Unión Soviética sin necesidad de tener conocimientos más precisos sobre Ucrania, y no soy el único en esta disciplina que se ha visto obligado a admitirlo. Más perdido aún estaba el público general: en los constantes debates de los medios de comunicación, el tema central casi exclusivo ha sido la Rusia de Putin, pero no considerada como sujeto y actor político, sino como la víctima que reacciona a las acciones emprendidas por Occidente. Se ha hablado poco con los propios ucranianos, se ha hablado, más bien, de ellos y de su país. Se deducía fácilmente que muchos de los que participaban en el debate no conocían el país del que hablaban, ni siquiera habían considerado necesario visitarlo. Mientras que a cualquiera se le ocurría decir algo sobre el «alma rusa», a otros muchos—especialmente a los alemanes, que ocuparon y devastaron Ucrania en dos ocasiones a lo largo del siglo XX—no se les ocurría nada mejor que repetir los clichés sobre los ucranianos como eternos nacionalistas y antisemitas. Uno sentía una especie de impotencia ante esa ignorancia pertinaz y frente a la presunción de considerarse más progresistas. Mientras que cada semana uno puede escoger en la televisión entre decenas de películas rusas—preferiblemente viajes a través de algún río o documentales históricos—, la televisión (pública), un año después de que Ucrania se convirtiera en el escenario de una guerra, aún no había conseguido poner rostro a aquel país, un rostro que no fuera las imágenes de Maidán: ni un solo documental sobre Odesa, sobre la región del Dombás o sobre la historia de los cosacos, ningún recorrido por ciudades como Lviv (antigua Leópolis) o por Chernivtsí (Czernowitz), lugares con los que en Alemania—gracias a escritores del pasado y del presente—debería tener más familiaridad. Resumiendo: Ucrania siguió siendo un espacio en blanco en el horizonte, una terra incognita que a lo sumo nos proporcionaba un motivo de inquietud.
Este libro es un intento—el mío—de dar una idea de Ucrania. No es una historia al uso de ese país como las ya contadas y presentadas por otros historiadores en obras excelentes (las más importantes de las cuales se mencionan en la bibliografía). Tampoco intenta describir o comentar los acontecimientos que tienen lugar ahora mismo: esa labor ya la realizan—a veces con heroísmo—muchos periodistas y reporteros. Mi método para darme una idea reside en explorar las topografías históricas. El modo en que suelo presentarme a mí mismo la historia y la singularidad de un país o de una cultura pasa por recorrer los lugares y explorar los espacios. He descrito ese método en mi libro En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y Geopolítica (2003). Es posible «leer las ciudades», descifrarlas como texturas y palimpsestos, sacar a la luz sus estratos en una suerte de arqueología urbana que invita a hablar al pasado. Las ciudades son documentos de primer orden que pueden leerse y sondearse. A diferencia de lo que sucede en una perspectiva macrocósmica-global o en una microcósmica, las ciudades se revelan como puntos de máxima condensación de los espacios y la experiencia históricos.
El centro de este volumen lo ocupan retratos de varias ciudades ucranianas que son el resultado de esa suerte de arqueología urbana. La mirada a ese nivel intermedio tiene ventajas incalculables precisamente en el contexto de una historia de Ucrania como nación definida no étnica, sino políticamente, un país cuyo territorio ha quedado marcado por la historia y la cultura de distintos imperios. Es precisamente lo fragmentario, lo particular y regional lo que define ese elemento tan específico de la formación nacional y estatal ucraniana. La lista de retratos urbanos aquí reunidos no está completa. ¡Cuánto me hubiera gustado dar cabida también, en este libro, a ciudades como Vínnytsia (Vínnitsa) o Cherníhiv (Chernígov), o también al mundo de la aldea ucraniana, tan terriblemente afectado por el Holodomor! Cuán importante habría sido visitar el raión de Uman o Drogóbich para descifrar allí las huellas visibles del shtetl exterminado durante la Shoah, lugares que fueron, en otro tiempo, el centro del judaísmo en el este europeo. También habría sido necesario cruzar la corona del dique de Dneproges, esa represa que es todo un icono de la modernización soviética. Sin embargo, a pesar de todas esas limitaciones, creo que los textos aquí presentados pueden abrir los ojos del lector ante la extraordinaria complejidad y riqueza de Ucrania. El estudio de este país limítrofe de Europa, de esta «Europa en miniatura», no ha hecho sino comenzar.
Los retratos de ciudades como Lviv (Leópolis o Lemberg) y Chernivtsí (Czernowitz) los escribí a finales de la década de 1980; los de Odesa y Yalta son del año 2000. Ya se han publicado en otros contextos, de modo que han quedado superados por los acontecimientos históricos; no obstante, preservan una perspectiva (y un cambio de perspectiva) que los hace en extremo reveladores: ciudades como Lviv y Chernivtsí formaron parte de nuestro horizonte en una época en la que la llamada Mitteleuropa, esa Europa situada más allá de Oriente y Occidente, había tomado la palabra. Ucrania estaba entonces en el horizonte de Europa. «El centro se encuentra hacia el este», había expresado yo mismo en la década de 1980, aun antes de la caída del Muro de Berlín. Ahora, observando ciudades como Járkov, Dnipropetrovsk o Donetsk, comprobamos que la expansión de nuestra mirada hacia el este tendrá que proseguir en esa dirección. También de las descripciones de Crimea y Odesa puede extraerse un aspecto muy importante: la impronta imperial del espacio postsoviético, ese que en otra época perteneció a Ucrania, una impronta que nadie podrá suprimir por decreto de un día para otro, sino que seguirá ejerciendo su influjo aún por mucho tiempo.
Ucrania ha decidido recorrer su propia senda, así como defender la forma de vida que ha escogido ofreciendo resistencia a las agresiones de Rusia. El Maidán fue un levantamiento no sólo bajo la enseña de Ucrania, la bandera de color azul y amarillo, sino del estandarte azul de Europa, con sus estrellas doradas.
Para finalizar, un comentario de tipo técnico-editorial: los textos que abordan problemas ruso-ucranianos se enfrentan no sólo al dilema habitual que surge a la hora de trasladar al alemán los nombres de lugares y personas—la decisión de hacer una transcripción algo más amable con el lector o de recurrir a la transliteración científica—, sino también a la cuestión del idioma que se debe emplear para designar algo en un país tan marcadamente bilingüe: el ruso o el ucraniano. Era preciso adoptar aquí una vía intermedia entre los hábitos de lectura más comunes—para los que el ruso es la lengua dominante—y la leve ucranización que está teniendo lugar, sin necesidad de forzar esta última opción a modo de affirmative action. Hallar esa vía intermedia sin violentar a unos ni a otros no es labor sencilla. En lo que atañe a los comentarios adicionales, se ha prescindido en los textos ensayísticos de las notas a pie de página y de las indicaciones bibliográficas. No obstante, el lector podrá encontrar la bibliografía empleada y citada en el apéndice dedicado a cada capítulo por separado.
K. S.
Viena, junio de2015
ESCRIBIR EN LA
«SITUATION ROOM». SOLEDAD
En tiempos de normalidad puede uno escoger las condiciones en las que escribe. Uno mismo determina el ritmo de trabajo, repasa el listado de la bibliografía que debe consultar, va armando un capítulo tras otro. Todo tiene su momento, es calculable y factible. Hay, en cambio, instantes y situaciones en los que es preciso echarlo todo por tierra y readaptarse, resituarse, ya que se quiere estar a la altura de los tiempos y recuperar el equilibrio. El ritmo con el que se planifica queda determinado entonces por los acontecimientos que llegan del exterior. Es preciso reaccionar a los mismos, ofrecer una respuesta, y no porque pretenda uno participar, hacerse oír o «alzar la voz», sino porque se siente afectado, y eso, de repente, lo abarca todo, también aquello en lo que uno ha trabajado toda una vida, y porque, en cierto modo, uno se siente herido. No queda más remedio entonces que rebelarse, ya que no podría hablarse de contraatacar. Una situación así se presentó a raíz de la masacre cometida contra los manifestantes de Kiev en la plaza de la Independencia, la Maidán Nezalézhnosti—a la que llamaremos, sencillamente, «Maidán», es decir, ‘plaza’—, y también a raíz de la desvergonzada mentira de Vladímir Putin cuando afirmó que no estaba teniendo lugar una anexión de Crimea, a pesar de que veíamos con nuestros propios ojos que era eso, precisamente, lo que estaba ocurriendo.
Situation room [‘sala de crisis’]: la expresión empezó a aparecer con suma frecuencia en algún momento del pasado 2014; al parecer se trataba de un formato conocido desarrollado por la CNN: «You’re in the situation room, where news and information are arriving all the time. Standing by: CNN reporters across the United States and around the world to bring you the day’s top stories. Happening Now […] I’m Wolf Blitzer, and You’re in the situation room». El origen de dicho formato se remonta a la situation room creada por el presidente Kennedy en la Casa Blanca: un centro de control donde toda la información recibida se recopila y se sintetiza en tiempo real para obtener una imagen de conjunto.
Cuando el mundo está tan próximo que nos impide hacer lo que nos habíamos propuesto, no todo cambia de repente, pero sí casi todo. Ya no es posible mantenerse ajeno a las noticias, más bien empieza uno a sentir una apremiante dependencia de ellas. Alguien como yo, que no ha claudicado en su reticencia a internet y se niega a estar disponible a todas horas, ha de familiarizarse en el tiempo más breve posible con las técnicas de la red si quiere estar al tanto de lo que ocurre. Y ya no por adicción a las imágenes o por matar el tiempo, sino porque de la siguiente noticia, del siguiente acontecimiento depende todo: que la espiral de violencia se haya detenido o continúe. Con cada segundo transcurrido, las catástrofes ya no son sólo concebibles, sino una realidad pura y dura. Uno se ve arrastrado a un torbellino de informaciones que, hoy en día, son infinitamente asequibles, infinitamente numerosas y variadas, que se contradicen o desmienten las unas a las otras. A dichas noticias les siguen los análisis que resumen los hechos, los comentarios, las distintas opiniones, y todo en un lapso mínimo, si bien nada de ello sirve como punto de partida en el que apoyarse o al que aferrarse, ya que los propios acontecimientos lo derogan y le toman la delantera. No obstante, y aunque uno se encuentre a miles de kilómetros de distancia, está allí, porque son miles los ojos emplazados en miles de puntos del espacio en el que transcurren los hechos: ahí está la ventana del edificio que hace esquina en el raión de Leninsky, en Donetsk, desde la cual se tiene una vista panorámica del cruce de una calle donde se desenvuelve la vida cotidiana de la ciudad ocupada; por allí pasan los vehículos blindados, pero también se construye un carril para ciclistas, mientras que, al fondo, se oyen los impactos de las granadas. Ahí están las imágenes tomadas en los sótanos ahora convertidos en refugios antiaéreos, y las conferencias de prensa de los warlords que han tomado posesión de los despachos de los oligarcas. El director provisional de la Ópera de Donetsk concede entrevistas sobre el repertorio actual, y un sociólogo forzado a abandonar su universidad ofrece un último diagnóstico sobre las fracturas sociales en la ciudad: autopsia sociológica desde un territorio en guerra. Todo eso llega a mi gabinete de trabajo a través de los canales más disímiles: las cadenas de la televisión rusa, ucraniana u otras; los periódicos que es posible leer en la red: Donetsk Times, The Kharkiv Times, Kyiv Post o el moscovita Novaia Gazeta. Uno puede seguir simultáneamente, en varios programas de debate, las reflexiones sobre los acontecimientos: el moderado por Savik Shuster en Kiev, en ruso y ucraniano; los de la cadena Dozhd en Moscú, un canal de televisión por cable que—asombrosamente—todavía funciona; las entrevistas en Echo Moskvy y los infinitos debates de las emisoras alemanas, que siguen casi todas el mismo ritual—en Alemania, un país que, por algún motivo, sigue sin darse cuenta de lo que está ocurriendo realmente en Ucrania—. Imágenes, cartas, comentarios, desmentidos: todo confluye en este gabinete de trabajo en el que, en circunstancias normales, se trabaja en libros que abordan la historia de esos espacios de donde ahora nos llegan las noticias. Uno sabe entonces que jamás podrá mantener el paso, que ya no podrá aportar de inmediato—quizá por mucho tiempo—nada que contrarreste la fuerza gravitatoria de la costumbre, la ignorancia, los prejuicios que se retroalimentan y se propagan por todas partes. Se experimenta una sensación de impotencia infinita. En la situation room a la que llegan las noticias y las imágenes de Ucrania—y, sobre todo, de las zonas de combate—, resulta difícil mantener la cabeza fría y controlar los nervios.
«Desestabilización» no es un concepto abstracto. La desestabilización que practica Rusia va dirigida contra «el poder» y «la soberanía de un Estado». Pero, en realidad, la desestabilización busca minar todo aquello que permanece intacto en el bando contrario agredido, su sociedad o, más exactamente, sus gentes. La desestabilización de una nación o de una sociedad significa, en última instancia, acabar con las personas. Poner de rodillas a un Estado significa poner también de rodillas a sus ciudadanos. Forzar la capitulación de un gobierno significa obligar a someterse a quienes lo han elegido y, a su vez, obligarlos a aceptar el sometimiento. El control sobre la escalada de un conflicto no es algo que se imponga contra una instancia abstracta como el Estado, el Ejército o un gobierno concreto, sino que constituye una imposición ad hominem. A alguien se le dictan ciertas reglas, a alguien se le impone una voluntad, a alguien se le da un ultimátum y debe responder de un modo u otro. Eludir un conflicto que a uno le imponen desde fuera es posible, por supuesto: puede recurrirse a la indiferencia, la apatía, al cinismo o a una actitud derrotista, magnitudes y posturas que han sido cruciales en el actual conflicto en torno a Ucrania. En el pasado fueron a veces decisivas: promovieron guerras, las desataron, pero en ningún caso las evitaron.
En la situation room no cabe relajarse. Las noticias de última hora llegan las veinticuatro horas del día. Aquí rige otro tiempo. Los acontecimientos exigen comentarios o intervenciones para los que uno apenas se siente preparado. Como historiador de oficio, uno se ocupa más bien de la longue durée, de una secuencia de hechos concluidos. La competencia propia atañe a asuntos del pasado y de la historia, pero no sabe moverse a la velocidad de los tiempos. Quien está a la altura de los tiempos es el hombre de acción, el que comanda los tanques y da la orden de avance, el que genera la siguiente noticia de última hora. Esa figura no se detiene en explicaciones, éstas llegan post festum. El único que puede estar a la altura de un hombre de acción es quien se enfrenta a él; pero a éstos—con excepción de los ucranianos obligados a combatir—no se los ve por ninguna parte. Los nuevos medios posibilitan que nos mantengamos al corriente y recibamos un suministro de imágenes en tiempo real, de modo que podamos seguir casi sin fisuras los desplazamientos de los frentes, la toma de lugares, la voladura de puentes y líneas del ferrocarril. Google Maps y los sistemas de información por satélite lo hacen posible: reconocemos en las imágenes la avenida principal de Donetsk, el estadio de fútbol, el parque de la cultura, el aeropuerto (entretanto reducido a cenizas). Hacemos un zoom para aproximarnos a un paisaje estepario a través del cual discurre la autovía europea número 40 y ver los campos sobre los que se estrelló el avión de pasajeros de Malasia. Sobre el escritorio, en mi gabinete de trabajo—donde normalmente yacen los mapas en los que localizo los escenarios históricos—, hay ahora mapas sobre los que se puede navegar por los actuales territorios en guerra: Górlivka, Yenákievo, Torez, Debáltsevo, Artémivsk (actual Bajmut) y otros. Podemos seguir el curso de las acciones de guerra, marcar el desplazamiento de los frentes. Leemos en los blogs los mensajes y cartas enviados desde allí sobre lo que está pasando en los sótanos, en las cárceles. De ese modo, uno se convierte en mero testigo ocular o auditivo, el invitado que observa detrás de una valla una lucha que otros deciden y pagan con su vida.
En la situation room uno se encuentra solo. A partir de la avalancha de imágenes y noticias uno se ve forzado a hacerse una idea propia, y cada cual lo hace a su manera. El mundo de las certezas se desmorona. La capacidad de juicio se ve tan exigida que uno llega a desear no tener que quedar expuesto jamás a semejante prueba. Las granadas que hacen trizas los paisajes urbanos también destruyen las descripciones de éstos. El presente te impide ocuparte del pasado como corresponde: desde la distancia. ¿Cómo es posible, en tiempos de guerra, detenerse en la colina de Kiev sobre la que se alza el monasterio de las Cuevas y dejar vagar la mirada sobre el Dniéper sin caer en el kitsch? Describir una ciudad en época de bombardeos es absurdo. Es el turno del reportero de guerra o, mejor aún, del fotoperiodista desde zonas en conflicto. Detalles normalmente insoslayables suenan ahora a cháchara ociosa, están fuera de lugar, son impertinentes. No estamos acostumbrados a ser testigos oculares de situaciones peligrosas. Jamás aprendimos el oficio de describir una batalla. Nosotros, observadores y comentaristas a distancia, nos hemos vuelto superfluos. Durante mucho tiempo las opiniones nos han dividido en bandos estables que respetaban mutuamente los preciados clichés del otro, pero tal equilibrio se está desintegrando, y cada cual ha de tomar posición ante la nueva situación. Y ese nuevo posicionamiento implica nada menos que cada uno deba tomar nuevas decisiones. Es un proceso individual, molecular. No es la sociedad la que se reposiciona al verse confrontada con una nueva situación, la elección recae en cada individuo. La estructuración de un mecanismo de defensa contra una guerra atizada desde el exterior va precedida de un largo y tormentoso período de desestabilización, fragmentación y atomización. La desestabilización es una forma de tránsito hacia otra Europa. ¿La soportaremos, la sufriremos? Quizá todo haya sido superado por los hechos en el momento en que este libro vea la luz. Serán, entonces, apuntes de ayer.
ADIÓS AL IMPERIO, ¿ADIÓS A RUSIA?
UN INTENTO DE EXPLICACIÓN
La anexión de Crimea fue para mí como el proverbial rayo que, de pronto, nos cae del cielo. ¿No era algo que podía haber sabido o sospechado? ¿Cómo pude ignorar o desestimar indicios tan inequívocos? ¿Qué mecanismo de autoprotección se puso en juego en este caso, ante una realidad que se percibía como amenaza? A lo largo de los años, de muchas décadas incluso, he visitado la Unión Soviética y Rusia, pero ni una sola vez oí decir que Crimea fuera una «herida sangrante y abierta» que hacía sufrir a los rusos. ¿Fue un acto consciente no querer darme cuenta, una forma de cerrar los ojos ante algo que no deseaba ver? Es posible. Sin embargo, durante años he hablado con mis conocidos más cercanos acerca de todo lo que nos mueve o nos conmueve. No recuerdo una sola conversación en Moscú en la que Crimea saliera a relucir como topos del sufrimiento. Como topos literario quizá sí: en las librerías de anticuario uno encontraba las guías Baedeker de tiempos prerrevolucionarios o soviéticos sobre la «Riviera Roja». Poseo una pequeña colección de esas guías. Pero ¿como elemento de discordia o de disputa en una conversación? Sólo recuerdo un caso. Debo confesar que al principio yo era un admirador de Yuri Luzhkov, el alcalde de Moscú, cuya capacidad de acción me impresionaba y en quien veía un retorno de los grandes patriarcas de la capital anterior a 1917, como Pável Tetriakov, el mecenas y benefactor. Me impresionaba la transformación de Moscú en una global city del siglo XXI. Por eso tomé nota de la visita de Luzhkov a Sebastopol, de sus discursos en Crimea y de la colecta de donativos, pero no me tomé esa visita con la seriedad necesaria hasta que un amigo, el sociólogo Lev Gudkov, me llamó la atención sobre lo que a sus ojos era el peligroso patriotismo del alcalde de Moscú, tan provocador y desafiante para Ucrania. Ello me permitió ver el reverso de toda la historia de éxitos de Luzhkov. Fuera de eso, no percibí ni un solo vestigio de inquietud o de apasionamiento favorable ante los destinos de Crimea. Los rusos que podían viajar—y eran muchos los que uno podía ver en el aeropuerto moscovita—no lo hacían precisamente a Crimea, sino a París, Florencia, las islas Canarias, Grecia, la Riviera turca de Antalya o Sharm el-Sheij. En mis propias visitas a Crimea me llamaban la atención cosas muy distintas: la pésima infraestructura cuando uno llegaba a Simferópol, los palacios hoteleros de la era soviética que, lejos de funcionar a plena capacidad, permanecían vacíos; el tono hosco—otra herencia de los tiempos soviéticos—con el que se despachaba a los huéspedes en la recepción; los baratos fuegos artificiales en el paseo de Yalta y la blanca ciudad de piedra de Sebastopol, que yacía allí en medio de una luz esplendente, tal como la captó magistralmente Aleksandr Deineka en sus cuadros de la década de 1930. También recuerdo las chozas pegadas a las laderas de la montaña y que, según me decían, eran las nuevas urbanizaciones de los tártaros de Crimea, que en los últimos años habían regresado en gran número, acompañados de sus familias, desde Asia Central, adonde Stalin los hizo deportar en mayo de 1944. Crimea era, por lo tanto, un lugar pletórico de magia, pero en decadencia, apartado de la Historia con mayúsculas, no un foco de conflictos internos o de complots internacionales. Fue Putin el que catapultó de nuevo a Crimea al mapa internacional, a un horizonte donde se apela a los mitos, pero donde se habla sobre todo de guerra y paz.
UNA NEGATIVA A PUTIN
La anexión, pero sobre todo la mentira descarada con la que Putin la negó, hicieron que me resultara imposible aceptar la Medalla Pushkin que el presidente de la Federación Rusa otorga, desde principios de la década de 1990, a quien destaque por sus méritos en la divulgación de la cultura de ese país en el extranjero. Escribí al embajador de la Federación Rusa en Berlín—al que aprecio—para decirle que, a raíz de lo sucedido, no podía aceptar la distinción que me había sido anunciada en noviembre de 2013 y con la que se rendía honor a mi trabajo. ¿Era un acto de retirada con el cual transigía ante las presiones de una opinión pública indignada por el golpe de mano de Putin? ¿Era deslealtad, incluso una «traición a Rusia»? ¿No habría sido necesario, en ese instante de enorme decepción con la política del mandatario ruso, «mantener la lealtad» al país? No eran simples preguntas retóricas, como muy pronto se pudo comprobar: en una interminable serie de debates televisivos en los que se discutía en torno a la política rusa, salió a relucir una y otra vez la larga historia de las relaciones ruso-alemanas, lo que Gerd Koenen ha llamado el «complejo ruso» de los alemanes. Esas relaciones han sido presentadas y analizadas en numerosos y brillantes estudios; piénsese tan sólo en la temprana—pero todavía hoy válida—monografía de Walter Laqueur en la década de 1960 o en los trabajos de la serie «Reflejos del este y el oeste» surgidos del llamado «Proyecto de Wuppertal» iniciados por Lev Kópelev cuando emigró a la República Federal de Alemania, así como en las numerosas investigaciones que se han dedicado a la guerra germano-soviética o al régimen de ocupación nacionalsocialista. También yo había contribuido con algunos trabajos que fueron publicados incluso en lengua rusa, como, por ejemplo, el libro sobre el «Berlín ruso. La estación del este de Europa».
¿POR QUÉ RUSIA?
Sin embargo, la política de Rusia en relación con Ucrania—el inicio de una guerra contra ese «pueblo hermano» par excellence—puso en cuestión, de forma radical, todo lo alcanzado hasta entonces en las relaciones ruso-alemanas. Dado que Rusia, para mí—y seguramente para la mayoría de los que se han ocupado del país—, no era solamente un objeto de estudio e investigación, sino que estaba íntimamente ligado a mi vida personal, la llamada crisis de Ucrania se convirtió en una especie de hora de la verdad, un momento de examen y autoexamen. Ello no se manifiesta en un repaso general a los estudios realizados sobre el desarrollo de las relaciones culturales, diplomáticas o económicas, sino que apunta a un ámbito interior e íntimo, el de un compromiso en el que está en juego algo más que una «postura» que es necesario «revisar» o seguir «desarrollando». Se trata de algo en lo que uno ha puesto «su alma entera», a lo que se ha dedicado «de corazón», una dedicación que no podía quedar sin consecuencias y que uno casi se siente tentado a llamar un hechizo, algo en lo que uno se ha visto «implicado». Resumiendo: se trata de una Rusia que es parte de la historia vital, se trata de dar una respuesta a la pregunta sobre lo que ocurre cuando los acontecimientos en Ucrania ponen en entredicho esa parte de la labor vital y de la historia personal. Por importante y fructífero que pueda ser pasar revista otra vez a toda la serie de encuentros afortunados y de dramáticos conflictos entre Rusia y Alemania en los siglos pasados, tales panoramas—casi siempre cronológicos—tienen algo de encubridores en su intención de dar objetividad a lo tratado. En ellos salen a relucir los temas centrales, los leitmotivs literarios, los autores y actores, pero no brindan información alguna sobre las fuerzas reales que dieron el impulso o consolidaron los vínculos que hacen efectivas esas relaciones hasta hoy. Con ellos, lo que uno ofrece, en lugar de conclusiones definitivas, son falsas aclaraciones. Uno podría lidiar con ello a nivel privado si no fuera porque todo cobra una gran significación social. Porque se trata, nada menos, de aclarar el modo en que uno mismo y «los alemanes» han de comportarse en relación con la política rusa hacia Ucrania. Para medir la fuerza gravitatoria del «complejo ruso» es preciso reconocerla, y más que trazar un abstracto bosquejo de una historia abstracta de las ideas, conviene empezar por uno mismo. Porque esa fuerza surge tanto de las experiencias como de las ideas, tanto de las impresiones como de las lecturas.
Para alguien que creció en la década de 1950 en un pequeño pueblo de Algovia, que por entonces era probablemente el rincón más remoto de un país todavía apartado del mundo, Rusia quedaba demasiado lejos. Pero sólo a primera vista, porque en las tumbas del cementerio y en la placa de la capilla erigida para conmemorar a los muertos en la guerra se encontraban los nombres de los soldados caídos que pertenecían a familias conocidas de nuestra familia. Y allí aparecía, de un modo más bien vago e impreciso—como si no hubiera en ese territorio fechas ni lugares concretos, sino un espacio enorme—: «Caído en Rusia, invierno de 1942». Rusia era la guerra y la prisión tras la guerra. Y ésos eran temas de conversación que nos llegaban a nosotros, los niños, sobre todo cuando nuestro padre, una vez al año, se reunía con otros camaradas del frente que, como él, habían conseguido salir ilesos. Rusia, o más exactamente Stalingrado, Siberia, se convertían entonces en lo que más tarde podría llamarse literalmente un lieu de mémoire, un espacio imaginado que se forma a partir de lo que uno podía encontrar en la no demasiado bien surtida biblioteca del internado de los benedictinos: Tan lejos como los pies te lleven, de Josef Martin Bauer, un escritor que también había sido alumno de mi instituto de bachillerato, o Die Armee hinter Stacheldraht [‘El ejército tras el alambre de espino’], de Edwin Erich Dwinger, un autor al que más tarde pude identificar como figura monumental de la novela comercial alemana y autor también del libro Sibirien als deutscher Seelenlandschaft [‘Siberia: paisaje del alma alemana’]. En casa hablábamos poco de Rusia. Mi padre había «hecho» la guerra desde el primero de septiembre de 1939—es decir, desde la «campaña en Polonia»—hasta el final, en la primavera de 1945. Había sido, como él mismo decía, soldado raso y chofer, y había permanecido casi todo el tiempo en el frente oriental. De esa época eran las fotos en blanco y negro de borde dentado que se guardaban en una caja de latón, fotos iguales a las que habrían traído a la patria centenares de miles, quizá incluso millones de «soldados rasos»: fotos de puentes dinamitados, columnas de humo sobre ciudades cuyos nombres se indicaban a veces en el reverso y que más tarde yo reconocería en mis visitas, paisajes fluviales—el San, el Dniéper—, plazas centrales, escenas en las que se sacrificaba un cerdo o un ganso, la unidad entera bañándose en un río, imágenes de una pista de aterrizaje que conducía a un espacio de vastedad infinita. De allí venían también los nombres de ciudades y puntos de intersección de tránsito que uno había cazado al vuelo cuando era niño y se habían asentado en la memoria, configurando un mental map que se ha conservado hasta hoy: Lviv, Lublin, Orsha, Kremenchuk, Kramatorsk, Stálino. Más tarde, tras la muerte de mi padre, pude reconstruir en su cartilla militar la ruta que lo condujo desde Algovia hasta el frente oriental, al ancho mundo. Averigüé entonces que yo había recorrido las mismas rutas sin tener conocimiento de su andadura.
El primer contacto visual con los «rusos» lo tuve en la autovía interzonal, viajando de Baviera a Berlín Occidental. Hacia finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, era impensable la socialización política de un colegial de Alemania Occidental sin esos viajes obligatorios de formación fomentados por el Ministerio del Interior. Ésa constituyó una gran diferencia entre quienes crecieron en la Alemania Oriental y quienes lo hicimos en la Occidental. «En el Este» existía una suerte de cohabitación con los rusos, allí estaban sus cuarteles y eventos deportivos, sus mansiones para oficiales y tiendas especiales, los trenes que llevaban el cartel «Wünsdorf-Saratov» en alfabeto cirílico. Por cerrado que fuese el mundo de las «Fuerzas Armadas soviéticas», ellos formaban parte del hábitat en la RDA, del mismo modo que los GI’s, los jeeps y los malls del US-Army formaban parte de la vida diaria en la parte occidental. En fin, que con los primeros «rusos» me tropecé en el aparcamiento de un área de servicio cerca de Leipzig, pero pronto volvería a verlos en las librerías Drushba de Berlín Oriental, en Praga, en Sofía, en cualquier sitio del bloque oriental adonde me llevaron mis viajes desde mediados de la década de 1960. Lo ruso atraía: la presentación de la obra Der Drache [‘El dragón’] de Yevgueni Shvarts en el Deutsches Theater, en una puesta en escena de Benno Besson rodeada por la aureola del inconformismo; la lectura de Yevgueni Yevtushenko en Múnich con sus poemas «Babi Yar» y «A los herederos de Stalin», publicados luego en lugar destacado en Die Zeit, y que se convertirían en algo así como la señal más visible (y audible) del proceso de desestalinización. Había en aquella lectura algo que encarnaba lo que nos había fascinado toda la vida: el poeta declamando en el escenario… Algo similar pude experimentar otra vez más tarde, viendo a Joseph Brodsky en Berlín, o a un físico que recitó poemas de Yesenin en las colinas que descienden hacia la playa de Sochi: el significado de la palabra, la recitación de memoria de poemas enteros, algo pasado de moda en nuestra educación escolar. En ello residió tal vez el inicio de la fascinación por ese fenómeno llamado inteliguentsia, ese pequeño grupo marginal que, moralmente, se creía con derecho a serlo, que luchaba y se arriesgaba a sacrificarlo todo con tal de intervenir en el curso de la historia.
Como suele suceder en la vida, en la que nada está predeterminado, fue necesaria la sucesión de varias casualidades para que yo alcanzara esa senda rusa: un instituto de bachillerato en Baviera en el que, curiosamente—a pesar de ser un colegio dirigido por padres benedictinos—, se enseñaba la lengua rusa y ensayaban las primeras canciones en ruso, guiados por un maestro que, en realidad, era un polaco oriundo de Białystok que, tras la guerra, se había quedado en la zona controlada por los estadounidenses en su condición de displaced person; también los profesores (los sacerdotes) eran abiertos, individuos a los que se les notaban las heridas de la guerra—un disparo en la mejilla, una pierna rota—, pero sobre todo su infinita gratitud por haber salvado la vida, en no poca medida gracias a la generosidad inesperada—después de todo lo sucedido en «Rusia»—de gente sencilla. Hablaban con el singular vocabulario ruso de los prisioneros de guerra. De ese entorno formaba parte también, quizá, el espíritu abierto de la época del Concilio Vaticano II, en cuya preparación había colaborado, desde una posición privilegiada, nuestro abate, que tuvo una participación destacada en el diálogo ecuménico y las relaciones con los patriarcas de Constantinopla y Moscú; también desempeñaba su papel la proximidad de Múnich, que, a diferencia de la cerrada y amenazada Berlín Occidental, era en mis tiempos de colegial el hogar de una considerable comunidad rusa en la diáspora. Más tarde nos enteramos de que Fiódor Stepun, el filósofo, sociólogo y literato expulsado de la Rusia soviética en 1922—quien, además, había impartido clases en Dresde antes de la guerra y después de 1945 pasó a ser la encarnación viva del «espíritu ruso» en la Universidad de Múnich—, había pasado sus vacaciones de verano en nuestra escuela, y era aquel extranjero al que pudimos ver de lejos y al que identificábamos como el hombre del pelo blanco y chapela.
En ese entorno, no es tan extraño que yo le escribiera una carta a Jruschov—¿o fue a Radio Moscú?—ni que pocos meses después obtuviera respuesta: dos gruesos paquetes de libros envueltos en un papel de embalaje duro y basto que hoy forman parte de la material culture de una época desaparecida. En los últimos años del bachillerato tuvo lugar el primer viaje al otro lado del Telón de Acero, a Praga, que se convirtió entonces en la porta orientis: la exteriormente intacta metrópoli de Europa Central—algo casi inconcebible para quien sólo conocía ciudades destruidas por las bombas—, escenario del entonces incipiente mito de Franz Kafka y de un movimiento político que afloraría y desaparecería pocos años después con el nombre de «Primavera de Praga».
Los primeros encuentros en persona con «Rusia»—aunque en realidad se trataba de la Unión Soviética—tuvieron lugar un año antes de graduarme de bachiller y tras haberme matriculado en la Universidad Libre de Berlín. La historia del viaje realizado antes de acabar el instituto quedó plasmada en un primer texto bastante largo que se publicó bajo el pseudónimo de Paul Tjomny (pseudónimo creado en parte por coquetería y en parte también por una especie de timidez que existía aún durante la Guerra Fría) y que llevaba por título Russisches Tagebuch [‘Diario ruso’]. Al releer hoy esas páginas me llama la atención lo bien planificado que estuvo ese viaje: asistimos a seminarios sobre «materialismo histórico»—inspirados por el experto más destacado de esos años, el profesor jesuita Gustav O. Wetter—, sobre la colectivización de la agricultura soviética y la economía planificada, pero también sobre la literatura rusa y el período del deshielo. El viaje en sí, organizado por nuestro grupo de clase y apoyado financieramente por empresas de nuestro entorno—como la de alimentos para bebés Hipp—, nos llevó a través de Viena, Budapest, Úzhgorod, Mukáchevo, Lviv, Kiev, Járkov y Kursk hasta Moscú, y terminó—como cabía esperarse de un internado católico—con una visita a Zagorsk, lugar de peregrinaje y centro de la Iglesia ortodoxa rusa, ciudad que hoy ha abandonado otra vez el nombre del revolucionario ruso y vuelve a llamarse Sérguiev Posad. Dos años después, a ese primer viaje le siguió un segundo que emprendí en un R4 desde Berlín Occidental, pasando por Estocolmo, Helsinki, Viborg, Leningrado, Moscú, Kursk, Rostov (a orillas del Don), Grozni, Ordzonikidze (hoy Pokrov), Tiglis o Ereván, hasta la frontera soviético-iraní, para, de allí, pasar por Sochi, Kiev, Eslovaquia y Praga (un año después de la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia) y volver a Berlín.
Lo que quedó de esos viajes—que más tarde se repitieron una y otra vez a todo lo largo y ancho del mapa de la Unión Soviética—precisa ser expuesto aquí sólo en la medida en que sirve para que yo mismo entienda una experiencia que hoy, décadas después, parece quedar en entredicho y, en cierto modo, hasta revocada. En retrospectiva, parece como si la fuerza motriz de mi interés por Rusia naciese de un deseo de reconciliación germano-rusa. Era una restricción al aspecto político que con frecuencia va unida a la pretensión de tener que cumplir una misión moral, la «superación de la imagen del enemigo». Decidir interesarse por lo ruso en la Alemania Occidental de las décadas de 1950 y 1960 era no pocas veces la expresión de querer ver otras cosas y hacer algo muy distinto. ¿Por qué, cuando todos querían viajar a Francia o Inglaterra, no iba a querer uno partir en la dirección opuesta, no hacia el oeste, sino hacia el este, hacia la Unión Soviética? No sólo tenía algo que ver con la «fascinación por lo exótico», sino también con el deseo de diferenciación, el deseo de hacer o de ser algo fuera de lo común. Y cuanta más resistencia—por parte de la casa paterna, por ejemplo, o de la escuela—, tanto mejor. Interesarse por la Unión Soviética o por Rusia era, si no directamente una declaración de guerra, al menos sí el cauteloso anuncio de una diferencia, de una disensión. Tenía, por lo tanto—y eso no debería pasarse por alto—, algo que ver con un incremento de la autoestima y la conciencia de la propia valía, con querer ser y hacer algo especial.
FASCINACIÓN
Quien se interesaba por esa región del planeta no hacía sacrificio alguno (a diferencia de aquellos comunistas que, perseguidos en la República Federal de Alemania, fueron a parar incluso a prisión por su lealtad a la «patria del proletariado»); más bien era recompensado en abundancia: el descubrimiento de un mundo que había desaparecido tras el Telón de Acero, la otra historia de Europa, la que habíamos perdido tras la división del mundo. Viajar a los países del Bloque Oriental (especialmente a la Unión Soviética) era hacerlo a un espacio de experiencias e historia a la espera de ser descubiertas. Uno podría hablar ahora de la fascinación de «lo ajeno», de la «invención del Otro», pero se trataba ante todo de la percepción y la apropiación de una historia que se había vuelto—al menos para los habitantes de Alemania Occidental—cada vez más y más ajena. No puedo afirmar que la Unión Soviética, como sistema político, haya tenido jamás ningún atractivo para mí. Era una dimensión muy distinta la que me cautivaba, y quizá no sólo a mí. ¿Cómo hacer un bosquejo de todo sin recurrir al relato autobiográfico?
Viajar a la Unión Soviética, a Rusia, era tanto como adentrarse en un horizonte temporal distinto, decir adiós—al menos por un tiempo—a una época determinada por la premura y el estrés. Allí el tiempo se detenía, dejaba de tener valor, uno podía reponerse; allí no eran válidas las normas dictadas por el lema time is money. De esa experiencia distinta del tiempo formaban parte los largos viajes en tren de varios días, las conversaciones nocturnas en una cocina en las que el tiempo no importaba. Un viaje a un tiempo pasado, perdido. ¿El tiempo, acaso, de la infancia? El hecho de que ese tiempo detenido también pudiera experimentarse y padecerse como un tiempo plomizo—pasar toda la vida en infinitas colas de espera—sería tema para otro ensayo.
De esa experiencia de los viajes por la Unión Soviética formaba parte la vastedad del espacio, un espacio en el que no había límites, al menos después de cruzar la gran frontera que rodeaba, manteniéndola cerrada, una «sexta parte de la Tierra». Salir de las estrechas circunstancias de Europa Occidental y, sobre todo, de Europa central era algo así como la experiencia de un mundo enorme y vasto, como la vivencia del continente americano, que para mí—simultáneamente—no dejó menos impronta que la vivencia de Rusia. Mirar hacia atrás desde el «espacio ruso», mirar a Europa, a su estrechez y su provincianismo, no dejaba de tener su atractivo. Huir del provincianismo de la Alemania (dividida): algunos preferían el trayecto Estambul-Teherán-Goa, otros se iban a Estados Unidos y seguían la Ruta 66, mientras que a otros (aunque en menor número) les atraía el espacio ruso, la infinitud del imperio en el que los trenes entre Moscú y Taskent, entre Leningrado y Odesa transitaban por un territorio en el que uno sencillamente podía perderse, desaparecer, volverse ilocalizable. Y ese imperio eran los grandes ríos que uno cruzaba en el Transiberiano, la Gran Ruta Militar georgiana a través del Cáucaso, las fundiciones de acero que parecían ciclópeas esculturas abandonadas en la estepa. Uno podía moverse por todas partes si se lo proponía y estaba dispuesto a aceptar ciertas incomodidades; aprendía con rapidez que existía una vida oficial en la que un papel, un sello, una antesala o un permiso eran cruciales, y otra vida en la que todo eso podía ignorarse. Sí, existía algo así como una magia del imperio producida por la homogeneidad, o también podría decirse por la homogeneidad de un soviet way of life que no era en Minsk muy diferente que en Novosibirsk o Vladivostok, bajo el cual se extendía un estrato mucho más antiguo, formado por edificios de estilo clasicista, palacios de gobernadores, mansiones de comerciantes, estaciones ferroviarias, arquitecturas que, partiendo del vasto y heterogéneo espacio, habían creado el espacio «único e indivisible» del imperio, a pesar de todas las revoluciones, guerras, rupturas, impulsos modernizadores y desastres provocados por la tecnología.
El modo en que la vastedad de Rusia cautivó a «los alemanes» puede verse con bastante exactitud en la infinidad de documentales sobre el país y su gente, filmes bastante informativos, aunque a menudo redundantes, que desde hace años se muestran en los programas de la televisión alemana, sobre todo en la época de Navidad, cuando los alemanes suelen viajar a Mallorca o tienden al ensimismamiento.
No sé si existe algo parecido al «hombre ruso», pero sí sé con certeza que el libro de Klaus Mehnert El hombre soviético, publicado en alemán a finales de la década de 1950, me causó una impresión enorme. En aquel libro se notaba que el autor—nacido en Moscú, había estudiado en Alemania antes de mudarse a la Unión Soviética a principios de la década de 1930, lleno de entusiasmo juvenil—había entendido algo de aquel «país y su gente». Lo cierto es que también en mis primeros viajes conocí a personas que encajaban al cien por cien con el juicio positivo existente sobre los rusos. Aún se veía en las calles y en las estaciones de tren a los mutilados de guerra, hombres amputados hasta el torso, sentados sobre tableros, que avanzaban apoyando en el suelo sus manos envueltas en sacos; en algunos campings uno se tropezaba con veteranos que vestían sus camisas de rayas azules y blancas, capaces de dar acogida al joven alemán recién llegado de Occidente como si nada hubiera sucedido: como si no hubiera habido una guerra, ni muertos, ni tierra calcinada. Esa cordialidad y generosidad, que, como bien sé, no sólo me dedicaban a mí, tenía algo de obvio y privado, no era ninguna exhibición de superioridad moral, como si quisieran callar y olvidar ante los hijos del enemigo. Se ha hablado largo y tendido de la cordialidad y la hospitalidad de los «rusos», algo que yo siempre atribuyo a la herencia de ese espíritu de comunidad que crea la aldea, tan semejante al comportamiento de personas que viven en condiciones de penuria y han de permanecer unidas si quieren salir adelante. Sucede, pues, que casi todos los que viajaron «allí» se sintieron siempre bienvenidos, bien acogidos, y para muchos de los que veían un motivo de malestar en el estrés, la indiferencia y la «frialdad» de Occidente, Rusia se convirtió en una especie de segunda patria, una patria que parece haberse disuelto en las duras condiciones del mundo postsoviético.
HUBO OTRA RUSIA
Cuando rastreo los singulares vínculos que fui creando con Rusia a lo largo de muchos años, ese apego que hace tan difícil para muchos de nosotros ver la Rusia de Putin tal como es, me doy cuenta de que hay muchos otros aspectos que entran en juego. Siendo estudiante en Berlín Occidental, uno tenía el Muro delante de las narices, las caras enfurruñadas de los guardias fronterizos en el paso de la Friedrichstrasse, los tanques del Pacto de Varsovia en Praga en 1968. El comunismo soviético no era interesante para quienes hablaban con entusiasmo de la Revolución Cultural en China sin saber en realidad nada sobre ella. Para un radical de izquierdas, la historia rusa del siglo XX ofrecía, en cambio, una invaluable reserva de posibilidades de identificación: figuras fascinantes, gestos heroicos y un número infinito de tragedias, de destinos colectivos o individuales que podían atribuirse en su totalidad a una «revolución traicionada». Pero a pesar de todas las imitaciones y disfraces, algunos rayanos en lo ridículo, la fascinación seguía extendiéndose, o por lo menos la idea de que en este «siglo ruso» había tenido lugar algo grandioso y terrible, de proporciones casi bíblicas. Existía una especie de núcleo incandescente que no se había apagado y que fue legado como enigma aún sin solucionar a los que nacimos después. No importaba el nombre que se le quisiera dar: Revolución rusa, Edad de Plata, el Ejército de Caballería del general Budionni, el perfil de intelectual de Trotski, los Ballets Rusos de Serguéi Diághilev en París, las vanguardias soviéticas, el constructivismo, El Lisitski, la estética cinematográfica de Serguéi Eisenstein, en todo había algo merecidamente inolvidable y vigente o que—como en la RDA—uno había recibido de forma mutilada o instrumentalizada, pero que era preciso sacar de nuevo a la luz. Y lo más importante: en la propia Unión Soviética, tras los estragos provocados por el estalinismo, algo empezaba a moverse de nuevo: disidentes, luchadores por los derechos civiles, prensa clandestina, escritores que eran la «conciencia de la nación», el renacer de la intelectualidad y del mito de la inteliguentsia. Por poco interesante que fuese para la izquierda occidental la Unión Soviética de Brézhnev y sus sucesores, todos fallecidos en rápida secuencia, tanto más fascinantes eran las figuras que emergían de la clandestinidad y se enfrentaban al poder. Con ellas uno podía identificarse, solidarizarse, depositar nuevas esperanzas en la continuidad de la historia. Los encuentros con los disidentes—a mediados de la década de 1970 en los nuevos lugares de la diáspora como París, Londres, Copenhague o Múnich—y más tarde con la escena artística moscovita o leningradense a principios de la década de 1980 supusieron algo así como una nueva conexión con la heroica historia del movimiento radical y revolucionario ruso y su infinidad de víctimas. En ese contexto surgieron mis estudios acerca de la oposición obrera en la Unión Soviética, sobre San Petersburgo como laboratorio de la modernidad, sobre los discursos de la intelectualidad rusa, sobre el Berlín ruso de los años veinte y el Gran Terror en Moscú en el año 1937.
Sería muy extraño calificar esos trabajos como una labor de «reconciliación» o de «entendimiento», como una misión o un sacrificio que fuera necesario llevar a cabo. Era mucho menos, pero al mismo tiempo mucho, muchísimo más: era el descubrimiento de un continente que uno iba explorando más para sí mismo, un continente repleto de inauditos destinos humanos, de los cuales nosotros, crecidos en un mundo ordenado de paz y bienestar, apenas podíamos hacernos una idea. Y era ese descubrimiento de un mundo distinto, de una historia diferente, lo que nos conmovía y lo que intentábamos transmitir a nuestros compatriotas. Toda esa cháchara tan de moda hoy, a veces tan molesta, acerca de la «necesidad de profundizar» y de «mantener el diálogo» sólo puede venir de personas que jamás participaron de las aventuras de estos encuentros o que han hecho de la organización del diálogo un asunto aparte de su propia profesión. Ese diálogo existió siempre por encima del Muro y a través del Telón de Acero, no fue un invento de los diplomáticos escenificado por políticos deseosos de figurar. La cocina moscovita de las décadas de 1970 y 1980 fue el lugar de nacimiento de un diálogo ininterrumpido sobre todo lo humano y lo divino, un diálogo que luego, en la época de la perestroika, saltó a la plaza pública, a la televisión, a la plaza de las grandes ciudades, al Parlamento, para más tarde, bajo el régimen de Putin y de los medios estandarizados y controlados por él, pasar a una posición marginal o ser desterrado al extranjero.
UN NUEVO COMIENZO Y UN CALLEJÓN SIN SALIDA
En el momento en el que la Unión Soviética se disolvió había muchas razones para temer una catástrofe: apenas hay un imperio que haya desaparecido de escena sin violencia; en cambio, había también motivos suficientes para que los Estados surgidos de aquel imperio en proceso de fragmentación, entre ellos la Federación Rusa, encontraran nuevas formas de soberanía interna. Vistos en retrospectiva desde la era de Putin, desde la perspectiva del vencedor (provisional), los años noventa son los únicos «años de caos», frenéticos años de robos y asesinatos, de total desorientación, de expropiación inescrupulosa de la propiedad estatal y nacional, los años de las mafias y los oligarcas, del saqueo y la fuga de capitales. En la retrospectiva de los teóricos de la transición, se trata del fracaso de un «programa correcto en sí y para sí» que no pudo implementarse adecuadamente debido a la falta de personal cualificado. Uno podría estar completamente de acuerdo en que el final del imperio ha traído consigo también el final del peso del imperio; que gracias a un vertiginoso e inquietante período de recuperación han tenido lugar procesos de aprendizaje que habrían sido imposibles bajo las arraigadas estructuras de las «sociedades occidentales»; que millones de personas han reorientado su vida a costa de grandes riesgos y sacrificios: desde el llamado euroremont