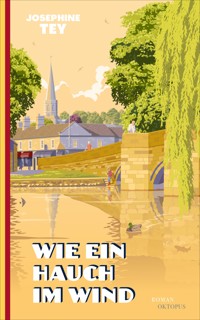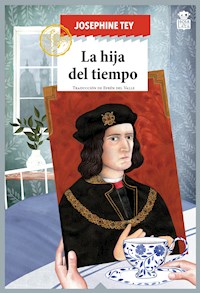11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La famosa actriz Christine Clay aparece muerta en una aislada playa de la costa británica. Un nuevo caso para el inspector Alan Grant, el gran personaje de Josephine Tey. En una playa aislada cerca del pequeño pueblo de Westover, el cuerpo sin vida de Christine Clay, famosa actriz británica, aparece en la orilla al amanecer. El encantador Inspector Alan Grant, de Scotland Yard, se pone a investigar de inmediato a los sospechosos: un experto en cotilleos de celebrities, un joven arruinado que pasaba unos días en la casa de campo de Christine, el marido aristócrata de la actriz o su hermano, un tunante que siempre ha vivido del cuento. Grant contará, en este caso, con la ayuda de la intrépida Erica Burgoyne, hija del comisario de policía local y exitosa detective amateur. Adaptada al cine por Alfred Hitchcock como Inocencia y juventud, Un chelín para velas es un brillante misterio salpicado de psicología, sutil humor y personajes estrafalariamente británicos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
UN CHELÍN PARA VELAS
JOSEPHINE TEY
UN CHELÍN PARA VELAS
TRADUCCIÓN DE PABLO GONZÁLEZ-NUEVO
SENSIBLES A LAS LETRAS, 53
Título original: A Shilling for Candles
Primera edición en Hoja de Lata: junio del 2019
Primera reimpresión: junio del 2022
© The National Trust for Places of Historic Interest and Natural Beauty, 1936
© de la traducción: Pablo González-Nuevo, 2019
© de la ilustración de la cubierta: Valériane Leblond
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2019
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección de pruebas: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-18918-51-3
Producción del ePub: booqlab
Impreso en Sgraf, Meicende, A Coruña [España]
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
1
Eran algo más de las siete de una mañana de verano y William Potticary estaba dando su paseo habitual por la pradera de los acantilados. A sus pies, unos sesenta metros más abajo, estaba el Canal, tranquilo y brillante, como un ópalo lácteo. A su alrededor, en el aire cristalino aún no planeaba ninguna alondra. En aquel inmenso mundo bañado por la luz del sol únicamente se escuchaban los chillidos de algunas gaviotas a lo lejos, en la playa. No se veía ninguna actividad humana con excepción de la solitaria figura de Potticary, angulosa, oscura y enérgica. Un millón de gotas de rocío resplandecían sobre la hierba virgen y algunos habrían pensado que el mundo había sido recién engendrado por el Creador. No era este, sin embargo, el caso de Potticary. Lo que aquel rocío le sugería a Potticary era que la neblina que emanaba de la tierra durante las primeras horas del día no empezaría a dispersarse hasta bastante después de la salida del sol. Su subconsciente tomó nota del hecho y lo obvió rápidamente, mientras su mente consciente debatía acerca de si, dadas sus repentinas ganas de desayunar, debía atajar a través de la Hondonada para regresar al puesto de guardacostas o si, con aquella hermosa mañana, lo mejor sería dar un paseo hasta Westover para comprar la prensa de la mañana y poder informarse sobre el último asesinato dos horas antes que si escogiera la otra opción. Por supuesto, existiendo la radio, las últimas noticias no las encontraría en el periódico, no obstante, era un objetivo. Ya fuera en tiempos de guerra o de paz, era necesario tener objetivos. Uno no podía simplemente ir a Westover a contemplar los barcos en el muelle, y la idea de dar media vuelta para desayunar con el periódico bajo el brazo, de algún modo, le hacía sentirse bien. Sí, quizá debía seguir caminando hacia el pueblo.
Aceleró ligeramente el paso con sus botas negras de puntera cuadrada, relucientes bajo la luz del sol. Esas botas siempre le habían prestado un buen servicio. Se podría pensar que para Potticary, que se había pasado toda la vida sacándole brillo a sus botas, aquello era un modo de manifestar su individualidad, de expresar su personalidad, o que quizá trataba de mantener viva una inútil disciplina por el mero hecho de cepillarlas. Pero no, Potticary, pobre tonto, lo hacía por amor al arte. Probablemente tenía mentalidad de esclavo, pero nunca había leído lo suficiente como para que algo así le preocupara. En cuanto a la expresión de su personalidad, si alguien le hubiera descrito los síntomas, por supuesto él los habría reconocido, aunque no por su nombre. En el Ejército, a aquello lo llamaban «terquedad».
Una gaviota apareció de repente sobre el acantilado y se esfumó rápidamente, descendiendo en picado para reunirse con el resto de sus camaradas, que haraganeaban en tierra. ¡Menudo alboroto armaban esas gaviotas! Potticary se acercó al borde del acantilado para ver lo que la marea, que ya comenzaba a retirarse, les había dejado disputarse.
La línea blanca de cremosa espuma rompía suavemente sobre una mancha de verdín. Un trozo de tela, quizá. Un paño o algo por el estilo. Era curioso que aún conservara ese brillo después de estar en el agua tanto…
Potticary abrió súbitamente sus ojos azules y su cuerpo se puso rígido. Entonces sus grandes botas comenzaron a trotar sobre la hierba —pum, pum, pum— como un corazón palpitando. La Hondonada estaba a unos doscientos metros, pero la velocidad de Potticary no tenía nada que envidiar a la de un velocista profesional. Descendió a toda prisa los toscos escalones excavados en la piedra caliza, casi sin aliento, sintiendo cómo la indignación se mezclaba con su nerviosismo. ¡Eso era lo que le ocurría por acercarse al mar antes de desayunar! ¡Qué locura! Por supuesto, también echaría a perder el desayuno de otras personas. El método Schaefer de Primeros Auxilios sería lo más indicado. A menos que tuviera las costillas rotas. Aunque eso no le pareció muy probable. Quizá solo se había desmayado. Siempre hay que asegurarle al accidentado, en voz alta y firme, que no corre peligro. Sus brazos y piernas eran del mismo color marrón que la arena. Por eso había pensado que se trataba de un trozo de tela de color verde. ¡Qué locura! ¿Quién querría bañarse en aquellas frías aguas al amanecer a menos que se viera obligado a ello? Él mismo lo había hecho en sus tiempos, en aquel puerto del mar Rojo, cuando formó parte de un grupo de desembarco para prestar ayuda a los árabes. Pero ¿por qué querría nadie ayudar a esos malditos bastardos? Ese era el momento de nadar, cuando no te quedaba otro remedio. Ah, un zumo de naranja y una fina tostada también constituían una buena motivación. No podía resistirse a ello. ¡Ah, qué locura!
No era fácil caminar por la playa. Los grandes guijarros blancos se escurrían bajo sus pies y la escasa arena sobre la que avanzaba estaba empapada y resbaladiza, pues la marea aún estaba bajando. No obstante, enseguida se encontró bajo la bandada de gaviotas, que seguían chillando enloquecidas y aleteaban sin cesar.
No sería necesaria la maniobra Schaefer ni ninguna otra. Lo supo al instante. Ya nada podía ayudar a aquella muchacha. Y Potticary, que había rescatado cuerpos de las aguas del mar Rojo sin que se le alterase el pulso, se sintió extrañamente conmovido. Le pareció injusto ver a alguien tan joven allí tendido cuando el mundo acababa de despertar a un día resplandeciente. Alguien con tanta vida por delante. Y sin duda había sido una chica bonita. Su pelo parecía teñido, pero el resto estaba bien.
Una ola rompió sobre los pies de la muchacha antes de retirarse burlona, escurriéndose entre sus dedos con las uñas pintadas de rojo. A pesar de que pronto la marea habría descendido varios metros, Potticary decidió arrastrar el cuerpo inerte de la muchacha playa arriba, fuera del alcance de aquel mar insolente.
Entonces pensó en teléfonos. Miró a su alrededor en busca de alguna prenda que la muchacha pudiera haber dejado en la arena antes de zambullirse en el mar, pero no vio nada. Quizá la marea se lo había llevado todo. O quizá no había comenzado a nadar en esta playa. En cualquier caso, no había nada con lo que pudiera cubrir el cuerpo, de modo que Potticary dio media vuelta y echó a andar de nuevo por la playa, de regreso al puesto de guardacostas y al teléfono más cercano.
—Hay un cuerpo en la playa —le dijo a Bill Gunter mientras descolgaba el auricular para llamar a la policía.
Bill chasqueó la lengua contra los dientes delanteros y echó la cabeza bruscamente hacia atrás. Un gesto que expresaba con elocuencia y sobriedad lo fatigoso de las circunstancias, la irracionalidad de los seres humanos empeñados en ahogarse y su propia satisfacción al ver confirmadas sus negras expectativas sobre la vida en general.
—Si quieren suicidarse —dijo con su voz cavernosa—, ¿por qué se empeñan en hacerlo aquí? ¿Acaso no tienen toda la costa sur de Inglaterra a su disposición?
—No se trata de un suicidio —resolló Potticary, interrumpiendo un instante su conversación telefónica.
Bill hizo caso omiso de lo que acababa de oír.
—¡Y todo porque el viaje hasta aquí les sale más barato! Cualquiera pensaría que cuando alguien decide quitarse de en medio deja de preocuparse por el dinero y hace las cosas con un poco de estilo… ¡Pero, no! ¡Compran el billete más barato que encuentran y vienen a arrojarse a la puerta de nuestra casa!
—En Beachy Head también hay muchos —dijo Potticary sin aliento, haciendo gala de una mayor imparcialidad—. De todas formas, no ha sido un suicidio.
—Por supuesto que es un suicidio. ¿Para qué si no tenemos los acantilados? ¿Como bastión para defender Gran Bretaña? No, amigo mío. No son más que un imán para los suicidas. Ya llevamos cuatro este año. Y habrá muchos más cuando llegue la hora de hacer la declaración de la renta.
Al escuchar lo que Potticary estaba diciendo, Bill interrumpió momentáneamente su arenga.
—Una chica. En fin, una mujer. Con un traje de baño de color verde claro —Potticary pertenecía a una generación que desconocía la existencia de la palabra bañador—. Justo al sur de la Hondonada. A menos de cien metros. No, allí no hay nadie. Tuve que venir hasta aquí para llamar por teléfono, pero volveré ahora mismo. Sí, los veré allí. ¡Ah! Hola, sargento, ¿es usted? Lo sé, no es la mejor manera de comenzar el día, pero ya nos estamos acostumbrando. Oh, no. Solo un accidente de baño. ¿Ambulancia? Sí, puede llegar prácticamente hasta allí. La pista se desvía de la carretera principal de Westover después del tercer hito y llega hasta aquella arboleda que hay frente a la Hondonada. De acuerdo, nos vemos allí.
—¿Cómo estás tan seguro de que se trata de un accidente? —dijo Bill.
—Llevaba puesto un traje de baño, ¿no me has oído?
—Pudo haberse puesto el traje de baño antes de arrojarse al agua. Para que pareciera un accidente.
—No es posible tirarse al agua en esta época del año. Aterrizarías en la playa. De ese modo no habría ninguna duda de lo sucedido.
—Podría haberse adentrado en el mar hasta ahogarse —dijo Bill, que no era de los que se rendía fácilmente.
—Podría haber muerto de una sobredosis de caramelos de menta —respondió Potticary, que apreciaba el arrojo y la testarudez en lugares como Arabia, pero los encontraba cargantes en su vida cotidiana.
2
El pequeño grupo contemplaba el cuerpo con solemnidad: Poticary, Bill, el sargento, un alguacil y dos enfermeros que habían llegado en la ambulancia. El enfermero más joven estaba preocupado por su estómago y por la posibilidad de que lo dejara en evidencia delante de aquella gente, pero los demás tenían otras cosas en que pensar.
—¿La conoce? —preguntó el sargento.
—No —dijo Potticary—, nunca la había visto. Ninguno de ellos la reconoció.
—No puede ser de Westover. Nadie vendría desde la ciudad teniendo una hermosa playa a la puerta de casa. Tiene que haber llegado desde algún lugar del interior.
—Quizá se fue a nadar en Westover y el mar la arrastró hasta aquí —sugirió el alguacil.
—No ha habido tiempo para eso —objetó Potticary—. No lleva tanto en el agua. Tuvo que ahogarse en esta zona.
—¿Entonces cómo llegó hasta aquí? —preguntó el sargento.
—En coche, por supuesto —dijo Bill.
—¿Y dónde está ahora el coche?
—¿Dónde deja todo el mundo el coche? Donde termina la pista, frente a la arboleda.
El enfermero se mostró de acuerdo con él. Habían seguido a la policía hasta allí —la ambulancia había quedado aparcada justo en ese lugar—, pero no había ningún otro vehículo.
—Es curioso —reflexionó Potticary—. Pues no hay ningún sitio lo bastante cerca como para venir a pie. No a estas horas de la mañana.
—¿No es una posibilidad, de todas formas? —observó el enfermero de más edad—. Es caro venir hasta aquí —añadió al ver que los demás lo miraban dubitativos.
—Y entonces, ¿dónde está su ropa?
El sargento parecía preocupado.
Potticary explicó su teoría sobre la ropa. La joven la habría dejado fuera del alcance de la marea y ahora estaría mar adentro.
—Sí, eso es posible —dijo el sargento—. Pero ¿cómo llegó hasta aquí?
—Resulta curioso que viniera a bañarse sola, ¿no les parece? —se aventuró a decir el enfermero más joven, tratando de poner a prueba su estómago.
—Hoy en día nada me sorprende —refunfuñó Bill—. No me extrañaría que hubiera saltado del acantilado con un planeador. Salir a nadar sola, con el estómago vacío, es algo demasiado normal. Estos jóvenes me tienen harto.
—¿Es una pulsera eso que lleva en el tobillo? —preguntó el alguacil.
En efecto, era un fino brazalete. Una cadenita hecha con eslabones de platino. Muy originales, sin duda. Cada uno de ellos con forma de c.
—Bien —dijo el sargento incorporándose—, supongo que lo único que podemos hacer es llevar el cuerpo a la morgue e intentar averiguar quién es. A juzgar por las apariencias no resultará muy difícil. No parece haber nada «perdido, robado o extraviado» en este caso.
—No —respondió uno de los enfermeros asintiendo—. Probablemente algún mayordomo estará llamando ahora mismo por teléfono a la comisaría muy nervioso.
—Sí —dijo el sargento, aunque parecía pensativo—. Aun así, me pregunto cómo pudo llegar hasta aquí y qué…
Levantó la mirada hacia el acantilado y se calló de repente.
—¡Oh! ¡Parece que tenemos compañía! —dijo después.
Todos se volvieron para contemplar la figura de un hombre en lo alto del precipicio, junto a la Hondonada. Estaba de pie y los observaba muy nervioso. Al darse cuenta de que todos lo miraban, dio media vuelta hacia su derecha y desapareció.
—Un poco temprano para pasear —dijo el sargento—. ¿Y de qué se supone que huye? Será mejor que hablemos con él.
Sin embargo, antes de que él y el alguacil tuvieran ocasión de avanzar un par de pasos, se dieron cuenta de que, lejos de pretender huir, el hombre se dirigía hacia la Hondonada. Su delgada figura pronto apareció al final de la angostura y siguió corriendo hacia ellos, dando tumbos y tropezando con aire algo enloquecido, en opinión del pequeño grupo de espectadores. A medida que se aproximaba, pudieron escuchar sus jadeos mientras daba grandes zancadas con la boca abierta, aunque el final de la Hondonada no estaba lejos y se trataba de un hombre joven.
Se acercó a trompicones hasta el compacto círculo sin mirar a ninguno de sus integrantes y apartó a los dos policías que inconscientemente se habían colocado entre él y el cuerpo.
—¡Oh, sí, lo es! ¡Es ella! ¡Es ella! —gritó, y sin decir nada más se dejó caer al suelo y rompió a llorar.
Los seis hombres lo miraron atónitos durante unos instantes. Después el sargento le dio unas suaves palmaditas en la espalda y dijo, algo estúpidamente:
—¡Vamos, hijo, toda va bien!
Pero el joven siguió meciéndose adelante y atrás sin dejar de llorar.
—Vamos, vamos —intervino el agente, tratando de calmarlo. Sin duda era un espectáculo deplorable para una mañana tan hermosa—. Eso no le hará ningún bien a nadie, ¿sabe? Será mejor que se tranquilice… señor —añadió al fijarse en la calidad del pañuelo que el joven había sacado de su bolsillo.
—¿Era su novia? —preguntó el sargento, modificando sutilmente su anterior tono profesional.
El joven negó con la cabeza.
—Ah, ¿solo una amiga, entonces?
—¡Era tan buena conmigo, tan buena!
—Bueno, al menos podrá usted ayudarnos. Nos preguntábamos quién podría ser. Puede decírnoslo usted.
—Ella es mi… anfitriona.
—Sí. Pero, quería decir, ¿cómo se llama?
—No lo sé.
—¡Que no lo sabe! Mire, señor, tiene que calmarse. Es usted la única persona que puede ayudarnos. Tiene que saber el nombre de la mujer con la que se alojaba.
—No, no. No lo sé.
—Entonces, ¿cómo la llamaba?
—Chris.
—Chris, qué más.
—Solo Chris.
—Y ella, ¿cómo lo llamaba a usted?
—Robin.
—¿Es ese su nombre?
—Sí, me llamo Robert Stannaway. No, Tisdall. Hasta hace poco era Stannaway —añadió al fijarse en la mirada del sargento y sintiendo, al parecer, que era necesaria alguna explicación.
Lo que la mirada del sargento decía era: «¡Señor, dame paciencia!». Las palabras que salieron de su boca, no obstante, fueron otras:
—Todo eso me suena un poco extraño, señor… Eeh…
—Tisdall.
—Tisdall. ¿Puede decirme cómo llegó hasta aquí la dama esta mañana?
—Oh, sí. En coche.
—En coche, ¿eh? ¿Sabe lo que ha ocurrido con el coche?
—Sí. Lo robé.
—¿Que usted hizo qué?
—Lo robé, pero decidí devolverlo. Me sentí como un granuja, de modo que regresé. Al no verla por la carretera pensé que la encontraría aquí. Fue entonces cuando los vi a ustedes reunidos mirando algo. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios!
Volvió a balancearse adelante y atrás.
—¿Dónde estaban alojados usted y la dama? —preguntó el sargento, en un tono extremadamente formal—. ¿En Westover?
—No. Ella tiene… tenía… quiero decir… ¡Oh, señor! Una casita de campo. Briars, se llama. Justo a las afueras de Medley.
—A unos dos kilómetros y medio hacia el interior —intervino Potticary, puesto que el sargento, al no ser de la región, no acababa de situarlo.
—¿Estaban ustedes solos o hay allí algún empleado?
—Solamente una mujer del pueblo, la señora Pitts, que viene a cocinar.
—Ya veo.
Hubo una breve pausa.
—Está bien, señores.
El sargento asintió con la cabeza mirando a los enfermeros y estos se pusieron manos a la obra con la camilla. El joven inspiró profundamente una vez y se cubrió el rostro con las manos.
—¿Al depósito de cadáveres, sargento?
—Sí.
El hombre apartó las manos de la cara bruscamente.
—¡No! ¡De ninguna manera! Ella tiene un hogar. ¿No llevan a la gente a su casa?
—No podemos llevar el cuerpo de una mujer sin identificar a un bungaló deshabitado.
—No es un bungaló —le corrigió automáticamente—. No… No, supongo que no. ¡Oh, cielo santo! —estalló de nuevo—. ¿Por qué tenía que ocurrir esto?
—Davis —dijo el sargento dirigiéndose al alguacil—, vaya usted con los demás e informe. Yo iré directamente a… ¿Briars? Con el señor Tisdall.
Los dos enfermeros levantaron la camilla y avanzaron pesada y ruidosamente sobre los guijarros de la playa, seguidos por Potticary y Bill. El crujido de sus pisadas aún se escuchaba en la distancia cuando el sargento volvió a hablar.
—Supongo que no se le ocurrió ir a nadar con su anfitriona.
Un súbito espasmo de algo parecido a la vergüenza crispó por un instante el rostro de Tisdall. No obstante, dudó antes de responder.
—No. Yo… me temo que no es lo mío. Nadar antes del desayuno, quiero decir. Yo… nunca me han gustado los deportes y ese tipo de cosas.
El sargento asintió, sin darle mucha importancia.
—¿A qué hora se marchó ella?
—No lo sé. La otra noche me dijo que tenía pensado ir a nadar a la Hondonada si se despertaba pronto. Yo me desperté bastante temprano, pero ella ya no estaba.
—De acuerdo. Bien, señor Tisdall, si ya se ha recuperado creo que deberíamos irnos.
—Sí. Sí, por supuesto. Estoy bien.
Se levantó y juntos atravesaron la playa en silencio, subieron los escalones de la Hondonada y se dirigieron al lugar donde Tisdall dijo que había dejado el automóvil: a la sombra de los árboles que se alzaban donde terminaba la pista. Era un bonito coche, aunque quizá algo fastuoso. Un biplaza color crema con un espacio entre los asientos y el capó para llevar paquetes o, en caso de apuro, para un pasajero extra. Al registrar el vehículo, en ese mismo hueco, el sargento encontró un abrigo de mujer y un par de botas de piel de oveja, un modelo muy popular entre las damas que asistían habitualmente a las carreras durante la temporada de invierno.
—Esto es lo que se ponía para ir a la playa. Solo las botas y el abrigo encima del bañador. También se llevaba una toalla.
Ahí estaba, en efecto. El sargento la sacó del mismo lugar: de color verde y naranja.
—Es curioso que no se la llevara a la playa —dijo.
—Le gustaba secarse al sol.
—Parece saber mucho acerca de las costumbres de una muchacha cuyo apellido desconoce —dijo el sargento acomodándose en el asiento del acompañante—. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo con ella?
—Me alojaba con ella —corrigió Tisdall, en un tono de voz ligeramente crispado por primera vez—. No se equivoque, sargento, y se ahorrará muchas molestias innecesarias. Chris era mi anfitriona y nada más. Estábamos solos en la casa, pero todo un regimiento de sirvientes no habría conseguido que nos comportásemos de forma más intachable. ¿Eso le resulta muy extraño?
—Mucho —respondió el sargento con franqueza—. ¿Qué hace esto aquí?
Estaba examinando una bolsa de papel que contenía dos bollos bastante aplastados.
—Oh, yo se los traje por si tenía apetito. No había otra cosa. Cuando era niño siempre nos comíamos un bollo al salir del agua. Pensé que quizá a ella le apetecería comer algo.
El coche descendía por la empinada pista en dirección a la carretera principal que unía Westover y Stonegate. Atravesaron la carretera y continuaron por un camino bordeado de vegetación, dejando atrás un letrero que decía: «Medley 1,5/Liddlestone 5».
—Entonces, ¿no tenía intención de robar el automóvil cuando decidió seguirla hasta la playa?
—¡Por supuesto que no! —exclamó Tisdall, como si su indignación pudiera restarle importancia a lo que había hecho—. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza hasta que llegué a lo alto de la colina y vi el coche ahí aparcado. Todavía no puedo creer que lo hiciera. He hecho muchas estupideces, pero nunca algo así.
—¿Ella estaba bañándose cuando usted llegó?
—No lo sé. No me acerqué a mirar. De haberla visto, incluso en la distancia, no habría sido capaz de hacerlo. Volví a guardar los bollos en el coche y me marché. Cuando recuperé la sensatez ya estaba a medio camino de Canterbury. Me limité a dar la vuelta sin frenar y regresé directamente.
El sargento no hizo ningún comentario.
—Todavía no me ha contado cuánto tiempo llevaba alojado en la pensión.
—Desde la medianoche del sábado.
Ya era martes.
—Y aun así ¿pretende hacerme creer que no conoce el apellido de su anfitriona?
—No. Resulta un tanto extraño, lo sé —reconoció—. También yo pensaba lo mismo al principio. Me he criado de un modo muy convencional. Pero ella hacía que todo resultara tan natural. Desde el primer día, simplemente nos aceptamos el uno al otro. Era como si nos conociéramos desde hace años —y al ver que el sargento no decía nada, aunque irradiaba desconfianza igual que una estufa irradia calor, añadió con visible mal humor—: ¿Por qué no iba a decirle su apellido si lo supiera?
—¿Cómo iba yo a saberlo? —dijo el sargento, decidido a no facilitarle las cosas.
Observó de reojo el rostro del joven, pálido aunque sereno. Parecía haberse recuperado muy rápido después de perder los nervios de aquel modo en la playa. Pelagatos, estos jóvenes modernos, se dijo. No sentían ninguna emoción auténtica. Por nada. Tan solo histeria. Lo que llamaban amor era puro teatro y pensaban que cualquier otra cosa no era más que sentimentalismo. Carecían por completo de disciplina. No eran capaces de enfrentarse a las cosas y cada vez que algo se ponía difícil echaban a correr. No habían recibido suficientes azotes durante la infancia. Todas esas ideas modernas acerca de dejar que los niños escojan su propio camino… Resultaba evidente a qué conducían. Un instante estaban aullando en mitad de la playa y al siguiente se mostraban tan fríos e indiferentes como estatuas de hielo.
Entonces el sargento se fijó en cómo temblaban aquellas delicadas manos sobre el volante. No, era evidente que Robert Tisdall no estaba nada tranquilo.
—¿Es este el lugar? —preguntó el sargento mientras caminaban lentamente entre los setos del jardín.
—Aquí es.
Era una casa de campo de cinco habitaciones, con acabados en madera y aislada de la carretera por un seto de brezo y madreselva de más de dos metros de alto salpicado de rosas. Un regalo del cielo para norteamericanos, fotógrafos y viajeros de fin de semana. Las pequeñas ventanas parecían bostezar en mitad de aquel silencio y al otro lado de la puerta de color azul claro, acogedoramente abierta, entre las sombras, se podía distinguir el brillo de un calentador de cama de latón colgado en la pared. Aquella casita era todo un hallazgo.
Mientras caminaban por el sendero adoquinado, una mujer menuda y delgada con un reluciente delantal blanco apareció en el escalón de la entrada. Llevaba sus escasos cabellos recogidos en un moño sujeto en lo alto de la cabeza, de manera un tanto precaria, con un lazo de satén negro.
Tisdall se quedó rezagado al verla. De ese modo, en cuanto descubriera el uniforme del sargento sabría que se avecinaban problemas con la misma claridad que si se lo hubieran anunciado con una pancarta.
Sin embargo, la señora Pitts era viuda de un policía y su rostro no mostró el menor signo de aprensión. Puntitos acercándose por el sendero significaban para ella comida a demanda; su mente actuó de conformidad:
—He estado haciendo tortitas para desayunar. Pronto hará calor y así podré apagar antes la cocina. Dígaselo a la señorita Robinson cuando llegue, ¿lo hará, señor? —Y entonces, al darse cuenta de que el visitante llevaba uniforme y una placa de policía, añadió—: ¡No me diga que ha estado usted conduciendo sin carné, señor Tisdall!
—La señora… Robinson, ¿verdad? Ha tenido un accidente —dijo el sargento.
—¡El coche! ¡Oh, señor! Siempre era tan imprudente con él. ¿Está mal?
—No ha sido el coche. Ha sido un accidente en el mar.
—¡Oh! —exclamó lentamente—. ¿Tan malo ha sido?
—¿Tan malo? ¿Qué quiere decir?
—Los accidentes en el agua siempre acaban igual.
—Sí —asintió el sargento.
—Bueno, bueno —dijo ella con expresión triste y contemplativa. Después, cambiando abruptamente de actitud—: ¿Y dónde estaba usted?
Miró al alicaído Tisdall igual que examinaba el pescado el sábado por la noche en el mostrador de una pescadería de Westover. La superficial deferencia que solía mostrar hacia la burguesía se había esfumado en presencia de la catástrofe. Tisdall no era más que el inútil que aparentaba ser desde el principio.
Aquello despertó el interés del sargento, pero hizo lo posible por ocultarlo.
—El caballero no estaba allí.
—Pues debería haber estado. Se marchó justo después que ella.
—¿Cómo lo sabe?
—Porque lo vi. Vivo en la casa que hay carretera abajo.
—¿Conoce usted alguna otra dirección de la señora Robinson? Doy por hecho que esta no es su residencia habitual.
—No, claro que no lo es. Solo hace un mes que está aquí. La casa pertenece a Owen Hughes —hizo una pausa algo teatral, para enfatizar la importancia del nombre—. Pero actualmente él está en Hollywood haciendo una película. Según me dijo, contará la historia de un conde español. Ya ha interpretado a condes italianos y a condes franceses y pensaba que sería una nueva experiencia para él hacerlo ahora con un conde español. Es muy agradable, el señor Hughes. No es en absoluto un consentido, a pesar de todo lo que se cuenta de él. No me creerá usted, pero una vez se presentó aquí una chica y me ofreció cinco libras a cambio de las sábanas en las que él había dormido. Lo único que consiguió de mí fue que le dijera lo que pensaba de ella. Y no vaya a creer que se avergonzó, no. Después me ofreció veinticinco chelines por una funda de almohada. No sé adónde va a llegar el mundo, no lo sé, con todo este…
—¿Alguna otra dirección de la señora Robinson?
—No conozco ninguna otra aparte de esta.
—¿No le escribió ella para avisarla de que vendría?
—¡Escribir! ¡No! Ella solo enviaba telegramas. Supongo que sabía escribir cartas, pero pondría la mano en el fuego a que nunca lo hizo. Se enviaban unos seis telegramas al día desde la oficina de correos de Liddlestone. Mi Albert solía llevarlos casi siempre, cuando no estaba en la escuela. La mayoría solían ocupar tres o cuatro cuartillas, así de largos eran.
—Entonces, ¿conoce a alguna de las personas que venían a visitarla a este lugar?
—Aquí no tenía amigos. Exceptuando al señor Stannaway, claro está.
—¡Nadie!
—Ni uno solo. Hubo una vez, cuando le estaba enseñando el truco para tirar de la cisterna del retrete… hay que tirar fuerte y después soltar suavemente… Una vez, me dijo: «Señora Pitts», me soltó, «¿nunca se cansa usted de ver las caras de la gente?». Yo le respondí que me pasaba con algunas personas. «No me refiero a algunas, señora Pitts, sino a todas. ¡A hartarse de la gente!». Yo le dije que cuando me sentía así solía tomarme una buena cucharada de aceite de ricino. Ella se echó a reír y dijo que no era una mala idea. Si todo el mundo se tomara una, en un par de días tendríamos un mundo nuevo y mucho mejor. «Seguro que a Mussolini nunca se le ocurrió hacerlo», dijo.
—¿Ella venía de Londres?
—Sí. Subió a la capital una o dos veces durante las tres semanas que estuvo aquí. La última el pasado fin de semana, cuando regresó en compañía del señor Stannaway —de nuevo miró a Tisdall con desdén, como si no lo considerase un ser humano—. ¿No sabe él su dirección?
—Nadie la sabe —respondió el sargento—. Revisaré sus documentos a ver si encuentro algo.
La señora Pitts lo acompañó hasta la sala de estar. Una habitación de techos bajos, fresca y que olía a guisantes.
—¿Qué han hecho ustedes con ella? Con el cuerpo, quiero decir —preguntó la mujer.
—Está en el depósito de cadáveres.
Al escuchar aquellas palabras, la mujer pareció acusar por primera vez el verdadero alcance de la tragedia.
—¡Ay, señor mío! —exclamó, mientras pasaba lentamente una esquina de su delantal sobre la mesa finamente barnizada—. Y yo aquí haciendo tortitas.
No se lamentaba porque sus dulces fueran a echarse a perder sino por lo absurdo de la vida.
—Supongo que querrá usted desayunar —dijo dirigiéndose a Tisdall, y tratando de controlar su enfado al darse cuenta de forma inconsciente de que a veces las cosas sencillamente ocurren.
Pero Tisdall no quería comer nada. Sacudió la cabeza a un lado y a otro y les dio la espalda para mirar por la ventana, mientras el sargento registraba el escritorio.
—A mí no me vendría mal una de esas tortitas —dijo el sargento, revisando algunos papeles.
—No las encontrará mejores en todo el condado de Kent, aunque no esté bien que sea yo quien se lo diga. Quizá el señor Stannaway consiga tragar un poco de té.
Se fue a la cocina.
—Así que no sabía usted que se llamaba Robinson, ¿eh? —dijo el sargento, levantando la mirada.
—La señora Pitts siempre la llamaba «señorita». Además, ¿acaso tenía aspecto de apellidarse Robinson?
Tampoco el sargento había creído ni por un momento que ese fuera su auténtico apellido, de modo que decidió olvidar el asunto.
—Si no me necesita —dijo Tisdall finalmente— creo que saldré al jardín. Me resulta agobiante estar aquí dentro.
—Está bien. Pero no olvide que precisaré el coche para regresar a Westover.
—Se lo he dicho. No fue más que un impulso repentino. De todas formas, si lo robase ahora dudo que me saliera con la mía.
No es tan tonto, decidió el sargento. Tiene temperamento, eso sí. No es una nulidad, en absoluto.
El escritorio estaba cubierto de revistas, periódicos y paquetes de cigarrillos sin terminar; había puzles incompletos, una lima y un frasquito de esmalte de uñas, algunos retales de seda y una decena de minucias de todo tipo. Había de todo, en efecto, menos papel o un cuaderno de notas. Los únicos documentos que encontró eran algunas facturas de comerciantes locales, la mayoría de ellas pagadas. Si había sido una mujer desordenada o poco metódica, al menos era cauta en una cosa. Los recibos podrían haber estado arrugados o perdidos por cualquier rincón y, sin embargo, ahí estaban.
El sargento, aliviado por el silencio de aquellas horas de la mañana, por el alegre ir y venir de la señora Pitts en la cocina y por la perspectiva de comerse algunas tortitas, se dejó llevar por su único vicio mientras seguía revisando el escritorio. Comenzó a silbar. Muy suave y dulcemente, pero silbaba, al fin y al cabo. Sing to me sometimes, trinaba sin olvidar las notas de gracia y gozando inconscientemente de su actuación. Su mujer le había enseñado en una ocasión un artículo del Mail según el cual silbar era síntoma de una mente vacía. Pero tampoco así había conseguido curarlo.
Entonces, bruscamente, la tranquilidad del momento se rompió. Sin la menor advertencia, a través de la puerta entreabierta de la sala de estar, se escuchó un canturreo burlón: «¡Dum-di-da-dum-dumda-DA!». Y después la voz de un hombre que decía: «¡De modo que es aquí donde te escondes!». La puerta se abrió por completo con una floritura y un desconocido moreno y de baja estatura apareció ante sus ojos.
—Bueeeno —dijo, alargando teatralmente la palabra. Estaba de pie mirando al sargento, sonriendo con aire divertido—. ¡Pensé que era usted Chris! ¿Qué hace aquí la policía? ¿Ha habido un robo?
—No, no. Ningún robo.
El sargento trataba de ordenar sus pensamientos.
—¡No me diga que Chris ha celebrado una de esas fiestas locas! Creí que había renunciado a ellas hace años. No son aptas para todos esos actores intelectualoides.
—No. De hecho, hay…
—¿Dónde está ella, a todo esto? —dijo levantando la voz alegremente hacia el piso de arriba—. ¡Yujuuu! ¡Chris! ¡Baja ya, picarona! ¡Escondiéndote de mí! —Y dirigiéndose al sargento—: Se nos escapó hace ya tres semanas. Sobredosis de Kleig, supongo. Tarde o temprano todos se asustan. Pero, claro, su último trabajo tuvo tal éxito que naturalmente todos quieren exprimirle el jugo al máximo cuando se les presenta la ocasión.
Silbó algunas notas de Sing to me sometimes con fingida solemnidad.
—Por eso pensé que era usted Chris. Estaba silbando su canción. Y, por cierto, lo hacía estupendamente.
—Su… ¿su canción?
Por fin, se dijo el sargento, una luz que quizá le permitiera avanzar.
—Sí, su canción. ¿De quién si no? ¿No creería que era mía, verdad, mi querido amigo? Ni aunque viviera cien años. Yo la escribí, por supuesto. Pero eso no cuenta. Es su canción. Y no le costaba nada. ¿Eh? ¡Menuda actuación!
—No sabría decirle…
Si ese hombre se callara un momento quizá pudiera organizar un poco sus ideas.
—Quizá no haya visto usted aún Bars of Iron.
—No, no lo creo.
—Tiene el peor sonido que pueda imaginar. Eso le arrebata toda la energía a una película. Probablemente cuando le llegue el momento de oír a Chris cantar esa canción ya estará tan harto que sentirá nauseas. No es justo para una película. Está muy bien para los compositores de canciones y toda esa ralea, pero para una película es tosco, muy tosco. Tendrían que ponerse de acuerdo de alguna manera. ¡Oye, Chris! ¿Es que no está aquí después de lo que me ha costado dar con ella? —su rostro cambió de expresión como el de un niño decepcionado—. Habría preferido que ella llegara y me encontrase aquí antes que darle una sorpresa al verme entrar de repente. ¿Cree usted que…?
—Deme un minuto, señor… Eeh… no sé su nombre.
—Soy Jay Harmer. Jason, según mi certificado de nacimiento. Compuse If it can’t be in June. Es posible que también haya silbado esa alguna…
—Señor Harmer. Si le he entendido bien, la dama que se aloja… que se alojaba aquí… ¿es actriz cinematográfica?
—¡Que si es actriz de cine! —la sorpresa dejó sin palabras por una vez al señor Harmer. Entonces pareció darse cuenta de que quizá se había equivocado—. Dígame que Chris está viviendo aquí. ¿Lo está?
—El nombre de la dama es Chris, en efecto. Pero… en fin, quizá pueda usted ayudarnos. Ha sucedido algo, en verdad muy lamentable, y al parecer ella se hacía llamar Robinson.
El hombre se echó a reír sin disimular su regocijo.
—¡Robinson! Esta sí que es buena. Siempre he dicho que no tenía imaginación. Era incapaz de escribir un buen gag. ¿Se creyó usted eso de que se llamaba Robinson?
—Pues no, no me pareció muy probable.
—¡Qué le decía yo! Bueno, se lo tiene merecido por tratarme tan horriblemente mal en la sala de montaje. Así que la voy a delatar. Posiblemente se pondrá furiosa conmigo durante veinticuatro horas, pero merecerá la pena. De todas formas, no soy un caballero, así que esto no dañará mi imagen. El nombre de la dama, sargento, es Christine Clay.
—¡Christine Clay! —dijo el sargento.
Se quedó con la boca abierta sin poder evitarlo.
—¡Christine Clay! —exclamó la señora Pitts, de pie en la puerta, olvidando por completo que llevaba una bandeja de tortitas en las manos.