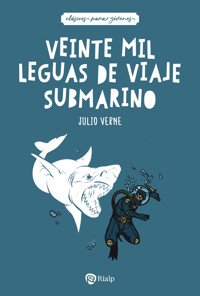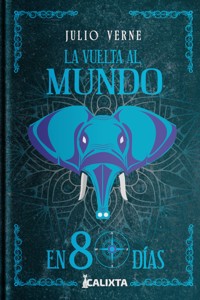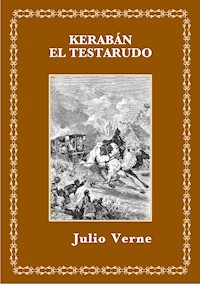0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Sólo dos viajeros se han detenido ya de noche en la taberna de «La Cruz Rota». El comportamiento extraño de uno de ellos despierta el interés del posadero y de un oficial de policía, quien reconoce en él a una de las personalidades políticas de la región.Sin embargo, el drama se avecina cuando, movido Kroff por la codicia, asesina a Poch, el otro viajero y representante de los hermanos Johausen, con los que Dimitri Nicolef tenía una deuda. Así, las causas e intereses políticos y económicos coinciden con el asesinato.
La sociedad rusa progermana encuentra culpable al profesor eslavo Dimitri Nicolef; todas las pruebas se dirigen contra él, desde su actitud hasta los billetes marcados. Sólo tras su muerte se conocerá la verdad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Julio Verne
Julio Verne
UN DRAMA EN LIVONIA
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 978-88-3295-794-5
Greenbookseditore
Edición digital
Octubre 2020
www.greenbooks-editore.com
Indice
I
II
III
I
I
FRONTERA FRANQUEADA
Aquel hombre estaba solo en la oscuridad de la noche. Caminaba con paso de lobo entre los bloques de hielo almacenados por los fríos de un largo invierno. Su pantalón fuerte, su khalot, especie de caftán rugoso de piel de vaca, su gorra con las orejeras bajas, apenas le defendían del viento. Dolorosas grietas resquebrajaban sus labios y sus manos. Los sabañones mortificaban sus dedos. Andaba a través de la oscuridad profunda, bajo un cielo cubierto de nubes bajas que amenazaban con copiosa nevada, a pesar de que la época en que comienza este relato era los primeros días de abril, si bien a la elevada latitud de 58 grados.
Se obstinaba en seguir andando. Después de una parada, tal vez se viera imposibilitado de continuar su marcha.
Sin embargo, a las once de la noche aquel hombre se detuvo; no porque sus piernas se negasen a seguir, ni porque le faltase el aliento ni sucumbiese al cansancio. Su energía física era tan grande como su energía moral. Con voz fuerte, en la que vibraba un inexplicable acento de patriotismo, exclamó:
—¡Al fin! ¡La frontera! ¡La frontera de Livonia! ¡La frontera de mi país!
Y con profunda mirada abrazó el espacio que se extendía ante él al oeste. Con pie seguro golpeó la blanca superficie del suelo, como para grabar su huella en el término de aquella última jornada.
Venía de lejos…, de muy lejos… Había recorrido millares de verstas entre peligros resistidos con valor, vencidos con su inteligencia, su vigor y su resistencia a prueba de todo. En fuga desde hacía dos meses, se dirigía hacia poniente, franqueando interminables estepas, dando penosos rodeos, a fin de evitar los puestos de los cosacos, atravesando los hondos y sinuosos desfiladeros de las altas montañas, aventurándose hasta las provincias centrales del imperio ruso, donde la policía ejerce tan minuciosa vigilancia. En fin, después de haber escapado milagrosamente a los encuentros donde tal vez hubiera perdido la vida, acababa de gritar: «¡La frontera de Livonia! ¡La frontera!»
¿Estaba, pues, en el país hospitalario, al que el ausente vuelve después de largos años, sin tener ya nada que temer; en la tierra natal, donde la seguridad le está garantizada, donde los amigos le esperan, donde la familia le va a abrir los brazos, donde una mujer, o unos hijos aguardan su llegada?
No… Él no haría más que pasar como fugitivo por aquel país. Procuraría
llegar al puerto de mar más cercano y embarcarse sin despertar sospechas. Sólo cuando el litoral de Livonia hubiera desaparecido en el horizonte podría creerse a salvo.
«¡La frontera!», había dicho aquel hombre. ¿Pero cuál era aquella frontera, de la que no fijaba el límite ni la cúspide de una montaña, ni un río, ni los árboles de un bosque? ¿No existía, pues, más que una línea convencional sin determinación geográfica?
Era, en efecto, la frontera que separa del imperio ruso Estonia, Livonia y Curlandia comprendidas bajo la denominación de provincias bálticas. En tal sitio la línea limítrofe separa de sur a norte la superficie, sólida en invierno, líquida en verano, del lago Peipus.
¿Quién era aquel fugitivo, de unos treinta y cuatro años, elevada estatura, de vigorosa complexión, ancho de espaldas, poderoso torso, miembros sólidos y decidido andar? De su capuchón se escapaba una barba rubia, espesa, y cuando el viento levantaba aquél, se veían brillar dos ojos vivos. Un ancho cinturón ceñía su cuerpo, ocultando un saquillo de cuero que contenía todo su dinero, reducido a algunos rublos en papel, y que no alcanzaría para cubrir los gastos de un viaje de alguna duración. Su equipaje de camino consistía en un revólver de seis tiros, un cuchillo encerrado en su vaina de cuero, un zurrón conteniendo restos de provisiones, una calabaza mediada de aguardiente y un sólido bastón. El zurrón, la calabaza y hasta la bolsa eran para él objetos menos preciosos que sus armas, de las que estaba dispuesto a hacer uso, en caso de ser atacado por los lobos o por los agentes de policía. Atento a este peligro, no viajaba más que de noche, con la preocupación constante de llegar sin ser visto a uno de los puertos del mar Báltico o del golfo de Finlandia.
Hasta el presente, y durante tan peligroso viaje, no había experimentado contratiempo alguno, por más que no fuera provisto del porodojna o salvoconducto que entrega la autoridad militar, y cuya presentación debe ser reclamada por los dueños de postas del imperio moscovita. ¿Pero sucedería lo mismo en las inmediaciones del litoral, donde la vigilancia es más severa? No era dudoso que su fuga hubiese sido advertida, que por pertenecer a la categoría de los criminales comunes, o a la de los condenados políticos, fuese buscado y perseguido con encarnizamiento. Realmente, si la fortuna, favorable hasta entonces, le abandonaba en la frontera, era lo mismo que naufragar a la vista del puerto.
El lago Peipus, de unas ciento veinte verstas de longitud por sesenta de anchura, es frecuentado durante la estación cálida por los pescadores. Para la navegación se emplean pesadas barcas, rudimentario conjunto de troncos de árboles y de tablas mal cepilladas, llamadas struzzes, que hacen el transporte a las aldeas vecinas y hasta el golfo de Riga de los cargamentos de trigo, lino y
cáñamo. Pero en aquella época del año, y bajo aquella latitud, el lago no era navegable, y un convoy de artillería podría atravesar su superficie, endurecida por los fríos de un riguroso invierno. No era aún más que una inmensa llanura blanca, erizada de bloques en el centro y cubierta de enormes témpanos en el nacimiento de las aguas.
Tal era el espantoso desierto que el fugitivo atravesaba con pie seguro, orientándose sin gran trabajo. Conocía la región y caminaba con paso tan rápido que le permitiría llegar a la ribera occidental antes del amanecer.
—No son más que las dos de la madrugada —se dijo entonces —. Unas veinte verstas más, y allá abajo puede que encuentre alguna cabaña de pescadores; una cabaña abandonada, donde reposaré hasta la noche. ¡Ahora ya no camino al azar por este país!
Y parecía que olvidaba sus fatigas, que sentía confianza en el porvenir. Si su mala suerte hacía que los agentes volviesen a encontrar sus huellas perdidas, él sabría escapar a la persecución de que sería objeto.
El fugitivo, temeroso de ser sorprendido por las primeras luces del alba antes de haber atravesado el lago Peipus, se impuso un último esfuerzo. Confortado con un buen sorbo de aguardiente de su calabaza, apresuró el paso, sin permitirse un momento de descanso. A las cuatro de la madrugada, algunos arbolillos, pinos blancos por la nieve y algunos macizos de abedules aparecieron ante él confusamente en el horizonte.
Allí estaba la tierra firme; allí también los peligros serían más grandes. Si la frontera de Livonia corta el lago Peipus en su parte media, se comprende que no es sobre esta línea donde están establecidos los puestos de aduaneros. La administración los ha trasladado a la ribera occidental, donde las struzzes acostan durante el verano.
No lo ignoraba el fugitivo, y no le sorprendió ver brillar vagamente una luz que agujereaba la cortina de brumas.
—¿Esa luz se mueve o no se mueve? —se preguntó, mientras se detenía junto a uno de los bloques de hielo que le rodeaban.
Si la luz se movía, se trataba de un farol llevado a mano probablemente para alumbrar una ronda de aduaneros que recorría aquella parte del Peipus, y cuyo encuentro convenía evitar.
Si no se movía, alumbraba el interior de alguno de los puestos fronterizos de la ribera, pues en aquella época los pescadores no habitan aún sus cabañas, en espera del deshielo, que no comienza antes de la segunda quincena de abril, y, en este caso, la prudencia aconsejaba tomar la dirección de la derecha o de la izquierda, a fin de no ser advertido desde el puesto.
El fugitivo torció hacia la izquierda. En esta parte, y por lo que se podía juzgar a través de la bruma que se levantaba al soplo del matutino viento, los árboles parecían más espesos. En caso de ser perseguido, tal vez encontraría allí, primero un lugar donde refugiarse, y después alguna facilidad para huir.
El hombre habría andado unos cincuenta pasos cuando a su derecha estalló un sonoro «¿quién vive?»
Este «quién vive», pronunciado con marcado acento germánico, semejante al «wer da» alemán, produjo la más desagradable impresión en aquel a quien se dirigía. Por lo demás, la lengua alemana es la que más se emplea, si no entre los campesinos, al menos por los habitantes de las provincias bálticas.
El fugitivo no respondió al quién vive. Se arrojó boca abajo sobre el hielo, e hizo bien, pues casi en seguida sonó un tiro, y de no haber tomado dicha precaución, una bala le hubiera herido en el pecho. ¿Pero escaparía a la ronda de los aduaneros? No había duda de que éstos le habían visto. El pito y el disparo lo probaban: No obstante, en aquella brumosa oscuridad ellos podrían creer que habían sido juguetes de una ilusión.
Y, en efecto, el fugitivo pudo pensarlo así, a juzgar por las palabras que cambiaron aquellos hombres cuando se aproximaron.
Pertenecían a uno de los puestos del lago Peipus, y eran unos pobres diablos con uniforme, que había pasado del verdoso al amarillento, y que reciben con gusto las propinas que se les dan. ¡Tan mezquino es el salario que les paga la tarnojna, la aduana moscovita! Eran dos que regresaban a su puesto y que creyeron percibir una sombra entre los bosques
—¿Estás seguro de haber visto bien? —decía el uno.
—Sí —respondió el otro—. Algún contrabandista que intentaba introducirse en Livonia.
—No es el primero de este invierno ni será el último. Sin duda corre aún, pues no encontramos sus huellas.
—¡Bah! —respondió el que había disparado—. Con esta bruma no se puede distinguir nada, y por mi parte lamento no haber dado en tierra con nuestro hombre. Un contrabandista lleva siempre su calabaza llena, y nos la hubiéramos repartido como buenos camaradas.
—¡Y que no hay nada mejor para confortar el estómago! —añadió el otro.
Los aduaneros continuaron sus pesquisas, con más deseo, sin duda, de calentarse con un trago de aguardiente o de vodka que de capturar al contrabandista. Su trabajo fue inútil.
Cuando el fugitivo les creyó bastante alejados, continuó su camino
dirigiéndose hacia la ribera, y antes del amanecer había encontrado refugio bajo una choza, a tres verstas al sur del puesto.
Sin duda, la prudencia exigía que hubiera velado durante aquel día, manteniéndose alerta a fin de evitar toda aproximación sospechosa, y en disposición de escapar si los aduaneros extendían sus pesquisas por aquella parte; pero, rendido de fatiga, por vigoroso que fuera no pudo resistir al sueño. Tendido en un rincón, envuelto en su caftán, se durmió profundamente, y ya estaba el día muy avanzado cuando despertó.
Fue esto a las tres de la tarde. Por fortuna, los aduaneros no habían abandonado su puesto, creyendo que se habían equivocado. El fugitivo se felicitó por haber escapado a aquel primer peligro en el momento en que franqueaba la frontera de su país.
Apenas despertó, satisfecha la necesidad de dormir, experimentó la de alimentarse. Las provisiones encerradas en su zurrón le bastaban para asegurarse un par de comidas; pero sería preciso renovarlas en la próxima parada, lo mismo que el aguardiente de su calabaza, del que bebió las últimas gotas.
—Los campesinos no me han rechazado jamás —se dijo; y los de Livonia no rechazarán a un eslavo como ellos.
Tenía razón, siempre que la mala suerte no le condujera a la casa de algún tabernero de origen germánico, como hay tantos en estas provincias. Éstos no harían a un ruso la acogida que había encontrado entre los campesinos del imperio moscovita.
El fugitivo no se encontraba en situación de mendigar por el camino. Aún le quedaban algunos rublos que le permitirían subvenir a sus necesidades hasta el término del viaje, en Livonia al menos. Pero ¿cómo haría para embarcarse? Ya pensaría más tarde en ello. Lo importante, lo esencial era llegar sin dejarse prender a uno de los puertos del litoral sobre el golfo de Finlandia o el mar Báltico, y a este fin dirigía todos sus esfuerzos.
Cuando la oscuridad le pareció suficiente serían las siete de la tarde, después de preparar su revólver, el fugitivo abandonó la cabaña. El viento había soplado del sur durante el día. La temperatura se había elevado a cero, y la sabana de nieve, agujereada de puntos negros, tendía a fundirse.
Siempre el mismo aspecto del país. Poco elevado en su parte central, no presenta prominencias de importancia más que en la parte noroeste, y su altura no excede de cien a ciento cincuenta metros. Estas llanuras no ofrecen ninguna dificultad a los peatones, a menos que el deshielo haga el suelo momentáneamente impracticable, y quizás esto era de temer entonces, por lo que importaba ganar el puerto, y si el deshielo llegaba prematuramente, tanto
mejor, pues la navegación sería posible.
Quince verstas aún separan el Peipus de la aldea de Eck, donde el fugitivo llegó a las seis de la mañana; pero él tuvo cuidado de evitarla. Lo contrario hubiera sido exponerse a que los agentes de policía le pidiesen sus papeles, lo que le hubiese puesto en gran aprieto. No era en aquel pueblo donde le convenía buscar refugio. Pasó el día, a una versta de él, en una casucha abandonada, de la que partió a las seis de la tarde en dirección sudoeste, hacia el río Embach, donde llegó después de una jornada de once verstas, río cuyas aguas se mezclan a las del lago Watzjero en su extremo septentrional.
En aquel sitio, en vez de dirigirse a través de los bosques de alisos y de arces que se amontonan en la ribera, el fugitivo creyó más prudente caminar sobre el lago, cuya seguridad no estaba aún comprometida.
Copiosa lluvia, que provenía de nubes elevadas, caía a la sazón y activaba la disolución de la sabana de nieve. Los síntomas de próximo deshielo se manifestaban seriamente. No estaba lejano el día en que se produjese el derrumbamiento de los témpanos en la superficie de los ríos de la región.
El fugitivo caminaba rápidamente, deseoso de llegar a la punta del lago antes del amanecer. Tenía que recorrer veinticinco verstas, dura jornada para un hombre fatigado, y la más larga que se había impuesto, puesto que la de la noche había sido de doce leguas. Las diez horas de descanso del día siguiente serían bien ganadas.
Era circunstancia lamentable que el tiempo fuera lluvioso. Un frío seco hubiera hecho más fácil y rápida la marcha. Verdad que sobre el compacto hielo del Embach el pie encontraba un punto de apoyo, que no hubiera ofrecido el camino de la costa, donde el deshielo comenzaba; pero sordos crujidos y algunas grietas indicaban el derrumbamiento próximo de los témpanos, de lo que resultaba otra dificultad para un peatón, si tenía que atravesar un río, a menos de hacerlo a nado. Por todas estas circunstancias era de imperiosa necesidad doblar las jornadas. Aquel hombre lo sabía bien y desplegaba una energía sobrehumana. Su caftán, fuertemente oprimido, le preservaba del viento. Sus botas, en buen estado, pues las había renovado recientemente, reforzadas por gruesos clavos en las suelas, le permitían andar con seguridad sobre aquel suelo resbaladizo. Además, no tenía necesidad de orientarse, puesto que el Embach le conducía directamente a su objetivo.
A las tres de la mañana había recorrido veinte verstas. Durante las dos horas que precederían al alba, llegaría al lugar de parada. No tenía necesidad de alojarse en ningún pueblo ni buscar albergue en posada alguna, pues las provisiones que llevaba le bastarían para el día. No importaba el sitio donde se refugiase, con tal de que estuviese en seguridad hasta que llegara la noche. Bajo los bosques que rodean la punta septentrional del Watzjero se encuentran
cabañas de leñadores deshabitadas durante el invierno. Con los restos de carbón que encierran y la leña, es fácil procurarse un buen fuego, que se puede decir calienta el cuerpo y el alma, y no es de temer que en aquellas inmensas soledades el humo indique la presencia de un ser vivo. El invierno había sido duro; pero… ¡cómo había favorecido la huida de aquel hombre, fugitivo desde que pisó el suelo del imperio!
Además, según el dicho eslavo, ¿no es el invierno el amigo de los rusos? En aquel momento en la orilla izquierda del Embach resonó un rugido…
No había duda… era el rugido de una fiera que se encontraba a algunos
centenares de pasos. ¿El animal se aproximaba o se alejaba? La oscuridad no permitía reconocerlo.
El hombre se detuvo un instante y prestó oído. Le importaba no dejarse sorprender.
El rugido se reprodujo varias veces con mayor intensidad. Otros le respondieron. No había duda de que una manada de lobos subía por la ribera del Embach, y era posible que hubiesen sentido la presencia de una criatura humana.
El lúgubre encuentro estalló con violencia tal, que el fugitivo pensó que iba a ser atacado.
—Son lobos —se repetía—, y ahora la manada no está lejos.
Grande era el peligro. Hambrientos, después de un invierno riguroso, estos lobos son verdaderamente terribles. Uno solo no es para inquietar, siempre que se sea vigoroso y se posea sangre fría, aunque no se lleve más que un bastón en la mano. Pero es difícil rechazar a media docena de estos animales, aunque se lleve un revólver en la cintura.
No había que pensar en encontrar un sitio donde ponerse al abrigo de la agresión. Las orillas del Embach eran bajas y desnudas. Ni un árbol, a cuyas ramas se hubiera podido subir. La manada no debía de estar más que a cincuenta pasos, ya se hubiera lanzado al hielo, ya corriese por la llanura.
No había más recurso que huir precipitadamente, sin gran esperanza de distanciarse de las fieras. Así lo hizo el hombre; pero bien pronto sintió a los lobos junto a él. A menos de veinte pasos estallaron los rugidos.
Se detuvo, y le pareció que la sombra estaba iluminada de brillantes puntos, de brasas ardientes.
Eran los ojos de los lobos, de esos lobos furiosos por un largo ayuno y ávidos de la presa que sentían al alcance de sus dientes.
El fugitivo se volvió, con el revólver en una mano y el bastón en la otra. Si
el bastón era suficiente, lo mejor era no disparar, para no atraer la atención de los agentes que pudieran rondar por las cercanías de aquel lugar.
El hombre se había plantado sólidamente, después de dejar libre el brazo de los pliegues de su. caftán. Un rápido molinete detuvo a los lobos más cercanos. Uno de ellos le saltó al cuello, y él le hizo rodar por el suelo de un bastonazo. Pero eran seis, número sobrado para que no les detuviera el miedo y para que fuera imposible exterminarlos sin hacer uso del revólver. Además, al segundo golpe asestado contra la cabeza de un segundo lobo, se rompió el bastón en la mano que tan terriblemente lo manejaba.
El hombre se puso en fuga; pero como los lobos le siguieran, se detuvo de nuevo e hizo fuego cuatro veces. Dos bestias, mortalmente heridas, cayeron sobre el hielo, que tiñeron con su sangre; pero las últimas balas se perdieron, por haberse separado los otros dos lobos, de un salto, a veinte pasos.
No tenía el fugitivo tiempo de cargar de nuevo su revólver.
Los lobos volvían… Doscientos pasos más y estarían junto a él mordiéndole el caftán… Si daba un paso en falso todo estaba perdido… Sería desgarrado por las furiosas bestias.
¿Había, pues, llegado su última hora? ¡Tantas pruebas, tantas fatigas, tantos peligros para regresar al suelo natal, y no dejar en él más que los huesos!
Al fin, a las primeras luces del alba apareció la extremidad del lago.
La lluvia había cesado y el campo estaba envuelto en ligera bruma. Los lobos se arrojaron sobre su víctima, que les rechazaba a culatazos, a los que ellos respondían con dentelladas y zarpazos.
De repente, el hombre tropezó con una escala. ¿Dónde se apoyaba ésta? Poco importaba. Si él conseguía trepar por los escalones, los lobos no podrían seguirle, y por el momento estaría en seguridad.
La escala se alzaba en dirección oblicua del suelo, y ¡extraña circunstancia!, su pie no tocaba en tierra, como si estuviera suspendida, y la niebla impedía ver dónde tenía su punto de apoyo superior.
El fugitivo se asió a los travesaños y franqueó los escalones inferiores en el momento en que los lobos se arrojaban por última vez contra él… Algunos mordiscos desgarraron el cuero de las botas.
La escala crujía bajo el peso del hombre y oscilaba… ¿Se rompería?
Entonces toda esperanza estaba perdida.
Pero la escala resistió y él pudo llegar a los últimos escalones con la agilidad de un gaviero. En tal sitio sobresalía un madero, en el cual era posible
montarse.
El hombre estaba fuera del alcance de los lobos, que daban saltos al pie de la escala, lanzando espantosos rugidos.
II
DE ESLAVO A ESLAVO
Por el momento el fugitivo estaba a salvo, pues los lobos no podían subir por la escala, como lo hubieran hecho los osos, no menos abundantes en los bosques de Livonia. No tenía necesidad de descender hasta que los lobos hubieran desaparecido, lo que seguramente sucedería al levantarse el sol.
Ante todo, ¿por qué aquella escala se encontraba en aquel sitio y dónde se sujetaba su extremidad superior?
Estaba sujeta a una rueda, de la que salían otras tres escalas, formando en realidad un molino, colocado sobre un cerrillo, no lejos del sitio donde el Embach se alimentaba de las aguas del lago. Por feliz coincidencia, el molino no funcionaba en el momento en que el fugitivo pudo agarrarse a una de las aspas.
Quedaba la posibilidad de que el aparato se pusiera en movimiento al amanecer, si el viento se acentuaba. En este caso hubiera sido difícil mantenerse sobre el eje. Además el molinero iría a descargar sus sacos y advertiría la presencia del desconocido. Mas éste ¿cómo podría arriesgarse a bajar? Los lobos permanecían al pie del cerrillo, lanzando sordos aullidos, que no tardarían en dar el alerta a algunas casas vecinas.
No quedaba más recurso que introducirse en el molino, permaneciendo allí durante todo el día, si el molinero no lo habitaba, y esperar la noche para continuar el camino.
Así pues, el hombre, deslizándose hasta el tejado, ganó la ventana, a través de la cual estaba la palanca de accionamiento, cuya barra pendía hasta el suelo.
Aquel molino, como es costumbre en el país, estaba cubierto con una especie de casquete sin visera. Este tejadillo se movía sobre una serie de ruedas interiores que permitían orientar el aparato según la dirección del viento. El cuerpo principal, de madera, estaba fijo en el suelo, en vez de descansar sobre un eje central, como la mayor parte de los molinos de Holanda, y a él daban acceso dos puertas, colocadas una frente a otra.
El fugitivo llegó a la ventana y se introdujo por ella sin gran ruido ni trabajo. En el interior había una especie de guardilla. El silencio era tan profundo como la oscuridad. Parecía cierto que no hubiese nadie en el piso bajo. Una estrecha escalera comunicaba la guardilla con el piso bajo, que por base tenía el suelo del cerro; pero la prudencia aconsejaba al fugitivo que no saliera de la guardilla. Comer primero y dormir después, eran las dos imperiosas necesidades a las que no podía sustraerse por más tiempo. Acabó, pues, con sus provisiones, lo que le obligaría a renovarlas en su próxima etapa… ¿Dónde y cómo? Ya se vería.
A las siete y media la bruma se había despejado y era fácil reconocer los alrededores del molino. Inclinándose sobre la ventana se veía, a la derecha, una planicie nevada, por la que se extendía un interminable camino que se dibujaba al oeste, con troncos de árboles yuxtapuestos, pues atravesaba un pantano, sobre el que revoloteaban bandadas de pájaros acuáticos. A la izquierda se extendía el lago, helado en su superficie, excepto en el punto en que desembocaba el Embach. Aquí y allá se alzaban algunos pinos de sombrío follaje, que contrastaban con los alisos, reducidos al estado de esqueletos.
El fugitivo advirtió que los lobos, cuyos aullidos habían cesado desde hacía una hora, habían abandonado aquel sitio.
—Bien —se dijo—, pero los aduaneros y los agentes de policía son más de temer que estas fieras. En las cercanías del litoral será más difícil despistarles… Me caigo de sueño… Sin embargo, antes de dormir es preciso ver el modo de huir en caso de alarma.
La lluvia había cesado y la temperatura se había elevado. El viento, que empezaba a soplar, ¿no decidiría al molinero a poner en movimiento su molino?
Inclinándose fuera de la ventana podían verse, a media versta, diversas casas aisladas, cubiertas de paja, de las que se escapaban débiles humaredas. Allí, sin duda, vivía el dueño del molino.
El fugitivo se arriesgó a descender por la escalera interior, llegando al armazón que soportaba la muela, donde había varios sacos de trigo. El molino no estaba, pues, abandonado, y funcionaba cuando había viento bastante para mover las aspas, siendo de esperar que de un momento a otro apareciese el dueño.
En estas circunstancias hubiera sido imprudencia permanecer en el piso inferior, y lo mejor era volver a la guardilla para dormir algunas horas, pues de lo contrario corría el riesgo de ser sorprendido. Las dos puertas que daban acceso al molino estaban cerradas por medio de un sencillo picaporte, y cualquier necesitado de refugio podía buscarlo en este molino.
El viento refrescaba y el molinero no tardaría en volver.
El hombre se izó por la escalera de madera, y lanzando una última mirada por las troneras de la pared, llegó a la guardilla, y rendido de fatiga cayó en profundo sueño.
¿Qué hora era cuando despertó? Las cuatro. Ya era día claro, pero el molino estaba siempre en reposo.
Una feliz circunstancia hizo que al pretender levantarse el fugitivo, el frío le impidiese hacer movimiento alguno, lo que le salvó de un gran peligro.
En efecto: a su oído llegaron algunas palabras cambiadas en el piso inferior entre varias personas que hablaban con cierta animación, y que habían entrado medía hora antes de que despertara el fugitivo, que hubiera sido descubierto de subir aquéllas a la guardilla.
El hombre permaneció inmóvil. Tendido en el suelo, prestó oído a lo que abajo se hablaba.