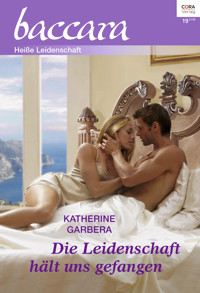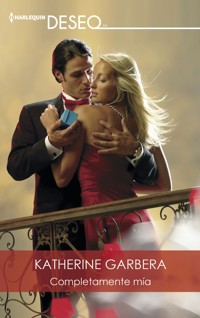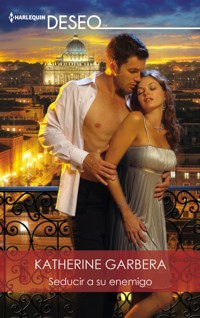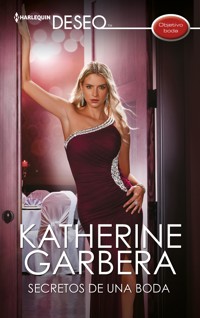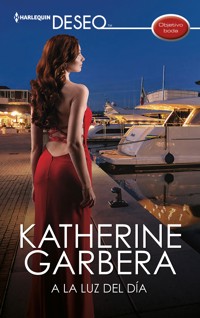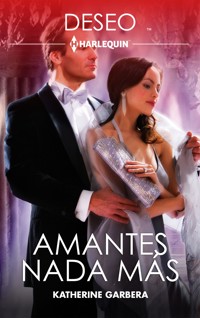4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Deseo
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
UNA BELLEZA EN LA CAMA Una declaración de amor en una limusina era lo último que necesitaba Sarah Malcolm. Era cierto que Harris Davidson era rico, poderoso y muy sexy, pero también le había dejado muy claro que en su vida no había sitio para el amor. Teniendo que cuidar a sus hermanos y dirigir el restaurante, Sarah no entendía por qué no podía dejar de pensar en aquel hombre. UN ASUNTO DEL CORAZÓN Con solo oír la campanada de medianoche, CJ Terrence recordó que, a pesar del vestido de alta costura, seguía siendo la vulgar estudiante deseosa de creer en cuentos de hadas. Años atrás, el empresario de cuyo negocio dependía la carrera de CJ se había hecho amigo suyo y después la había traicionado. Pero ahora acudía en busca de su perdón... y de sus besos. CJ deseaba sus besos y sus caricias, como siempre. Y algo le decía que una extraña hada madrina le había dado una segunda oportunidad...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 540 - mayo 2024
© 2003 Katherine Garbera
Una belleza en la cama
Título original: In Bed with a Beauty
© 2003 Katherine Garbera
Un asunto del corazón
Título original: Cinderella’s Christmas Affair
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1062-808-3
Índice
Créditos
Índice
Una belleza en la cama
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Un pequeño anticipo
Capítulo Uno
Un asunto del corazón
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
–Pasquale Mandetti, tienes una oportunidad –dijo una agradable voz femenina que me tomó por sorpresa.
Nadie me llamaba por mi verdadero nombre.
–Llámame Il Re, por favor, muñeca –contesté, mirando hacia una luz cegadora.
¿Seguiría vivo? No, imposible. Nadie sobrevive a cinco tiros en el pecho.
–En el más allá, sólo hay un Rey.
Me encogí de hombros, pues no tenía ganas de discutir con Dios ni con su emisaria o quien quiera que fuese aquella voz.
–Entonces, llámame Ray.
–Tienes la oportunidad de redimirte, Ray.
Aquello me hizo reír.
–¿Yo? Sí, claro. Un tipo como yo no se convierte en bueno cuando se muere y va al cielo.
–Con tu último aliento has pedido perdón y a Dios le gusta hacer lo que puede.
–Estupendo, entonces, ¿voy a ir al cielo?
–No tan rápido, hay ciertas condiciones.
«Por supuesto, debí imaginarlo».
–Te escucho.
–Queremos que unas a tantas parejas en el amor como enemigos asesinaste en el mundo de los vivos en nombre del odio.
–Por todos los infiernos…
–Aquí, no está permitido emplear esa palabra.
–Perdón –me excusé–. He sido jefe de una banda mafiosa durante veinticinco años y he mandado matar a un montón de hombres. Eso sin contar la cantidad de chapuzas que tuve que hacer para llegar a lo más alto.
–Ya sabemos que eres el rey del crimen, pero no tenemos todo el día. ¿Aceptas la oferta?
–Vaya, muñeca, yo creí que teníamos toda la eternidad.
–Como me vuelvas a llamar muñeca, no vas a tener absolutamente nada.
Tuve que controlarme para no chasquear la lengua.
–Muy bien, lo haré.
–Hay ciertas normas.
–No me gustan demasiado las normas –le advertí.
–Pues vas a tener que cambiar –dijo la voz–. Para empezar, tienes que seleccionar a una pareja para tu misión. Con cada pareja adquirirás una forma humana y una personalidad diferente. En cuanto hayas conseguido unirlos, volveré a aparecer ante ti.
–¿Y ya está?
«Esto va a ser muy fácil. Cielo, allá voy».
–No. Si la pareja elegida no se enamora, la tienes que ayudar.
«¿Y qué sé yo del amor? Sé lo que hay que hacer para destruir una relación, pero nunca he sido capaz de estar con una mujer. Incluso las que no querían una relación duradera conmigo, me dejaron antes de lo previsto. Esto no va a ser tan fácil como yo creía».
–¿Tengo pinta de consejero matrimonial?
–Será mejor que así se lo parezcas a ellos.
En aquel momento, vi a Tess, la única mujer que intentó hacer mi vida mejor, la mujer que me quiso en momentos tan duros que otras mujeres menos fuertes no habrían soportado.
Entonces, recordé que había hecho todo lo que tenía en mi mano para destruir los sentimientos que ella me inspiraba. Lo tuve que hacer para sobrevivir en un mundo en el que un hombre blando, un hombre enamorado, era una presa fácil.
Pero ese mundo era diferente. Decidí hacerlo por Tess, a cambio del amor que me había dado, el amor que jamás me di cuenta de que necesitara hasta que ya fue demasiado tarde.
–¿Qué tengo que hacer?
–Di un número –contestó la voz, poniendo varios sobres de papel manila ante mí.
–El uno.
–Número uno –repitió la voz.
Me entregó el sobre marcado con aquel número, yo lo abrí y leí el informe. Sarah Malcolm, propietaria de un restaurante en apuros, y Harris Davidson, un empresario multimillonario.
No tenían nada en común. Seguí leyendo y la cosa no mejoró. Aquellos dos no estaban hechos el uno para el otro.
–Será una broma. No hay manera de hacer que estos dos se enamoren. Dame otro sobre.
Los sobres desaparecieron.
–Lo siento, pero has elegido ése y tienes que conseguir que esa pareja se enamore. Ah, por cierto, al jefe le gusta que se casen –dijo la voz alejándose.
–¿Y si no lo consigo?
–Has pedido perdón –me recordó.
–Sí, pero nunca creí que me lo fuera a conceder.
–Bueno, pues ya has visto que sí. ¿Alguna otra pregunta?
Millones de ellas. Aquélla era la experiencia más rara que jamás me había ocurrido, pero no podía fallar. Tenía que hacer de celestina, maldición. Si mis amigos me vieran en esos momentos, se reirían un buen rato a mi costa.
–Sí, ¿cómo me pongo en contacto contigo?
–Ya me pondré yo en contacto contigo –contestó desapareciendo.
«Menudo lío», pensé mientras mi cuerpo se quedaba atrás.
Vivo había sido un jefe de la mafia y de pronto era una celestina. Vaya lío.
Capítulo Uno
Sarah Malcolm llegaba tarde. Nada nuevo. Ya lo había intentado todo. Había adelantado el reloj un cuarto de hora, había probado varias rutas alternativas y había llegado a llevar un reloj en cada muñeca, pero no conseguía llegar nunca puntual.
Aquel día le había pedido ayuda a los gemelos para salir de casa en tiempo récord y así había sido, pero no había contado con que se le estropeara el coche.
Le pareció de adolescente darle una patada a la puerta del coche, así que esperó a que pasaran los demás vehículos para hacerlo.
El Citrus Grove Bank era su última oportunidad de mantener su restaurante, El Taste of Home, abierto. Si llegaba tarde, estaba segura de que al señor Max Tucker no le iba a impresionar que fuera capaz de mantener a flote un barco que se estaba hundiendo.
Tucker no le iba a dar su dinero a alguien que ni siquiera conseguía llegar a tiempo a una cita.
Maldición.
Había llegado el fin. Iba a tener que cerrar el restaurante y no iba a tener más remedio que buscarse dos trabajos para poder mantenerse a sí misma y a sus dos hermanos gemelos de dieciocho años.
Lo bueno era que los gemelos irían a la universidad el próximo curso y ambos tenían beca, pero para aquello todavía faltaba un año y ella tenía que conseguir que durante ese tiempo pudieran seguir viviendo en la casa de sus padres decentemente.
Sarah sintió que le empezaba a doler la cabeza.
En ese momento, vio que una limusina se paraba unos metros delante de su coche. Sarah parpadeó. Debían de ser imaginaciones suyas. Vio bajarse del asiento del conductor a un hombre bajito y gordito que llevaba unos pantalones informales, una camisa de vestir y una corbata con, madre mía, ángeles.
Para colmo, a aquel hombre de piel aceitunada y barba a pesar de que era muy pronto, le quedaba pequeña la camisa porque tenía mucha tripa.
–Hola, muñeca, ¿se te ha pinchado una rueda? –le preguntó con acento de Jersey mientras se acercaba a su coche.
–Ojalá fuera eso –sonrió Sarah.
En ese momento, se abrió la puerta de atrás de la limusina y apareció otro hombre. Aquél era alto y rubio y andaba con decisión. Tenía los ojos grises y, por cómo la miró, Sarah se dio cuenta de que era aquel segundo hombre el que daba las órdenes.
Cuando lo tuvo cerca, se percató de que se había quedado sin aliento. Tenía unos rasgos demasiado duros como para decir que era guapo, pero tenía un gran atractivo.
Sarah se alegró de haber aprendido hacía mucho tiempo que los cuentos con final feliz no existían, porque aquel hombre se parecía increíblemente a su versión del príncipe azul. Sin embargo, había salido con demasiadas ranas como para no saber que los príncipes azules sólo existían en los cuentos y ella había dejado de ser una niña hacía mucho tiempo.
–¿Qué pasa? –le preguntó acercándose.
–No lo sé –sonrió Sarah al darse cuenta de que llevaba una corbata con tiburones con las fauces abiertas.
El hombre miró el reloj y, luego, a su conductor.
–¿Quiere que la llevemos a algún sitio?
«Qué caballero», pensó Sarah.
Parecía que, por fin, todas las velas que había encendido en la iglesia rezando para encontrar a un hombre que mereciera la pena iban a haber servido de algo.
–Sí, muchas gracias. He llamado a una grúa, pero va a tardar media hora en venir y tengo que estar en el Citrus Grove Bank de Kaley dentro de un cuarto de hora.
–Entonces, vámonos –dijo el hombre yéndose hacia la limusina.
Sarah dudó.
No sabía si montarse en un coche con dos desconocidos. Era cierto que había estado rezando para que un guapo caballero acudiera en su rescate, pero lo había estado haciendo desde que había cumplido dieciocho años y Paul había decidido que no quería hacerse cargo de dos niños de seis.
Hasta aquel momento, los hombres que habían oído sus plegarias no habían sido nunca muy espléndidos.
–Ahora que lo pienso, creo que me voy a quedar esperando a la grúa.
El conductor la miró fijamente y hubo algo en sus ojos que la tranquilizó, pero también decían que Ted Bundy tenía unos ojos muy bonitos.
–De verdad, no es ningún problema llevarla –dijo entregándole una tarjeta de visita de la empresa de limusinas para la que trabajaba, en la que figuraba su número de licencia–. Me llamo Ray King.
–Gracias –contestó Sarah mirando al otro hombre, que también se acercó.
–Harris Davidson –dijo alargando el brazo.
–Sarah Malcolm –repuso ella estrechándole la mano.
Aquel hombre llevaba la manicura hecha, pero tenía callos. Sarah decidió reflexionar sobre aquella incoherencia más tarde.
–Ahora que ya somos viejos conocidos, ¿nos vamos?
¿Lo había dicho con sarcasmo? Sarah no estaba segura, así que le sonrió como hacía con su contable cuando le daba noticias que no le gustaban.
–Por supuesto, gracias por llevarme –contestó.
Sarah entró en el coche y se dio cuenta de que la mampara divisoria entre el conductor y ellos estaba subida y se preguntó de quién habría sido idea.
Pronto avanzaron por Orange Avenue. Orlando era una ciudad bonita, sobre todo en otoño, cuando ya habían pasado los días de calor intenso y las fiestas de Halloween estaban a la vuelta de la esquina.
–Gracias por parar.
–De nada –contestó Harris.
Sarah se dio cuenta de que aquel hombre no tenía ninguna intención de hablar hasta que llegaran al banco y le pareció bien. Miró el reloj y se preguntó qué haría su madre en una situación como aquélla.
Imposible saberlo pues siempre había intentado ser todo lo diferente de sus padres que pudiera. Ya estaba harta de darle vueltas a la cabeza.
–¿Vive por aquí? –le preguntó.
Lo cierto era que odiaba el silencio, sobre todo con las personas que no conocía. Cuando se ponía nerviosa, comenzaba a hablar y sus hermanos le tomaban el pelo por ello llamándola boquerón.
–No, vivo en California.
Sarah cruzó las piernas y él siguió el movimiento con los ojos. Sarah tiró del dobladillo de la falda hacia abajo, pues no le gustaban sus rodillas. Aunque tenía una talla treinta y ocho, siempre le había parecido que sus rodillas eran de elefante y se avergonzaba de ello.
–¿Dónde? ¿En San Diego, en Los Ángeles o en San Francisco?
–En Los Ángeles –contestó Harris–. En Belair para ser más exactos –carraspeó.
–¿De verdad?
Harris levantó una ceja y Sarah se dio cuenta de que le gustaría que lo dejara en paz, pero nada más lejos de su intención. Precisamente porque aquel hombre quería mantener las distancias, ella se sentía irremediablemente atraída a bombardearlo a preguntas.
–¿Y conoce a alguna estrella de cine? Yo siempre he pensado que me encantaría ir por allí, pero no he tenido tiempo todavía.
–No, no conozco a ninguna estrella de cine –contestó Harris hojeando el Wall Street Journal que tenía al lado.
Sarah sabía que aquello había sido una indirecta y se puso a mirar por la ventanilla. Vio que estaban a punto de llegar al banco y se preguntó qué pasaría si el señor Tucker le negara el crédito para ampliar el negocio.
–¿Y le gusta vivir allí? –le preguntó para distraerse
–Supongo que sí –contestó Harris desde detrás de las páginas del periódico.
A Sarah le encantaban los retos.
–¿Le gustaría vivir en otro sitio?
–No porque tendría que trasladar mi empresa.
–¿A qué se dedica?
–Señorita Malcolm…
–Sarah –sonrió ella.
Harris dejó el periódico en el asiento y, al hacerlo, Sarah se fijó en los músculos que cubrían aquella chaqueta y se preguntó cómo estaría sin ella.
Sí, definitivamente, llevaba demasiado tiempo sin salir con un hombre, así que decidió que, en cuanto volviera al restaurante, iba a llamar a Marcus, su contable, para aceptar la invitación a cenar por ahí que le había hecho.
–¿La pongo nerviosa?
Aquella pregunta la sorprendió.
–No, ¿por qué?
–¿Habla usted siempre tanto?
–Me temo que sí. De hecho, mi hermano siempre me toma el pelo por ello.
–Yo no soy su hermano.
–¿No me diga?
Harris ladeó la cabeza y la miró con intensidad.
La limusina se paró delante del banco y Sarah se preparó para bajar, pero Harris la agarró del brazo para impedírselo.
–No se calle ahora.
–Creí que eso era precisamente lo que quería.
–Puede que no lo sepa todo.
–Sin duda, no lo sé todo, ni mucho menos.
–Me gustan las mujeres que no temen admitir que no lo saben todo.
–Los hombres no suelen admitirlo porque les hace sentirse superiores –dijo Sarah guiñándole un ojo.
Harris no supo qué contestar. Nadie se atrevía a bromear con él porque siempre mantenía las distancias.
–Ya sabe que los hombres aprovechamos la mínima oportunidad.
Sarah sonrió y Harris no pudo evitar fijarse en su boca. Aquella mujer tenía los labios más sensuales que había visto jamás.
–Aunque no les vaya a conducir a ninguna parte.
¿De qué demonios estaban hablando? Ah, sí.
Lo que Harris tenía muy claro era que lo que diferenciaba a las mujeres de los hombres, era que ellas nunca terminaban de entender que cuando un hombre conocía a una mujer y todavía no había conseguido poseerla, lo único que tenía en la cabeza era precisamente eso.
–A veces, hay que arriesgarse.
Sarah se apartó el pelo de la cara. Lo tenía negro, algo rizado y brillante y Harris estaba seguro de que sería sedoso al tacto.
Hacía mucho tiempo que no se acostaba con una mujer y se preguntó si Sarah sería lo suficientemente abierta de mente como para mantener una relación únicamente sexual con un hombre.
Harris llevaba sólo un mes y medio en Orlando y una relación así sería perfecta para él.
–En eso estamos de acuerdo –contestó ella con voz melosa.
Harris tenía muy claro que en la batalla de los sexos, los hombres tenían todas las de perder. Lo había visto en el caso de su padre, que había caído víctima tantas veces del supuesto sexo débil. Por eso precisamente él había intentado formar su propia familia con veintitantos años y no le había salido bien, así que no iba a volver a intentarlo.
–Otras veces ni siquiera merece la pena arriesgarse.
–¿Lo dice con amargura?
Harris sopesó la pregunta. No, lo cierto era que no les guardaba rencor a las mujeres, pero tenía muy claro que no quería nada serio con ellas.
–No, simplemente soy realista.
–Ah, realista. ¿Es usted de esos hombres que no creen en el amor? –le preguntó con una chispa de curiosidad en sus ojos castaños.
De repente, Harris sintió ganas de retarla, pues aquella mujer no se parecía a otras que había conocido. Aquella mujer tenía una alegría de vivir que el jamás había tenido y, de manera egoísta, quería tenerla cerca para que se la contagiara.
Sabía que no lo aguantaría demasiado tiempo, claro que tampoco tendría que hacerlo, pues el sólo la quería durante su estancia en Florida.
Muchas mujeres habían intentado cambiarlo, habían intentado enseñarlo a amar, pero él sabía que había cosas en un hombre que jamás cambiaban y, desde luego, él tenía muy claro que en su vida no había cabida para el amor.
–Ningún hombre cree en el amor –contestó.
–Sólo en el deseo, ¿verdad?
–El deseo puede ser maravilloso –contestó Harris, muriéndose por tocarla de nuevo.
Cuando se habían tocado por primera vez, al darse la mano en la carretera, lo único en lo que había pensado era que iba a llegar tarde a su cita, pero en ese momento quería quedarse con ella y esa reacción lo sorprendió, pues él nunca era espontáneo, nunca improvisaba, y no tenía intención de empezar a serlo.
–Tiene razón –dijo Sarah.
–Suelo tenerla.
Sarah rebuscó en su bolso y se puso las gafas de sol.
–¿Y qué me dice de las relaciones que siguen cuando se ha terminado el deseo?
Harris vio a su nuevo conductor bajándose del coche para abrirle la puerta a Sarah. No estaba muy contento con aquel hombre, pero Jeffrey O’Neil no se encontraba disponible porque había tenido una urgencia familiar.
Ray King no parecía entender su papel y Harris se dijo que iba a tener que recordárselo, pues él tenía muy claro que los empleados eran empleados y no amigos.
–¿Qué pasa con esas relaciones?
–¿Por qué continúan?
Lo cierto era que Harris nunca había tenido una relación duradera después de que la pasión se hubiera terminado y no sabía la respuesta a aquella pregunta.
–Por amistad, supongo.
–Puede que así sea.
–Nunca he tenido una relación así, pero supongo que las relaciones monógamas duraderas duran por los recuerdos del sexo y el vínculo de la amistad.
–Cómo se nota que es usted un hombre.
–¿He intentado yo convencerla en algún momento de que no lo era?
–No –contestó Sarah sonrojándose.
–¿Quiere que le demuestre que lo soy? –le preguntó Harris rezando para que dijera que sí, pero sabiendo que, a pesar de lo mucho que le gustaría acostarse con aquella mujer, jamás lo haría si eso significaba faltar a una cita de trabajo.
–¿Por qué está usted de repente tan hablador? –preguntó Sarah, tirándose del dobladillo de la falda de nuevo.
–¿Y por qué está usted de repente tan a la defensiva? –contestó Harris, apartándole las manos de las rodillas.
–¿Por qué no abre la puerta su conductor?
–¿Ansiosa por escapar?
Sarah se retiró un mechón de pelo de la cara.
–No quiero llegar tarde a mi cita.
Harris consultó su reloj.
–Todavía tiene diez minutos.
–Yo… maldita sea. Me pone nerviosa –confesó.
«Ajá», pensó Harris.
Aunque parecía diferente a otras mujeres, no lo era. No había descubierto sus secretos, pero aquel comentario le daba pie a creer que podría hacerlo.
–Eso es lo último que quiero.
–Entonces, deje de mirarme las piernas.
La mujer jovial había vuelto y a Harris le gustaba.
–No puedo evitarlo.
En ese momento, Ray abrió la puerta.
–Perdón, pero es que me han preguntado una dirección.
Harris asintió.
Sarah salió de la limusina y Harris se dio cuenta de que le gustaba mucho, pero se dijo que eso era porque llevaba mucho tiempo sin tener una amante. Lo que tenía que hacer era olvidarse de aquella mujer y concentrarse en el trabajo.
–Gracias por traerme.
–De nada.
–Tome la tarjeta de mi restaurante. Pásese cuando quiera y lo invito a comer a cambio de lo de hoy –dijo Sarah mordiéndose el labio inferior.
–No es necesario –contestó Harris.
–Para mí, sí lo es. No me gusta estar en deuda con nadie –contestó girándose hacia Ray y entregándole también una tarjeta.
Hecho aquello, no esperó una respuesta. Se volvió y se alejó. Ambos hombres se quedaron mirándola. Harris se encontraba más confundido que en mucho tiempo, pues aquella mujer había sacudido su rutinaria vida y tenía una cosa muy clara.
No pensaba ir jamás a su restaurante.
Capítulo Dos
Dos días después, Sarah seguía pensando en Harris.
Su restaurante era famoso por su ambiente encantador, su buena comida y su simpático personal, pero, aun así, le costaba llegar a fin de mes.
El señor Tucker, su banquero, le había denegado el crédito. Según los rumores que le habían llegado, el centro comercial en el que estaba el restaurante había sido vendido y los nuevos propietarios querían tirarlo abajo y construir uno nuevo al aire libre. ¿Para qué? En Florida, hacía mucho calor o siempre estaba lloviendo.
Aquello ya era lo último. Hacerse cargo de sus hermanos había sido todo un reto, pero ella siempre había querido casarse y tener hijos. Como sus hermanos ya eran mayores, había un montón de cosas que quería hacer, pero todavía no había decidido exactamente cuáles.
Los problemas financieros del restaurante la mantenían ocupada, pero eso no impedía que pensara en Harris.
Su restaurante estaba situado a una manzana del parque temático de Orlando, pero tenía muchas dificultades para competir con las grandes cadenas. Menos mal que desde hacía algún tiempo, como los invitaba a comer, los empleados de varios hoteles recomendaban su local a los clientes.
Aquella noche no había ido mucha gente, pero no estaba mal teniendo en cuenta que octubre no era un mes de mucho turismo.
Sarah debería estar contenta, pero no paraba de preguntarse por qué Harris Davidson no había ido.
Se recordó a sí misma que tenía otras muchas cosas en las que pensar, pero daba igual porque no podía negar la verdad. Harris le gustaba porque la hacía sentirse una mujer.
Estaba en su despacho, situado al fondo del restaurante y que antiguamente había sido un almacén. No había sido capaz de utilizar el de su padre, mucho más grande, y sus hermanos y ella habían decidido dejarlo tal y como estaba cuando sus progenitores murieron.
Lo cierto era que oír el trajín de la cocina la tranquilizaba. Otra cosa que solía apaciguarla cuando estaba preocupada era hacer pasteles, que era lo que mejor se le daba. De hecho, se le daba tan bien que hubiera preferido montar una panadería, pero sus padres siempre quisieron tener un pequeño restaurante de ambiente familiar.
Tenía puesto el CD de Lasha, la cantante mexicana, cuyas canciones preferidas siempre eran de amor.
Sarah no había tenido suerte con los hombres en su vida. Aunque Paul había estado enamorado de ella, había querido formar su propia familia y no casarse con una mujer que ya tenía la suya formada.
Tomó la bola que tenía sobre la mesa y se quedó mirándola. No era que creyera que aquella bola tenía poderes especiales para ver el futuro, pero le gustaba jugar con ella.
–¿Volveré a ver a Harris? –le preguntó.
¡Si su hermano la viera con aquello, se iba a estar riendo un buen rato!
La flecha de la bola señaló el sí.
–¿Y dónde demonios está?
–¿Quién? –dijo una voz desde la puerta.
Sarah gritó y dio un respingo girándose para encontrarse con Harris. ¿Habría aparecido porque estaba pensando en él?
–Casi me da un infarto –le dijo poniéndose la mano en el pecho.
–Perdón –se disculpó Harris con un brillo en los ojos que dejaba muy claro que le había encantado darle aquel susto.
–¿Qué hace aquí?
–Pregunté por usted y su hermano me dijo que viniera.
–No tendría que haberse molestado en venir usted en persona. Le podría haber dado mi tarjeta a algún empleado y le hubiéramos preparado la comida para llevar.
Harris se acercó a ella tanto que a Sarah le pareció, absurdamente, que sentía su calor. Olía a colonia cara y de nuevo llevaba un elegante traje.
–No he venido a cenar –contestó Harris.
Sarah ladeó la cabeza y se dio cuenta de que le encantaría alargar la mano y acariciarle la cara. Para no hacerlo, entrelazó los dedos en el regazo.
–¿Ah, no?
Harris negó con la cabeza.
En aquel momento, comenzó a sonar en el equipo de música Amado mío y Sarah pensó que tendría que haber apagado la música en cuanto Harris había entrado. Escuchar una canción de amor con aquel hombre cerca era una locura.
–¿Y para qué ha venido entonces?
Harris le acarició la mejilla con un dedo y Sarah se estremeció. Había sido una caricia suave y ligera, pero había ocasionado una cascada de sensaciones caóticas en ella. Aquellas sensaciones que habían estado dormidas durante años volvieron a la vida y no fue de manera precisamente suave y ligera sino al galope.
–¿Usted qué cree?
A Sarah se le había acelerado el pulso y estaba segura de que él se había dado cuenta.
–Prefiero no saberlo.
–Venga, Sarah, inténtelo.
–Me parece que lo que quiere es que le suba la moral –contestó Sarah dando un paso atrás.
No debía olvidar que aquel hombre, como mucho, iba a querer una aventura y ella siempre había estado muy segura de sí misma y de su valía y no era el momento de olvidarse de ello.
Así que había acertado. Sarah estaba en lo cierto. Aquel hombre estaba dispuesto a meterse en su cama si ella se lo consentía, pero ella quería algo más aparte del contacto físico.
Siempre había necesitado algo más de sus relaciones. Seguramente por eso había estado sola la mayor parte de los últimos doce años.
–Es usted de esas mujeres que dejan huella –dijo Harris al cabo de unos minutos–. Es usted como el mercurio, deslumbrante y llamativa, pero sé que no la puedo tener.
Nunca nadie le había dicho algo así y lo cierto era que le estaba gustando. La voz de Harris le decía que allí había algo más que deseo.
–¿Y le gustaría tenerme?
–Por supuesto. Hace mucho tiempo que paso frío y usted promete calor.
–¿Qué tipo de calor?
–Físico.
–Yo no soy así –dijo Sarah, a pesar de que se estaba quemando en su propio fuego.
–Lo sé y por eso he mantenido las distancias hasta ahora.
–¿Y por qué ha venido a verme esta noche?
–Porque siento curiosidad.
–¿Por qué?
–Por usted.
Aquello era demasiado. Sarah necesitaba algunas respuestas antes de seguir adelante. Pasó al lado de Harris y salió del despacho. Necesitaba estar rodeada de gente para no hacer algo de lo que pudiera arrepentirse, como engañarse a sí misma creyendo que Harris se enamoraría algún día aunque hubiera dicho que no creía en el amor.
Ray estaba en el restaurante y Harris se dio cuenta de que la charla que habían tenido el día anterior sobre cómo debía comportarse, le había entrado por un oído y le había salido por el otro.
Sarah lo había dejado descolocado. No era la primera vez que iba tras una mujer y nunca le habían dicho que no. Sarah era diferente. Había algo en ella que le recordaba sueños del pasado. Harris apartó aquellos pensamientos y recuerdos de su cabeza.
Había una pequeña pista de baile en la que sonaba la misma música que había oído en el despacho de Sarah. Ray levantó una ceja cuando sus miradas se encontraron y Harris pensó que aquel conductor era demasiado atrevido.
Había una pareja bailando y, cuando Harris preguntó si la comida ya estaba lista, Ray le propuso que bailara con la señorita Malcolm mientras él esperaba.
–¿Sabe bailar? –preguntó ella.
Por supuesto que sí. Todos en su familia sabían bailar, pues habían sido educados para ir a fiestas, pero no quería bailar con ella.
El deseo se estaba apoderando de él y había visto algo en los ojos de Sarah que le había dejado claro que jamás se iría a la cama con él. Tenía que salir de aquel restaurante porque le recordaba todo lo que una vez había querido y jamás había podido tener.
–¿Y qué tal se le da el mambo?
–¿Cómo? –contestó Harris, dándose cuenta de que estaba empezando el Mambo italiano, de Rosemary Clooney.
No tenía muy claro para qué había ido aquella noche allí, pero no había sido para bailar el mambo. Lo cierto era que llevaba tiempo buscando una excusa para ir a aquel restaurante y, al final, Ray lo había llevado diciendo que tenían que cenar en algún sitio.
El conductor le había hecho sentirse como si se estuviera ocultando de Sarah y él nunca se ocultaba de nadie.
Por eso precisamente, nada más entrar había preguntado por ella, para demostrarse a sí mismo que allí no pasaba nada, pero lo cierto era que sí pasaba porque no había podido dejar de pensar en aquellas larguísimas piernas.
No era comida lo que quería. La quería a ella. Llevaba dos días pensando en ella, incluso en las reuniones de trabajo.
–¿Baila? –lo invitó Sarah.
Harris la siguió a la pista de baile a regañadientes. Habían pedido la comida para llevar porque él había insistido en ello y su plan había consistido simplemente en verla, pero era obvio que los planes no valían de nada cuando aquella mujer estaba cerca.
La falda le acariciaba las rodillas mientras andaba y llevaba una blusa sin mangas que dejaba al descubierto unos brazos bien torneados. Harris se preguntó si tendría los muslos igual de fuertes.
–¿Preparado? –le preguntó al llegar junto a su hermano Burt.
–¿Para qué? –inquirió Burt.
–Para bailar el mambo –contestó Harris.
–Oh, no. Debería de haberle dicho que no baila.
–Burt, cállate. Harris quiere aprender –dijo Sarah golpeando a su hermano en el brazo con cariño.
–Hermanita, ningún hombre quiere aprender a bailar el mambo.
–Claro que quieren. Si quieren gustarles a las mujeres tienen que hacerlo.
–Creo que yo me dedicaré a las relaciones puramente sexuales.
–Por eso, tal vez, tú estás trabajando esta noche e Isabella tenía una cita.
–¿No será que he preferido quedarme en el restaurante para ayudarte? –dijo Burt guiñándole un ojo a Harris.
–Tenemos personal –le recordó su hermana.
Harris se dio cuenta de que Sarah era diferente con su hermano y aquella diferencia le dejó claro que debería alejarse de ella, porque era obvio que a aquella mujer no le iba a interesar mantener una relación de cinco semanas con un hombre que vivía al otro lado del país.
Las fotografías familiares que había visto en su despacho, la música romántica que estaba escuchando y el cariño que veía en sus ojos mientras bromeaba con su hermano, dejaban claro que aquella mujer creía de verdad en el amor y en los cuentos con final feliz.
–Quiere aprender, ¿a que sí? –le preguntó.
Harris tuvo la impresión de que lo estaba poniendo a prueba y deseó haber esperado en la limusina a su conductor y no haber entrado para verla.
–Eh…
–Venga, Harris –lo animó Ray.
–No es para tanto.
–Los Miller ya están bailando y los demás clientes no están prestando atención –dijo Burt.
–Venga, vamos –accedió Harris.
Mientras se dirigía a la pista de baile, se dio cuenta de que Sarah estaba nerviosa porque se estaba mordiendo el labio inferior. Maldición. Se moría por besarla. El mambo le importaba un bledo, lo que quería era tenerla entre los brazos.
Estaba seguro de que cuando así fuera recobraría el control y no había nada más importante en el mundo para Harris Davidson que el control.
Tomó a Sarah entre sus brazos y se dijo que no era que fueran perfectos como dos piezas de un puzzle, sino que era simplemente compatibilidad física.
–¿Usted piensa lo mismo que mi hermano?
–¿Sobre qué?
–Sobre el deseo y el amor.
–Ya le dije el otro día que me quedo con el deseo.
–A ver si bailando cambia de opinión.
–Le puedo asegurar que va a hacer falta mucho más que un baile.
–Ya lo veremos. Parece un chico listo, así que le voy a enseñar los pasos y seguro que aprende rápido.
–Muchas gracias por decir que parezco listo. Habría sido una pena que me hubiera tomado por tonto después de tener un máster en Harvard.
–¿Harvard?
Harris asintió.
–Puede que entonces no sea tan inteligente como parece.
Sarah le agarró una mano y se la puso en la cadera. A continuación, le colocó la otra en el hombro.
Le enseñó los pasos, que eran bastante sencillos, y Harris falló un par de veces adrede por el mero placer de sentir el roce de su pierna. Sus caderas se movían de maravilla y ella lo miraba de forma intensa.
Allí había algo que no iba bien. Hacer daño a las mujeres nunca le había gustado. Jamás había engañado a nadie y no quería hacerlo. Aquella mujer simpática y amable no se lo merecía.
Había reconocido el lugar al llegar. Era uno de los terrenos que el consorcio iba a comprar y conocía bien a sus socios como para saber que el restaurante de Sarah no iba a tener cabida en el nuevo complejo comercial.
No podía tener nada con ella, demasiadas complicaciones.
Los aplausos lo sacaron de sus pensamientos.
–¿Lo pongo otra vez? –preguntó Burt.
Sarah negó con la cabeza, pero sin dejar de mirar a Harris a los ojos.
–Voy a ver qué tal va su comida.
Harris se dio cuenta de que quería alejarse de él, pero la siguió. La cocina parecía un hervidero, así que la tomó de la mano y la llevó a su despacho.
–No he venido por la comida.
–¿Ah, no?
–No.
–¿Entonces por qué ha venido?
–Por esto –contestó Harris besándola.
Capítulo Tres
Maldición.
Aquel hombre olía demasiado bien como para resistirse. Sarah sabía que había estado jugando con fuego y que, si las llamas sólo hubieran existido por su parte, habría podido controlarlas, pero había visto algo en él que le había resultado irresistible.
Algo que le decía que había sufrido tanto como ella, algo que le había tocado el corazón y que le había dicho que podría sanarlo.