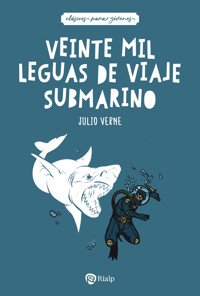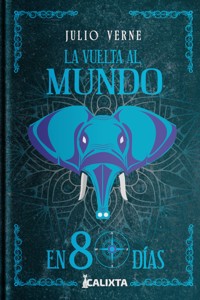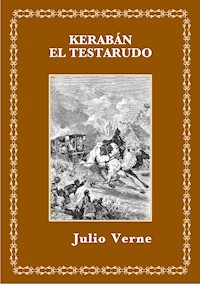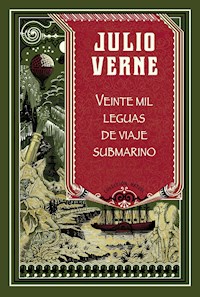
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Combatir con calamares gigantes, sobrevivir a un terrible remolino, navegar bajo los hielos de la Antártida... ¿Hay mejor viaje de estudios? Embarca en el Nautilus, el submarino del misterioso capitán Nemo, con el biólogo Aronnax y sus amigos, y disfruta de una aventura fascinante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Vingt mille lieues sous les mers.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
www.rbalibros.com
Ref.: OEBO578
ISBN: 978-84-2720-695-3
Composición digital: Editec
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
PARTE I
I
UN ESCOLLO FUGAZ
Fue notable el año 1886 por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado. Prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el ánimo público en el interior de los continentes, conmovióse especialmente la gente de mar. Los negociantes, armadores, capitanes de buques, skippers y masters1 de Europa y América, oficiales de las marinas militares de todos los países, y después los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes se preocuparon en alto grado del hecho a que nos referimos.
En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.
Los hechos relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de a bordo, coincidían con bastante exactitud en lo referente a la estructura del objeto o del ser en cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente de su locomoción, y la vida particular de que parecía dotado. Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Duméril, ni Quatrefages hubieran admitido la existencia de semejante monstruo, sino viéndolo, lo que se dice haberlo visto con sus propios ojos de sabios.
Tomando el promedio de las observaciones hechas en diversas veces; desechando las evaluaciones tímidas que señalaban a dicho objeto una longitud de doscientos pies, y rechazando las opiniones exageradas que le suponían la anchura de una milla y la longitud de tres, podía asegurarse, sin embargo, que aquel ser fenomenal sobrepujaba mucho todas las dimensiones admitidas hasta el día por los ictiólogos; si es que existía.
Pero existía, efectivamente, no pudiendo ya negarse el hecho en sí mismo, y con esa tendencia que mueve al cerebro humano hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción producida en el mundo entero por tan sobrenatural aparición. En cuanto a relegarlo a la esfera de las fábulas, preciso era renunciar a ello.
Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson, de la Compañía de navegación a vapor de Calcuta y Burnach, había encontrado aquella masa movediza a cinco millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se creyó al pronto en presencia de un escollo desconocido, y ya se disponía a determinar su posición exacta, cuando dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, se elevaron silbando a ciento cincuenta pies. Por consiguiente, a no estar sometido aquel escollo a las expansiones intermitentes de un géiser, el Governor Higginson tenía que habérselas con algún mamífero acuático, hasta entonces desconocido, que despedía por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor.
Observóse también semejante hecho el 23 de julio del mismo año en aguas del Pacífico, por el Cristóbal Colón, de la Compañía de navegación a vapor de la India Occidental y del Pacífico; por consiguiente, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un paraje a otro con sorprendente velocidad, puesto que con tres días de diferencia el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de setecientas leguas marítimas.
Quince días más tarde, a dos mil leguas de allí, el Helvetia, de la Compagnie Nationale, y el Shannon, de la Royal Mail, navegando ambos en aquella zona del Atlántico comprendida entre los Estados Unidos y Europa, se señalaron mutuamente al monstruo a los 42° 15’ latitud Norte y 60° 25’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. En esta observación simultánea se creyó posible evaluar la longitud mínima del mamífero en más de trescientos cincuenta pies ingleses2, puesto que el Shannon y el Helvetia eran de dimensión inferior, aunque medían cien metros desde la roda al codaste. Ahora bien, las ballenas mejores, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutinas, la Kulammak y la Umgullick, jamás han excedido la longitud de cincuenta y seis metros, si es que la alcanzan.
Estas noticias, llegadas una tras otra; nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico Pereire; un abordaje entre el Etna, de la línea Iseman, y el monstruo; un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa la Normandie; un informe muy serio, obtenido por el estado mayor del comodoro Fitz James, a bordo del Lord Clyde, excitaron profundamente la opinión pública. En los países de buen humor, el fenómeno se tomó a broma; pero las naciones graves y prácticas, Inglaterra, América, Alemania, se preocuparon vivamente por él.
En todos los grandes centros el monstruo se puso de moda. Fue tema de canciones en los cafés, de bromas en los periódicos, y de representación en los teatros. Las gacetillas pudieron variarse de mil diferentes modos. Aparecieron sin intermisión en los periódicos todos los seres imaginarios y gigantescos; desde la ballena blanca, la terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el Kraken desmesurado, cuyos tentáculos pueden abarcar un buque de quinientas toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano. Se reprodujeron las actas de los antiguos tiempos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio, que admitían la existencia de estos monstruos, las narraciones noruegas del obispo Pontoppidan, las relaciones de Paul Heggede y los informes de Harrington, cuya buena fe no puede dudarse cuando asegura haber visto a bordo del Castellano, en 1857, a la enorme serpiente que no había frecuentado hasta entonces más que los mares del antiguo Constitucional.
Estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y de los incrédulos en las sociedades eruditas y los periódicos científicos. La cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas imbuidos de espíritu científico, en lucha con los que hacen alarde de ingenio, vertieron oleadas de tinta durante aquella memorable campaña, y algunos llegaron a verter dos o tres gotas de sangre porque pasaron de la serpiente de mar a las más ofensivas personalizaciones.
Durante seis meses prosiguió la guerra con suerte diversa. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, de la Institución Smithsoniana de Washington, a las discusiones del The Indian Archipelago, del Cosmos del abate Moigno y del Mitteilungen de Petermann; a las crónicas científicas de los grandes periódicos de Francia y del extranjero, daba la prensa festiva respuesta de inagotable inspiración. Sus ingeniosos escritores, parodiando un dicho de Linneo, citado por los adversarios del monstruo, sostuvieron en efecto que la «Naturaleza no engendraba necios», y conjuraron a sus contemporáneos a no dar un mentís a la Naturaleza admitiendo la existencia de los Krakens, de las serpientes de mar, de los Moby Dick y otras lucubraciones de los delirantes marinos. Por último, en cierto artículo de un periódico satírico muy temido, el más simpático de sus redactores, atropellando por todo, arremetió contra el monstruo como Hipólito, le asestó el último golpe, y lo remató en medio de una carcajada universal. El ingenio había derrotado a la ciencia.
Durante los primeros meses del año 1867, la cuestión pareció olvidada, y no tenía visos de renacer cuando llegaron nuevos hechos a conocimiento del público. Ya no se trató entonces de un problema científico por resolver, sino de un peligro efectivo y serio que evitar. La cuestión adquirió, pues, otro aspecto muy diferente. El monstruo volvió a ser islote, peña, escollo, pero escollo fugaz, indeterminable, impalpable.
El 5 de marzo de 1867, el Moravian, de la Compañía Oceánica de Montreal, hallándose durante la noche a los 37º 30’ de latitud y 82° 15’ de longitud, tropezó por estribor con una roca no indicada por los mapas en aquellos parajes. Bajo el esfuerzo combinado del viento y de sus cuatrocientos caballos de vapor, caminaba a la velocidad de trece nudos. Es indudable que, sin las superiores condiciones de su casco, el Moravian, abierto por el choque, se habría ido a pique con los doscientos treinta y siete pasajeros que había embarcado en Canadá.
Había ocurrido el accidente hacia las cinco de la mañana, al despuntar el día. Los oficiales de guardia se precipitaron a la popa, y examinaron el océano con la atención más escrupulosa. Nada vieron, sino un remolino que rompía las aguas a unos tres cables, cual si las capas líquidas hubieran sido batidas con violencia. Se tomó con exactitud el señalamiento del paraje, y el Moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. ¿Había tropezado con una roca submarina, o con algún enorme despojo de un naufragio? No pudo saberse; pero examinado el buque en los diques de carenaje, se reconoció que la quilla había quedado destrozada.
Este hecho, sumamente grave en sí mismo, hubiera quedado quizá olvidado, como tantos otros, si tres semanas después no se hubiese reproducido en condiciones idénticas. Gracias a la nacionalidad del buque que fue víctima del encuentro; gracias a la reputación de la Compañía a que pertenecía, el acontecimiento tuvo una publicidad inmensa.
Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard.
Este inteligente industrial fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres buques de madera y ruedas de cuatrocientos caballos de fuerza y mil ciento setenta y dos toneladas de arqueo. Ocho años después, el material de la Compañía se aumentaba con cuatro buques de seiscientos cincuenta caballos y mil ochocientas veinte toneladas, y dos años más tarde con otros dos buques superiores en potencia y tonelaje. En 1853, la Compañía Cunard, cuyo privilegio para la conducción de los despachos acababa de renovarse, añadió a su flota sucesivamente el Arabia, el Persia, el China, el Scotia, el Java y el Rusia; navíos todos ellos muy rápidos y los más grandes que después del Great Eastern hubiesen surcado jamás los mares. Así pues, la Compañía poseía doce buques, ocho de ruedas y cuatro de hélice.
Si me extiendo a tan sucintos pormenores, es para que sepan todos la importancia de esa Compañía de transportes marítimos, conocida del mundo entero por su gestión inteligente. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con más habilidad; ningún negocio ha sido coronado con mayor éxito. Durante veintiséis años, los buques Cunard han cruzado dos mil veces el Atlántico, y nunca se ha malogrado viaje alguno, ni ha ocurrido un solo retraso, ni se ha perdido una carta, ni un hombre, ni un vapor. Por eso, los pasajeros escogen todavía, a pesar de la poderosa competencia de Francia, la línea Cunard, con preferencia a cualquier otra, según se deduce de una memoria con los datos oficiales de los últimos años. Dicho esto, nadie extrañará la publicidad provocada por el accidente ocurrido a uno de los más hermosos buques de la citada compañía.
El 13 de abril de 1867, hallábase el Scotia a los 15° 12’ de longitud y 45° 57’ de latitud, navegando con brisa favorable, mar bonancible y una velocidad de trece nudos cuarenta y tres centésimas, impulsado por sus mil caballos de vapor. Batían las ruedas el mar con regularidad perfecta, siendo su calado de seis metros setenta centímetros, y su desplazamiento de seis mil seiscientos veinticuatro metros cúbicos.
A las cuatro y diecisiete minutos de la tarde, mientras los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón, se produjo un choque, aunque poco sensible, en el casco del Scotia, por su aleta de popa, y un poco detrás de la rueda de babor.
El choque no había sido dado, sino recibido, por el Scotia, y más bien por un instrumento cortante o perforante que contundente. Tan ligero había parecido el golpe, que nadie se hubiera preocupado de él a bordo sin el grito de los marineros que subieron al puente exclamando: ¡A pique! ¡Nos vamos a pique!
Amedrentáronse de pronto los pasajeros; pero los tranquilizó el capitán Anderson, recordando, en efecto, que no existía peligro inminente. El Scotia, dividido en siete compartimientos, por medio de tabiques herméticos, debía resistir impunemente una vía de agua.
Bajó el capitán Anderson inmediatamente a la bodega y reconoció que el quinto compartimiento había sido invadido por el mar, con tal rapidez, que no podía menos de suponerse la existencia de una considerable vía de agua. Por fortuna, no estaban las calderas en este compartimiento, porque de lo contrario se habrían apagado súbitamente.
El capitán Anderson hizo parar máquinas inmediatamente, y uno de los marineros buceó para reconocer la avería. Algunos instantes después se comprobó la existencia de un orificio de dos metros de ancho en el casco del buque. Semejante vía de agua no podía cegarse, y el Scotia, con las ruedas casi sumergidas, tuvo que continuar así su viaje. Hallábase entonces a trescientas millas del cabo Clear, y después de un retraso de tres días, que inquietó vivamente a la población de Liverpool, entró en las dársenas de la Compañía.
Procedieron entonces los ingenieros a visitar el Scotia en el dique seco, y no pudieron creer lo que sus ojos veían. A dos metros y medio por debajo de la línea de flotación existía una abertura regular en forma de triángulo isósceles. La fractura de la plancha era de perfecta limpieza: una taladradora no la habría hecho mejor. Por consiguiente, el instrumento que la había producido tenía que ser de un temple poco común, y después de haber sido despedido con prodigiosa fuerza, perforando una chapa de cuatro centímetros, debió de retirarse por sí mismo con movimiento retrógrado y verdaderamente inexplicable.
El Scotia en Liverpool.
Tan extraordinario fue este último suceso, que la opinión pública se excitó de nuevo. Desde ese momento los siniestros marítimos, sin causa conocida, fueron imputados al monstruo. Este fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es, por desgracia, considerable; pues por cada tres mil buques, cuyo naufragio se anota en el Bureau Veritas, la cifra de embarcaciones de vapor o vela que se suponen perdidas enteramente, por falta de noticias, no asciende a menos de doscientas.
De estas desapariciones fue acusado el monstruo, justa o injustamente, y por su culpa, hacíanse cada día más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes; la opinión pública se pronunció, y pidió categóricamente que los mares fuesen desembarazados, a cualquier precio, de tan formidable cetáceo.
II
EL PRO Y EL CONTRA
En la época en que ocurrieron tales sucesos, regresaba yo de una exploración científica emprendida por las malas tierras de Nebraska, en los Estados Unidos. En mi calidad de profesor suplente del Museo de Historia Natural de París, el gobierno francés me había agregado a esa expedición. Después de seis meses transcurridos en Nebraska, llegaba a Nueva York hacia fines de marzo, cargado de preciosas colecciones. Habíase fijado mi salida para principios de mayo, y me ocupaba entre tanto en clasificar mis riquezas mineralógicas, botánicas y zoológicas, cuando aconteció el incidente del Scotia.
Estaba yo perfectamente enterado de la cuestión tan de actualidad. ¿Cómo podría no estarlo? Había leído y releído todos los periódicos americanos y europeos sin haber adelantado un paso. Este misterio me intrigaba, y en la imposibilidad de formar mi opinión, vacilaba entre uno y otro extremo. No podía dudarse que algo había, cuando los incrédulos eran invitados a poner el dedo en la llaga del Scotia.
A mi llegada a Nueva York, la cuestión estaba candente. La hipótesis del islote flotante, del escollo intangible, sostenida por algunos entendimientos poco competentes, estaba absolutamente abandonada. Y, en efecto, a no tener el escollo una máquina en sus entrañas, ¿cómo podía moverse con tan prodigiosa velocidad?
Asimismo quedó desechada la existencia de un casco flotante, de algún enorme resto de naufragio, siempre por la inexplicable rapidez del movimiento.
Quedaban sólo dos soluciones posibles, con lo cual hubo dos bandos distintos de partidarios; por un lado los que estaban por un monstruo de fuerza colosal; por otro, los que suponían la existencia de una embarcación submarina con extraordinaria fuerza motriz.
Pero esta última hipótesis, muy admisible con todo, no pudo resistir a las investigaciones que en ambos mundos se hicieron. Era poco probable que un simple particular tuviera a su disposición semejante ingenio mecánico. ¿Cuándo y dónde lo había construido, y cómo mantener secreta la construcción?
Solamente un gobierno podía poseer semejante máquina destructiva, y no era imposible que en estos desastrosos tiempos en que el hombre se ingenia para multiplicar la potencia de las armas ensayase un Estado, sin saberlo los demás, aquel formidable mecanismo. Después de los fusiles «chassepots», los torpedos; después de los torpedos, los arietes submarinos, y después..., la reacción. Al menos así lo espero.
Mas la hipótesis de una máquina de guerra cayó también ante la declaración de los gobiernos. Como se trataba del interés público, puesto que se perjudicaban las comunicaciones transoceánicas, no podía dudarse de la franqueza de los gobiernos. Por otra parte, ¿cómo admitir que la construcción del buque submarino hubiese pasado desapercibida para el público? Guardar el secreto en tales circunstancias es dificilísimo para un particular, y ciertamente imposible para un Estado, donde todos los actos son obstinadamente vigilados por las potencias rivales.
Luego, después de todas las pesquisas hechas en Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia, España, Italia, América y aun Turquía, quedó definitivamente desechada la hipótesis de un monitor submarino.
Volvió el monstruo a flote, a despecho de las incesantes bromas con que le alanceaba la prensa festiva, y una vez en esta vía, las imaginaciones se dejaron llevar a las más absurdas cavilaciones de una ictiología fantástica.
A mi llegada a Nueva York muchas personas me hicieron el honor de consultarme sobre el fenómeno en cuestión. Había yo publicado en Francia una obra en cuarto y en dos tomos, titulada Los misterios de los grandes fondos submarinos. Este libro, del gusto particular del mundo científico, hacía de mí un especialista en este ramo, bastante oscuro, de la Historia Natural. Pidiéronme parecer, y mientras pude rechazar la realidad del hecho, me ceñí a la negativa más absoluta. Pero pronto, rendido a la evidencia, debí explicarme categóricamente. Y así, «el honorable Pierre Aronnax, profesor del Museo de París», fue emplazado por el New York Herald para formular una opinión.
Tuve que ceder, y hablé, por no serme ya posible callar. Discutí la cuestión por todas sus fases, política y científicamente, y reproduzco aquí la conclusión de un artículo muy denso que publiqué en el número del 30 de abril:
«Así pues —decía yo—, después de haber examinado una por una las diferentes hipótesis, quedando desechada toda otra suposición, es necesario admitir la existencia de un animal marino de extraordinaria potencia.
»Las grandes profundidades del océano son completamente desconocidas para nosotros. La sonda no ha podido alcanzarlas. ¿Qué pasa en esos abismos lejanos? ¿Qué seres habitan y pueden habitar a doce o quince millas debajo de la superficie de las aguas? ¿Cuál es el organismo de esos animales? Apenas es posible conjeturarlo.
»Sin embargo, la solución del problema que me han propuesto puede adoptar la forma de dilema.
»O conocemos todas las variedades de seres que pueblan nuestro planeta, o no las conocemos.
»Si no las conocemos todas; si la naturaleza tiene secretos todavía para nosotros en ictiología, nada más aceptable que la existencia de peces o cetáceos de especies y aun de géneros nuevos, de organización esencialmente dispuesta para habitar los fondos y las capas inaccesibles a la sonda, y que por un acontecimiento cualquiera, por un capricho, por un antojo, vienen muy de tarde en tarde al nivel superior del océano.
»Si, por el contrario, conocemos todas las especies vivientes, es preciso necesariamente buscar el animal de que se trata entre los seres marinos ya clasificados, y en este caso yo estaría dispuesto a admitir la existencia de un narval gigante.
»El narval vulgar, o unicornio de mar, alcanza a veces la longitud de sesenta pies. Quintuplicad, decuplicad esta dimensión, dad al cetáceo la fuerza proporcionada a su talla, acrecentad sus armas ofensivas, y obtendréis el animal deseado. Tendrá las proporciones determinadas por los oficiales del Shannon, el instrumento exigido por la perforación del Scotia, y la fuerza necesaria para abrir brecha en el casco de un vapor.
»En efecto, el narval se halla armado con una especie de espada de marfil o alabarda, según la expresión de ciertos naturalistas. Es un diente principal con la dureza del acero. Algunos de estos dientes se han hallado implantados en el cuerpo de las ballenas, a las cuales ataca siempre el narval con ventaja. Otros han sido sacados no sin trabajo de los fondos de embarcaciones, atravesadas de parte a parte como una barrena horada un tonel. El Museo de la Facultad de Medicina de París posee una de estas defensas que tiene dos metros veinticinco centímetros de longitud, por cuarenta y ocho centímetros de anchura en la base.
»Pues bien; supóngase un arma diez veces mayor, y el animal, diez veces más poderoso; láncesele con una velocidad de veinte millas por hora; multiplíquese su masa por su velocidad, y se obtendrá un choque capaz de producir la catástrofe ocurrida.
»Por consiguiente, y hasta más amplias noticias, yo me inclinaría por un unicornio de mar con dimensiones colosales, armado, no ya con alabarda, sino con un verdadero espolón, como las fragatas acorazadas o los «rams»3 de guerra, cuya masa tendría, a la vez que igual potencia motriz.
»Así podría explicarse el fenómeno inexplicable; a no ser que, a pesar de todo lo visto, sentido y experimentado, no hubiese nada, lo cual también sería posible».
Estas últimas palabras eran por mi parte una cobardía; pero quería cubrir hasta cierto punto mi dignidad de profesor, y no dar motivo de risa a los americanos, que cuando se ríen lo hacen con ganas. Me reservaba una escapatoria, y en el fondo admitía la existencia del monstruo.
Fue mi artículo calurosamente debatido, lo cual le dio mucha publicidad conquistando algunos partidarios. Por lo demás, la solución propuesta dejaba libre curso a la imaginación, y el espíritu humano se complace en estas grandiosas concepciones de seres sobrenaturales. Además, el mar es precisamente su mejor vehículo, el único medio en que puedan producirse y desarrollarse esos gigantes, junto a los cuales los animales terrestres, elefantes o rinocerontes, no son más que enanos. Las masas líquidas transportan las mayores especies conocidas de mamíferos, y tal vez ocultan moluscos de incomparable talla, crustáceos de espantosa vista, tales como langostas de cien metros o cangrejos de doscientas toneladas. ¿Y por qué no? Antiguamente, los animales terrestres, contemporáneos de las épocas geológicas, los cuadrúpedos, los cuadrumanos, los reptiles, las aves, estaban construidos sobre plantillas gigantescas. El Creador los había vaciado en un molde colosal que el tiempo ha ido reduciendo. ¿Por qué el mar en sus ignoradas profundidades no ha podido conservar muestras de una antigua vida, puesto que nunca se modifica, mientras que el núcleo terrestre se altera sin cesar? ¿Por qué no habría de ocultar en su seno las últimas variedades de esas especies titánicas, cuyos años son siglos y los siglos son milenios?
Pero me estoy dejando llevar a cavilaciones que no puedo sustentar. Dejemos esas quimeras, que el tiempo ha cambiado para mí en realidades terribles. Lo repito, la opinión se formó sobre la naturaleza del fenómeno, y el público admitió sin contestación la existencia de un ser prodigioso que nada tenía de común con las fabulosas serpientes de mar. Pero frente a los que vieron en ello un problema puramente científico por resolver, otros, más positivos, sobre todo en América e Inglaterra, fueron de parecer que el océano debía quedar purgado de tan temido monstruo, a fin de asegurar las comunicaciones transatlánticas. Las publicaciones especializadas en temas industriales y comerciales trataron la cuestión principalmente bajo este punto de vista. La Shipping and Mercantile Gazette, el Lloyd, el Paquebot, la Revue Maritime et Coloniale, todas las publicaciones afectas a las compañías de seguros que amenazaban elevar el tipo de las primas fueron unánimes en esta cuestión.
Habiéndose pronunciado la opinión pública en este sentido, los Estados Unidos fueron los primeros en declararse, haciéndose en Nueva York los preparativos para una expedición destinada a perseguir el narval. Una fragata muy rápida, la Abraham Lincoln, se dispuso para aparejar lo más pronto posible. Los arsenales se pusieron a disposición del comandante Farragut, que activó el armamento de su fragata.
La fragata Abraham Lincoln.
Precisamente, como sucede siempre, desde que se pensó en perseguir al monstruo, nadie durante dos meses volvió a hablar de él. Ningún buque lo encontró. Tanto se había hablado, hasta por el cable telegráfico transatlántico, que no parecía sino que el unicornio había llegado a saber las tramas que se urdían contra él. Por eso los bromistas pretendían que aquel astuto animal había interceptado algún telegrama del que ahora se estaba aprovechando.
Así es que por falta de noticias y estando ya la fragata armada para una larga campaña, y provista de formidables ingenios de pesca, no se sabía adónde dirigirla. La impaciencia crecía, cuando el 2 de julio se supo que el Tampico, vapor de la línea de San Francisco de California a Shangai, había visto al animal tres semanas antes en los mares septentrionales del Pacífico.
Fue extraordinaria la emoción producida por esta noticia. No se concedieron ni veinticuatro horas de respiro al comandante Farragut. Sus vituallas estaban embarcadas. Sus carboneras se hallaban atestadas. Ni un hombre de la tripulación faltaba. Ya no restaba más que encender las calderas y zarpar. No se les hubiera perdonado medio día de tardanza. Por otro lado, el comandante Farragut tampoco deseaba otra cosa que partir.
Tres horas antes de que el Abraham Lincoln abandonase el muelle de Brooklyn, recibí una carta escrita en estos términos:
«AL SE—OR ARONNAX,
»profesor del Museo de París...
»Fifth Avenue Hotel:
»Nueva York.
»Señor:
»Si quiere usted unirse a la expedición del Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión verá con placer que Francia esté representada por usted en esta empresa. El comandante Farragut tiene una cámara a su disposición.
»Muy cordialmente vuestro,
»J. B. Hobson,
»secretario de la marina.»
III
COMO EL SEÑOR GUSTE
Tres segundos antes de llegar la carta de J. B. Hobson, no tenía yo más idea de perseguir el unicornio que de intentar el paso del Noroeste. Tres segundos después de haber leído el aviso del honorable secretario de la marina, yo comprendía al fin que mi verdadera vocación, el único objeto de mi vida consistía en dar caza al monstruo perturbador, para liberar de él al mundo.
Fatigado, sin embargo, y ávido de descanso, acababa yo de llegar de un viaje penoso, sin abrigar otra aspiración que la de ver mi país, a mis amigos, mi cuartito del Jardín de Plantas, mis queridas y preciosas colecciones; pero nada me contuvo. Todo lo olvidé, fatigas, amigos, colecciones, y acepté sin más reflexiones la oferta del gobierno americano.
—Por otro lado —decía yo—, todos los caminos conducen a Europa, y el unicornio será bastante amable para llevarme hacia las costas de Francia. Este digno animal se dejará atrapar en los mares de Europa, para mi conveniencia personal, y no quiero llevar menos de medio metro de su espolón de marfil al Museo de Historia Natural.
Pero, entre tanto, había que buscar al narval en el norte del océano Pacífico, lo cual equivalía a tomar el camino de los antípodas para regresar a Francia.
—¡Conseil! —exclamé con impaciente voz.
Conseil era mi criado, muchacho adicto que me acompañaba en todos mis viajes; buen flamenco a quien yo quería, correspondiéndome él; ente flemático por naturaleza, regular por principios, celoso por hábito, poco asustadizo de las sorpresas de esta vida, muy mañoso, apto para toda clase de servicios, y, a pesar de su nombre, nada aficionado a dar consejos, aun cuando se los pidiesen.
Con el roce entre los eruditos de nuestro Jardín de Plantas, Conseil había llegado a saber algo. Yo tenía con él un especialista muy adiestrado en clasificaciones de Historia Natural, que recorría con una agilidad de acróbata toda la escala de ramificaciones, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades; pero no pasaba su ciencia de aquí. Su vida consistía en clasificar, pero no sabía más. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, no hubiera distinguido un cachalote de una ballena. Y con todo, ¡cuán digno y buen muchacho era!
Hasta ahora, y desde hacía diez años, Conseil me había seguido a todas las expediciones a que la ciencia me llevaba. Nunca me hizo observación alguna sobre la duración o la fatiga de un viaje, nunca puso reparos en aprestar su maleta para cualquier país que fuese, China o el Congo, ni por remoto que estuviera. Se iba para allá como para aquí, sin preguntar más. Gozaba, por otra parte, de una salud a prueba de toda enfermedad; tenía músculos sólidos, pero no nervios, ni aun la apariencia de ellos, moralmente hablando, se entiende.
Contaba este muchacho treinta años de edad, estando la suya con la de su amo en la relación de quince a veinte. Permítaseme emplear este giro para decir que yo tenía cuarenta años.
Sólo que Conseil abrigaba un defecto; amigo furioso de las formalidades, nunca hablaba más que en tercera persona, hasta el punto de rayar en provocativo.
—¡Conseil! —repetí, comenzando con mano febril a hacer mis preparativos de viaje.
Seguramente que yo podía contar con tan adicto muchacho. Por lo común, no le preguntaba jamás si le convenía o no seguirme; pero esta vez se trataba de una expedición que podía prolongarse indefinidamente, de una empresa azarosa, en persecución de un animal capaz de echar a pique una fragata cual una cáscara de nuez. Había motivo de meditarlo despacio, aun para el hombre más impasible del mundo. ¿Qué respondería Conseil?
—¡Conseil! —grité por tercera vez.
Conseil apareció.
—¿El señor me llama? —dijo al entrar.
—Sí, muchacho. Prepárate, prepárate. Partimos dentro de dos horas.
—Como el señor guste —respondió con tranquilidad Conseil.
Como el señor guste.
—No hay un instante que perder. Mete en mi maleta todos mis utensilios de viaje, la ropa, las camisas, los calcetines, todo lo que quepa, ¡y pronto!
—¿Y las colecciones del señor? —observó Conseil.
—Más tarde nos ocuparemos de ellas.
—¡Cómo! ¡El arquiotherium, el hyracotherium, el oréodon, el queropótamo y las demás osamentas del señor!
—Las guardarán en el hotel.
—¿Y el babirusa vivo del señor?
—Lo mantendrán durante nuestra ausencia. Por otra parte, daré orden para que nos manden a Francia toda nuestra casa de fieras.
—¿Luego no volvemos a París? —preguntó Conseil.
—Sí, por cierto... —respondí evasivamente—... pero dando un rodeo.
—El rodeo que el señor quiera.
—¡Oh! ¡Será poca cosa! Un camino algo menos directo y nada más. Tomaremos pasaje en el Abraham Lincoln.
—Como convenga al señor —respondió sosegadamente Conseil.
—Ya sabes, amigo, que se trata del monstruo, del famoso narval... Vamos a librar los mares de él... El autor de una obra en dos volúmenes sobre los Misterios de los grandes fondos submarinos no puede excusarse de embarcarse con el comandante Farragut. Misión gloriosa... arriesgada también. No se sabe adónde se va. Esas alimañas pueden ser muy caprichosas, pero, a despecho de todo, iremos. Tenemos un jefe que no se espanta de nada.
—Lo que el señor haga, haré yo —respondió Conseil.
—Piénsalo bien, porque no quiero ocultarte nada. Es uno de los viajes de los que no siempre se vuelve.
—Como el señor guste.
Un cuarto de hora después, ya se hallaban dispuestas las maletas. Conseil lo había hecho todo en un instante, y estaba yo seguro de que nada faltaba, porque aquel muchacho clasificaba las camisas y la ropa tan bien como los pájaros o los mamíferos.
El ascensor del hotel nos dejó en el gran vestíbulo del entresuelo. Bajé los pocos escalones que conducían al piso bajo, pagué mi cuenta en aquel extenso despacho siempre atestado de una multitud de gente, y di orden de enviar a París mis fardos de animales disecados y plantas secas, haciendo abrir un crédito suficiente para el babirusa. Me metí después en el coche, siguiéndome Conseil.
El vehículo de a veinte francos la carrera bajó por Broadway4 hasta Union Square, siguió por Fourth Avenue hasta su empalme con Bowery Street, se adentró por la Katrin Street y se detuvo en el muelle trigesimocuarto5. Allí el Katrin ferry boat6 nos trasladó, hombres, caballo y coche, a Brooklyn, la gran población aneja de Nueva York, situada en la margen izquierda del río del Este, y en algunos minutos llegábamos al muelle, junto al cual vomitaba el Abraham Lincoln por sus dos chimeneas torrentes de humo negro.
Trasladóse inmediatamente nuestro equipaje al puente de la fragata. Subí a bordo y pregunté por el comandante Farragut. Un marinero me condujo a la toldilla, donde me encontré delante de un oficial de buen aspecto que me alargó la mano.
—¿El señor Pierre Aronnax? —me dijo.
—El mismo —respondí—. ¿El comandante Farragut?
—En persona. Sea bienvenido, profesor. Su camarote le aguarda.
Saludé, y dejándole al cuidado del aparejamiento, me hice guiar al camarote que me estaba destinado.
El Abraham Lincoln había sido perfectamente escogido y dispuesto para su nuevo destino. Era una fragata muy rápida, provista de aparatos de caldeamiento que permitían elevar a siete atmósferas la presión del vapor. Con esta presión, el Abraham Lincoln alcanzaba una velocidad media de dieciocho millas y tres décimas por hora; velocidad considerable, pero insuficiente, sin embargo, para luchar con el gigantesco cetáceo.
El acondicionamiento interior de la fragata correspondía a sus cualidades náuticas. Quedé muy satisfecho de mi camarote, situado a popa, y contiguo al cuarto de oficiales.
—Aquí estaremos bien —dije a Conseil.
—Tan bien, y no lo lleve a mal el señor —respondió Conseil—, como un cangrejo ermitaño7 en la concha de un bucino.
Dejé que Conseil colocase convenientemente nuestras maletas, y subí al puente para observar cómo se disponían a zarpar.
En ese momento, el comandante Farragut hacía largar las últimas amarras que retenían al Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. Sólo un cuarto de hora que me hubiera retrasado, y aun menos todavía, la fragata se habría marchado sin mí, perdiendo aquella expedición extraordinaria, sobrenatural, inverosímil, para cuya relación verídica no faltarán quizás algunos incrédulos.
Pero el comandante Farragut no quería perder ni un día, ni una hora, para alcanzar los mares donde acababa de ser visto el animal. Mandó llamar al ingeniero.
—¿Tenemos bastante presión? —le preguntó.
—Sí, señor —respondió el ingeniero.
—¡Go ahead! —exclamó el comandante Farragut.
A esta orden, que fue trasmitida a la máquina por aparatos de aire comprimido, los maquinistas accionaron la rueda motora. El vapor silbó, precipitándose por las correderas entreabiertas. Los largos émbolos horizontales gimieron, e impelieron las barras de conexión. Los álabes de la hélice batieron las aguas con creciente rapidez, el Abraham Lincoln avanzó majestuoso entre un centenar de botes y de tenders8 llenos de espectadores, que lo escoltaban.
El Abraham Lincoln avanzó majestuoso.
Los muelles de Brooklyn, y toda la parte de Nueva York que se encuentra en la orilla derecha del río, estaban cubiertos de curiosos. Tres hurras, brotando de quinientos mil pechos, estallaron, uno tras otro. Millares de pañuelos se agitaron sobre la compacta masa y saludaron al Abraham Lincoln hasta que llegó a las aguas del Hudson, en la punta de aquella península prolongada que constituye la ciudad de Nueva York.
Entonces la fragata, siguiendo por el lado de New Jersey la admirable margen derecha del río, toda llena de caseríos, pasó entre los fuertes, que la saludaron con sus cañones de mayor calibre. El Abraham Lincoln respondió arriando e izando tres veces el pabellón americano, cuyas treinta y nueve estrellas resplandecían en el pico de mesana; modificando después su marcha para tomar el canal abalizado que sigue una curva por la bahía interior que forma la punta de Sandy Hook, costeó aquella lengua de arena, donde algunos millares de espectadores lo aclamaron otra vez.
La comitiva de botes y tenders continuaba siguiendo a la fragata, no la dejaron hasta la altura del light-boat9, cuyos faros señalaban la entrada de los pasos de Long Island y a las ocho de la tarde, después de haber dejado al noroeste el faro de Fire Island, surcó a todo vapor las sombrías aguas del Atlántico.
IV
NED LAND
Buen marino el comandante Farragut, y digno del buque bajo sus órdenes, era el alma de aquel conjunto, la fragata y él, que formaban un todo. Sobre la cuestión del cetáceo no abrigaba dudas su entendimiento, y no consentía que se discutiese a bordo la existencia del animal. Creía en él, como ciertas buenas mujeres creen en el Leviatán, por fe, más no por razón. El monstruo existía y liberaría de él a los mares; lo había jurado. Era una especie de caballero de Rodas, un Diosdado de Gozon, yendo al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut mataba al narval, o el narval mataba al comandante Farragut. No había alternativa.
Los oficiales de a bordo participaban de la opinión del jefe, y daba gusto oírles hablar, discutir, disputar, calcular las diversas probabilidades de un encuentro, y observar la vasta extensión del océano. Más de uno de ellos se imponía voluntariamente una guardia sobre los baos del juanete, servicio que en cualquier otra ocasión hubiera maldecido. Durante todo el tiempo en que el sol describía su arco diurno, toda la arboladura estaba poblada de marineros impacientes, y, sin embargo, la roda del Abraham Lincoln no surcaba todavía las aguas sospechosas del Pacífico.
La tripulación no deseaba otra cosa que encontrar al unicornio, arponearle, izarle a bordo y hacerlo trozos. El mar era vigilado con escrupulosa atención. Por otra parte, el comandante Farragut hablaba de cierta suma de dos mil pesos, reservada para quienquiera que fuese, grumete o marinero, maestro u oficial, que descubriese al monstruo. Figúrense todos si los ojos se ejercitarían a bordo del Abraham Lincoln.
Por lo que a mí tocaba, no iba a la zaga, ni a nadie dejaba mi parte de observaciones diarias. La fragata hubiera tenido cien veces razón llamándose El Argos. Conseil era el único entre todos que protestaba por su indiferencia en la cuestión que nos apasionaba, desentonando entre el entusiasmo general que reinaba a bordo.
He dicho que el comandante Farragut había provisto cuidadosamente su fragata con los aparatos convenientes para capturar el gigantesco cetáceo, no compitiendo con él por armamento necesario el mejor ballenero. Poseíamos todos los ingenios conocidos, desde el arpón de mano, hasta las balas explosivas y las flechas barbadas que disparan los arcabuces. Sobre el castillo había un cañón perfeccionado, de carga por la recámara, de paredes muy gruesas, muy estrecho de ánima, y cuyo modelo debía figurar en la Exposición Universal de 1867. Este precioso instrumento, de origen americano, enviaba sin esfuerzo un proyectil cónico de cuatro kilogramos a una distancia media de dieciséis kilómetros.
No faltaba, pues, en el Abraham Lincoln medio alguno de destrucción. Pero aún tenía una cosa mejor. Tenía a Ned Land, el rey de los arponeros.
Era Ned Land un canadiense cuya habilidad manual era poco común, y que no conocía rival en su peligroso oficio. Destreza y sangre fría, audacia y sagacidad, eran cualidades que poseía en grado superior, y bien necesitaba ser una ballena muy ladina, o un cachalote singularmente astuto, para librarse de su arponazo.
Rayaba Ned Land en los cuarenta años. Era hombre de elevada estatura, más de seis pies ingleses, vigorosamente conformado, de aspecto grave, poco comunicativo, violento a veces, y muy colérico cuando le contrariaban. Su persona llamaba la atención, y el poder de su mirada acentuaba singularmente su fisonomía.
Ned Land tenía unos cuarenta años.
Creo que el comandante Farragut había sido muy cuerdo en tomar a aquel hombre a bordo, pues él solo valía por toda la tripulación, tanto por su buen ojo como por su brazo. No puedo compararlo mejor que con un telescopio de gran alcance, que fuera al mismo tiempo un cañón dispuesto a dispararse.
Quien dice canadiense dice francés, y, por escasamente comunicativo que fuese Ned Land, debo confesar que me cobró cierto afecto. Sin duda le atraía mi nacionalidad. Para él era ocasión de hablar, y para mí de escuchar, aquel viejo idioma de Rabelais, que todavía se usa en algunas provincias de Canadá. La familia del arponero era oriunda de Quebec, y formaba ya una tribu de audaces pescadores, cuando esta ciudad pertenecía a Francia.
Poco a poco Ned Land se aficionó a hablar; yo me complacía en oírle relatar sus aventuras de los mares polares. Refería con poesía natural sus pescas y sus combates. Su narración cobraba fuerza épica, y yo creía escuchar a algún Homero canadiense captando la Ilíada de las regiones hiperbóreas.
Yo describo a aquel audaz compañero tal como actualmente lo conozco. Es que nos hemos hecho viejos amigos, enlazados por aquella inalterable amistad que engendra y cimienta en las más terribles ocasiones. ¡Ah, bravo Ned! Sólo pido vivir otros cien años para acordarme más tiempo de ti.
¿Y cuál sería el parecer de Ned Land en la cuestión del monstruo marino? Debo confesar que era el único a bordo que no participaba de la convicción general y hasta evitaba tratar del asunto; pero un día se me ocurrió explorarle acerca de esto.
Durante la magnífica tarde del 30 de julio, es decir, tres semanas después de nuestra partida, hallábase la fragata a la altura de Cabo Blanco, a treinta millas a sotavento de las costas de la Patagonia. Habíamos pasado el trópico de Capricornio, y el estrecho de Magallanes se abría a menos de setecientas millas hacia el sur. Antes de ocho días, el Abraham Lincoln estaría surcando las aguas del Pacífico.
Sentados en la toldilla, Ned Land y yo departíamos de unas y otras cosas, contemplando aquel misterioso mar cuyas profundidades han sido hasta ahora inaccesibles a las miradas humanas. Llevé naturalmente la conversación sobre el unicornio gigantesco, y examiné las diversas probabilidades de éxito bueno o malo de nuestra expedición. Reparando luego que Ned Land me dejaba hablar sin decir apenas nada, le acosé más directamente.
—¿Cómo podéis, Ned —le dije—, cómo podéis no estar convencido de la existencia del cetáceo que perseguimos? ¿Tenéis motivos particulares para mostraros tan incrédulo?
El arponero me miró durante algunos instantes sin responderme; golpeó con su mano su ancha frente con un ademán que le era habitual, cerró los ojos como para recogerse, y dijo por último:
—Tal vez, señor Aronnax.
—Sin embargo, Ned, usted que es un ballenero de profesión, usted que está familiarizado con los grandes mamíferos marinos, usted cuya imaginación debe aceptar fácilmente la hipótesis de los cetáceos enormes, debiera ser el último en dudar de semejantes circunstancias.
—Está equivocado, profesor —respondió Ned—. Que el vulgo crea en cometas extraordinarios cruzando el espacio, en la existencia de monstruos antediluvianos poblando el interior del globo, puede pasar, pero ni el astrónomo ni el geólogo admiten semejantes quimeras. Asimismo acontece con el ballenero. He perseguido muchos cetáceos, los he arponeado, he matado varios; mas por potentes y bien armados que fuesen, ni sus colas ni sus defensas hubieran podido hacer mella en las planchas férreas de un vapor.
—Sin embargo, Ned, se citan bajeles atravesados de parte a parte por el diente de un narval.
—Buques de madera es posible —respondió el canadiense—, y aun así yo no los he visto. Por consiguiente, hasta prueba de lo contrario, niego que las ballenas, ni los cachalotes, ni los unicornios puedan producir ese efecto.
—Escuche, Ned...
—No, profesor, no. Todo lo que quiera, menos eso. Quizá me va a hablar de algún pulpo gigantesco.
—Mucho menos, Ned. El pulpo no es más que un molusco, y este nombre indica la poca consistencia de sus carnes. Aunque tuviera quinientos pies de largo, el pulpo, que no pertenece a la rama de los vertebrados, es completamente inofensivo para buques como el Scotia o el Abraham Lincoln. Debemos, pues, relegar a la categoría de fábulas las proezas de los Krakens u otros monstruos de esta especie.
—Entonces, señor naturalista —replicó Ned Land en tono burlón—, ¿persiste en admitir la existencia de un enorme cetáceo?
—Sí, Ned, lo repito con una convicción apoyada en la lógica de los hechos. Creo en la existencia de un mamífero, poderosamente organizado, que pertenece a los vertebrados, como las ballenas, los cachalotes o los delfines, y provisto de una defensa córnea cuya fuerza de penetración es extraordinaria.
—¡Hum! —exclamó el arponero moviendo la cabeza, con el ademán de un hombre que no quiere dejarse convencer.
—Repare, mi digno canadiense —repliqué—, que si existe ese animal, si habita las profundidades del océano, si frecuenta las capas líquidas situadas a algunas millas por debajo de la superficie de las aguas, posee necesariamente un organismo cuya solidez desafía toda comparación.
—¿Y por qué ese organismo? —exclamó Ned.
—Porque se necesita una fuerza incalculable para mantenerse en las capas profundas resistiendo su presión.
—¿De veras? —dijo Ned, que me miraba guiñando el ojo.
—De veras, y algunos números se lo probarán.
—¡Oh, los números! —replicó Ned—. Con los números se hace lo que se quiere.
—En negocios, sí; pero no en matemáticas. Escúcheme. Admitamos que la presión de una atmósfera esté representada por la de una columna de agua de treinta y dos pies de altura. En realidad, la columna sería menos elevada, porque se trata del agua de mar, muy superior en densidad a la dulce. Pues bien, Ned, nuestro cuerpo sufre una presión tantas veces igual a la de la atmósfera, o sea de kilogramos por cada centímetro cuadrado de superficie, cuantas veces treinta y dos pies se sumerge. Síguese de aquí que a trescientos veinte pies, esta presión es de diez atmósferas; a tres mil doscientos pies, de cien atmósferas, y de mil atmósferas a treinta y dos mil pies, es decir, unas dos leguas y media. Esto equivale a decir que, si pudiera llegar a esta profundidad, cada centímetro cuadrado de la superficie de nuestro cuerpo sufriría una presión de mil kilogramos. Ahora bien, mi bravo Ned: ¿sabe cuántos centímetros cuadrados tiene de superficie?
—Lo ignoro, señor Aronnax.
—Unos diecisiete mil.
—¿Tantos?
—Y como en realidad la presión atmosférica es algo superior al peso de un kilogramo por centímetro cuadrado, sus diecisiete mil centímetros cuadrados sufren en este momento una presión de diecisiete mil quinientos sesenta y ocho kilogramos.
—¿Sin que yo lo advierta?
—Sin que lo note. Y si no le aplasta semejante presión es porque el aire penetra en el interior de su cuerpo con igual empuje. De aquí un equilibrio perfecto entre la presión interior y la exterior, que se neutralizan, lo cual le permite aguantarlas sin esfuerzo. Pero en el agua es otra cosa.
—Sí, ya lo comprendo —respondió entonces Ned, que prestaba ya más atención—; porque el agua me rodearía, pero no me penetraría.
—Precisamente, Ned. Así pues, a treinta y dos pies por debajo de la superficie del mar sufriría una presión de diecisiete mil quinientos sesenta y ocho kilos; a trescientos veinte pies, diez veces más, es decir, ciento sesenta y cinco mil seiscientos ochenta kilogramos; a tres mil doscientos pies, cien veces más, esto es, un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos kilogramos, y por último, a treinta y dos mil pies, mil veces más, a saber, diecisiete millones quinientos sesenta y ocho mil kilogramos; es decir, que resucitaría aplastado como si saliese de los platillos de una prensa hidráulica.
—¡Diantre! —exclamó Ned.
—Pues bien, digno arponero; si hay vertebrados que, teniendo varios centenares de metros de longitud y siendo gruesos en proporción, se mantengan en tales profundidades, hemos de calcular la presión que aguantan por centenares de millones de kilogramos, puesto que miden una superficie de algunos millones de centímetros cuadrados. Suponga ahora cuál deberá ser la resistencia de su osamenta y el poder de su organismo para contrarrestar tales presiones.
—Es necesario —respondió Ned Land— que estén fabricados con planchas férreas de ocho pulgadas, como las fragatas acorazadas.
—En efecto, Ned, e imagine entonces los destrozos que puede producir semejante masa, despedida con la velocidad de un exprés, sobre el casco de un buque.
—Ciertamente... que sí... tal vez —repuso el canadiense, derrotado por los números, pero sin querer rendirse.
—Y bien, ¿le he convencido?
—De una cosa, sí, señor, y es que, en el caso de existir animales de ésos en el fondo del mar, es preciso que sean tan fuertes como usted dice.
—Pero si no existen, testarudo arponero, ¿de qué modo explica el accidente sufrido por el Scotia?
—Quizá sea... —dijo Ned vacilando.
—Continúe.
—¡Porque... no es verdad! —exclamó el canadiense, reproduciendo sin saberlo una respuesta de Arago.
Pero esta respuesta no demostraba otra cosa que la obstinación del arponero. Aquel día no insistimos, y eso que el accidente del Scotia no podía negarse. El orificio existía de tal modo que había sido necesario taparlo, y no pienso que la existencia de un agujero pueda demostrarse más categóricamente. No siendo posible que aquella fractura se hubiese producido por sí sola, ni habiendo sido causada por rocas o por máquinas submarinas, era necesariamente debida al arma perforante de algún animal.
Ahora bien; a mi modo de ver, y por todas las razones antedichas, ese animal debía pertenecer a los vertebrados, clase de los mamíferos, grupos de los pisciformes, orden de los cetáceos. En cuanto a la familia de que formaba parte, fuese ballena, cachalote o delfín; en cuanto al género que le correspondía, en cuanto a la especie en que convenía clasificarle; era esto una cuestión por dilucidar ulteriormente. Para resolverla, había que disecar al monstruo desconocido; para disecarlo, cogerle; para cogerle, arponearlo —lo cual era asunto de Ned Land—; para arponearlo, verlo —cosa que atañía a la tripulación—, y para verlo, encontrarlo, lo cual dependía de la casualidad.
V
A LA AVENTURA
Durante algún tiempo no ocurrió incidente alguno en el viaje del Abraham Lincoln, pero se presentó una circunstancia que puso de manifiesto la portentosa habilidad de Ned Land y demostró cuánta confianza cabía tener en él.
A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, la fragata comunicó con unos balleneros americanos, y averiguamos que no habían tenido noticia alguna del narval. Pero sabiendo uno de ellos, el capitán del Monroe, que Ned Land se hallaba a bordo del Abraham Lincoln, pidió su ayuda para ir en seguimiento de una ballena que estaba a la vista. Deseoso el comandante Farragut de ver a Ned Land trabajar, le autorizó para pasar a bordo del Monroe. La suerte fue tan propicia al canadiense, que en vez de una ballena arponeó dos con un doble golpe, hiriendo a la una en el corazón, y apoderándose de la otra después de una persecución de algunos minutos.
Decididamente ya no hubiera apostado yo en favor del monstruo, en el caso de que llegara éste a verse ante el arpón de Ned Land.
La fragata siguió la costa sureste de América con prodigiosa rapidez, de modo que ya el 3 de julio estábamos a la altura del cabo de las Vírgenes. Pero el comandante Farragut no quiso entrar en aquel sinuoso paraje, e hizo las maniobras necesarias para doblar el cabo de Hornos.
La tripulación le dio la razón unánimemente, y en efecto, no era probable que el narval pudiera estar en sitio tan estrecho, y aun había marineros que le suponían demasiado grueso para pasar por allí.
El 6 de julio, hacia las tres de la tarde, el Abraham Lincoln dobló a quince millas por el sur; aquel islote solitario, aquella roca perdida en la extremidad del continente americano, que unos marineros bautizaron con el nombre de su población natal el cabo Hornos. Emprendióse el rumbo a noroeste, y al día siguiente la hélice de la fragata batía por fin las aguas del Pacífico.
—¡Abre el ojo, abre el ojo! —repetían los marineros del Abraham Lincoln.
Y los abrían desmesuradamente. Los ojos y los catalejos, algo deslumbrados a la verdad por la perspectiva de los dos mil pesos, no tuvieron un instante de reposo. De día y de noche se observaba la superficie del océano, y los nictálopes, cuya facultad de ver en la oscuridad aumentaba la probabilidad en un cincuenta por ciento, llevaban gran ventaja para ganar el premio.
No era yo el que menos atención prestaba, aunque no me incitaba a ello el atractivo del premio. Concediendo tan sólo algunos minutos a la comida y algunas horas al sueño, indiferente al sol y a la lluvia, no me movía del puente. Unas veces inclinado sobre la batayola del castillo y otras apoyado en el coronamiento de popa, yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela que emblanquecía al mar hasta perdida de vista. ¡Cuántas veces participé de la emoción de la oficialidad y de la tripulación, cuando alguna caprichosa ballena elevaba su negruzco lomo sobre las olas! Poblábase entonces instantáneamente el puente de la fragata. Las escotillas vomitaban un torrente de oficiales y marineros, y cada uno de ellos observaba con vista turbada y angustioso pecho la marcha del cetáceo. Yo miraba hasta gastar mi retina y volverme ciego mientras que Conseil, siempre flemático, me decía en tono sereno:
Yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela.
—Si el señor no forzara tanto los ojos, vería mucho mejor.
¡Pero vana emoción! El Abraham Lincoln modificaba su rumbo, corría sobre el animal indicado, simple ballena o cachalote vulgar, que no tardaba en desaparecer entre un concierto de imprecaciones.
El tiempo entretanto se mantenía favorable, y el viaje se hacía en las mejores condiciones. Era entonces la mala estación austral, porque el mes de julio de aquella zona corresponde al de enero de Europa; pero el mar se conservaba bello y se dejaba fácilmente observar en un extenso perímetro.
Ned Land mostraba siempre la más tenaz incredulidad; afectaba no examinar la superficie de las aguas fuera de su tiempo de servicio, al menos cuando no había alguna ballena a la vista. Y sin embargo, su portentosa potencia visual nos hubiera prestado grandes servicios. Pero, de cada doce horas, el obstinado canadiense empleaba ocho en leer o dormir en su camarote. Le reconvine cien veces por su indiferencia.
—¡Bah! —respondía—; no hay nada, señor Aronnax, y aunque lo hubiese, ¿qué probabilidad tenemos de verlo? ¿No estamos corriendo a la aventura? Quiero conceder que ese animal inhallable haya sido visto en las altas aguas del Pacífico; pero ya han pasado dos meses después del encuentro, y, si hemos de juzgar por el temperamento de su narval, no le gusta perder mucho tiempo en los mismos parajes. Está dotado de una prodigiosa facilidad de locomoción. Ahora bien, doctor, ya sabe mejor que yo que nada hace la Naturaleza en balde, y que no daría a un animal lento de suyo la facultad de moverse rápidamente si no hubiese de utilizarla. Luego si el animal existe, ya está lejos.
No sabía yo qué responder a esto, porque era evidente que caminábamos a ciegas. Pero ¿cómo proceder de otro modo? Eran, pues, muy limitadas nuestras probabilidades. Sin embargo, nadie dudaba todavía del éxito, y ningún marinero hubiese apostado contra el narval, ni contra su próxima aparición.
El 20 de julio, el trópico de Capricornio fue cruzado a los 105° de longitud, y el 27 del mismo mes cruzábamos el Ecuador por el meridiano 110. Consignado esto, la fragata tomó una dirección más marcada al oeste, y penetró en los mares centrales del Pacífico. Creía con razón el comandante Farragut que era preferible frecuentar las aguas profundas, y alejarse de los continentes o de las islas cuya aproximación había parecido siempre evitar el animal, sin duda porque no había bastante agua para él, según la expresión del contramaestre. La fragata, después de haberse reabastecido de carbón, pasó a lo largo de las islas Pomotú, Marquesas y Sandwich, cortando el trópico de Cáncer a los 132º longitud, y dirigiéndose a los mares de China.
¡Estábamos por fin en el teatro de las últimas hazañas del monstruo! Y, para decirlo todo, ya nadie vivía a bordo. Los corazones palpitaban fuertemente, preparando para el porvenir incurables aneurismas. La tripulación toda experimentaba una sobreexcitación nerviosa, de la cual no podría yo dar idea. No se comía, no se dormía. Veinte veces al día, un error de apreciación, una ilusión óptica de algún marinero inclinado sobre las crucetas, causaban intolerables dolores, y estas emociones, veinte veces repetidas, nos mantenían en un estado de eretismo demasiado violento para no producir una reacción cercana.
Y en efecto, la reacción no tardó en aparecer. Durante tres meses, tres meses en que cada día duraba un siglo, el Abraham Lincoln surcó todos los mares septentrionales del Pacífico, corriendo en seguimiento de las ballenas que se divisaban, ejecutando bruscos cambios de rumbo, virando súbitamente de uno a otro bordo, forzando o invirtiendo el vapor sin intermisión, con riesgo de desnivelar su máquina, y no dejó un punto sin explorar desde las playas del Japón a las costas americanas. ¡Y nada! ¡Nada más que la inmensidad de las desiertas olas! ¡Nada que se asemejara a un narval gigantesco, ni a un islote submarino; ni al despojo de un naufragio, ni a un escollo fugaz, ni a cualquier otra cosa sobrenatural.
Sobrevino, pues, la reacción. El desaliento se apoderó de los ánimos y abrió una brecha a la incredulidad. Nació a bordo un nuevo sentimiento, compuesto de tres décimos de vergüenza por siete décimos de furor. Todos se consideraban necios por haber sido seducidos por una quimera; pero esto mismo los enfurecía más. Las montañas de argumentos acumuladas durante un año se derrumbaron a un tiempo, y ya nadie pensaba sino en rescatar las horas de comida o de sueño neciamente perdidas.
Con la movilidad natural del espíritu humano, se pasó de un exceso a otro. Los más ardientes partidarios de la empresa se tornaron sus más encarnizados detractores. La reacción subió desde el fondo del buque, desde el puesto de los paleadores hasta la cámara de oficiales, y ciertamente que sin la muy particular obstinación del comandante Farragut la fragata habría vuelto definitivamente la proa al sur.
Sin embargo, no era dado prolongar por mucho tiempo aquella búsqueda inútil. El Abraham Lincoln había hecho todo lo necesario para el éxito, y no había nada que reprocharle. Nunca tripulación alguna de la marina americana había manifestado más paciencia y celo, no siendo posible imputarle el mal resultado, por cuya razón ya no restaba otra cosa que regresar.