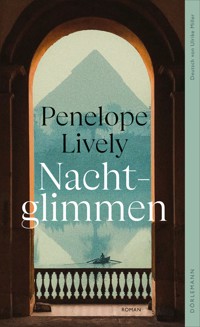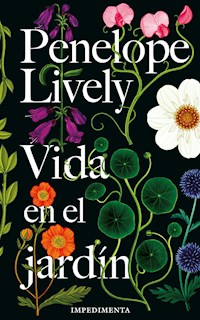
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Impedimenta
- Sprache: Spanisch
¿Fue antes la escritora o el jardín?Penelope Lively se embarca en un fascinante viaje a través de los jardines que han marcado su vida. Desde el gran jardín de la casa en la que se crio, en El Cairo, hasta el que tenía su abuela en los inclinados campos de Somerset, pasando por la exuberante floresta de "El paraíso perdido" de Milton y los coloridos laberintos de "Alicia en el País de las Maravillas", así como los jardines de escritores, como Virginia Woolf, Elizabeth Bowen o Philip Larkin. Literatura, mujer y naturaleza. Un embriagador recorrido que nos lleva de vuelta al hogar primigenio de la humanidad. A medio camino entre autobiografía, reflexión filosófica y cadena de digresiones, esta maravillosa recopilación de jardines eleva a Penelope Lively a la cumbre de la narrativa contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vida en el jardín
Penelope Lively
Traducción del inglés a cargo de
A medio camino entre autobiografía y reflexión filosófica, esta maravillosa recopilación de jardines retrata con ternura el vínculo entre mujer, escritura y naturaleza.
«Un elegante y erudito acercamiento a las vidas y obras de los autores favoritos de Penelope Lively: desde Jane Austen a Beatrix Potter, de Philip Larkin a Tom Stoppard.»
—The Times
«Exquisito y original.»
—Daily Telegraph
«Encantador. Leer este libro es como dar un paseo de la mano de una sabia y divertida guía a través de diferentes jardines… y descubrir que las vistas se amplían: historia, moda, política, reflexiones sobre el tiempo y la domesticación de la naturaleza.»
—Tablet
Para Josephine
Introducción
Virginia Woolf atiende el jardín un día de mayo, y eso me hace pensar en la curiosa relación de proximidad que existe entre la jardinería como realidad y como metáfora. La feroz parábola de Beatrix Potter sobre la superioridad de los valores rurales —El cuento de Juanito Ratón de Ciudad— invita a examinar minuciosamente el tradicional antagonismo entre la ciudad y el campo. Los jardines de las praderas, creados por los pioneros estadounidenses, que retrata Willa Cather son un recordatorio de que, si bien la jardinería es control y conquista de la naturaleza, también constituye un desafío al tiempo. El jardín de mi abuela, profundamente influida por Gertrude Jekyll, tanto en su concepto de paisajismo como en las especies que plantaba, me mueve a considerar los avatares de las modas paisajísticas.
Además de la escritura, las dos actividades que he desempeñado principalmente en mi vida han sido la lectura y la jardinería. Ambas han estado ligadas en cierto modo, ya que siempre presto atención cuando un escritor conjura un jardín, cada vez que la jardinería se convierte en un elemento de ficción. Esa presencia me hace cavilar y preguntarme: ¿es ese un jardín deliberado o solo fortuito? Y lo cierto es que su presencia es casi siempre deliberada: un jardín ideado para servir a un propósito narrativo, para crear ambiente, para amueblar a un personaje.
De modo que, en este libro, el jardín ficticio actúa como una invitación a recapacitar sobre lo que para nosotros han supuesto los jardines y la jardinería a lo largo del tiempo. ¿Por qué razón y cómo practican las personas la jardinería? ¿Por qué y cómo la han practicado?
Será necesario tocar el plano personal. Si uno ha practicado la jardinería, cualquier referencia a jardines, plantas y actividades de jardinería le toca la fibra sensible. ¿Me interesa esto? ¿He probado aquello? Así que tiene que existir una hebra de la memoria enroscada a todo lo demás: una vida en el jardín. Desde mi primer jardín suburbano, donde mi marido y yo rescatamos y plantamos cuidadosamente un montón de matitas de epilobios porque no sabíamos qué eran, hasta esos pocos metros cuadrados en Londres que tan esenciales resultan hoy y donde todavía puedo extasiarme con el brote de un nuevo eléboro o susurrarle a la maceta de campanillas de invierno ubicada a propósito en un lugar que me permite verla desde la ventana.
Yo me crie en un jardín. Casi literalmente, porque se trataba de un caluroso y soleado jardín en Egipto, donde buena parte de la vida cotidiana se desarrollaba al aire libre. Vivíamos en una de las tres casas construidas a las afueras de El Cairo a comienzos del siglo xx, una suerte de enclave foráneo rodeado de cultivos de caña de azúcar y de trébol, de canales y aldeas de adobe. Las tres casas contaban con extensos jardines, y mi madre había organizado el nuestro al más puro estilo inglés, con extensiones de césped, rosaledas, estanques de nenúfares y paseos apergolados, aunque hubo de hacer concesiones al clima local y a las especies que en él medraban, como eran las poinsetias, las lantanas, las zinnias, las cinerarias y las buganvillas. No obstante, sí que llegó en una ocasión a plantar bulbos de narciso, los cuales, legítimamente sobrecogidos por lo que se exigía de ellos, dieron luz a unos pocos tallos altos y débiles. Pero, para mí, el jardín era una especie de paraíso íntimo, hondamente personal, con escondites que solo yo conocía: una hamaca de ramas en un seto, donde me tumbaba a leer Vencejos y amazonas y Cuentos de Troya y Grecia; un particular eucalipto con el que me sentía en comunión animista; el jardín acuático a la sombra de los bambúes, donde se concentraban los renacuajos en torno a las raíces de las calas… Todavía puedo dibujar un mapa de aquel jardín, con todo detalle. Hoy ya no existe; hace tiempo que toda esa zona fue engullida por la expansión urbana de El Cairo, pero cuando visité el lugar hace treinta años sentí que su recuerdo debía seguir al acecho, debajo de las chabolas y de los escombros, un recuerdo de árboles y hierba y flores y el fantasma de mi propio alter ego.
En lo que a mí respecta, la jardinería se lleva en los genes y se transmite por la línea materna. En mi familia empezó con mi abuela Beatrice Reckitt, quien creó un magnífico jardín a partir de la tabula rasa de un terreno en pendiente en Somerset, en el que no faltaron una acequia y un jardín de rosas rehundido al estilo Gertrude Jekyll, extensiones de césped y saltos de lobo, huerto, casita de verano y cobertizo: todos los atributos de un jardín con mayúscula. Su hija, Vera, mi madre, plantó un jardín inglés en Egipto. Yo me gradué en un pequeño terreno suburbano y de ahí pasé a cuidar sucesivamente dos jardines en Oxfordshire, por uno de los cuales discurrían dos riachuelos. Mi hija, Josephine, practica la jardinería de una manera mucho más versada que cualquiera de nosotras; música de profesión, oboísta en concreto, asistió a varios cursos de la Real Sociedad de Horticultura hace muchos años, sacando tiempo de donde no lo tenía, y ahora ejerce la jardinería en Londres y en Somerset con una profesionalidad que admiro y envidio. Y parece que su hija Rachel, también música, apunta maneras: el compromiso que desarrolló para con unos guisantes de olor el año pasado dice mucho.
Una no descubre su potencial como jardinera hasta que no dispone de un espacio propio para cultivar, aunque solo sea una humilde maceta. Nuestro pequeño terreno suburbano fue todo un aliciente para Jack y para mí. Aunque es posible que él también adoleciese de cierta compulsión genética: su padre había practicado la jardinería casi con fanatismo en el jardín de la casa de protección oficial donde vivían en Newcastle. Un jardín donde se evitaba todo gasto posible, donde el cuadrante de césped lo conformaban terrones de hierba excavados del borde de la carretera, donde todo se cultivaba a partir de semillas y donde las semillas se recolectaban y guardaban siempre para el año siguiente, un jardín donde las judías verdes se codeaban con las malvarrosas, y donde las lechugas se alternaban con alyssum y lobelias. Todo lo opuesto al extenso jardín de mi abuela en Somerset, aunque ambos frutos del mismo arrojo y compromiso. La necesidad de practicar la jardinería trasciende la condición social, lo que explica la implantación de huertos urbanos, de los cuales hablaremos más adelante, y la energía floral que desprenden los pequeños jardines delanteros de las casas por todo el país. Recuerdo cómo maravilló la exuberancia de junio a una amiga norteamericana que vino a Inglaterra de visita: «En este país todo el mundo cultiva una rosa». Si «tres acres y una vaca» fue el eslogan empleado por los partidarios de la reforma agraria en el siglo xix, hoy el requisito sería un pedazo mínimo de tierra donde una persona pudiese plantar algo, lo que fuera, hundir las manos en la tierra y desafiar al tiempo.
Cultivamos para mañana, y aun para después. Cultivamos con expectación, y esa es la razón de que resulte tan estimulante. Cuando se practica la jardinería, una deja de estar atrapada en el aquí y el ahora; piensas en el ayer, y en el mañana, piensas en cómo se dio esto o aquello el año pasado, forjas tus esperanzas y tus planes para el año siguiente. Y en mi caso está, además, la sensación de perpetuo asombro que me producen ese frenesí por medrar, la tenacidad de la vida vegetal, el dictado imparable de las estaciones. Mientras escribo, a finales de invierno, las primeras campanillas de invierno han empezado a asomar de la tierra, las rosas tapizantes presentan pequeños capullos rojos que me dicen que recuerdan lo que tienen que hacer cuando llegue junio, una solitaria flor blanca de choisya desafía la estacionalidad, pero se muestra obediente, pues los días son ahora un poco más cálidos y ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Las cosas sucederán lo quieras o no, así están programadas, pero lo que tiene esto de dedicarse a la jardinería es que puedes manipular ese maravilloso proceso, ingeniar, dirigir.
No obstante, es mucho lo que se resistirá a ser dirigido, claro está. Las malas hierbas contratacarán. Caer en el antropomorfismo al escribir sobre jardinería —me estoy dando cuenta— es inevitable: no es que las malas hierbas crezcan, es que lo hacen con empeño, crecen con agresividad. Bueno, eso es así, como bien sabe cualquier jardinero. Se cuelan a hurtadillas y se enjambran en cuanto les das la espalda. Siempre tienes la sensación de que el jardín es una entidad viva, con su propia agenda —centenares de agendas en conflicto—, y de que tú ejerces el control solo hasta cierto punto, una relación precaria en la que no está claro quién lleva la voz cantante. Caprichosa, diría yo, y quizá esta visión animista sea solo el efecto perdurable de mi inmersión en Alicia en el País de las Maravillas y en A través del espejo durante la niñez: «Claro que podemos hablar —dice la azucena atigrada—, siempre y cuando haya alguien a quien merezca la pena hablar». Las flores hacen comentarios insolentes sobre Alicia (del mismo modo que tienden a hacer los adultos con los niños). «Tienes el color adecuado, que ya es mucho.» «Empiezas a marchitarte, ¿lo sabías?, y, claro, cuando eso ocurre, una no puede evitar que se le desordenen un poco los pétalos.»
El jardín literario pudo actuar como aliciente, en mi caso, a una edad muy temprana, mientras leía en aquel espacio íntimo dentro de un seto egipcio y leía con ese ensimismamiento tan único —y por siempre irrecuperable— propio de la lectura de la infancia, cuando un mundo ficticio invade el real y una ya no sabe distinguir cuál es cuál. Soy consciente de que le hablaba a aquel eucalipto cuando era niña, y es muy posible que a las flores también, vagando desde las páginas de Alicia al jardín.
No sé, pero quizá debiera recuperar esa costumbre. Parece ser que el príncipe Carlos lo hace. En 1986 se hizo público que este había reconocido que les hablaba a sus árboles y plantas, que era importante relacionarse con ellos, y que estos respondían, aunque creo que no llegó a especificar de qué manera lo hacían. Hubo quienes lo ridiculizaron por ello, pero tiempo después, en 2009, se informó de que la Real Sociedad de Horticultura había decidido poner a prueba la teoría del príncipe Carlos y proceder a leer obras literarias a unas tomateras, aplicando a sus raíces unos auriculares conectados a un reproductor de MP3. Se seleccionaron extractos de Shakespeare y de El día de los trífidos de John Wyndham como grabaciones de prueba, a la vez que se medía el crecimiento de la planta y se contrastaba con el de un conjunto de plantas de control sometidas al silencio. Téngase en cuenta que la prensa se hizo eco de esta información el 31 de marzo de 2009 originalmente, lo que habría permitido a cada cual sacar las conclusiones obvias si no fuera porque en junio de ese mismo año TheTelegraph publicó los resultados; aparentemente, sí que se había producido una reacción en las plantas: aquellas sometidas a la lectura habían experimentado un mayor crecimiento que aquellas que habían permanecido en silencio, y, además, se concluía que la voz femenina había ejercido un efecto considerablemente mayor. Vaya, vaya. Entiendo perfectamente por qué se escogió El día de los trífidos, pero el informe no detalla si este resultó más efectivo que Shakespeare. De ser así, creo que es para preocuparse.
Pero, sentimientos vegetales aparte, lo que no puede negarse es que los jardines son elocuentes de por sí, en el sentido de que hablan por sus dueños. Por sus jardines los conoceréis. En los tiempos de mi jardín con dos riachuelos de Oxfordshire, solíamos abrirlo al público un día al año; aparecía publicado en The Yellow Book, del National Garden Scheme, el plan nacional de apertura al público de jardines particulares con fines benéficos. Nosotros formábamos parte de la jornada de puertas abiertas de los jardines rurales; en nuestro pueblo, si no recuerdo mal, eran cuatro o cinco los jardines que habían considerado dignos de visitarse. Estas jornadas de The Yellow Book tienen fines benéficos, y por aquel entonces Oxfordshire y Kent competían por ser el condado que más fondos recaudaba. Kent había ganado a Oxfordshire en el último momento el año anterior, de modo que la motivación era feroz. Un representante de The Yellow Book inspecciona los jardines para comprobar que están a la altura de los estándares de la organización; el nuestro consiguió colarse por los pelos, me temo, porque apareció descrito como «Jardín informal de casita rural», una definición que en la jerga de The Yellow Book viene a querer decir algo así como «un poco descuidado e invadido de malas hierbas». Aun así, centenares de personas lo recorrieron en tropel, exhibiendo en todo momento unos modales exquisitos, sin que nadie arrojase ni una sola colilla o envoltorio de caramelo al suelo. En esa ocasión entablé conversación con una pareja holandesa que me contó que visitaba nuestro país todos los años con el único objeto de hacer un recorrido por algunos de los jardines del listado de The Yellow Book. Yo supuse que ellos también se dedicaban a la jardinería. Bueno, solo hasta cierto punto, me contestaron; para ellos, el verdadero valor del recorrido era que les ofrecía, ante todo, una magnífica visión de cómo viven los ingleses, de la diversidad social, de la variedad de gustos y estilos. Yo comprendí perfectamente a qué se referían; nosotros también teníamos adicción a visitar los jardines del listado, y recuerdo haberme topado en una ocasión con la Colección Nacional de aurículas en el jar-dín de una casa de protección oficial.
Aquel año ganamos a Kent.
Supongo que en todo esto había un elemento de jardinería competitiva. Pero se trataba de una competitividad sana, teniendo en cuenta que lo que importaba era qué condado sacaba mayor provecho a sus jardines y, con ello, la mayor recaudación de fondos benéficos. Los jardineros, por naturaleza, no suelen ser competitivos, creo yo; es más bien una cuestión de respeto mutuo que puede derivar en emulación. La mitad del interés en visitar jardines, ya sean del listado de The Yellow Book u otros, radica en que puedes volver con algunas ideas robadas. En tiempos del jardín de Oxfordshire, visitábamos con frecuencia Hidcote, uno de los jardines insignia de la National Trust, y fue el diseño de su jardín acuático el que me dio ideas sobre lo que podía hacerse con nuestros dos riachuelos. Los nuestros no eran más que un par de chorritos en comparación con el exuberante río ajardinado de Hidcote, pero bueno, allí plantamos prímulas, helechos… Aunque cometimos la equivocación de poner algunos mímulos, la flor-mono, un matón amarillo que luego pasamos años tratando de exterminar. Hidcote fue más sabio, o disponía de más espacio.
El ámbito en el que la jardinería sí que se vuelve competitiva es en el de las ferias florales, desde las rurales, modestas y breves, hasta los grandes eventos. Hay que reconocer que resulta fascinante contemplar las exhibiciones: colecciones de cebollas de más de doscientos cincuenta gramos la unidad, tres judías verdes larguísimas, el calabacín más pesado. Pero ¿quién quiere una cebolla del tamaño de un balón de fútbol, cien metros de judía verde o un calabacín como una cachiporra? Aquí lo que entra en juego es la penosa cultura de «el tamaño importa». Y tampoco es que me agrade la competición de pensamientos, crisantemos y dalias: se las ve muy tiesas e incómodas ahí plantadas.
La culminación de la competición hortícola es, por supuesto, la Exposición Floral de Chelsea. Aquí se compite en todos los frentes: Mejor Jardín de Exhibición, Mejor Jardín Urbano, Planta del Año, medallas de oro, plata dorada y plata. Los jardines obtienen medallas, las casetas obtienen medallas, cualquier cosa obtiene una medalla. Buena parte de la competición es de índole comercial: los viveros rivalizan entre sí, los diseñadores profesionales de jardines luchan entre ellos. Muestras de modesta satisfacción entre los oros, sonrisas valientes si la plata es dorada, regreso a casa con el rabo entre las piernas si solo es de plata. Supongo que esto aumenta la tensión, pero sospecho que al visitante medio no le importa demasiado quién consigue el qué y solo quiere contemplar multitud de plantas fabulosas y hacerse quizá con algún que otro truco que pueda luego aplicar a su propio jardín. En las ocasiones en las que la visité, me divertía mucho escuchar algunos comentarios: «Teníamos una de esas, pero tu padre se la cargó, cómo no». La gente podía resultar tanto o más interesante que las exposiciones. Hoy ya no estoy para visitar Chelsea: demasiado caminar y estar de pie. Pero Jack y yo fuimos varias veces, hace ya mucho tiempo, y recuerdo que buena parte de la visita me la pasaba intentando arrancarlo de las exposiciones de cortacéspedes. ¿Qué les pasa a los hombres con los cortacéspedes? Ahí estaba él, todo un académico, un teórico político cuya mente debería haber estado ocupada en pensamientos más elevados, escudriñando con mirada lujuriosa algunas Mountfield, Hayter, Atcos…
Philip Larkin sentía algo muy distinto. Hace unos años, la Biblioteca Británica organizó una suntuosa exposición titulada El escritor en el jardín. Una de las piezas centrales era el cortacésped de Philip Larkin, que se exhibía colgado en un panel vertical para que el visitante pudiese inspeccionarlo de cerca: un Qualcast. Un cortacésped al que él no dio buena prensa en una carta que escribió después de adquirir una casa de la década de 1950 con un alargado jardín —le espantaba la idea de tener que ocuparse de él—: «Tiene un jardín enorme; no uno bonito y silvestre (aunque no tardará en serlo); es una extensión alargada delimitada por sendas alambradas; ay, Dios, ay, Dios; voy a quedarme con el Qualcast del vendedor (suena a personaje de Henry James) (…). No sé cuándo me mudaré (…). Espero que sea antes de que el maldito jardín empiece a crecer…».
Pero el Qualcast iba a convertirse en un instrumento trágico. Larkin consiguió hacerse con él y, entonces, un día, mató con él a un erizo accidentalmente. Aquel suceso daría lugar a un poema.
El cortacésped se atascó, dos veces; al arrodillarme, encontré
un erizo atrapado entre las cuchillas,
muerto. Había estado oculto entre la hierba alta.
Lo había visto en otras ocasiones, alimentado incluso, una vez.
Ahora yo había apaleado su mundo discreto
irreparablemente. Enterrarle no sirvió de nada:
A la mañana siguiente yo me levanté y él no.
El primer día después de una muerte, la nueva ausencia
se siente siempre igual; deberíamos ser más atentos
los unos con los otros, deberíamos ser benévolos
mientras todavía estemos a tiempo.
Andrew Motion, biógrafo de Larkin, considera que este poema es también una elegía a la madre del poeta. Y sin duda es así, pero también trata de un erizo y es, quizá, único en su especie en cuanto poema sobre un cortacésped.
En mi opinión, la diferencia entre los hombres y las mujeres es que a los hombres les importa cortar la hierba y a las mujeres no. Es más, yo prefiero una pradera salpicada de margaritas; Jack, por supuesto, deseaba franjas meticulosamente segadas, y dedicó muchas horas felices a conseguirlo. La jardinería conyugal constituye una materia independiente de por sí. Los Nicolson, en Sissinghurst, dan la impresión de formar un equipo muy eficiente, con Harold dedicado al paisajismo duro, como lo llamamos ahora, y Vita a la plantación. Beth Chatto recibió el apoyo crucial de su marido Andrew, quien investigaba y se documentaba sobre qué plantas eran más adecuadas para los planes de ella, mientras que Margery Fish, al parecer, vio obstaculizados y frustrados los suyos debido a los gustos un tanto contradictorios de su marido. Los demás, que practicamos la jardinería de un modo más modesto, ya sabemos en qué ámbitos pueden surgir desacuerdos al trabajar en tándem en el jardín: reparto del trabajo, definir qué nos gusta y qué no. Jack y yo lo hacíamos con bastante armonía, en líneas generales, pues compartíamos un mismo gusto por lo que nos complacía y lo que detestábamos. Por raro que parezca, yo me ocupaba de buena parte de la huerta: a él le aburría enseguida preparar surcos para las patatas, mientras que yo siempre he disfrutado cavando.
Lo recuerdo con envidia. Debido a una dolencia crónica en la espalda, hace ya mucho tiempo que tuve que descartar por completo esa actividad; ahora ya no puedo agacharme en absoluto, así que los cuidados que puedo prestar a mi jardín de Londres se limitan a regar, retirar flores marchitas y otras operaciones por el estilo que pueda realizar desde un banquito plegable. Necesito ayuda para todo lo demás, y a una empresa de jardinería para que una vez al año se encargue de lidiar con la hiedra rampante y de limpiar el pavimento con agua a presión. Esto es jardinería de senectud, y, como sucede con todos los demás aspectos de la vejez, te va minando sigilosamente y hay que hacerle frente y arreglárselas del mejor modo posible. Habrá entre los lectores quien ya sepa lo que es esto, y empatizará conmigo, al estar familiarizado con las estrategias y la frustración. Mi amiga Elizabeth Jane Howard era una jardinera comprometida. Ella también padecía de artritis y siguió atendiendo su jardín: «Me duele horrores, pero lo hago de todas formas», me decía. Además de una zona ajardinada más formal situada junto a su casa de Suffolk, tenía un jardín silvestre en una isla fluvial, un paraíso de árboles, bambúes y sauces, con un estanque de nenúfares e intrincados senderos bordeados de jacintos de los bosques. Y los jardines se colaban en sus novelas, por supuesto. Yo acostumbraba a pasar allí algún que otro fin de semana y disfrutaba charlando sobre jardinería con ella y dando el paseo ritual por la isla.
Hoy por hoy, con la única que hablo de jardinería es con Josephine, que ha creado, en el transcurso de los últimos veinte años, un jardín para la casita de Somerset que es nuestro puntal allí, justo un poco más abajo del hogar y del jardín de mi abuela, una casita que construyó mi abuelo en 1929 como alojamiento para el jardinero, en los días en que se podía comprar un pedazo de tierra y construir una edificación si así te placía. En la actualidad, y desde hace mucho tiempo, toda esa zona forma parte del Parque Nacional de Exmoor y no se puede tocar ni un establo de vacas, por no hablar de proponer la construcción de algo tan intrusivo como un edificio. El jardín que ha creado Josephine tiene áreas que van dándose paso unas a otras y que están delimitadas por setos de tejo que ya alcanzaron su altura óptima hace años: no tenía ni idea de que pudiera crearse un seto de tejo tan rápido. Los bordes principales quedan junto a la casa y rodean una pradera de césped, en el centro de la cual se conserva un reloj de sol perteneciente al antiguo jardín y que da paso a otra extensión de hierba cercada de tejos, perfecta ahora para jugar al croquet, y desde esta, a través de un arco de tejo, a un pequeño huerto de árboles frutales, al extremo del cual y pasados unos setos de hayas se ocultan varios contenedores de compost y un montoncito de desechos de jardín. Los dos cerezos silvestres que Josephine plantó nada más llegar para dotar al jardín de altura —Prunus avium, el cerezo autóctono— ya son árboles maduros que en mayo se visten de un glorioso blanco nupcial. Las amapolas Shirley y las aguileñas se reproducen solas, las originales eran del jardín de mi abuela, y hay variedades de prímulas de colores que también proceden de allí, junto con las prímulas comunes. Pero a mi abuela la habrían sorprendido muchas de las plantas de este jardín del siglo xx1: Verbena bonariensis, eléboros, penstemon, alchemilla…, plantas nada comunes en su época y que le habrían encantado.
Pero la Erigeron karvinskianus, la hierba de burro, le resultaría completamente familiar; descendía en cascada por los muros de piedra de su jardín de rosas, uno de los elementos favoritos de Gertrude Jekyll. Y para mí se ha convertido en algo así como la planta de la casa; en Londres se ha reproducido servicialmente alrededor de la valla delantera de mi hogar y ha descendido por los escalones de hierro que bajan al sótano. Y se ha extendido a lo largo de este lado de la manzana, colonizando otros muchos jardines delanteros, donde otros la han recibido con evidente agrado: solo un vecino insensible la ha exterminado con herbicida.
Así pues, un jardín deja su legado en otro: las prímulas color caramelo y las amapolas encarnadas del jardín de Josephine evocan recuerdos del de su bisabuela. Y el pequeño jardín londinense de la hija de Josephine, Rachel, a buen seguro que se sembrará casi en su totalidad con plantas y divisiones de Somerset; el centro de jardinería no recibirá ni una sola visita.
¡Ah, los centros de jardinería! Inexistentes, cómo no, en tiempos de mi abuela, quien tenía que depender de los pedidos por correo a los viveros. En la actualidad, el centro de jardinería ofrece amplias oportunidades de compra. Mucho de lo que sucede en los jardines se debe a ellos, y yo soy su tipo de cliente ideal: una incauta sin remedio, muy propensa a llenar un carrito con cualquier cosa que llame mi atención. Están astutamente familiarizados con mis gustos; saben cómo exhibir, cómo tentar. El centro de jardinería tiene mucho que ver con las modas en jardinería: muchos de nosotros plantamos tal y como el centro de jardinería ha decidido que deberíamos plantar, proveyéndonos de esto o aquello. Yo tengo debilidad por las heucheras, como plantas de maceta, y el centro de jardinería me ha engatusado, lo sé, al disponer siempre de una atractiva selección de heucheras, expuestas para el mayor de sus lucimientos. Y el propio centro de jardinería se habrá visto influido a su vez por lo que quiera que sea que se ensalce en la televisión; el programa Gardeners’ World también determina qué debe plantar el país. Siempre fue así —tanto el jardinero victoriano como el de principios del siglo xx, cómo no, estaban sujetos a influencias prescriptivas—, como luego veremos. Pero no a semejante escala. La industria de la jardinería es en la actualidad un sector boyante, lo que refleja que quienes se dedican a la jardinería son ahora más jóvenes; la jardinería ha dejado de ser una actividad marginal propia de la mediana edad. Un jardín desgarbado resulta tan degradante como una casa desgarbada, y la gente joven ya no contempla la jardinería como una actividad ñoña y de ancianos.
Yo veo la jardinería como una experiencia que unifica y fomenta los vínculos afectivos, a pesar de la competitividad entre cebollas y calabacines que se da en las ferias florales. Cuando se practica entre vecinos, suele implicar el intercambio de esquejes y divisiones. A veces se puede ver, al contemplar una hilera de jardines delanteros, que las exuberantes clavelinas o asteres italianas de un vecino han invadido la calle, pasadas de mano en mano para que avancen y se multipliquen. O cómo un jardín engendra a otro, como sucede en mi familia, donde las descendientes de las aguileñas y de las prímulas de mi abuela han ido a parar al terreno mucho más pequeño de su tataranieta.
Hay una parte concreta del norte de Londres donde muchos jardines albergan un níspero —el fruto amarillo y las flores de intenso perfume dulzón—, un árbol que los grecochipriotas en particular tienen en muy alta estima, al parecer; así, su presencia atestigua que muchos de ellos vivieron en la zona. En Kentish Town —y estoy convencida de que en otras zonas de Londres también—, las hileras de árboles que se suceden en los extremos de los jardines traseros son un legado de los límites de los campos de labranza que había aquí antes de que se construyeran las casas. La tenacidad y la antigüedad de la vida vegetal es un tema en el que nos detendremos más adelante, pero me parece muy reveladora la elocuencia de sus nombres en sí, que nos hablan a través de los tiempos: el lirio se remonta a la lilium romana pasando por la lilege anglosajona, el hinojo al feniculum a través del fincul, el higo al ficus. Es la misma clase de elocuencia que contienen los topónimos; los nombres de los lugares te cuentan quién ha pasado por ellos, mientras que las plantas te dicen quién las ha conocido y ha hablado de ellas.
Y luego está la resonancia personal que puede tener una planta: el efecto de la magdalena de Proust. El olor de las hojas de eucalipto aplastadas me retrotrae a aquel jardín egipcio, a los cuatro o cinco árboles enormes que bordeaban el paseo de entrada. Huelo el romero y estoy en Palestina, tal y como era entonces, en 1941, en una colina desde la que se domina Jerusalén. De hecho, a una le gustaría que Proust hubiese sido más concreto al describir aquel jardín de Combray; lo único que sabemos es que la magdalena evoca «todas las flores de nuestro jardín» y que «Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té».[1] Se echa de menos que aporte algunos nombres, pero da igual, lo importante es el efecto, la resonancia, el poder del sabor y del aroma, su capacidad de evocar otro tiempo, otro lugar.
Cada vez resulta más evidente que los jardines y cuanto en ellos se alberga no son nunca solo eso: son sugerentes, evocadores, y esa es la razón de que constituyan un material tan fértil para el escritor. Está claro que se trata de lugares reales, terrenales, prolíficos, y así es como los conocemos, los escarbamos y disfrutamos, pero además son una fabulosa fuente de referencias: son potentes, flexibles, pueden convertirse en una metáfora. Y esto es lo que quiero abordar para empezar: los diversos conceptos de jardín y su metamorfosis.
[1]. En busca del tiempo perdido, 1. Por el camino de Swann de Marcel Proust, Alianza, 1975. Trad. de Pedro Salinas. (Todas las notas son de la traductora.)
Realidad y metáfora
El 31 de mayo de 1920, Virginia Woolf salió a atender el jardín. He aquí lo que escribió en su diario: «La dicha pura y rudimentaria del jardín… Desherbando todo el día para terminar los parterres con una extraña suerte de entusiasmo que me ha hecho decir esto es la felicidad. Los gladiolos erguidos en formación; la celinda en flor. Hemos permanecido fuera hasta las nueve de la noche, a pesar de que era una tarde fría. Entumecidos y cubiertos de arañazos hoy, con tierra como chocolate debajo de las uñas». Este es el comentario de una jardinera práctica e industriosa, una visión del jardín fabulosamente distinta a aquella con la que plasma los jardines en sus novelas. Pero, antes de ahondar en ello, quiero fijarme en ese lugar donde practicaba la jardinería y en cómo era aquel jardín.
Virginia y Leonard Woolf compraron Monk’s House, en Rodmell, cerca de Lewes, en julio de 1919, cuando ella tenía treinta y siete años. Se trataba de una casa vieja de listones de madera ajados, cuya austeridad resulta desconcertante para los parámetros más básicos del siglo xxi: sin electricidad ni agua corriente, sin baño, con una cabina con retrete en el jardín, deficiencias todas ellas que los Woolf no lograron vencer sino gradualmente. Tenía tres cuartos de acre de jardín, y este, para Leonard desde luego, parece haber sido su principal atractivo. Está claro que él era el jardinero jefe, mientras que Virginia hacía las veces de cómplice interesada y de ayudante asidua. Había ya una buena zona de frutales (manzanas, ciruelas, peras, cerezas) y, con el paso del tiempo, Leonard se encargó de agregar los elementos del paisajismo duro: la creación de un jardín compuesto por discretos reductos, o alcobas, comunicados entre sí por caminos de ladrillo, que es la base del jardín actual, hoy por hoy dependiente de la National Trust.
Es evidente que se volcaron con el jardín al instante, entusiasmados. En septiembre de 1919, Virginia escribió: «Hemos estado plantando diminutos granos de semillas en el parterre delantero con una fe cándida o religiosa en que resucitarán la primavera que viene en forma de Clarkia, Calceolaria, Campánula, Espuela de Caballero y Escabiosa». Una lista de plantas anuales; una bonita combinación, salvo por la calceolaria, que me horroriza, un engendro amarillo repleto de granos que seguro que ofendía la paleta dominante de rosas y azules. De verdad espero que no resucitase. Pero, para Leonard, se trataba evidentemente del comienzo de una tradición de cultivar a partir de semillas; más adelante tendría invernaderos.
Caroline Zoob y su marido, Jonathan, arrendaron Monk’s House a la National Trust durante diez años, y el excelente libro de ella —Virginia Woolf’s Garden— es un testimonio del talento con el que gestionaron el jardín. Su cometido era conservar hasta donde fuera posible la disposición original de Leonard y, cómo no, algunas de las plantas preferidas de los Woolf. Leonard y Virginia se decantaban por los colores intensos. «Nuestro jardín es un chintz policromado perfecto: asteres, asteres color ciruela, zinnias, geums, capuchinas y demás: todas brillantes, recortadas de papeles de colores, firmes, tiesas como tienen que ser las flores», escribió Virginia en una carta. Esta descripción me inspira ciertas dudas, y las suntuosas fotografías del libro de Caroline Zoob muestran esquemas florales y paletas de color bastante más sutiles y acordes con los gustos contemporáneos, aunque, por lealtad, siguieron cultivando durante su estadía zinnias a partir de semillas, que se contaban entre las predilectas de Leonard. Una especie hoy por hoy difícil de encontrar en cualquier otro lugar, por estar pasada de moda, al igual que sus tritomas —kniphofia— (y que aparecen en Al faro, como veremos más adelante): «… el jardín está repleto de zinnias. Las zinnias están llenas de babosas. L sale por la noche con una linterna y recoge caracoles, que le oigo chafar…». Virginia dejaba que él se ocupara del control de plagas, pero no hay duda de que ella era la encargada de las malas hierbas: «Muy pronto, en cualquier ocupación, uno acaba por convertirla en un juego. Me refiero (…) a que uno les adjudica personalidad a las malas hierbas. Lo peor es el césped fino, que hay que cribar a conciencia. Disfruto arrancando los gruesos tallos de dientes de león y hierba cana».
Por supuesto, tenían jardinero. Esencial en un jardín de ese tamaño, y que se amplió después, cuando Leonard adquirió el terreno colindante, aunque no hay duda de que él siempre contribuyó de forma importante. Un jardín serio y considerable, con una importancia vital para Virginia, aun cuando Leonard llevara la voz cantante. Ella trabajaba en su cobertizo de escritora, ubicado en un rincón del jardín de frutales, y su diario está repleto de apreciaciones: «La cala grande de la ventana tenía cuatro flores. Se abrieron por la noche»; «El jardín está más bonito que nunca (…), te deslumbra la vista con rojos y rosas y morados y malvas»; «una llamarada de dalias». También cultivaban verdura y fruta: guisantes, fresas, judías y lechuga ya en 1921; y cosechaban manzanas a escala industrial.
Parece que la jardinería de Leonard era idiosincrática, sui generis,