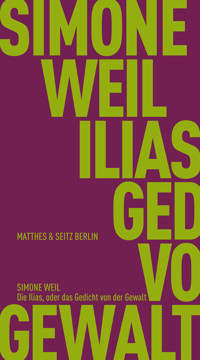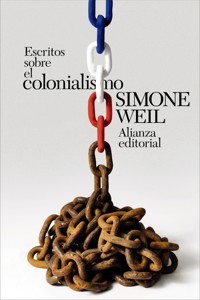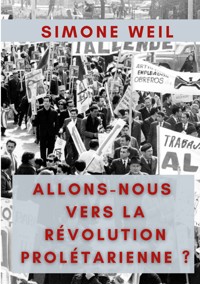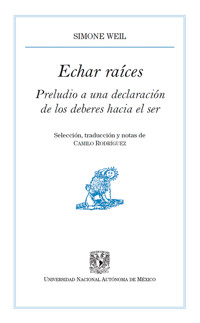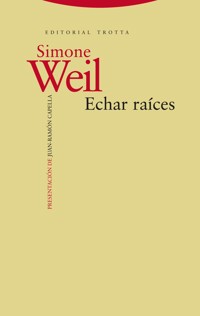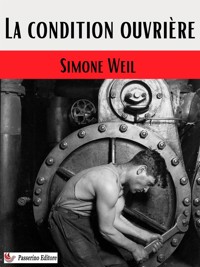Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Religión (EPR)
- Sprache: Spanisch
«A la espera de Dios» es expresión de la actitud atenta y vigilante, pero también del carácter siempre inacabado de una búsqueda exigente de verdad, como la obra y la vida de Simone Weil. Las cartas y ensayos reunidos en este volumen y publicados póstumamente en 1949 fueron escritos entre enero y junio de 1942 y recogen muchas de las claves que marcan la obra de Weil: radicalidad desconcertante, probidad y coherencia intelectuales, amor y profundo conocimiento de los clásicos griegos, identificación con los vencidos, vocación «católica» de simpatía con todos los hombres, experiencia mística... «El único gran espíritu de nuestro tiempo». Albert Camus «No creo que haya una prosa reflexiva en el francés del siglo XX tan limpia y precisa, tan honda, tan afilada, tan poética como la de Simone Weil». Antonio Muñoz Molina
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A la espera de Dios
Simone Weil
Prólogo de Carlos Ortega
Traducción de María Tabuyo y Agustín López
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Religión
Primera edición: 1993
Segunda edición: 1996
Tercera edición: 2000
Cuarta edición: 2004
Quinta edición: 2009
Sexta edición: 2024
Título original: Attente de Dieu
© Editorial Trotta, S.A., 2024
http://www.trotta.es
© Librairie Arthème Fayard, 1966
© María Tabuyo y Agustín López, traducción, 1993
© Carlos Ortega, prólogo, 1993, 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-1364-314-4 (edición digital e-pub)
ÍNDICE
Prólogo: Carlos Ortega
Prólogo a la primera edición: Carlos Ortega
Simone Weil: la marca de la esclavitud
Huir al campo del vencido
Prefacio: J. M. Perrin
Cartas
Vacilaciones ante el bautismo
En el umbral
Algo me dice que debo partir
Autobiografía
Vocación intelectual
Últimos pensamientos
Ensayos
Reflexiones sobre el buen uso de los estudios escolares como medio de cultivar el amor a Dios
El amor a Dios y la desdicha
Formas del amor implícito a Dios
El amor al prójimo
El amor al orden del mundo
El amor a las prácticas religiosas
La amistad
El amor implícito y el amor explícito
Sobre el Padrenuestro
Los tres hijos de Noé y la historia de la civilización mediterránea
Addendum
Apéndice
Carta a J. M. Perrin
Carta a Gustave Thibon
Carta a Maurice Schumann
Biblioteca Simone Weil
Prólogo
Carlos Ortega
Treinta años después de las primeras publicaciones de Simone Weil en esta editorial, su pensamiento ha anidado con éxito en ciertos medios de la sociedad intelectual española sensibles a las ideas religiosas y sociopolíticas. Y digo bien «anidado», porque da la impresión de que todo el complejo conceptual que movilizan sus textos se toma con carácter germinativo, como embrión que hubiera que encubar, como pollito al que habrá que ayudar a romper el cascarón. Es cierto que su filosofía se presta a ese ejercicio, como también lo es que resulta propicia para que los mineros extractores de axiomas hagan su trabajo. Amparándose en el prestigio y la presencia lograda en estas décadas, a Simone Weil se la perifrasea desde Echar raíces para lo político; o desde A la espera de Dios para lo religioso, o Sobre la ciencia para lo estético. Se ha convertido en una ascua fácil de arrimar a cualquier sardina. Como personalidad de una pieza que es, resulta ser alguien a quien se le puede creer, alguien en cuya palabra se puede confiar. Pero, en una época donde la victoria y el éxito son valores primarios, ¿se entiende realmente su filosofía paciente, su pensamiento que pone las verdades en el campo del vencido, no en el territorio conquistado del vencedor, aunque en un sentido objetivo el espacio sea el mismo? Claro que se pueden hacer muchas lecturas, pero es difícil ver cómo Simone Weil piensa desde el dolor. Al ser humano se le suele despertar un instinto vengativo cuando vive en el dolor. Muchas veces se comporta como esas fieras heridas, que son aún más peligrosas que si están sanas. Desde el dolor surge, pues, un pensamiento vengativo. Se llama resentimiento. Lo fascinante es que en Simone Weil, desde el dolor surge un sentimiento, un sentimiento compasivo. No autocompasivo, sino comprometido con una asunción de la desgracia como la situación común y transitoria de todo lo creado. No una filosofía del resentimiento, sino un pensamiento del amor. A la espera de Dios es el compendio que mejor transmite ese riquísimo y dulce pensamiento.
Julio de 2024
Prólogo a la primera edición
Carlos Ortega
«En los últimos decenios, el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo».
(Franz Kafka, El artista del hambre)
Electra, en la tragedia homónima de Sófocles, ha vivido sacrificada toda su vida, alentando solo la compensación por la muerte de su padre, esperando cada día que al fin llegara su hermano Orestes y la ayudara a restablecer la justicia. Mientras eso no se cumpla, Electra seguirá viviendo de renuncias (vv. 165-190): ha renunciado al matrimonio, a tener hijos, y «con indecoroso vestido, vago en torno a mesas vacías» (v. 191). Toda su vida ha estado entregada al dolor. Esos versos de la obra de Sófocles, expresión de la esperanza y el dolor unidos, son el resumen perfecto de una parte —la que más se suele destacar— de la vida de Simone Weil. Como Electra, también ella podría «distinguirse por sus numerosos dolores» (v. 1188).
1. Simone Weil: la marca de la esclavitud
Simone Weil nació en París, en 1909, hija de un matrimonio de la burguesía (su padre era médico) de origen judío. Fue educada en el más absoluto de los agnosticismos, producto, por un lado, de la clásica enseñanza laica francesa, y, por otro, de la voluntad de sus padres, junto con su hermano André, un ser dotado con un talento extraordinario para las cuestiones abstractas que con el tiempo se convertiría en uno de los matemáticos más importantes de este siglo, y con quien desde pequeña se mediría la propia Simone. Pasó por el bachillerato dando muestras de su enorme inteligencia y recibiendo las enseñanzas de Alain, antes de ingresar en la Escuela Normal Superior. En 1931 era ya catedrática de Filosofía en el instituto de Le Puy, una localidad en el corazón de la Auvernia. Fue durante esos años de formación en la Escuela Normal Superior cuando colaboró por primera vez con los movimientos sindicales y con La Révolution proletarienne, sin llegar a afiliarse a ninguno de ellos, pero sin dejar de trabajar nunca a su lado.
En Le Puy, su primer destino como profesora de Filosofía, causó escándalo el que repartiera su paga con los parados, al tiempo que participaba en las luchas sindicales de los obreros o compartía su ocio con ellos. Sin embargo, no conocerá la verdadera dimensión de la condición obrera hasta que, después de haber pasado por la fábrica Alsthom de componentes eléctricos y por las Forjas de Basse-Indre, no ingrese en la parisina Renault en 1935 para trabajar como peón fresador, abandonando momentáneamente su puesto de enseñante. Su experiencia de aquel año quedó recogida en su «Diario de fábrica», luego publicado con el título de La condición obrera1. «La prueba rebasó sus fuerzas», señala uno de sus biógrafos; «su alma fue como aplastada por aquella conciencia de la desgracia que la marcó para toda la vida». Ella misma vio así su paso por la fábrica de coches: «Allí recibí para siempre la marca de la esclavitud, como la marca de hierro candente que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más despreciados. Después, me he considerado siempre como una esclava»2.
Tal vez para reconstruirse —«tenía el alma y el cuerpo en pedazos», escribe en una carta—, y antes de volver de nuevo a la enseñanza, viaja con sus padres a Portugal, y allí descubrirá el cristianismo como la religión de los esclavos. Cuando en 1936 estalla la guerra civil española, se alista como brigadista y acude, junto a las líneas republicanas, al frente de Aragón, de donde tuvo que ser evacuada enseguida a su país, luego de haberse abrasado la pierna con el aceite hirviendo de una sartén, debido a su falta total de habilidad.
Atacada desde siempre de tremendos dolores de cabeza, en la primavera del 37 viaja a Italia, a Asís, y en la Semana Santa del 38, a Solesmes, donde tendrá sus primeras experiencias místicas, envueltas en los efectos dolorosos de sus fortísimas jaquecas. Esos hechos trascendentales provocan su abandono de la enseñanza y señalan el punto de inflexión a partir del cual su mirada sobre el mundo recibe una rotunda conformidad sobrenatural. La cultura de la Grecia clásica se hace coherente con la civilización del cristianismo. Lee a los místicos —lo que no había hecho hasta entonces— y frecuenta las ceremonias religiosas. Sin embargo, se resistirá al bautizo «por razones intelectuales y porque le parecía que las iglesias estaban corrompidas por el poder y la riqueza», como ha señalado J. Jiménez Lozano, aun cuando, ya moribunda, acceda, según parece, al deseo de una amiga de derramarle agua sobre la cabeza.
Al declararse la Segunda Guerra Mundial, tiene que dejar París y trasladarse junto con su familia a Marsella, donde, al margen de sus trabajos como jornalera agrícola, traba relación con los medios de Cahiers du Sud, en los que publicó importantes artículos. Durante ese tiempo tradujo a Platón, escribió los textos de carácter pitagórico que luego compusieron sus Intuiciones precristianas3 y redactó parte de los materiales que más tarde el sacerdote dominico J.-M. Perrin publicaría (junto con otras cartas dirigidas a él mismo y a otras personas) con el título de Attente de Dieu, que recogemos en este volumen, y en los que muestra su amor por la Grecia clásica y por los grandes místicos.
Fue acusada de resistente por las autoridades franco-alemanas, que, sin embargo, la pusieron en libertad inmediatamente «por loca». En mayo de 1942, parte con sus padres en barco, vía Casablanca, para Nueva York, donde pasará varios meses antes de lograr el traslado a Londres, el lugar en que ella deseaba estar, cerca del centro de la Resistencia, para sacrificarse por su causa. Pero la misión más importante que consigue de De Gaulle, el jefe de la France Libre, es la escritura de L’Enracinement4, un libro que entronca con la literatura utópica.
Su solidaridad con los franceses de la zona ocupada quiso ser tan auténtica que se negó a comer más de lo que ellos comían, y fruto de esa privación, que agravó determinantemente una recién diagnosticada tuberculosis, se produjo su muerte el 24 de agosto de 1943, a los treinta y cuatro años. El informe del forense indicaba sin paliativos: «La fallecida se mató al negarse a sí misma la ingestión de alimento suficiente cuando se hallaba con sus facultades mentales trastornadas».
2. Huir al campo del vencido
Uno admira en el otro aquello de lo que carece, y el héroe resulta atractivo por lo que tiene de uno mismo, por la identidad que devuelve. Las vidas ejemplares suelen tener, por cierto, esos dos componentes, que las acercan y las alejan de las nuestras. Santos y héroes se nos escapan, ¡y están tan cerca de nosotros! Dicen que pasan por pruebas decisivas y extremas. ¿Y quién no pasa por pruebas decisivas y extremas todos los días, y aun a cada hora? Nos imaginamos que el efecto de elevar unas vidas por encima de otras deriva de nuestra voraz facultad de adoración, de auténtica adoración, y no de una estucada idolatría barata, sino de la que busca una explicación del mundo y de sí mismo en el objeto adorado. Y de ahí también el deseo de darlo a conocer, a ese objeto adorado, sin medir ninguna consecuencia, locamente, como aquel Candaules, rey de Lidia, que, enamorado hasta el límite de su mujer, quería a toda costa que un general de su ejército la contemplara desnuda, para que —aun a riesgo de su vida— se convenciera por la vista de su hermosura impresionante, ya que él no se veía capaz de hacérsela comprender con palabras.
Pero cuando la vida que se pretende propagar es la de una persona aparentemente «ciega, tercamente obtusa y aborrecible»5, y se ha desarrollado en medio de una lancinante soledad y de una carencia absoluta de comunicación y amor, y ha culminado en un fracaso evidente, entonces uno se pregunta dónde situarse para mirarse en ella, y qué clase de ejemplaridad se trata de transmitir.
Estas preguntas son pertinentes frente al favor editorial que han tenido las biografías y estudios biográficos —alguno bastante hagiográfico— de Simone Weil en España, y el nulo, o casi nulo, caso que hasta ahora se ha hecho a sus propias obras, sin las cuales su vida solo puede proyectar una sombra oblicua como la que debían crear las palabras con que Candaules describía a la reina en la mente de su general. Y, sin embargo, es una vieja actitud esta de dejarse seducir por la vida de esta mujer en detrimento de lo que parece ofrecer su obra. Alguien tan parecida en algunos aspectos a ella como la novelista norteamericana Flannery O’Connor manifiesta desde temprano su interés por esa vida que, según ella, «combina en proporciones casi perfectas elementos cómicos y trágicos», al tiempo que juzga ridícula gran parte de su obra hasta el punto de que, en una carta de respuesta a una amiga que le había enviado una edición inglesa de los Cahiers de Weil, expresa su deseo de recortar la foto de la autora que ha visto en un número de Time para pegarla en el libro, porque piensa que su rostro «confiere una suerte de realidad a sus anotaciones». Para otros, como es el caso de Gabriel Marcel, el rechazo puede argumentarse en razón de la rareza espiritual, del sincretismo, de los falsos conceptos como el de humildad, o de las dolorosas contradicciones que destila toda su obra.
Incluso el último de sus biógrafos, el americano Robert Coles citado más arriba, que, por haber dedicado parte de su vida a la obra de Simone Weil, debería estar a cubierto de toda duda que pudiera arrojarse sobre su adhesión a la pensadora francesa, despacha de manera displicente a veces algunos de los componentes esenciales de su pensamiento, como su antijudaísmo (¿solo por mala conciencia de raza o por un deseo de singularizarse?), su política (¿un pensamiento inmaduro fruto sólo de su pasión por los pobres?), su posición frente a la ética (¿tan rígida y censora como para que le lleve a su aislamiento?), o su concepto de gracia (¿reducido simplemente a sus experiencias místicas más expresables, y olvidando que ella misma llegó a decir: «llevo dentro de mí el germen de todos los crímenes posibles, o de casi todos»?). En su ceguera, Coles disocia las diversas actitudes de Simone Weil como si surgieran de personas diferentes: la mística, la revolucionaria, la intelectual antijudía, etc., sin darse cuenta de que todas son y proceden de un mismo y único pensamiento. Claro que qué cabe esperar de alguien que se cree en el deber de añadir, como un dato singular de la vida de otra persona, el que esta no se casara ni tuviera hijos.
Pero no todos, afortunadamente, miran a Simone Weil de la misma manera, subyugados solo por esa especie de no-vida entregada al heroísmo mediando la renuncia previa a toda recompensa. Ha habido y hay otros que han captado de inmediato la profundidad de su obra. Uno de ellos fue Albert Camus, quien lo primero que hizo en cuanto le concedieron el Premio Nobel fue ir a visitar a la madre de Simone Weil en París, en un gesto de grandísima elocuencia. Para Camus, las Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social6, uno de los libros más lúcidos de Simone Weil, en el cual expone el mecanismo y las formas actuales que tiene la opresión, constituyen un hito de la filosofía política: «Desde Marx...», escribió el autor de El extranjero, «el pensamiento político y social no había producido en Occidente nada más penetrante y profético». Y hoy, a la vista de lo que sucede en el Este y en el Oeste, resulta asombroso comprobar hasta qué punto es profético. Entre sus páginas puede encontrarse un análisis de las nociones de «trabajo» y «esclavitud». Para Simone Weil, el binomio deseo-satisfacción debe sustituirse por el de pensamiento-acción con el fin de hacer posible la configuración de un nuevo modo de trabajo. Ella sabe que la esperanza está envenenada, y que la desesperanza cubre cualquier intento de alcanzar una mayor justicia. Sabe que la responsabilidad revolucionaria ha muerto y que, sin embargo, hay que devolver a los hombres una idea de trabajo en la que prevalezca el sentido de prolongación natural y espontánea de su naturaleza libre. Pero para ello antes debe salvarse la diferencia entre trabajo «manual» y trabajo «intelectual», división que consolida el régimen de opresión y los privilegios de las clases «intelectuales».
Esa radicalidad, forjada a medias por el elemento impulsivo de su carácter y por el componente temerario de su personalidad, que le lleva en la vida a adoptar determinaciones condenadas de antemano al fracaso, se corona con el éxito en su obra. Si pese a tener una actitud negadora de la vida y sentirse siempre «ansiosa por dar su último respiro» (Coles), la figura de Simone Weil resulta atractiva es porque su obra es equiparable, si no superior, al reflejo de su vida, y, sobre todo, porque las dos, doctrina y existencia, se corresponden, dialogan y marchan unidas. Su vida es imitable y ha estado precedida de otros muchos ejemplos en la historia de la humanidad. Sin embargo, su obra es única, porque nunca nadie había argumentado antes con tanto esclarecimiento por qué es necesario actuar como lo hizo Antígona, la hija de Edipo, resistiéndose a ceder, al mismo tiempo, a una ley del mundo y a una convención de los hombres. Según cuenta Apolodoro, cuando Creonte se hizo cargo del reino de Tebas, dejó insepultos los cadáveres de los argivos, que habían pretendido conquistar la ciudad de los tebanos y habían perecido todos en el intento. Creonte no se limitó a prohibir so pena de muerte que se los enterrara, sino que además puso vigilantes en el campo en el que yacían muertos los vencidos. Entre estos se encontraba Polinices, hijo de Edipo y hermano de Antígona, a quien su otro hermano, Eteocles, en defensa de Tebas, había dado muerte y había muerto él mismo. La reacción de Antígona fue la de huir al campo de los vencidos, robar el cuerpo de Polinices, y enterrarlo en secreto. Este episodio es el que da pie a la Antígona de Sófocles y a Las Suplicantes de Eurípides. También es Antígona la que acompaña a su padre Edipo camino del destierro. Antígona representa, pues, una figura activa que se encuentra siempre del lado de la calamidad y del infortunio, pero de una calamidad y un infortunio que a ella no le tocan. La injusticia procede siempre de la consideración de un bien y un mal subjetivos, que luchan entre sí, como Eteocles y Polinices, o de la idea de un bien común encarnado en una institución (Estado, Iglesia, partido, etc.), como la que alienta la prohibición de Creonte. El tiempo encarniza la injusticia y se erige en piedra de toque de la miseria y la desgracia humanas. Nadie como Simone Weil había dirigido antes su pensamiento sobre este tema de la desgracia, no de un modo complaciente, no para lavarse la conciencia, sino desde la óptica de Antígona, como quien se halla tocado de una especie de «locura de amor» que le lleva al cumplimiento de una misión en el mundo.
La vida de Simone Weil es un intento frustrado de pasar al campo del vencido, pero su obra, inscrita en toda una «tradición de la humillación», la salva siempre de esos intentos. En virtud de su compromiso «de estar entre los hombres», hubo de reconocer su fracaso en la enseñanza, su fracaso en las fábricas, su fracaso en la guerra de España, cuando se alistó como brigadista, su fracaso en la Resistencia, después de que el general De Gaulle la disuadiera de su deseo de saltar en paracaídas sobre la Francia ocupada. Pero en su pensamiento teórico no hay lugar para el fracaso: «Prefiero ser objeto de persecución a ser objeto de filantropía», escribió en cierta ocasión. Y en este sentido, algo hace que nos recuerde a aquel hombre del subsuelo de Dostoievski, aquel hombre huraño y solitario que había perdido «la costumbre de la vida», aquel cero a la izquierda que prefería ocupar «tranquilamente el último puesto» a cualquier otro, y que encontraba una cierta voluptuosidad en el hecho de sentirse humillado. La vocación de Simone Weil excluye también la participación de otros. Es una vocación de soledad que consiste, como si de un filósofo antiguo se tratara, en ponerse al final de la cola, por debajo del que carece de todo, por detrás del último hombre, del más desgraciado, del más humillado. Es la misma que en diversas ocasiones a lo largo de su vida la lleva a no comer o a restringirse el alimento, la última de ellas con resultado de muerte. Es la misma que, como un filósofo antiguo, la conduce a esa «completa disponibilidad», a esa sumisión parca como la del Jakob von Gunten de Robert Walser. Jakob von Gunten y Robert Walser pertenecen también a la progenie de los derrotados. ¿Qué habría sentido Simone Weil ante este fragmento de la novela de Walser? «‘Ahora nos encontramos’, dijo la señorita Benjamenta, ‘en las criptas y en los deambulatorios de las privaciones y la pobreza, y ya que tú, mi querido Jakob, probablemente seguirás siendo pobre toda tu vida, trata desde ahora, te lo ruego, de acostumbrarte un poco a la oscuridad y al olor frío y penetrante que reinan aquí. No te espantes, ni te ofendas... Es preciso aprender a amar la miseria, a cuidarla. Besa, te lo ruego, la húmeda tierra de este subterráneo, sí, bésala. Darás así una prueba tangible de tu dócil sumisión a la aspereza y a la tristeza que, por lo que parece, han de constituir gran parte de tu vida’». Simone Weil está, al mismo tiempo, en los antípodas de lo que se denomina resignación cristiana. Su vocación es de ascesis; su obra fundamental, los Cahiers, una especie de tratados místicos, desordenados como su vida doméstica, al modo de los de Juan de la Cruz, pero con infinitas e insospechadas ramificaciones de carácter ético-social y estético.
Pero, entonces, ¿dónde queda la dignidad?, ¿qué es lo que Simone Weil encuentra en el campo del vencido? Juan de la Cruz tenía un lema que decía «No a lo más, sino a lo menos», y su crítica al propio orgullo es feroz... Los filósofos de la Antigüedad soportaban sin el menor asomo de dignidad ofendida toda clase de injurias y golpes porque lo consideraban una especie de deber profesional. La dignidad queda, pues, en el ámbito superior de la humildad, y en el campo del vencido encuentra Simone Weil la civilización. En un pequeño ensayo titulado «Los tres hijos de Noé y la historia de la civilización mediterránea»7 queda esbozada esa última respuesta. Cam es el único hijo de Noé que no se avergüenza de ver a su padre ebrio y desnudo. Sobre los hijos de Cam, afirma Simone Weil, se fundan las civilizaciones; sobre los hijos de Sem y Jafet, la barbarie y la guerra. Los hijos de Cam son siempre los pueblos invadidos, los pueblos derrotados; solo de ellos puede nacer una civilización. Aquellos invasores que se sometan a sus víctimas acabarán creando una civilización; aquellos que se mantengan al margen, con su orgullo y su brutalidad, harán que crezcan el atraso y la tiniebla.
Frederik Hetmann comenzaba su ensayo biográfico sobre Simone Weil dejando en el aire esta pregunta clave: «¿Por qué no hacer por una vez propaganda de una persona, de su manera de vivir y pensar?». En vez de eso, a nosotros nos gustaría hacer lo que el rey lidio Candaules. Sabía que su general arriesgaba la vida si la reina lo veía mientras la contemplaba desnuda. Sabía que había un peligro cierto. Pero su pasión era más fuerte.
También la lectura de la obra de Simone Weil resulta perturbadora y arriesgada. Pero es hora ya de dejar de suplantar sus palabras y acercarse a la belleza desnuda de sus libros.
1. S. Weil, La condición obrera, introd. y notas de Robert Chenavier, trad. de Teresa y José Luis Escartín Carasol, Trotta, Madrid, 2014; ahí el «Diario de fábrica», pp. 61-156.
2. Véase infra«Autobiografía».
3. S. Weil, Intuiciones precristianas, trad. de Carlos Ortega, Trotta, Madrid, 2004.
4. S. Weil, Echar raíces, presentación de Juan-Ramón Capella, trad. de Juan-Ramón Capella y Juan Carlos González Pont, Trotta, Madrid, 22014.
5. Robert Coles, Simone Weil, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 13.
6. S. Weil, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, trad. y presentación de Carmen Revilla, Trotta, Madrid, 2018.
7 Véase infra.
Prefacio
J. M. Perrin
Los textos aquí reunidos se cuentan entre los más hermosos que me dejara Simone Weil. Fueron escritos entre enero y junio de 1942 y están todos ellos relacionados de forma más o menos directa con el diálogo que ambos manteníamos, desde el mes de junio del año anterior, a la escucha de la verdad, ella atraída por Cristo, yo, sacerdote desde hacía trece años.
En 1949 decidí publicar estos escritos y en particular la correspondencia —que es su parte más bella— a fin de dar a conocer las páginas más iluminadoras de su experiencia interior y de su personalidad; pero la razón principal de su publicación fue el deseo, explícitamente expresado por Simone en varias ocasiones, de dar a otros la posibilidad de entrar en el diálogo. Doy fe de que habíamos hablado de ello con frecuencia y en este espíritu me entregó estos textos y los de Intuiciones precristianas. En su carta de adiós me transmitía así su pensamiento: «No sé de nadie más que usted a quien pueda implorar atención en su favor. Quisiera que su caridad, que tan pródiga ha sido conmigo, se desviase de mí para dirigirse hacia lo que llevo en mí y que vale, quiero creerlo, mucho más que yo».
He elegido como título A la espera de Dios por ser una expresión cara a Simone; veía en ella la vigilia del sirviente atento al regreso del señor. Este título expresa también el carácter inacabado que, a causa de los nuevos descubrimientos espirituales que por entonces hizo, atormentaba a Simone.
Esta observación, por breve que sea, es tanto más necesaria cuanto que no estamos aquí en presencia de unos textos destinados a ser publicados y concebidos para vivir de algún modo independientemente de su autora. Por el contrario, las cartas, sobre todo, forman parte, valga la expresión, de ella misma, y no se las puede comprender sin situarlas en su búsqueda, en su evolución e incluso en el diálogo en que se había comprometido.
Simone Weil, que había nacido en París el 3 de febrero de 1909, no recibió ninguna educación religiosa: «Fui educada por mis padres y mi hermano en un agnosticismo completo». Uno de los rasgos dominantes de su infancia fue el amor compasivo por los desdichados; tenía aproximadamente cinco años cuando la guerra de 1914 y el madrinazgo de un soldado le hicieron descubrir la miseria. No quiso tomar un solo terrón más de azúcar a fin de enviarlo todo a los que sufrían en el frente. Para comprender el carácter extraordinario de esta compasión —que será uno de los rasgos esenciales de su vida—, hay que recordar el desahogo material, la tolerancia y el afecto con que sus padres no cesaron de rodearla.
La precocidad de su inteligencia propició su éxito escolar. Fue en el Liceo Duruy donde hizo su curso de Filosofía, recibiendo allí la enseñanza de Le Senne; en el Henri IV preparó el examen de entrada a la Escuela Normal y recibió la influencia profunda de Alain. Tenía diecinueve años cuando fue admitida al examen de ingreso en la Normal y veintidós cuando salió titulada: 1928-1931.
Durante aquellos años se mostró marcadamente anticlerical; era incluso lo bastante antirreligiosa como para estar enfadada durante varios meses con un amigo que se convirtió al catolicismo. Abordaba la vida de docente y su actividad humana en un completo agnosticismo, negándose a plantearse el problema de Dios y no pudiendo resolver el enigma del destino. En aquella época entró en contacto con el movimiento sindicalista y con el grupo de La Révolution prolétarienne. En lo sucesivo no dejará de colaborar con ambos movimientos, sin afiliarse sin embargo a ningún partido. Nunca habló de las personalidades importantes a las que tuvo ocasión de conocer o de ayudar, ni del papel que ella misma desempeñó; para ella, la preocupación prioritaria era el amor a los desgraciados. Un joven obrero, compañero de sus luchas sociales, me decía: «Jamás ha hecho política», y añadía: «si todo el mundo fuera como ella no habría desdichados». Esta compasión por los desgraciados es uno de los rasgos esenciales de su vida.
Le Puy fue su primer destino docente; allí comenzará a dar libre curso a esa comunión real con la miseria de los otros. Para tener derecho al subsidio de paro, los obreros estaban obligados a duros trabajos; les veía picar piedra y, como ellos y con ellos, quería manejar el pico. En una ocasión les acompañó en no sé qué marcha de reivindicación a la prefectura. Se asignó para vivir la suma correspondiente al subsidio cotidiano de paro, distribuyendo el resto de su sueldo entre los demás. En los días de paga se podía contemplar la fila de sus nuevos amigos a la puerta de la joven profesora de Filosofía. Más adelante, llevará incluso sus atenciones hasta dedicar buena parte de su tiempo —tiempo que quitaba a los libros, a los que con tanta pasión amaba— a jugar a las cartas con unos, tratar de cantar con otros, y convertirse realmente en uno de ellos.
Sin embargo, Simone estaba lejos de sentirse satisfecha: para quien verdaderamente ama, la compasión es un tormento. En 1934 decidió adoptar, en toda su dureza, la condición obrera. Conoció entonces el hambre, la fatiga, los malos modos, la opresión del trabajo en cadena, la angustia del paro. Para ella no se trataba de una «experiencia», sino de una encarnación real y total. Su «Diario de fábrica» es un testimonio desgarrador. La prueba fue superior a sus fuerzas; su alma resultó como aplastada por esta conciencia de la desdicha y quedará marcada por ella durante toda su vida.
Cuando en 1936 estalló la guerra de España, Simone —que había participado activamente en las huelgas (artículos para La Révolution prolétarienne)— no dudó en partir para el frente de Barcelona; un accidente causado por su falta de habilidad (se quemó con aceite hirviendo) obligó a su casi inmediata evacuación. Posteriormente apenas hablaría de estos hechos si no era para rendir homenaje a sus compañeros de armas.
En 1938 pasa la Semana Santa en el monasterio de Solesmes y, algunos meses más tarde, tiene lugar la gran iluminación que cambió su vida: «Cristo mismo descendió y me tomó». Es difícil determinar con precisión la fecha de este acontecimiento, pues guardó celosamente el secreto; ninguno de sus escritos personales se refiere a ello ni lo habló tampoco, al parecer, con sus amigos más próximos, a excepción de la carta a Joë Bousquet, en la que hace alguna alusión, y de lo que a mí me contó de viva voz o por escrito. Lo que es evidente es que en medio de los tanteos de su búsqueda y de los vaivenes de su pensamiento, jamás volvió sobre eso; a raíz de la experiencia de ese sentimiento desconocido, dirigió una mirada nueva sobre el mundo, sobre su poesía y sus tradiciones religiosas, y especialmente sobre la acción al servicio de los desdichados, campo en el que intensificó sus esfuerzos.
Vino luego la guerra. No abandonó París hasta que la capital fue declarada ciudad abierta. Fue entonces cuando llegó a Marsella. Allí estaba cuando se promulgó el decreto administrativo en contra de los judíos. En junio de 1941 vino a verme. En una de sus primeras entrevistas me habló de su deseo de compartir la condición y las labores del proletariado agrícola. Me di cuenta enseguida de que no se trataba de una idea irreflexiva, sino de una decisión profunda; pedí entonces a Gustave Thibon que le facilitara el proyecto; pasó así varias semanas en el valle del Ródano y conoció el duro trabajo de la vendimia.
¿Qué decir de aquellos meses de Marsella? Su extrema reserva y el pudor que se ocultaba bajo el tono inflexible y monótono de las discusiones teóricas le hacía hablar poco de sí misma y de sus actividades. Pero, sin embargo, ¿podía pasar desapercibida?
En cuanto a su actividad literaria, estaba en contacto con Cahiers du Sud y escribía con el pseudónimo de Émile Novis (anagrama de su nombre); aparecieron varios artículos suyos importantes, especialmente «La Ilíada o el poema de la fuerza», «La agonía de una civilización contemplada a través de un poema épico» o «En qué consiste la inspiración occitana», además de algunos poemas1. Pero lo mejor de su tiempo lo dedicaba a las traducciones de Platón, a los textos pitagóricos que se han publicado con el título de Intuiciones precristianas y a la elaboración de los textos que constituyen, en parte, este libro. Leía estos escritos en reuniones íntimas con algunos amigos a los que transmitía su amor por Grecia y, sobre todo, las experiencias vividas por los grandes místicos.
Como lecturas preferidas en aquella época es bastante destacable su interés por las memorias del cardenal de Retz y por Los trágicos de Aubigné.
Lecturas y escritos no colmaban su vida; su inclinación espiritual y la voluntad de compasión que le caracterizaban no podían mantenerla indiferente a la vida de los desdichados; ella misma los buscaba y se mezclaba con ellos para conocerlos y ayudarlos. Se interesó muy particularmente por los annamitas desmovilizados que esperaban su repatriación; constatando la injusticia de su suerte, actuó tan eficazmente que consiguió que destituyeran al director del campo.
En una ocasión, su amor por los demás le salvó la vida; detenida por gaullismo, interrogada y amenazada de cárcel, en la que ella, profesora de Filosofía, se vería mezclada con las prostitutas, dio esta incomparable respuesta: «Siempre he deseado conocer ese medio y nunca he creído que para entrar en él, hubiera para mí mejor forma que esta: la cárcel». Ante estas palabras, el juez, tomándola por loca, ordenó que fuera puesta en libertad.
Y, puesto que estamos hablando de la clandestinidad, Simone se entregó a la difusión de Témoignage chrétien, movimiento que gozaba de sus preferencias entre los entonces existentes; más tarde, para intentar que le dejaran lanzarse en paracaídas sobre Francia, haría valer los lazos que la unían con los organizadores del movimiento; sobre este punto escribía a Maurice Schumann: «Creo que es con mucho lo mejor que hay en Francia en este momento. ¡Que no les ocurra ninguna desgracia!» (Escritos de Londres)2.
Su gran preocupación seguía siendo no obstante la cuestión religiosa: escrutaba detenidamente el evangelio, comentándolo con sus amigos, con los que se encontraba en la misa del domingo; frecuentemente venía a verme y, para disfrutar de mayor soledad, asistía a veces, entre semana, a una misa matinal. Fue por aquel tiempo cuando me escribió: «Mi corazón ha sido transportado para siempre, así lo espero, al Santo Sacramento expuesto sobre el altar». Esta frase dice mucho de la atracción que sobre ella ejercía el silencio vivo de las iglesias.
Las semanas y los meses de Marsella pasaron pronto. En marzo de 1942 fui destinado a Montpellier, pero volví frecuentemente a Marsella y pude verla varias veces antes de su marcha; este alejamiento fue la ocasión de sus cartas más bellas3. El 14 de mayo de 1942 se embarcaba con sus padres.
Una vez en Nueva York, echó mano de todos sus conocidos y de todas sus antiguas amistades para tratar de regresar a Londres; sufría como una deserción haber dejado Francia y enviaba misivas en estos términos: «¡Se lo ruego, consiga que regrese a Londres, no me deje morir aquí de pena!», «Apelo a usted para salir de la situación moral extremadamente dolorosa en que me encuentro», «Le suplico me procure, si le es posible, los sufrimientos y peligros útiles que me preservarán de ser estérilmente consumida por la pena. No puedo vivir en la situación en que ahora me encuentro, que me coloca muy cerca de la desesperación» (a M. Schumann).
Pero no por eso dejará a un lado su amor por los desheredados. «Exploro Harlem —escribía a uno de sus amigos— y todos los domingos voy a una iglesia baptista en la que, salvo yo, no hay ningún blanco». Entablaba relación con muchachas negras y las invitaba a su casa; ese mismo amigo, que la conocía bien, me decía: «¡Si Simone se hubiera quedado en Nueva York se habría hecho negra!».
Su corazón, sin embargo, estaba en el universo: «La desdicha extendida sobre la superficie del globo terrestre me obsesiona y me abruma al punto de anular mis facultades; no puedo recuperarlas y liberarme de esa obsesión si no es por la participación en el peligro y el sufrimiento. Es, pues, una condición para recuperar mi capacidad de trabajo» (a M. Schumann).
Londres, adonde llegaba a finales de 1942, le causó una cruel decepción. Solo tenía un objetivo: conseguir una misión difícil y peligrosa, sacrificarse de manera útil, fuera para salvar otras vidas, fuera para realizar algún acto de sabotaje. Lo reclama de viva voz; insiste por escrito: «No puedo evitar el tener la indiscreción y el impudor de los mendigos; como los mendigos, solo sé, a modo de argumento, gritar mis necesidades...». Pero era imprudente aceptar. Se le encomendó un trabajo intelectual. Pasaba horas en su despacho, alimentándose a menudo con un simple bocadillo y quedándose allí toda la noche tras haber dejado pasar la hora del último metro, para dormir apoyada sobre la mesa o tumbada en el suelo.
Cuando con insistencia suplicaba que le fuera asignada una «misión», señalaba: «El esfuerzo que hago aquí se verá dentro de poco detenido por un triple límite. Uno moral, pues temo que el dolor de no sentirme en mi sitio, creciendo sin cesar, acabará, a mi pesar, por obstaculizar mi pensamiento. El segundo, intelectual; es evidente que en el momento de bajar a lo concreto mi pensamiento se detendrá falto de objeto. El tercero, físico; pues la fatiga crece».