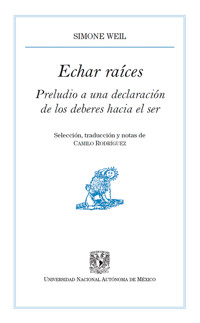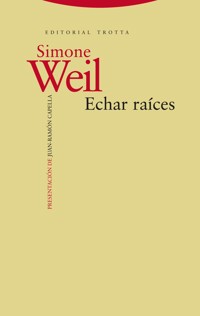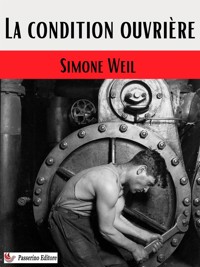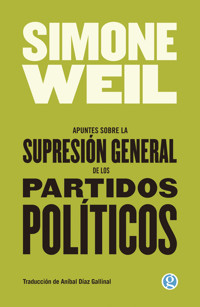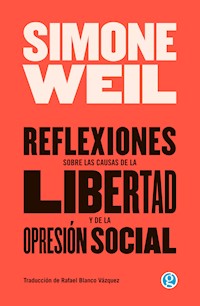
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las esperanzas de la democracia y del pacifismo se ha arruinado por el autoritarismo: ¿hay algún ámbito de la vida que no se haya visto envenenado por este fracaso? Ni siquiera el progreso parece tener sentido. Todo ha sido razón de miseria, todo será usado para la guerra. ¿Ha fracasado la Ilustración? Incluso los movimientos revolucionarios parecen estar detenidos. Aunque Simone Weil escribió Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión social hace casi un siglo, el ensayo posee una actualidad precisa. Las preguntas planteadas quizás puedan servirnos para analizar nuestro presente, después de todo para la autora siempre fue su obra más importante y abre las puertas para planteamientos profundos y necesarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simone Weil nació en 1909 en París, Francia. A los 19 años ingresa en la École Normale Superiore, con la calificación más alta, seguida por Simone de Beauvoir. Apasionada estudiosa del marxismo, logró conocer a León Trotsky, con quien pudo discutir ideas respecto de la situación rusa del momento, así como también sobre la doctrina marxista y el régimen de Stalin. En 1934, por decisión propia, pidió una licencia y se sumó a trabajar junto a los obreros como operaria en la fábrica Renault. Participó junto a grupos anarquistas en la Guerra Civil Española para pelear contra el régimen franquista y también intentó ingresar a Francia como combatiente. Poco tiempo después le diagnosticaron tuberculosis y, según las crónicas de la época, se negó a ingerir los alimentos prescriptos por su estado de salud. Murió el 24 de agosto de 1943. Toda su obra fue conocida en forma póstuma.
Ilustración de Simone Weil por Juan Pablo Martínez
Página de legales
Weil, Simone, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social / Simone Weil. - 2ª ed. - Ciudad Autónoma deBuenos Aires : EGodot Argentina, 2021. Libro digital, EPUB. Traducción de: Rafael Vázquez Blanco.ISBN: 978-987-8413-30-31. Filosofía Contemporánea.Ⅰ. Vázquez Blanco, Rafael, trad.Ⅱ. TítuloCDD 190
ISBN edición impresa: 978-987-8413-18-1
Traducción Matías BattistónCorrección Luz RodríguezTraducción Rafael Blanco VázquezDiseño de tapa y guardas Francisco BóDiseño de interiores Víctor MalumiánIlustración de Simone Weil Juan Pablo Martínez
© Ediciones [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2021
Digitalizado en EPUB 3.2 por DigitalBe (ENE/2021)
Información de Accesibilidad:
Amigable con lectores de pantalla: Si.
Resumen de accesibilidad: Esta publicación incluye valor añadido para permitir la accesibilidad y compatibilidad con tecnologías asistivas. Las imagenes en esta publicación están apropiadamente descriptas en conformidad con WCAG 2.0 AA.
EPUB Accesible en conformidad con: WCAG-AA
Peligros: ninguno
Certificado por: DigitalBe
Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social
Simone Weil
Traducción de Rafael Blanco Vázquez
En lo que se refiere a los asuntos humanos, no reír, no llorar, no indignarse, sino comprender.
S
pinoza
El ser dotado de razón puede convertir cualquier obstáculo en materia de su trabajo y sacarle partido.
M
arco
A
urelio
Introducción
El período presente es de esos en los que todo lo que parece suponer una razón para vivir se evapora y, si no queremos caer en el desasosiego o la inconsciencia, debemos cuestionarlo todo. Que el triunfo de los movimientos autoritarios y nacionalistas arruine por todas partes la esperanza que las buenas gentes habían depositado en la democracia y el pacifismo no es más que una parte del mal que nos aqueja; este es mucho más profundo y amplio. Podemos preguntarnos si existe un solo ámbito de la vida pública o privada en el que las fuentes mismas de la actividad y la esperanza no estén envenenadas por las condiciones en que vivimos. Ya no trabajamos con la orgullosa conciencia de que somos útiles, sino con la humillante y angustiosa sensación de que gozamos de un privilegio otorgado por una efímera gracia del destino, un privilegio del que quedan excluidos varios seres humanos por el mero hecho de ser nuestro; un simple empleo. Los propios empresarios han perdido esa ingenua creencia en un progreso económico ilimitado que les hacía imaginar que tenían una misión. El progreso técnico parece haber fracasado, ya que en lugar de bienestar solo ha llevado a las masas la miseria física y moral en que las vemos debatirse; además, las innovaciones técnicas ya no son admitidas en ningún lugar, o casi, excepto en las industrias de guerra. En cuanto al progreso científico, resulta difícil entender la utilidad de seguir apilando conocimientos encima de un amasijo tan voluminoso que ni el pensamiento de los especialistas puede abarcarlo; y la experiencia demuestra que nuestros antepasados se equivocaron al creer en la difusión de las luces, pues lo único que se puede trasladar a las masas es una miserable caricatura de la cultura científica moderna, caricatura que, lejos de educar su capacidad de juicio, las acostumbra a la credulidad. Hasta el arte sufre las consecuencias de este desasosiego general que lo priva en parte de su público y por ende atenta contra la inspiración. Por último, la vida familiar es pura ansiedad desde que se les ha cerrado la sociedad a los jóvenes. Y esa generación para la cual la febril espera del futuro es la vida entera, vegeta, en el mundo entero, con la conciencia de que no tiene ningún futuro, de que no hay lugar para ella en nuestro universo. Por lo demás, si bien es más agudo en el caso de los jóvenes, este mal es común a toda la humanidad de hoy. Vivimos una época privada de futuro. La espera de lo que venga ya no es esperanza sino angustia.
Sin embargo, existe desde 1789 una palabra mágica que contiene todos los futuros imaginables y que nunca alberga tanta esperanza como en las situaciones desesperadas; es la palabra revolución. De ahí que, de un tiempo a esta parte, esté siendo tan pronunciada. Parece ser que deberíamos estar en pleno período revolucionario; pero en realidad todo se desarrolla como si el movimiento revolucionario se hundiera junto con el régimen que aspira a destruir. Desde hace más de un siglo, cada generación de revolucionarios ha vivido con la esperanza de una revolución cercana; hoy, dicha esperanza ha perdido todo lo que podía servirle de punto de apoyo. Ni en el régimen surgido de la Revolución de Octubre, ni en las dos Internacionales, ni en los partidos socialistas o comunistas independientes, ni en los sindicatos, ni en las organizaciones anarquistas, ni en las pequeñas agrupaciones de jóvenes que tanto han proliferado desde hace algún tiempo, podemos encontrar nada que sea vigoroso, sano o puro; hace mucho que la clase obrera no da signos de esa espontaneidad con la que contaba Rosa Luxemburgo y que, de hecho, nunca se manifestó sin ser pasada de inmediato por las armas; a las clases medias solo las seduce la revolución cuando aparece, con fines demagógicos, en boca de aprendices de dictador. A menudo se dice que la situación es objetivamente revolucionaria y que lo único que falla es el “factor subjetivo”; como si la total carencia de esa fuerza que por sí sola bastaría para transformar el régimen no fuera un rasgo objetivo de la situación actual, algo cuyas raíces hay que buscar en la estructura de nuestra sociedad. Por este motivo, el primer deber que nos impone el período presente es tener el suficiente valor intelectual para preguntarnos si el término revolución es algo más que una palabra, si encierra un contenido preciso, si no es simplemente una de las numerosas mentiras que ha suscitado el régimen capitalista en su desarrollo y que la crisis actual nos hace el favor de disipar. Parece una pregunta impía por todos los seres nobles y puros que lo han sacrificado todo, incluida su propia vida, por esta palabra. Pero solo los sacerdotes pueden pretender medir el valor de una idea por la cantidad de sangre derramada en su nombre. ¿Quién sabe si la sangre de los revolucionarios no ha corrido tan inútilmente como la de esos griegos y troyanos del poeta que, engañados por una falsa apariencia, se batieron durante diez años alrededor de la sombra de Helena?
Ⅰ
Crítica del marxismo
Hasta la época actual, todos los que han sentido la necesidad de apuntalar sus sentimientos revolucionarios con concepciones precisas han encontrado o creído encontrar dichas concepciones en Marx. Ha quedado establecido para siempre que Marx, con su teoría general de la historia y su análisis de la sociedad burguesa, demostró la ineluctable necesidad de una transformación cercana en la que se aboliría la opresión a que nos somete el régimen capitalista; y es tan grande el convencimiento que casi nadie se molesta en examinar de cerca dicha demostración. El “socialismo científico” ha pasado a ser un dogma, exactamente igual que todos los resultados obtenidos por la ciencia moderna, resultados en los que pensamos que tenemos el deber de creer, sin que ni siquiera se nos ocurra interesarnos por el método. En lo que respecta a Marx, si queremos asimilar de verdad su demostración, enseguida nos damos cuenta de que comporta muchas más dificultades que las que los propagandistas del “socialismo científico” dejan suponer.
A decir verdad, Marx explica de forma admirable el mecanismo de la opresión capitalista; pero lo explica tan bien que cuesta imaginar cómo podría dejar de funcionar dicho mecanismo. Por lo general, de esa opresión solo nos quedamos con el aspecto económico, a saber, la apropiación de la plusvalía; y si nos atenemos a ese punto de vista, no resulta desde luego nada difícil explicar a las masas que dicha apropiación está ligada a la competencia, ligada a su vez a la propiedad privada, y que el día en que la propiedad se haga colectiva todo irá bien. Sin embargo, incluso dentro de los límites de este razonamiento sencillo en apariencia, un examen atento hace surgir mil dificultades. Y es que, como bien demostró Marx, la auténtica razón de la explotación de los trabajadores no es el deseo que pudieran tener los capitalistas de gozar y consumir, sino la necesidad de agrandar la empresa lo más rápido posible para hacerla más poderosa que las de la competencia. Ahora bien, cualquier especie de colectividad trabajadora, sea cual sea, y no solo la empresa, necesita restringir al máximo el consumo de sus miembros para dedicar el mayor tiempo posible a forjarse armas contra las colectividades rivales; de manera que mientras siga habiendo, en la superficie del planeta, una lucha por el poder, y mientras el factor decisivo para la victoria siga siendo la producción industrial, los obreros serán explotados. A decir verdad, Marx suponía concretamente, sin probarlo, que cualquier especie de lucha por el poder desaparecería el día en que se establezca el socialismo en todos los países industriales; la única desgracia es que, como reconoció el propio Marx, la revolución no puede hacerse en todas partes al mismo tiempo; y cuando se hace en un país, no suprime en dicho país, sino que acentúa, la necesidad de explotar y oprimir a las masas trabajadoras, por miedo a ser más débil que las demás naciones. La historia de la Revolución Rusa constituye una dolorosa ilustración de esto.
Si consideramos otros aspectos de la opresión capitalista, aparecen otras dificultades aun más temibles o, mejor dicho, la misma dificultad, pero bajo una perspectiva más cruda. La fuerza que posee la burguesía para explotar y oprimir a los obreros reside en los cimientos mismos de nuestra vida social, y ninguna transformación política y jurídica puede aniquilarla. Dicha fuerza es, en primer lugar y en esencia, el propio régimen de la producción moderna, a saber, la gran industria. A este respecto, abundan en Marx las fórmulas vigorosas sobre el sometimiento del trabajo vivo al trabajo muerto, “la inversión de la relación entre objeto y sujeto”, “la subordinación del trabajador a las condiciones materiales del trabajo”. “En la fábrica”, escribe en El capital, “existe un mecanismo independiente de los trabajadores que los incorpora como engranajes vivos… La separación entre las fuerzas intelectuales que intervienen en la producción y el trabajo manual, y la transformación de las primeras en poder del capital sobre el trabajo, llegan a su apogeo en la gran industria basada en el maquinismo. El detalle del destino individual del operario de las máquinas desaparece como algo carente de valor frente a la ciencia, las formidables fuerzas naturales y el trabajo colectivo, que son incorporados al conjunto de las máquinas y constituyen junto con ellas el poder del propietario”. Así, la completa subordinación del obrero a la empresa y a los que la dirigen toma sus raíces en la estructura de la fábrica y no en el régimen de la propiedad. De igual modo, “la separación entre las fuerzas intelectuales que intervienen en la producción y el trabajo manual” o, según otra fórmula, “la degradante división del trabajo en trabajo manual y trabajo intelectual” es la base misma de nuestra cultura, que es una cultura de especialistas. La ciencia es un monopolio, no por una mala organización de la instrucción pública, sino por su propia naturaleza; los profanos solo tienen acceso a los resultados, no a los métodos, es decir que solo pueden creer y no asimilar. El propio “socialismo científico” se ha convertido en el monopolio de unos pocos y los “intelectuales” tienen por desgracia los mismos privilegios en el movimiento obrero que en la sociedad burguesa. Exactamente igual ocurre en el ámbito político. Marx percibió con claridad que la opresión estatal se basa en la existencia de aparatos de gobierno permanentes y separados de la población, a saber, los aparatos burocrático, militar y policial; pero estos aparatos permanentes son el efecto inevitable de la separación radical que existe entre las funciones de dirección y las funciones de ejecución. También en este aspecto el movimiento obrero reproduce integralmente los vicios de la sociedad burguesa. En todos los ámbitos nos encontramos con el mismo obstáculo. Toda nuestra civilización está basada en la especialización, la cual implica el sometimiento de los que ejecutan a los que coordinan; y con semejante base, solo es posible organizar y perfeccionar la opresión, pero no aligerarla. La sociedad capitalista no ha podido elaborar en su seno las condiciones materiales de un régimen de libertad e igualdad, pues la instauración de un régimen así supone una transformación previa de la producción y la cultura.
Que Marx y sus discípulos creyeran de todos modos en la posibilidad de una democracia efectiva sobre los cimientos de la civilización actual, eso es algo que solo podemos comprender si tenemos en cuenta su teoría del desarrollo de las fuerzas productivas. Sabemos que, para Marx, este desarrollo constituye, en el fondo, el auténtico motor de la historia, y que es poco menos que ilimitado. Cada régimen social, cada clase dominante tiene la “tarea”, la “misión histórica”, de llevar las fuerzas productivas a un nivel cada vez más elevado, hasta que llega el día en que todo progreso ulterior es detenido por los marcos sociales; en ese momento las fuerzas productivas se rebelan, rompen dichos marcos y una nueva clase se hace con el poder. Certificar que el régimen capitalista aplasta a millones de hombres solo permite condenarlo moralmente; lo que constituye la condena histórica del régimen es el hecho de que tras hacer posible el progreso de la producción ahora la obstaculice. La tarea de las revoluciones consiste esencialmente en la emancipación, no de los hombres, sino de las fuerzas productivas. A decir verdad, resulta evidente que, en cuanto estas han alcanzado un desarrollo suficiente para que la producción pueda realizarse con poco esfuerzo, ambas tareas coinciden; y Marx suponía que ese era el caso en nuestra época. Dicha suposición fue la que le permitió establecer un acuerdo indispensable para su tranquilidad moral entre sus aspiraciones idealistas y su concepción materialista de la historia. Para él, la técnica actual, una vez liberada de las formas capitalistas de la economía, puede dar a los hombres, desde ahora, suficiente tiempo libre para permitirles un desarrollo armonioso de sus facultades, lo que hará desaparecer en cierta medida la degradante especialización establecida por el capitalismo; y sobre todo, el ulterior desarrollo de la técnica debe aliviar cada día más el peso de la necesidad material y, como consecuencia inmediata, el de la imposición social, hasta que la humanidad alcance por fin un estado realmente paradisíaco, en el que la más abundante producción requerirá un esfuerzo insignificante, en el que se levantará la antigua maldición del trabajo, en el que se volverá, resumiendo, a la dicha de Adán y Eva antes de que cometieran su falta. Resulta fácil comprender, a partir de esta concepción, la postura de los bolcheviques, y por qué todos, incluido Trotski, tratan las ideas democráticas con soberano desprecio. Se han visto impotentes para llevar a cabo la democracia obrera prevista por Marx; pero ellos no se arredran por tan poco, convencidos como están, por un lado, de que cualquier tentativa de acción social que no consista en desarrollar las fuerzas productivas está condenada de antemano al fracaso, y, por otro, de que cualquier progreso de las fuerzas productivas hace avanzar a la humanidad por el camino de la liberación, aunque sea a costa de una opresión provisional. Siendo tan grande su seguridad moral, no sorprende que hayan asombrado al mundo con su fuerza.
Sin embargo, las creencias reconfortantes no suelen ser razonables. Antes incluso de examinar la concepción marxista de las fuerzas productivas, llama la atención el carácter mitológico que dicha concepción presenta en toda la literatura socialista, donde es considerada un postulado. Marx nunca explica por qué razón las fuerzas productivas tenderían a incrementarse; al admitir sin pruebas tan misteriosa tendencia, no se emparenta con Darwin, como le gustaba creer, sino con Lamarck, que también basaba todo su sistema biológico en una inexplicable tendencia de los seres vivos a la adaptación. Del mismo modo, ¿por qué razón, cuando las instituciones sociales se oponen al desarrollo de las fuerzas productivas, debería la victoria corresponder de antemano a estas y no a aquellas? Evidentemente Marx no supone que los hombres transforman de manera consciente su estado social para mejorar su situación económica; sabe muy bien que hasta nuestros días las transformaciones sociales nunca han ido acompañadas de una conciencia clara de su alcance real; así pues, admite de forma implícita que las fuerzas productivas poseen una virtud secreta que les permite vencer los obstáculos. ¿Pero por qué deja asentado sin demostrarlo, y como una verdad evidente, que las fuerzas productivas pueden conocer un desarrollo ilimitado? Toda esta doctrina, en la que se basa enteramente la concepción marxista de la revolución, está desprovista del más mínimo carácter científico. Para comprenderla, hay que recordar los orígenes hegelianos del pensamiento marxista. Hegel creía que en el universo se oculta un espíritu en acción y que la historia del mundo es simplemente la historia de ese espíritu del mundo, el cual, como todo lo espiritual, tiende indefinidamente a la perfección. Marx pretendió “enderezar” la dialéctica hegeliana, a la que acusaba de estar “patas arriba”; sustituyó el espíritu por la materia como motor de la historia; pero en una paradoja extraordinaria, concibió la historia, a partir de dicha rectificación, como si atribuyera a la materia lo que es la esencia misma del espíritu, una perpetua aspiración a un estado superior. De hecho, así sintonizaba profundamente con la corriente general del pensamiento capitalista; transferir el principio del progreso del espíritu a las cosas es dar una expresión filosófica a esa “inversión de la relación entre sujeto y objeto” en la que Marx veía la esencia misma del capitalismo. El desarrollo de la gran industria convirtió a las fuerzas productivas en la divinidad de una especie de religión que influyó en Marx, a pesar suyo, al elaborar su concepción de la historia. El término de “religión” puede sorprender tratándose de Marx; pero creer que nuestra voluntad converge con una misteriosa voluntad que mueve el mundo y nos ayudará a vencer es pensar religiosamente, es creer en la Providencia. De hecho, el vocabulario mismo de Marx lo demuestra, pues contiene expresiones casi místicas, como por ejemplo “la misión histórica del proletariado”. Esta religión de las fuerzas productivas en cuyo nombre generaciones enteras de empresarios han aplastado a las masas trabajadoras sin el menor remordimiento constituye asimismo un factor de opresión en el interior del movimiento socialista; todas las religiones hacen del hombre un simple instrumento de la Providencia, y el propio socialismo pone a los hombres al servicio del progreso histórico, es decir del progreso de la producción. Por este motivo, sea cual sea el ultraje infligido a la memoria de Marx por el culto que le profesan los opresores de la Rusia moderna, en parte se lo merece. Marx, es cierto, nunca tuvo otro móvil que una generosa aspiración a la libertad y la igualdad; solo que tal aspiración, separada de la religión materialista con la que se confundía en su cabeza, ya solo pertenece a eso que Marx llamaba con desdén el socialismo utópico. Si la obra de Marx no contuviera nada más valioso, podría ser olvidada sin mayor inconveniente, con la salvedad al menos de los análisis económicos.
Pero este no es el caso; encontramos en Marx otra concepción totalmente alejada de ese hegelianismo inverso, a saber, un materialismo que ya no tiene nada de religioso y constituye no una doctrina sino un método de conocimiento y acción. No resulta infrecuente ver cómo