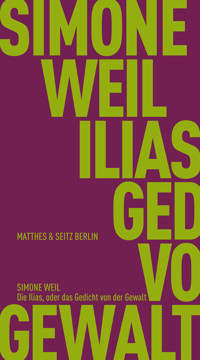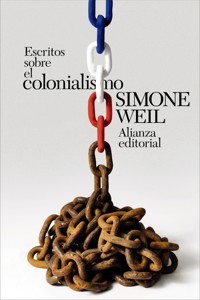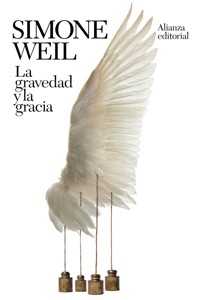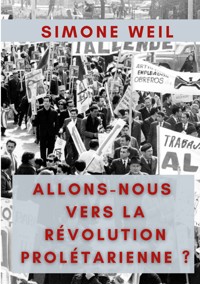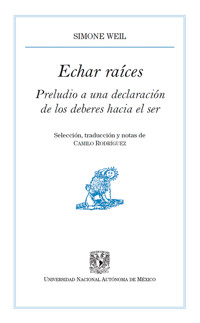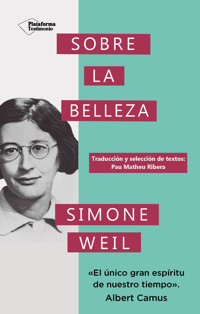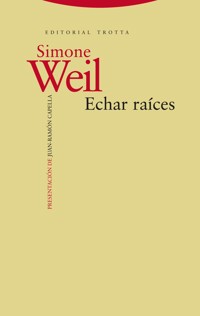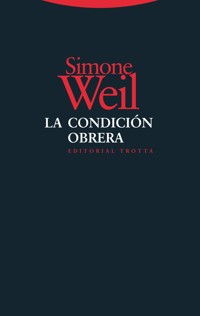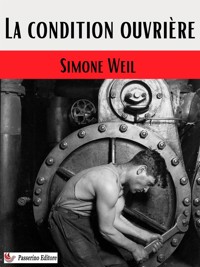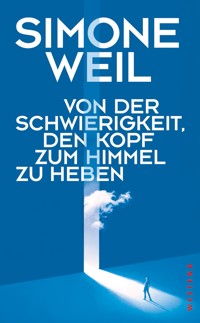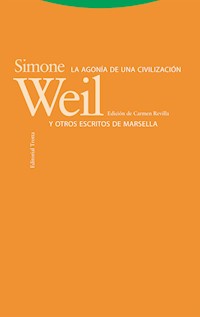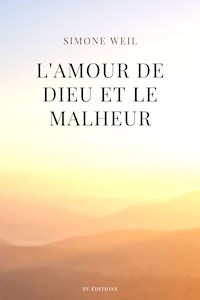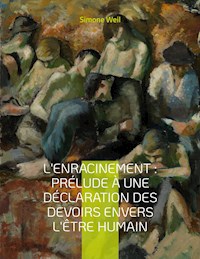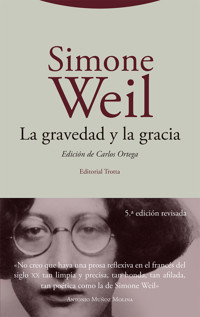
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Estructuras y Procesos. Religión (EPR)
- Sprache: Spanisch
Obra maestra de la literatura filosófica y espiritual, La gravedad y la gracia explora los confines de la condición humana, abordando temas como el sufrimiento, la redención, el amor y la belleza. Desde 1934 hasta su muerte, Simone Weil acostumbró a apuntar en sus Cuadernos reflexiones que son el núcleo de su pensamiento. La gravedad y la gracia es una antología ordenada de esas notas: textos desnudos y carentes de ardides que traducen una experiencia interior de una exigencia poco común. Luz y gravedad rigen la realidad del ser humano. Simone Weil trató de desentrañar los modos de la participación de la gracia divina en el mundo, así como el punto de intersección de la misma con la ley de la fuerza que lo domina. Toda su vida anduvo buscando ese encuentro imposible entre la perfección divina y la desgracia de los hombres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La gravedad y la gracia
Simone Weil
Edición de Carlos Ortega
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Religión
© Editorial Trotta, S.A., 2025
http://www.trotta.es
Primera edición: 1994
Segunda edición: 1998
Tercera edición: 2001
Cuarta edición: 2007
Quinta edición: 2025
Título original: La pesanteur et la grâce
© Librairie Plon, 1947, 1988
© Carlos Ortega Bayón, introducción, traducción y notas, 1994, 2025
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-1364-322-9 (edición digital e-pub)
CONTENIDO
Prólogo: Carlos Ortega
Introducción: Carlos Ortega
1. La firmeza de un nudo
2. Un artista del hambre
3. Lejos de los cálidos baños
4. La perfecta alegría
Bibliografía
Cronología
LA GRAVEDAD Y LA GRACIA
La gravedad y la gracia
Vacío y compensación
Aceptar el vacío
Desapego
La imaginación colmadora
Renuncia al tiempo
Desear sin objeto
El yo
Descreación
Desaparición
La necesidad y la obediencia
Ilusiones
Idolatría
El amor
El mal
La desgracia
La violencia
La cruz
Balanza y palanca
Lo imposible
Contradicción
La distancia entre lo necesario y lo bueno
Azar
Aquel al que hay que amar está ausente
El ateísmo purificado
La atención y la voluntad
Adiestramiento
La inteligencia y la gracia
Lecturas
El anillo de Giges
El sentido del universo
Metaxu
Belleza
Álgebra
La carta social
El gran animal
Israel
La armonía social
Mística del trabajo
PRÓLOGO
Carlos Ortega
Treinta años después de la publicación en esta editorial de La gravedad y la gracia, se ha extendido en nuestro país rotundamente el conocimiento de Simone Weil no sólo en el ámbito universitario. Se trata del éxito de alguien que nunca quiso tener éxito, que nunca quiso hacer «una carrera». De haber vivido más tiempo, hubiera podido completarla fácilmente en la universidad, después de ganar su cátedra de instituto. Pero su mundo no era el académico. Tampoco su pensamiento, que se halla lejos de los modelos universitarios germánicos o anglosajones. Ella es una pensadora indómita, cuyo acicate son las perentorias (y por perentorias, eternas) urgencias del existir. De ahí que nunca se propusiera de verdad construir un sistema filosófico y que sospechara de los sistemas ajenos. El atractivo que ha ganado en nuestros días le viene seguramente de esa falta de sistema, que le permite traer a la filosofía asuntos vitales, en un momento en que los tratados de economía sirven de argumentación filosófica, igual que en otro tiempo sirvieron los tratados de óptica. Su obra no es, pues, un edificio perfectamente diseñado, sino un riquísimo y variado contenedor de desarrollos ideológicos y espirituales con base experiencial, un pensamiento al hilo de una vida, fruto de una integridad semejante a la de un filósofo antiguo.
Tal vez convenga acentuar ahora cómo este pensamiento de Simone Weil encuentra su expresión, cómo crece con el rodrigón de su biografía y en qué forma de escritura toma cuerpo. Es hora también de atender al estilo, al impulso apasionado con que hace las anotaciones en sus Cuadernos, o redacta sus precisos artículos y ensayos. Se trata de señalar algo que ya no está en sus ideas, que es más bien un rasgo que las ajusta, que las aclara, que las remata: una agudeza, una exactitud de poeta, la desnudez de un geómetra.
Lo esencial de ese pensamiento probado, empírico, está contenido aquí, en La gravedad y la gracia, este libro artificial, elaborado por Gustave Thibon. Un entomólogo de las ideas no lo hubiera hecho mejor. Aquí están seleccionados, agrupados y clasificados todos los temas sobre los que se ejercitó la inteligencia de esta joven singular que no alcanzó la edad que se tiene por madura. Todavía hoy no encuentro un acceso mejor para internarse en su obra.
Julio de 2024
INTRODUCCIÓN
Carlos Ortega
1. LA FIRMEZA DE UN NUDO
El 30 de agosto de 1943 era enterrada en tierra de nadie, en una zona intermedia entre la parte católica y la parte judía del New Cemetery o Cementerio de Extranjeros de la localidad inglesa de Ashford, en Kent, Simone Weil. Entre las siete personas que acompañaban su féretro no se encontraba ningún sacerdote que pudiera rezar un responso en la hora de su despedida. Este hecho, que no tiene por qué resultar significativo para la comprensión de la vida de Simone Weil, como tampoco debe serlo para un lector de su obra, contrasta fuertemente con algunas voces que han pedido su canonización por parte de la Iglesia católica1. Peticiones como estas culminan en realidad un proceso que comenzó unos años más tarde de la muerte de Simone Weil, con la publicación en 1947 y 1949 de A la espera de Dios y La gravedad y la gracia, y que perseguía la rotación de su figura —en lo que tenía de vida ejemplar— en una órbita católica.
No es reprochable, desde luego, el intento de las iglesias de atraerse modelos que, aunque de difícil reducción a fórmulas edificantes, no desencajen en la doctrina y actúen como vanguardia o faro de los fieles más desconcertados ante las flojas, equívocas o tercas respuestas con que las instituciones eclesiásticas tratan de deshacer los dilemas que plantea el curso de la historia. Ni tampoco lo es el espíritu renovador que alienta en semejantes ensayos. Pero pasará por ingenuo quien, para el caso de Simone Weil, olvide que su canonización significaría no tanto dar validez a su pensamiento en el seno de la Iglesia, cuanto dar validez a la doctrina de la Iglesia en la influencia que su figura de pensadora originalísima pudiera tener en un futuro.
Por lo demás, nadie ignora el modo en que el interés eclesiástico puede hacer conjugar el destino espiritual más radical con los axiomas más contrarios a ese destino. Baste recordar, por ejemplo, cómo fray Juan de la Cruz era perseguido en vida, y cómo lo fueron personas afines a él espiritualmente, como la madre Ana de Jesús treinta años después de muerto el santo, por aquellos mismos que lo elogiaban2. En Simone Weil, la tensión que expresa su obra, tan paradójica como la del propio Juan de Yepes, y su existencia, de una radicalidad tal que desemboca en una muerte voluntaria, deberían ser suficientes para disuadir a cualquier confesión de apropiarse de su figura. Con claridad manifestó ella hallarse «al lado de todas las cosas que no tienen cabida en la Iglesia»3, lo que equivale a afirmar que su verdad, la que encontró en el fondo de todo desamparo y de toda desgracia, no es accesible a aquella institución.
Un olfato tan inquisitivo como el de Charles Moeller adivinó ya en los años cincuenta qué poco conciliable resultaba la filosofía religiosa de Simone Weil con el orden doctrinal del catolicismo. La condena de Moeller no se hacía, sin embargo, sin vencer cierta resistencia sentimental, pues él admiraba la vida de esta «mártir de la caridad» —como él la llamó—, y creía en sus dones místicos. Pero no quedaba otro remedio que denunciar la herejía de su sistema, al que consideraba «una de las mayores tentaciones de nuestro siglo»4, y apuntó a su pensamiento sobre Dios y la creación —su teoría más poética, si cabe— como el núcleo en que residía el gran error, el cual contradecía gravemente los dogmas más sólidos del catolicismo.
Para Simone Weil, glosando en esto un versículo de san Pablo (Filipenses 2, 7), Dios se vacía en la creación, y dota a sus criaturas de una falsa divinidad de la que estas a su vez habrían de vaciarse para que la creación tuviera por fin cumplimiento. En la estela de ese movimiento que describen el abandono y la restitución, la única forma de relacionarse justamente con Dios es «actuar como esclavo, mientras que se contempla con amor...»5.
Moeller apreciaba una amalgama de doctrinas gnósticas, maniqueas y estoicas, junto a un contagio de misticismo extremo, en los textos en que Simone Weil desarrolla su pensamiento sobre Dios y la creación. Los síntomas aparecían descritos con nitidez en su estudio, y el diagnóstico de heterodoxia (o aun de pura herejía) se avenía con sus argumentos. Luego, a la hora de señalar la causa de semejantes desviaciones, Moeller, con trazas de psicoanalista circense, aseguraba que eran fruto de «la sexualidad reprimida de la autora», concluyendo que «si Simone Weil hubiera tenido hijos de su carne, jamás hubiera escrito lo que escribió»6.
Este horrísono final (tan malsonante como decir que si el canónigo Moeller hubiera sido mujer yibutiana, «jamás hubiera escrito lo que escribió») no debería llamar a engaño sobre el acierto de la lectura de Moeller desde la perspectiva de la ortodoxia cristiana. Su reacción ante un misticismo y un ateísmo en la fe que conmovían los cimientos de la cultura parroquial y superaban el dogmatismo de la Iglesia con un lenguaje desnudo era de esperar; igualmente predecible su alabanza del modo de vida anticonvencional y heroico de Simone Weil. «Ella era mejor que sus doctrinas»7, pensaba Moeller, quien desde el principio reconocía «atacar a su obra, no a su persona»8. Otros creyentes católicos, como el filósofo Gabriel Marcel o la novelista norteamericana Flannery O’Connor, se sumarían después a ese rechazo de los textos de Simone Weil y a la curiosidad, o a la intriga, ante su vida. Así se explica la suerte corrida por su obra (que tardó ocho lustros en llegar a España, por ejemplo), frente a la fortuna de los sucesos de su biografía, de la que se han prodigado las versiones. Ignazio Silone y Georges Bataille la hicieron protagonista de novelas (el primero, en la inacabada Severina; Bataille, en Le bleu du ciel), y Liliana Cavani escribió un guion para rodar una película que nunca se realizó.
La filosofía de Simone Weil, que siempre quiso poner a prueba su pensamiento, una filosofía tan audaz como carente de ardides, corre, sin embargo, en paralelo al fatídico privilegio de su heroica vida. Por el contrario, escaso sería el interés por su experiencia sin el soporte del pensamiento que muchas veces la precede. En la defensa que trató de hacer Maurice Blanchot de la coherencia de este pensamiento por encima de sus contradicciones9, se sugería la firmeza del nudo que dentro de la personalidad de Simone Weil enlazaba lo que podría llamarse la parte silenciosa de su alma con las decisiones externas que conformaron su destino. Sin duda trampearía ese destino quien con testimonios de última hora u otros trabajos artesanos se propusiera ignorar la correspondencia entre vida y obra, entre pensamiento y acción en Simone Weil.
No algo distinto de esa dialéctica rigurosa es lo que provocó que Simone Weil se mantuviera fuera de la Iglesia cuando en 1941, en Marsella, el dominico Joseph-Marie Perrin quiso inducirla al bautismo. Había más que mera honestidad intelectual en su gesto de impedirse cualquier acercamiento, ni siquiera formal, al catolicismo: «mi vocación me impone que me quede al margen de la Iglesia»10. Con la certeza de que el amor al prójimo o la belleza del mundo sustituían a la virtud que, según la doctrina de Roma, solo se obtenía mediante los sacramentos, Simone Weil enumeró, diez meses antes de morir, los obstáculos —treinta y cuatro— que creía ver entre ella y el cristianismo11. Todos ellos remitían a una universalidad que la Iglesia no alcanzaba a cubrir, y revelaban la necesidad de una limpieza filosófica de sus dogmas12.
Naturalmente, nadie puede negar la legitimidad de una glosa cristiana de la filosofía de Simone Weil; no es dudoso, asimismo, que muchas de sus verdades puedan ser útiles para los cristianos. Conviene, sin embargo, no entorpecer el impulso de la mayor pensadora del amor y de la desgracia de nuestro siglo con molinos que no resistirían el ímpetu ni la pureza de sus aguas. En su breve existencia trató de desentrañar el grado y los modos de la participación de la gracia divina en el mundo, así como el punto de intersección de la misma con las leyes que lo dominan. Toda su vida anduvo buscando ese momento del encuentro entre la perfección divina y la desgracia de los hombres. Y lo hizo libérrimamente, sensible solo a los rumbos que le marcaban sus propias experiencias espirituales. Su nudo interior nunca se aflojó. Que nadie lo desate ahora.
2. UN ARTISTA DEL HAMBRE
Simone Weil es como el artista del hambre de Kafka, un personaje que despierta un súbito interés no bien se conocen cuatro detalles de sus «capacidades», y al que luego se olvida por la avidez de nuevos espectáculos o porque el interés se muda en «repulsión hacia el espectáculo del hambre», mientras el artista adelgaza y adelgaza hasta lo insólito, hasta confundirse y ser barrido con la paja de la jaula en la que se le exhibe. Los dos exhalan la misma queja de que nadie vaya a recoger el legado de los secretos de su vocación.
Pocos días antes de morir, Simone Weil se sentía frustrada viendo que nadie hacía caso de sus palabras, mientras procuraban a su persona toda suerte de cuidados. Lamentaba que alabaran su inteligencia, en lugar de interesarse verdaderamente por lo que la misma era capaz de producir. Los elogios a su inteligencia no tenían otro objeto, según ella, que evitar responderse a la pregunta «¿dice o no la verdad?», para no tener que tratarla, en consecuencia, como a una loca13. Como el artista del hambre, consideraba inmerecidas las verdades que creía poseer, y no dejaba de reprocharse que su propia mediocridad dictara en cierto modo el destino de las mismas:
Si nadie se aviene a prestar atención a los pensamientos que, sin saber cómo, se han depositado en un ser tan insuficiente como yo, quedarán enterrados conmigo. Y si, como pienso, contienen verdad, será una lástima. Yo soy perjudicial para ellos. El hecho de que se hayan encontrado en mí impide que se les preste atención. [...] Me resulta muy doloroso el temor de que los pensamientos que han descendido sobre mí estén condenados a muerte por el contagio de mi miseria y de mi insuficiencia. Nunca leo sin estremecimiento la historia de la higuera seca. Me parece que es mi retrato. También en ella la naturaleza era impotente, y, sin embargo, no por ello se la excusó14.
Siempre hubo en Simone Weil una conciencia de no tener derecho a nada de cuanto le sucedía. No tenía derecho a esas verdades como tampoco tenía derecho a vivir. En ella parecía no activarse el mecanismo de la razón y del instinto que fabrica argumentos para sustraerse al peligro, al dolor o a la muerte. Por ello vivió desviviéndose, y murió de dejarse morir como los antiguos filósofos estoicos. Todavía para Susan Sontag15 era una existencia así la que en un momento hizo llamativa para la cultura contemporánea su doctrina, olvidando lo que Kierkegaard había dicho de Sócrates: que también la vida, como su enseñanza, «le había sido asignada..., y en la medida en que se la hubo de procurar por sí solo, no pudo por menos que entrar en contacto con las fatigas y el dolor»16.
Nació Simone Adolphine Weil en París en 1909, y murió treinta y cuatro años más tarde en Ashford, cerca de Londres. Strange suicide, titulaba el periódico local que anunciaba su muerte bajo el subtítulo de Refused to eat («se negó a comer»), como si diera noticia de la defunción del artista del hambre kafkiano. Su corta vida tuvo, sin embargo, el esplendor de lo que permanece incandescente, la intensidad de lo que asciende.
Como se ha recordado17, sufrió por todos los sufrimientos del mundo y combatió todas las injusticias de la tierra. Esa actitud sacrificial se manifestó en ella desde muy temprano como una secuela lógica de su amor a la belleza del mundo, un mundo en el que, como muy pronto comprobaría, reinaba la desgracia. Su padre, Bernard Weil, un médico de origen judío alsaciano, había sido movilizado en la Primera Guerra Mundial, y trasladado a Neufchâteau, Menton y Mayenne, lugares a los que le habían seguido su mujer, Selma, una judía de origen galiziano, y sus dos hijos, André y Simone. Allí tuvo ocasión de conocer la pequeña Simone los horrores de una de las guerras más cruentas de la historia, y pudo, con el incipiente uso de su razón, dirigir su pensamiento por primera vez hacia la miseria humana. Desde entonces, la desgracia fue para ella el gran enigma que ensombrece la vida de los hombres.
Entre juegos pedantes, que consistían en recitar largas tiradas de versos de los trágicos franceses y de poetas como Lamartine, enfermedades infantiles, primeros estudios muy libremente seguidos, y un obsesivo deseo de emular el genio escolar de su hermano André, tres años mayor que ella, fue formándose en Simone una conciencia social muy vigilante, que enseguida la inclinó del lado de los vencidos.
A los once años seguía a los parados que se manifestaban por el boulevard Saint-Michel, donde vivía18, en un gesto que preludiaba sus preocupaciones políticas posteriores y sobre todo su voluntad de contacto con la clase de los trabajadores manuales.
Años más tarde, en 1927, todavía comentaría a su amiga Simone Pétrement, que tomaba con ella el metro donde solían coincidir con algunos obreros: «No solo les quiero por espíritu de justicia. Les quiero naturalmente, me parecen mucho más apuestos que los burgueses». Ya en esa misma época pensaba que «el hombre más realizado, el más verdaderamente humano es aquel que es a la vez trabajador manual y pensador»19. Que el pensamiento y la acción marcharan unidos fue la forma que adoptó su moral, el criterio que definió su personalidad y el móvil que orientó su obra.
No es, pues, azarosa la primera elaboración firme de su pensamiento: un concepto de trabajo que, tal como lo expone desde sus primeros artículos20, trata de salvar la división entre trabajo físico y trabajo intelectual, sin desconocer que responden a esfuerzos de órdenes distintos. Todos los hombres deberían tener contacto con los dos tipos de trabajo, y los filósofos darían una muestra de su saber admitiendo que el trabajo manual está al ras de la contemplación y es un útil cierto para sentir y conocer verdaderamente el mundo.
Contagiada por un poderoso bacilo espiritual muy activo en la época21, Simone fue una adolescente pascaliana, cuando apenas había leído a Pascal. Aunque se hallaba lejos todavía de presentir siquiera sus posteriores experiencias religiosas, la cercanía del autor de los Pensamientos propició una tendencia a desatender todo aquello que consideraba superfluo, y en primer término su aspecto. Simone Pétrement trazaba su retrato en aquel tiempo:
Llevaba ropa de corte masculino, siempre la misma (una especie de traje sastre de falda bastante larga y la chaqueta estrecha y también larga) y siempre, también, zapatos de tacón corto. Nunca llevaba sombrero, algo en esa época muy corriente en la burguesía. El conjunto componía un personaje singular que hacía pensar en la intelligentzia revolucionaria y que, por esa u otra razón, tenía la particularidad de irritar a mucha gente, a veces hasta el furor22.
En Le bleu du ciel, Bataille empleaba términos parecidos para describirla unos años después:
Llevaba vestidos negros, mal cortados y sucios. Daba la impresión de no ver delante de sí, y con frecuencia se tropezaba con las mesas al pasar. Sin sombrero, sus cabellos cortos, tiesos y mal peinados, semejaban alas de cuervo a ambos lados de su cara. Tenía una nariz grande de judía delgada en medio de una piel macilenta, que sobresalía de las alas por debajo de unas gafas de acero. Te desazonaba: hablaba lentamente con la serenidad de un espíritu ajeno a todo; la enfermedad, el cansancio, la desnudez o la muerte no contaban para ella... Ejercía cierta fascinación, tanto por su lucidez como por su pensamiento alucinado23.
Lo que podría haber pasado por una forma de expresar una rebelión, a Simone Weil se le cobraba al precio de un rechazo. El aislamiento es el destino de muchos seres singulares, pero en el caso de Simone Weil traducía su negativa a componendas con todo aquello que la desviara de la búsqueda amorosa de la verdad que motivó toda su existencia. Por eso, al margen de su aspecto bohemio, aparecía como poseída por un fuego o locura: «la locura de amor que transforma todos los modos de acción y de pensamiento de un hombre, una vez que se ha adueñado de él»24. Inevitablemente, una pasión tan poderosa excluía la participación de otros: su amor fue, por tanto, un amor desolado.
No parecía posible que alguien así pasara desapercibido. Pese a que la suya era una vocación de práctico anonimato que incorporaba la voluntad de perderse en la riada de la humanidad común, cuantos la conocieron o trataron creyeron hallarse siempre ante alguien «fuera de lo común». Nada extraña, pues, que cuando en 1925 ingresó en el Lycée Henri-IV para cursar sus estudios de Preparatorio, Alain, su profesor de filosofía, la llamara «la Marciana»25.
Alain fue toda su vida un spinozista militante, un filósofo de la voluntad y del optimismo que no olvidaba destacar los valores de la obediencia y de la atención. En su personalidad tenaz convivían la confianza del campesino con la incertidumbre del pensador. Su encuentro con Simone Weil, una vez superada esa primera reserva al carácter vehemente a la par que ingrávido de la joven alumna, supuso para esta el contacto con unos temas y una parentela espiritual que mantuvo de por vida. A la fecundidad del magisterio de Alain contribuyó tanto el acusado sentido de la realidad política de su discípula y su fe en el espíritu individual como, sin duda, la formación previa de la misma, educada, como su hermano André, en el agnosticismo de sus padres y en el laicismo de la enseñanza pública francesa, lo que la situaba en la mejor disposición para la siembra de una doctrina como la de Alain, que requería la mayor independencia de juicio y una gran apertura intelectual.
Destacar la importancia de Alain en el desarrollo espiritual de Simone Weil se ha convertido en un lugar común de todos sus biógrafos. Alain la enseña a pensar desde la duda y la descreencia y a servirse eficazmente de un lenguaje basado en el rigor26. Nadie, sin embargo, ha ido tan lejos como Simone Pétrement al indicar que la filosofía de Weil se construye sobre la de Alain y la prolonga27. En efecto, sorprende que los asuntos que la importaron siempre fueran los habituales en las clases de Alain, pero más aún que el tratamiento que recibían en sus deberes, los que periódicamente debía entregar a su profesor, anunciaran de modo tan transparente el pensamiento de su madurez. En uno de esos deberes de clase, que puede considerarse como el primer texto de Simone Weil28, se prefiguran su vida y su obra enteras: la pureza como fidelidad a sí mismo; el acto bueno como acto imprevisible al que luego se le reconoce la justeza, como a la obra de arte; el heroísmo redentor como el grado más alto que puede alcanzar la acción que no busca ningún provecho.
El legado de Alain va más allá de los pilares en los que se asienta su filosofía: Platón y Spinoza, Descartes y Goethe, Kant y Balzac o Kipling, Leibniz y Molière, Marco Aurelio y Lucrecio. Le importan ingredientes tan esenciales del pensamiento weiliano como los conceptos de gratuidad, necesidad, o fe. A propósito de la gracia, considera que toda coincidencia entre nuestro deseo y la respuesta de las cosas es un favor de la naturaleza, una especie de cumplimiento de un acuerdo secreto establecido entre ella y nosotros, por el cual acabamos «sintiendo que las cosas nos aman»; y añade: «El sentimiento religioso tal vez está hecho enteramente de esa confianza en el mundo»29. Por otro lado, en una frase que por estilo e intención se diría escrita por Simone Weil, afirma que «cuando se cede sin precaución a las necesidades interiores, se desciende muy abajo»30. «Creer es agradable», dice Alain en otro sentido, para después rematar: «La creencia es esclavitud, guerra y miseria... La función de pensar no se delega»31. Esta exaltación de la incredulidad está en la línea de Simone Weil de rechazar las creencias supersticiosas que proporcionan consuelo, si bien su repudio se relaciona más con el uso del sufrimiento que determinadas creencias echarían a perder al endulzar los avatares de la existencia.
Claro que el relieve que adquieren estas y otras cuestiones también comunes, como el tiempo, el bien y el mal y la belleza, en el pensamiento de Simone Weil desborda el signo práctico del pensamiento de Alain, pero no cabe duda de que la primera sigue al otro más allá del enfoque, del mero punto de vista. Por decirlo gráficamente, es como si Alain hubiera hecho un croquis de un edificio en un papel, y Weil lo hubiera levantado, lo hubiera construido apuntando hacia arriba, hacia el cielo. El carácter moral de la filosofía de Alain se reviste en Simone Weil de una sustancia metafísica y mística.
El paso por la École Normale Supérieure, la prestigiosa institución de la parisina rue d’Ulm, no la apartará de Alain, a cuyas clases seguirá asistiendo Simone Weil intermitentemente después de 1928. Es más, como una consecuencia del flanco político que la filosofía de Alain ofrecía y de sus propias inquietudes, Simone se vuelca en una intensa actividad. En sus Mémoires d’une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir, que en aquella época coincide examinándose con ella en la Sorbona, la recuerda atravesando los corredores del viejo edificio universitario con un número de Libres Propos en un bolsillo y L’Humanité debajo del brazo32. Sin militar en partido alguno, pero sin abandonar nunca el ámbito de la izquierda, lo que le gana el apodo de «virgen roja», Simone se afilia al movimiento pacifista de la Liga de los Derechos Humanos, e impulsada por el valor que atribuye a una cultura obrera da clases en una suerte de Universidad popular en París, tarea que proseguirá en las Bolsas de Trabajo de Saint-Étienne y de Firminy durante los años de estancia en Le Puy y Roanne, explicando economía política a grupos de mineros y obreros. Todos sus artículos de este tiempo de finales de los años veinte y principios de los treinta, recogidos en diversas revistas casi todas ellas de origen sindicalista, reflejan su propósito de definir las «condiciones de una cultura obrera» a partir del reconocimiento de que cada etapa de la historia humana ha asistido a «la dominación de los que saben manejar las palabras sobre los que saben manejar las cosas»33.
No muy lejos de esa preocupación se halla la orientación dada al problema de la ciencia en su tesina para el Diploma de Estudios Superiores34. En medio de una aguda reflexión sobre lo que la ciencia moderna nacida de Descartes puede aportar a la igualdad y a la libertad humanas, Simone continúa asignando al trabajo físico un papel esencial en la percepción y en la representación de la realidad. Su teoría de la percepción se resume en la muy fértil imagen de que el cuerpo actúa para el entendimiento como el bastón de un ciego, que comunica el obstáculo advertido por su punta a la empuñadura que lo sostiene. El objeto de la ciencia, entonces, no es añadir nuevos conocimientos verdaderos al entendimiento, puesto que, sabiendo por el cuerpo que el mundo es extenso, lo sabemos todo, sino propiciar que el espíritu controle la zona de la imaginación que la percepción deja sin ocupar.
Cuando en 1931 obtiene su cátedra de filosofía y es nombrada profesora en Le Puy, Simone Weil está ya resuelta a rechazar una militancia política que nunca abrazó, y aceptar una militancia sindical en la creencia de que la clase obrera debía quedar unida mucho más por su función en la cadena productiva que por sus opiniones. Sus simpatías se dirigen hacia las esferas del sindicalismo libertario, que giran en torno a las revistas La Révolution prolétarienne y Le Cri du Peuple, y cuya ética y tradición asume como propias. Ahora, Simone no irá detrás de las manifestaciones de parados, como hacía de niña, sino que las encabezará, como ocurre en diciembre de 1931 en Le Puy. Tampoco se inmutará ante las consecuencias académicas que su actitud provoca. La amenaza de destitución de su puesto de docente no la aparta de su lucha junto a los obreros y parados de Le Puy, ni de su voluntad de imitar sus condiciones de vida, que alcanza cotas de exageración hilarantes cuando, en el frío invierno del Macizo Central, renuncia a calentarse porque piensa que los obreros no pueden hacerlo. De propósito, es una novia de la pobreza que reserva para sí la cantidad correspondiente al subsidio de un parado y reparte el resto de su sueldo de profesora. El adoptar el rango del último ser de la ciudad no es solo un acto de comunión con la desgracia, sino que constituye además un modo de engrandecimiento, tanto filosófico, porque deja franco el espacio a lo que san Juan de la Cruz llamaba la «noche del sentido» (Subida, 1, 13, 5-7 y 11-12), cuanto metafísico. Así puede decir en La gravedad y la gracia: «Sufrimiento: superioridad del hombre sobre Dios»35.
Es en el terreno de la ideología donde se libran las primeras diferencias con el maestro Alain, cuya moderación choca con el anarquismo proudhoniano de su antigua discípula. No hay más que ver el artículo que en el mismo número de Libres Propos dedica cada uno a la muerte de Aristide Briand, el ministro socialista francés que en su última etapa había trabajado por la aproximación francoalemana y por el desarme general. Alain calificó de ridículo el encendido despropósito de Simone Weil36, y esta escribió a sus padres que no sabía bien cuál era más ridículo, si el suyo o el de Alain37.
En el artículo sobre Briand asomaba desde luego el espíritu impulsivo y temerario de Simone Weil, pero también su decepción por la acción de la izquierda tradicional europea (comunistas y socialdemócratas). En el verano de 1932, muy preocupada por la situación en Alemania y atraída por la proverbial fuerza de sus organizaciones obreras, Simone había decidido pasar unas semanas visitando Berlín y Hamburgo. A su vuelta, y una vez en Auxerre, su nuevo destino académico (donde la prensa la recibe como a una «activista moscovita»), escribe una serie de artículos, publicados a lo largo del año escolar38, en los que con profética inteligencia alerta sobre el alcance de la crisis alemana, destacando en ella la desunión entre socialdemócratas y comunistas. Replegados los unos sobre sus propios intereses, y ciegos ante la historia los otros, no habían sabido sumar sus fuerzas contra el peligro del hitlerismo antirrevolucionario y demagogo. El KPD se había mostrado sordo a los llamamientos del SPD para formar un frente único de oposición al nazismo. El sectarismo comunista, muy desdeñoso con los socialdemócratas (a los que, no obstante, Simone Weil trata en ciertos momentos de «socialfascistas»), había colocado a Alemania a las puertas del infierno nazi.
El horizonte político de Simone Weil desborda en realismo los límites asfixiantes del movimiento revolucionario de la época. Pero si toma la iniciativa de revisar los principios liberadores del marxismo, no es, ni mucho menos, porque prefiera una doctrina conservadora de la historia. De dicha iniciativa se sigue la elaboración de «uno de los mensajes sociales más importantes de nuestro tiempo»39, que comienza con un laborioso artículo, «Perspectivas. ¿Vamos hacia la revolución proletaria?», en el que Simone Weil advierte que algunos dogmas marxistas han operado a modo de costuras de la realidad40. A la vista del sistema soviético, las formas de opresión son independientes del régimen legal de propiedad. A las formas tradicionales de opresión está a punto de sustituirles en todos los sistemas una nueva: «la ejercida en nombre de la función»41 por una casta burocrática surgida de una aberrante división del trabajo. Simone Weil concluye con pesimismo que el poder de una clase sobre otra tiene que ver con el predominio, dentro del entramado social, de una función (la defensa, el transporte, la coordinación técnica, etc.), por lo que la sola esperanza que le queda al proletariado es la de llegar a comprender un día las causas de su derrota para poder aceptarla desde la resignación intelectual.
Trotski reaccionó con dureza a este artículo, al que tachó de fórmula de liberalismo antiguo aderezada con «exaltación anarquista barata»42. A Simone Weil, más que indignarla, las palabras del exiliado ruso la divirtieron, y ese mismo año de 1933, al volver en vacaciones de Navidad a París desde Roanne, donde había sido destinada para el curso 1933-1934 a petición propia, consiguió que sus padres cedieran una parte de su vivienda para que pudiera celebrarse una reunión de Trotski con unos correligionarios suyos, lo cual le daría la oportunidad de hablar con él. La conversación entre ambos acerca de si Rusia era o no un Estado obrero fue subiendo de tono, hasta el punto de que Trotski gritó en diversas ocasiones43. Después de la reunión con sus compañeros, Trotski, que no logró, a lo que parece, todos sus objetivos, declararía a los padres de Simone Weil: «Podrán decir que la fundación de la Cuarta Internacional tuvo lugar en su casa»44.
Con el mencionado artículo «Perspectivas» Simone Weil colocaba el bastidor de lo que ella misma iba a considerar su «gran obra», «su legado», las Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Escrito en un periodo de seis meses previo a su entrada a trabajar en una fábrica, y pensado originalmente como artículo destinado a La Critique sociale, que cerró antes siquiera de que lo hubiera comenzado, lo que propició que el proyecto madurara hasta alcanzar finalmente la dimensión de un ensayo de un centenar de páginas, este texto evidencia de entrada una pérdida total de fe en la revolución, que solo sirve para el heroísmo inútil de la clase obrera y acaba reproduciendo en su seno los defectos del régimen que derriba (burocracia, maquinismo, desprecio del individuo, separación del pensamiento y la acción, suplantación de los medios por los fines, etc.), y una cierta amargura por el fracaso del ideal de la Ilustración que no había logrado quebrar el proceso de especialización en las tareas humanas en el cual reside en última instancia el germen de la desigualdad y la opresión. La manera propuesta por Simone Weil de superar el «miedo vertiginoso que produce la pérdida de contacto con la realidad»45, el desarraigo que domina la época merced a los sucesivos errores de interpretación de los mecanismos que facilitan la explotación de unos hombres por otros, combina lo heurístico y lo utópico. Su fórmula parte de la superioridad del individuo, que piensa, sobre la colectividad, que no tiene pensamiento, desplazando el eje del análisis a la organización del trabajo. El pensamiento y la acción definen la libertad, mientras que son el deseo y su satisfacción instrumentos para la esclavitud. Solo el trabajo manual como factor de equilibrio entre el espíritu y la materia puede hacer consciente la vida, producir para el hombre su propia existencia natural, de manera que «la civilización más plenamente humana será aquella que tenga al trabajo manual como centro, aquella en la que el trabajo manual constituya el valor supremo»46. Simone Weil postula una sociedad de hombres iguales y libres cuyas relaciones estarían soldadas por la amistad, la cual sustituiría en el terreno de las tareas a la amenaza una vez destruida la jerarquía actual.
Alain recibió el manuscrito, que no llegaría a publicarse hasta 1955, con grandes elogios: «Su trabajo es de primera categoría», le escribió a Simone. «Estoy convencido de que solo trabajos de este tipo, y con esa forma, la propia de usted, es decir, seria y rigurosa, armada de continuidad y de masa, pueden abrir el próximo futuro y la verdadera Revolución...»47. También para Albert Camus la obra supone un hito de la filosofía de nuestro tiempo: «Desde Marx..., el pensamiento político y social no había producido en Occidente nada más penetrante y profético»48. Y en los círculos del proletariado combativo se engrandece su figura: «Es el único cerebro que ha tenido el movimiento obrero en muchos años»49, afirmó Boris Souvarine, el crítico biógrafo de Stalin y director del «Círculo comunista democrático» del que formaron parte Bataille, Michel Leiris, Paul Bénichou y Raymond Queneau.
Al final de su vida, en L’Enracinement, Simone completaría el cuadro otorgando al trabajo físico la mayor de las significaciones espirituales y colocándolo en el centro de toda organización social que aspirara a la justicia50. Pero por entonces necesitaba preservarse de la afrenta a la que estaban sujetos, a su juicio, los teóricos de la revolución, como era el uso de una desgracia ajena, la de la condición de las clases más despreciadas, y conocer por sí misma el funcionamiento de la opresión, la experiencia del trabajo físico en una de sus expresiones más descarnadas: la de la industria racionalizada de la época.
Existe un antecedente temprano de esa necesidad según se desprende del primero de los nueve poemas que escribió a lo largo de su vida51. Con ecos de la poesía de Alfred de Vigny, Simone enfrenta el cuerpo hermoso y desocupado de una muchacha rica a los imperativos de la naturaleza y a la ceguera del destino, y reprocha con dureza la vaciedad existencial de las jóvenes de su clase. Aparecen ya la fábrica, el esfuerzo, la obediencia. El personaje de la muchacha rica pasea esos paisajes como si hubiera caído en ellos: es obrera a la fuerza, prostituta a la fuerza, desgraciada a la fuerza. Pero a la muchacha rica todo eso no le parecen sino cuentos, y sonríe «ajena a la suerte de tus hermanas miserables». En la estrofa final, la voz del poema la desafía a que rompa la pantalla que la separa de la realidad y que «esconde a los mortales y a Dios», y se exponga «desnuda a los vientos de un universo helado».
La disposición a trabajar en una fábrica culmina, pues, un demorado proyecto, y coincide con su decisión de alejarse de toda práctica política. Cruza de ese modo un umbral que parte de la asunción de un fracaso, el de la teoría política, tal como se aprecia en las diferencias que mantuvo con Bataille en torno al concepto de revolución52, para adentrarse en un ámbito donde otro fracaso acecha, una nueva derrota que no solo se desprende de su debilidad física y de su falta de habilidad corporal.
Durante un periodo de nueve meses, Simone Weil, que en junio de 1934 había pedido un año de excedencia por razón de estudios, abandona su vida docente para llevar una existencia de obrera. Opta, en fin, por abrazar una peligrosa profesión, algo así como una profesión de pureza, que en adelante combinará con su fuerte apego por lo concreto. Así, el 4 de diciembre de ese mismo año consigue su primer empleo como peón en la empresa Alsthom de componentes eléctricos. Deja la casa de sus padres y se instala en una buhardilla de la misma calle en que está sita la empresa. El trabajo a destajo y la inhumana organización de la factoría le producen los primeros sufrimientos, y un mes después enferma. Recuperada de una otitis, vuelve a Alsthom, donde continúa trabajando hasta el 4 de abril de 1935.
He ahí sus primeros tratos con el agotamiento físico y el dolor, con el embotamiento intelectual, con el hambre (pues renuncia a comer lo que no pueda pagarse con su salario, y este es mínimo al principio), con el hastío, el asco o la sequedad producida por el tiempo al introducirse en el cuerpo sometido al esfuerzo maquinal, con la humillación, en definitiva con las cruces del obrero. Pero tal vez lo que más siente es que ese modo de organizar el trabajo exilia del hombre la facultad de pensar. Es cierto que el ejercicio de pensar dificulta la tarea manual sometida a un ritmo de productividad óptimo y la hace más lenta e ineficaz, como no lo es menos que eludiendo la reflexión sobre la propia condición y la inhumanidad del sistema productivo se evitan otros sufrimientos. En ese estado de cosas, advierte Simone Weil, trabajo manual y pensamiento se excluyen, y se dificulta mucho cualquier tentativa de encontrar desde dentro algo que fracture estas modernas formas de esclavitud industrial. Finalmente, se declara vencida: «El agotamiento acaba por hacerme olvidar las verdaderas razones de mi estancia en la fábrica, y me hace casi invencible la tentación más fuerte de todas las que comporta esta vida: la de no pensar como único y exclusivo medio de no sufrir»53.
¿Cuántas anotaciones como esa debería haber hecho en su Diario, el llamado Journal d’usine, merced al cual conocemos su experiencia obrera día a día, antes de ceder en su propósito de buscar la llave de la liberación de los obreros en comunión con sus condiciones materiales de vida? Parece que ninguna más. Sin embargo, una semana después, el 11 de abril, era contratada en unos talleres de fundición y, tras ser despedida de los mismos, conseguía de nuevo trabajo en las factorías Renault como fresadora, y aún después de perder ese empleo, llegaría a solicitar otro, sin obtenerlo, en una fábrica de Rosières. Fueron en total seis meses de trabajo; en un momento de su Diario de fábrica, mientras trabajaba en Renault, hacía balance de su experiencia: «Se da uno cuenta de la propia importancia... [La pertenencia a] la clase de los que no cuentan ni contarán jamás»54.
Sus anotaciones en el Diario, llenas de números sobre las piezas que ha de taladrar, las chapas que ha de cortar o los cartones que ha de troquelar, las horas que ha de hacer y los cálculos de la prima del destajo o del salario, están salpicadas de reflexiones breves como esta última, de gran agudeza y realismo, junto a la reseña de los menudos incidentes del trabajo: las piezas estropeadas, las broncas de los encargados y jefes, las pésimas condiciones (el frío helado de los vestuarios, el peligro de las máquinas, etc.), la exigencia física, las envidias entre compañeros, los ordinarios allanamientos de la dignidad, las injusticias...
Existen otros textos de Simone Weil referidos a su experiencia, en general más meditados por posteriores, como son todos los que integran el volumen de La condición obrera55