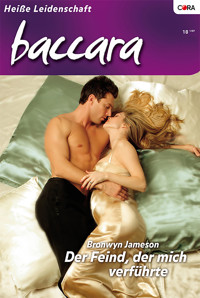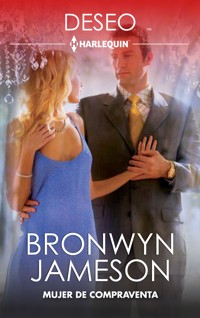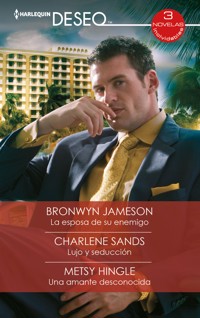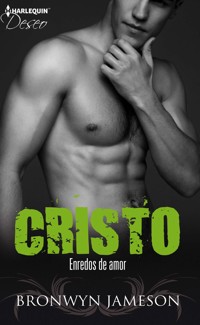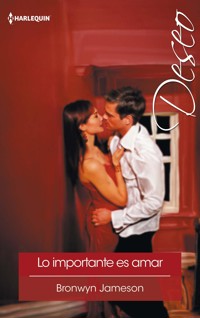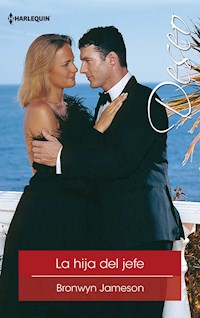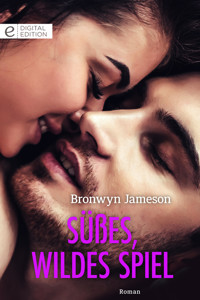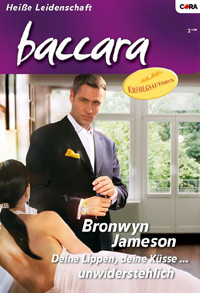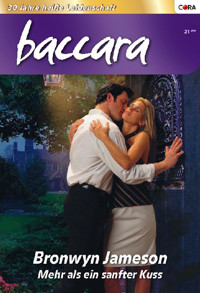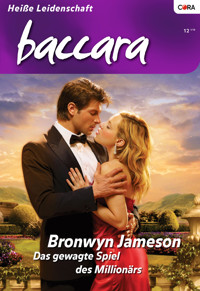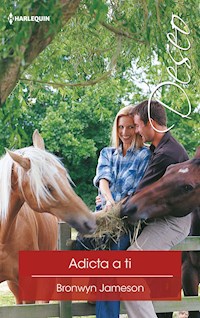
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
La domadora de caballos Tamara Cole lo sabía todo acerca de Nicki, la oveja negra de la familia Corelli. Y ahí estaba él de repente, merodeando por los establos en mitad de la noche. Quizás el guapísimo empresario no fuera armado, pero estaba claro que era muy peligroso... Nick había ido a Australia a vender la granja de su familia... hasta que se encontró con su nueva compañera. La copropietaria de la granja de caballos era una ardiente mujer que se sentía tan atraída por Nick como él por ella. Muy pronto, Tamara se dio cuenta de que amar a Nick iba a ser para ella una adicción muy difícil de abandonar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Bronwyn Turner
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Adicta a ti, n.º 1115 - noviembre 2017
Título original: Addicted to Nick
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-502-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Nick no sabía lo que sentiría al llegar a casa, pero supuso que tendría algo que ver con la nostalgia. Nada espectacular, quizá hubiera algún buen recuerdo. Hasta una punzada de amargura habría sido mejor que el vacío emocional que se había apoderado de él durante el largo vuelo desde Nueva York a Australia.
No le gustaba no sentir nada. Le recordaba demasiado la primera vez que había contemplado la mansión de Joe Corelli, aunque entonces tenía ocho años y había cerrado su corazón intencionadamente. No había querido hacerse ilusiones, de modo que simplemente había mirado la gran casona y se había preguntado cuánto tardaría aquella gente en darse cuenta de que aquello era un error.
A los niños como Niccolo Corelli los detenían solo por acercarse a casas como aquella. Pero el desconocido que se había presentado como un pariente de su difunta madre le había pasado un brazo por encima del hombro y le había sonreído.
–Esta es tu casa, Niccolo –le había dicho–. Olvida todo lo que has vivido. Ahora formas parte de mi familia.
«Parte de mi familia».
Entonces Nick no había entendido nada, y a pesar de los esfuerzos de Joe, tampoco había podido olvidar sus orígenes.
Permaneció unos minutos más contemplando la casa, pero no sentía nada. Quizá solo necesitase dormir diez horas seguidas. Pero todavía no podía ser. Con un bostezo apenas reprimido salió del coche que había alquilado y se desperezó. Al volverse hacia la casa, detectó movimiento en una ventana del piso superior. George, el «Gran Hermano», le observaba desde lo alto.
Igual que aquella primera vez, pensó Nick, pero ahora alzó la mano en un saludo informal. Catorce años atrás le había hecho un gesto obsceno con el dedo corazón. La cortina volvió a cerrarse y Nick dejó escapar una breve risa. Se preguntó quién más estaría mirando.
¿Cuántas de las cuatro mujeres que habían crecido como sus hermanas estarían entre aquellos gruesos muros? Sophie, sin la menor duda. Al menor atisbo de problema, Sophie siempre había acudido a la carrera. Ella se había chivado a su madre la primera vez que le había dado un puñetazo en la nariz a George… y a su padre la última. Sophie había escuchado la acalorada discusión entre sus padres antes de que Joe lo llevara a vivir con ellos, y ella misma había empezado a llamarlo «el bastardo».
Sí, habría apostado algo a que Sophie estaría allí… si George se había molestado en decir a sus hermanas que Nick iba a ir. Su hermanastro no era precisamente un genio de la comunicación.
Cerró la puerta del coche de un golpe y según avanzaba hacia la casa reparó en que sus mandíbulas y sus músculos se tensaban mecánicamente. El problema no era el sueño. Era que no quería estar allí. Ni en Melbourne ni en el rancho de caballos que supuestamente había heredado. Supuestamente.
Era típico de George manipular los hechos y a los abogados que administraban la propiedad de Joe en su propio beneficio. Nick dejó escapar un suspiro de cansancio. En cuanto supiera qué estaba pasando y pusiera el cartel de «Se vende» en Yarra Park, se largaría de allí. Y esta vez para siempre.
Capítulo Uno
Si la noche no hubiera sido tan tranquila y el silencio tan absoluto, exceptuando el suave susurro de la paja cuando alguno de los caballos arrastraba los cascos inquieto, T.C. no habría oído el leve crujido del portón al abrirse. Ni el rumor de los pasos sobre el camino de gravilla que llevaba del patio a los establos.
Quizá habría vuelto a su habitación, al fondo del establo, y se hubiera metido de nuevo en la cama, en lugar de salir a cazar al intruso.
Los pasos se detuvieron y un escalofrío recorrió su cuerpo. «Por favor, que se vaya por donde ha venido, por favor…» Cerró los ojos y contó hasta diez, pero no ocurrió nada. Con el corazón martilleando dolorosamente contra sus costillas se asomó a la puerta del establo.
En la fresca noche solo se movían unos fantasmales jirones de niebla que subían del río Yarra para envolver la casa en un anticipo del invierno. T.C. volvió a entrar y dejó escapar un largo suspiro. El aire olía a cuero y a pelo de caballo, a melaza y a heno, olores familiares que dieron cierta estabilidad a sus temblorosas rodillas.
Había alguien fuera. Quizá el imbécil que había estado llamándola por teléfono las últimas semanas colgando siempre sin decir nada. O podía ser un ladrón que hubiera oído en algún bar del cercano pueblo de Riddells Crossing que allí solo había una mujer y que era presa fácil.
T.C. apretó con fuerza el arma que llevaba en la mano derecha. Era increíblemente ligera, pero le daba seguridad llevarla, a pesar de su absoluta inutilidad. La pasó a la mano izquierda y se secó el sudor de la mano en la pernera… del pijama. Estuvo a punto de soltar una risa histérica, pero se llevó la mano a la boca a tiempo. Algún degenerado intentaba entrar en su establo y ella iba a enfrentarse a él vestida con un pijama de franela demasiado grande y armada con una pistola de juguete. Quizá pudiese reducirlo cuando estuviese retorciéndose de risa por el suelo.
Volvió a oír los pasos, y esta vez se acercaban rápidamente. De repente una figura oscura apareció en la puerta del establo, apenas a un paso de ella, tan cerca que T.C. percibió claramente el suave olor de su colonia. Y lo bastante cerca para ponerle el cañón de la pistola de juguete en las costillas.
–No te muevas, tipo listo, y no tendré que disparar –la frase de película había salido de sus labios espontáneamente. Cerró los ojos con fuerza y rogó porque el temblor de sus piernas no se transmitiera a la mano que sostenía la pistola.
El desconocido levantó las manos con lentitud.
–Tranquila, cariño. No hagas ninguna estupidez.
–Soy yo quien tiene el arma, así que no hagas tú ninguna estupidez –T.C. notó que el hombre empezaba a moverse y le clavó el cañón de la pistola en las costillas. Con fuerza.
–Entendido. No me muevo, ¿vale? –el extraño hablaba con voz lenta y profunda. La misma que utilizaba ella cuando quería calmar a un caballo nervioso. ¿A qué venía aquel tono de superioridad? No era ella quien había allanado en plena noche una propiedad ajena.
–Vale. No… no vale –dijo ella irritada y confundida. Giró a su alrededor y se situó a su espalda–. Sí que quiero que te muevas. Quiero que avances despacio y apoyes las manos en la pared.
Él obedeció, aunque su posición era demasiado relajada para el gusto de T.C.
–¿También quieres que separe las piernas? –preguntó en tono inocente.
–Eso no será necesario –respondió ella, cada vez de peor humor.
No le hacía ninguna gracia la actitud de aquel hombre. Tenía que imponerle algún respeto, pero no iba a ser fácil. Como mínimo medía un metro ochenta y cinco, y parecía ser todo músculo. La única ventaja que T.C. tenía sobre él era una pistola de plástico. ¿Y si él llevaba un arma de verdad? Sintió un nudo en la garganta y tragó saliva antes de volver a hablar.
–¿Estás armado? –preguntó muerta de miedo.
–¿Y soy peligroso? –bromeó él.
T.C. se maldijo por haber hecho una pregunta tan estúpida. Para averiguarlo iba a tener que registrarlo. Ponerle las manos encima. Respiró hondo y volvió a percibir su inquientantemente seductora fragancia. ¿Y qué? Hasta un degenerado sabía utilizar un frasco de Calvin Klein.
Dio un paso adelante y palpó una cazadora de grueso y suave cuero. En los dos bolsillos exteriores llevaba dos juegos de llaves. Bastante normal.
–Hay un bolsillo interior. Y también está el de la camisa –sugirió él.
T.C. volvió a llenarse los pulmones de Calvin Klein e introdujo una mano dentro de la cazadora. Su camisa estaba increíblemente caliente, y era de una tela tan suave que debajo podía sentir sus duros pectorales. Aquello era como acariciar la piel de un buen caballo, suave y engañosamente lánguida, pero debajo de aquellos músculos latía un poderoso corazón que transmitía un intenso calor a su mano, su sangre, su vientre…
¿Lo estaba acariciando? T.C. retiró la mano rápidamente y sintió una especie de hormigueo en los dedos. Tenía que recuperar la calma como fuera.
–Ahora voy a registrarte el pantalón –advirtió ella.
–Por mí perfecto.
No podía creer la desfachatez de aquel tipo. T.C. le clavó el cañón en las costillas con fuerza suficiente para hacerle encogerse levemente. Así aprendería. Los pantalones eran unos vaqueros de los ajustados. En uno de los bolsillos traseros llevaba una fina cartera, y en el otro no había nada más que músculo. Dio un paso atrás y se frotó la mano contra la pernera del pijama. ¿Qué le pasaba cuando tocaba a aquel hombre?
–No te pares ahora, manitas –dijo él arrastrando las palabras–. Hay más bolsillos por delante.
–Tengo una idea mejor –dijo ella, francamente enfadada–. ¿Por qué no me dices dónde llevas guardada el arma?
Él soltó una carcajada grave y profunda que hizo vibrar las entrañas de T.C.
–¿Por qué no pasas esa suave y delicada manita por aquí y lo descubres tú misma?
Un violento rubor encendió sus mejillas. ¿Pero cómo se atrevía…? Se pasó la pistola de la mano izquierda a la derecha y estiró los tendones de los dedos uno a uno. Podía ser pequeña, pero ya no recordaba cuándo había dejado de ser delicada.
–No cometas el error de asociar el tamaño con la suavidad –dijo con voz helada como el aire nocturno.
Y con la fuerza que le daban aquellas palabras hizo justamente lo que él le había pedido. Alargó la mano y palpó los bolsillos laterales de su pantalón. Muy rápido. Entonces deslizó la mano más arriba y a lo largo de su cintura. Sus jeans ajustaban a la perfección. Allí no era posible esconder nada. Notó cómo él tomaba aire por la súbita contracción de sus abdominales, pero no comprendió para qué hasta que era demasiado tarde.
Su giro fue rapidísimo, como la mano que hizo volar la pistola por los aires. Antes de que esta golpeara contra la pared de madera y cayera al suelo, el desconocido había agarrado su muñeca y le había retorcido el brazo tras la espalda.
–Me gustaría pensar que estabas tocándome por placer, pero me temo que no era el caso. ¿Por qué no me cuentas qué está pasando aquí?
El miserable estaba pegado a su espalda. T.C. sentía su cálido aliento en la nuca y sacudió la cabeza como para hacer desaparecer la sensación. Él le retorció el brazo un poco más.
–Me haces daño –dijo ella entre dientes.
–¿Y crees que ese trozo de plástico que me estabas clavando no hacía daño? –el extraño aflojó un poco la presión sobre su brazo, pero no lo soltó. Sus largos dedos envolvían con firmeza la muñeca–. ¿Y bien?
T.C. frunció el ceño. Si sabía que el arma era falsa, ¿por qué no había reaccionado antes? ¿Y ahora por qué era él quien pedía explicaciones?
–Te lo advierto, manitas, si no me dices qué hacías ahí agazapada en plena noche voy a tener que empezar a registrarte yo.
Su mano se deslizó sobre la cadera de T.C., que dejó escapar un pequeño grito e intentó zafarse, pero él la sujetó con más fuerza pasándole un brazo por el pecho. Ahora sentía la espalda pegada al duro pecho de aquel hombre, tanto que cuando él se echó a reír notó que su columna vertebral vibraba como un diapasón.
O quizá era su reacción ante la mano que bajaba por uno de sus muslos y volvía a subir con una lentitud exasperante. Dios santo, ahora se había introducido por debajo de la chaqueta de su pijama y recorría su estómago. T.C. intentó escapar, pero lo único que consiguió fue pegar sus nalgas a las caderas del desconocido. Sus pulmones parecieron quedarse sin aire.
–¿Qué pasa, cariño? ¿No estás acostumbrada a que un desconocido te manosee? No es agradable, ¿verdad?
–¡No me llames cariño! –T.C. lanzó una patada hacia atrás que sorprendió a su captor. En el revuelo de piernas y botas se soltó del brazo que la sujetaba, pero el desconocido intentó agarrarla con el otro y la mano se cerró… sobre su pecho izquierdo.
Durante un instante los dos permanecieron petrificados. T.C. lanzó una nueva patada y esta vez acertó con el tacón de la bota en la espinilla del intruso. Él dejó escapar un juramento. Ella siguió pateando y él se giró de lado para evitar sus pies mientras le pasaba el otro brazo por debajo de las costillas.
–¿Es que eres… medio mula? ¡Deja de dar patadas, mujer!
–¡Pues suéltame de una vez!
–¡Te soltaré cuando sepa qué está pasando aquí! ¿Dónde hay una luz?
–Ahí delante… la puerta… de la izquierda –gruñó T.C. como pudo. Aquel brazo la estaba aplastando el diafragma.
El desconocido avanzó arrastrándola como pudo, abrió la puerta de la vivienda de T.C. y accionó el interruptor. Una brillante luz lo inundó todo y ella cerró los ojos. Oyó el nervioso roce de las patas de Bi en el suelo de cemento. Su pequeña perra se acercaba a saludar y estaba correteando entre la maraña de piernas.
«Vaya perra guardián. Primero ni lo oye llegar, y ahora lo saluda como a un amigo de toda la vida».
–Abajo. Sienta –el extraño hablaba con tanta autoridad que T.C. sintió el impulso de sentarse. No hay que decir que la perra traidora obedeció.
Él aflojó su brazo y tomándola por los hombros la hizo volverse. Su nariz prácticamente tocaba la camisa de aquel hombre. Entre los dos botones superiores desabrochados asomaba algo de vello. Tragó saliva con dificultad y alzó una mano para empujar el sólido muro de su pecho. No cedió. Levantó la vista, pero estaba demasiado cerca para ver nada más que una barbilla oscurecida por una barba de dos días y partida en el centro por una hendidura vagamente familiar.
«Oh, no. No puede ser…» Retrocedió y unos labios carnosos y una nariz larga y recta entraron en su campo de visión. Entonces cerró los ojos. «Oh, sí. Está claro que sí.»
–Así que le he soltado una patada en la espinilla a Nick Corelli –dijo tras un largo gruñido. «Y además lo he manoseado por todas partes», pensó, y volvió a sentir aquel hormigueo en las palmas de las manos.
Abrió los ojos y vio que él la miraba fijamente. Sus ojos no eran negros, como el de los otros Corelli que conocía, sino del azul de una luminosa mañana de verano. Inesperada y maravillosamente perfectos. Finalmente recordó volver a respirar y cerró la boca, que debía llevar un rato abierta.
–¿Me conoces? –él parecía sorprendido. Pero había algo más en sus ojos. ¿Interés? ¿O simple curiosidad?
Ella sacudió la cabeza, no sabía muy bien si en respuesta a la pregunta o para aclararse los sentidos.
–No, pero te he reconocido. Por las fotos. Tu padre me enseñó fotos.
–¿Me has reconocido al instante por un par de fotos?
Más que un par. T.C. sintió que se ruborizaba al recordar cuántas veces las había mirado. Dios, si había llegado a congelar una espectacular imagen suya en un vídeo de la boda de su hermana. Lo extraño era que no hubiera reconocido a «Nick el magnífico» en plena oscuridad.
–Supongo que no eres una ladrona. ¿Trabajas aquí? –bajó la vista hacia Bi, que seguía tumbada a sus pies, y sonrió–. Ya lo sé. Eres la de seguridad, y este es tu perro guardián.
El corazón de T.C. dio un salto mortal a cámara lenta en respuesta a aquella voz perezosa y a su cálida sonrisa. ¿Por qué no era capaz de sonreírle ella? ¿Cómo podía ver desaparecer aquella ceja arqueada bajo el denso mechón de pelo y no apartárselo de la cara al instante?
–Um… Soy la adiestradora. Adiestro los caballos de Joe.
En un simple batir de oscuras pestañas la expresión de Nick pasó de la curiosidad al asombro.
–¿Tú eres Tamara Cole?
–La misma.
Nick la inspeccionó con enervante detenimiento. Empezó por las botas y fue subiendo lentamente por sus piernas y su cuerpo. Al llegar a su rostro dejó escapar una especie de leve resoplido que podía ser tanto de incredulidad como de risa reprimida, y T.C. notó cómo la irritación crecía en su interior. Aquella no era su mejor imagen, pero tampoco era como para que sacudiera la cabeza y se sonriera como si no pudiera creer lo que veía. Ella se cruzó de brazos y lo miró con toda la frialdad que pudo.
–¿Qué estás haciendo aquí, Nick?
–¿Aparte de sobrevivir al ataque de una adiestradora loca en pijama y botas? –preguntó él, y su sonrisa pareció ensancharse.
–Esperaba tener noticias de alguien en algún momento, pero no te esperaba a ti. Por lo que tenía entendido estabas perdido en las montañas de Alaska.
La sonrisa desapareció.
–¿Quién te ha dicho eso?
–George. Después del funeral –T.C. intentó apartar de la mente aquel breve y desagradable encuentro–. Deberías haberme dicho que venías.
–Es lo que he intentado hacer durante las últimas seis horas –en un instante los ojos de Nick recorrieron la habitación y encontraron el teléfono. Se acercó al auricular descolgado y lo levantó–. Quizá esto tenga algo que ver con el hecho de que comunicabas todo el tiempo.
–Supongo que lo colgué mal.
Él la observó un momento e hizo un gesto con el auricular que tenía en la mano.
–¿Es la misma línea de la casa?
–Sí –respondió ella de mala gana–. Solo hay una línea.
–Entonces si no te importa, preferiría que quedara libre.
Según colgaba el receptor, T.C. comprendió el significado de sus palabras. Si necesitaba un teléfono era porque pensaba quedarse.
–¿A qué has venido, Nick? –le espetó–. Esperaba a George, o al abogado de los ojos de rana.
–Recuerdo que lo llamábamos Gustavo –comentó Nick con una leve sonrisa.
T.C. intentó no imaginar a la rana Gustavo en un traje de mil rayas, pero fracasó. Mientras los dos compartían una sonrisa, supo por qué estaba allí Nick. Tenía sentido que Joe le dejase su propiedad favorita al hijo de su corazón, al que siempre había preferido. Y aquello también explicaba el retraso. Nick, el despreocupado e irresponsable muchacho, había desaparecido en un absurdo viaje a las nieves precisamente el día en que habían hospitalizado a su padre. Joe había agonizado durante diez días, pero Nick no había aparecido.
Recogió a su perra del suelo, como si necesitase sentir el calor de su cuerpo peludo contra su pecho. Casi a la vez sintió una oleada de dolor por el hombre que había sido su jefe, su mentor y su salvador, y una punzada de agudo resentimiento contra el hijo que lo había decepcionado.
Nick percibió la tenue bruma que atravesaba por un instante su intensa mirada de color verde mar y sintió el poderoso impulso de calmar el dolor que veía en aquellos espectaculares ojos. Avanzó un paso, pero ella lo paró en seco con una feroz mirada que le hizo recordar el dolor de sus costillas y espinilla. Mentalmente se dio una palmada en la frente. «¿Pero en qué estás pensando?»
El largo viaje debía afectarlo más de lo que creía si pensaba que aquella mujer necesitaba consuelo. Su pelo corto, claro y fino como el de un bebé, aquella naricilla, sus enormes ojos… Todo era un engaño. Aquella arribista era dura como una piedra. La mirada de Nick se posó en sus labios como mínimo por décima vez desde que había encendido la luz. Eran carnosos y suaves, sin el menor atisbo de dureza… hasta que se apretaban salvajemente. Nick se aclaró la garganta como si intentara aclararse las ideas.
–Entonces, Tamara…
–¿Cómo me has llamado?
–Tamara. Es así como te llamas, ¿no? ¿O prefieres que siga llamándote manitas?
–Puedes llamarme T.C.
–Eso no es un nombre. Solo es un par de iniciales. Creo que prefiero Tamara.
Aquellos preciosos labios se fruncieron en un gesto de rabia y Nick sintió una sacudida de excitación. Era la clase de sensación que había buscado de continente en continente, de desafío en desafío y de mujer en mujer. La clase de sensación que hacía demasiado que no experimentaba. Y no entendía por qué se producía ahora.
Aparte de su boca y del fuego verde que despedían aquellos ojos, Tamara Cole no era su tipo de mujer ni de lejos. A él le gustaban las mujeres de curvas voluptuosas envueltas en seda. Las mujeres que sabían que eran mujeres. Debía ser el viaje. Era la única explicación. Eso y que por la descripción de George, se la había imaginado como una tigresa de cuerpo escultural, larga melena y actitud agresiva. En la actitud no se había equivocado, pero llevaba el cabello rubio corto como un muchacho, y francamente, no tenía demasiado cuerpo. «Justo lo necesario», pensó.
Tuvo que hacer un esfuerzo para no olvidar lo que pueden engañar las apariencias. Tamara Cole no parecía responder en absoluto a la descripción de George de la fría oportunista que se las había ingeniado para meterse en la vida y en la cama de Joe. Entonces aquella voz fría y contenida interrumpió su reflexión.
–¿A qué has venido, Nick?