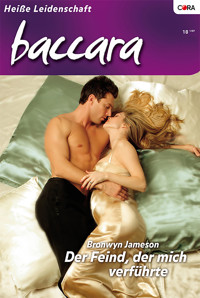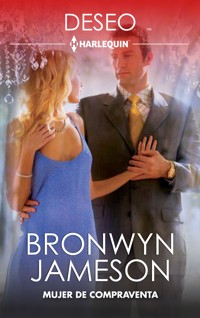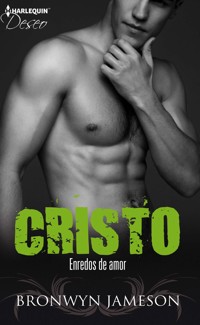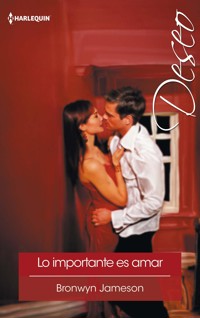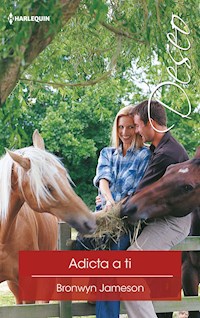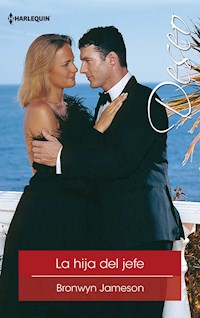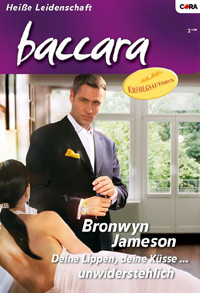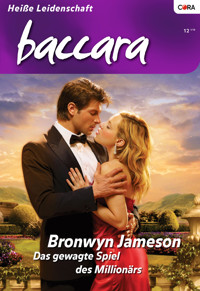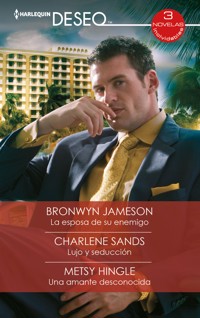
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Deseo 505 La esposa de su enemigo Bronwyn Jameson La amnesia le había robado los recuerdos, pero con solo ver la traicionera belleza de Susannah Horton, Donovan Keane evocó las apasionadas imágenes del fin de semana que habían compartido sin salir de la cama. Susannah había planeado aquel romance para arruinar un importante negocio, pero ahora Van tendría la ocasión de vengarse. Lujo y seducción Charlene Sands Trent Tyler siempre conseguía lo que se proponía, y no había mujer que se le resistiera. Ahora, el éxito del hotel Tempest West dependía de lo que mejor sabía hacer: seducir a una mujer; pero, irónicamente, en esta ocasión lo que más necesitaba de Julia Lowell era su cerebro. Una amante desconocida Metsy Hingle No había llegado a saber el nombre de la mujer con la que había bailado, ni siquiera después de su noche de pasión. Pero claro, el millonario Peter Cartwright no esperaba volver a verla nunca más. Entonces fue víctima de un chantaje: debía casarse con una mujer a la que apenas conocía, o se haría público que la modesta Lily Miller esperaba un hijo suyo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 505 - diciembre 2022
© 2008 Bronwyn Turner
La esposa de su enemigo
Título original: Tycoon's One-Night Revenge
© 2008 Charlene Swink
Lujo y seducción
Título original: Five-Star Cowboy
© 2006 Harlequin Books S.A.
Una amante desconocida
Título original: The Rags-To-Riches Wife
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2008, 2009 y 2007
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta
edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto
de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con
personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o
situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por
Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos
los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-965-7
Índice
Créditos
Índice
La esposa de su enemigo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Lujo y seducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Una amante desconocida
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Así que había ido. Antes de lo que Donovan Keane había anticipado, teniendo en cuenta el clima y el desplazamiento necesario para llegar al remoto complejo vacacional. Van comprobó con satisfacción que estaba sola.
Bien.
Media sonrisa torció sus labios mientras contemplaba cómo rechazaba el enorme paraguas del botones y trotaba escalera arriba, hacia recepción. Bajo el techo del pórtico, se detuvo para saludar al portero y algo en el movimiento de su cabello rubio rojizo y de su mano le provocó una extraña sensación de déjà vu. Durante una fracción de segundo, vaciló entre pasado y presente, entre sueño y realidad.
Después entró en el edificio como un vendaval de piernas largas e impermeable de diseño, dejando a Van solo y sin sonrisa.
Con un puño enguantado, golpeó la palma de su otra mano y rebuscó en su memoria, sin éxito.
–Menuda sorpresa –le dijo a una muda audiencia de aparatos de gimnasia.
Había identificado a Susannah Horton en cuanto la vio llegar a través de la ventana mojada por la lluvia. Pero eso se debía a las fotos que había visto en las últimas semanas de intensa investigación, los fotógrafos de sociedad australianos adoraban a la rica heredera; no al fin de semana que había pasado en su compañía. Van se apartó de la ventana, se sacudió para liberar la tensión de sus músculos y rodeó el saco de arena que había estado golpeando minutos antes.
Había volado desde San Francisco la mañana anterior, pero las veinticuatro horas que llevaba en The Palisades, en Stranger’s Bay, el complejo vacacional tasmanio donde supuestamente habían pasado aquel fin de semana, no habían rellenado el agujero negro de su memoria. Diablos, había estado a punto de comprar el lugar y, aun así, nada le resultaba familiar. Ni el vuelo a Australia, ni el traslado en helicóptero al aislado complejo. Ni siquiera la primera impresionante vista de los chalés salpicados por lo más alto del rocoso promontorio que daba el océano sur.
Nada. Paf. Nada. Paf. Nada.
Van taladró el saco de arena con una letal sucesión de puñetazos que no consiguieron paliar su frustración. La persistente quemazón interna no se debía solo al fin de semana olvidado, o a haber perdido su opción a compra del complejo, superado por un grupo hotelero australiano. Se debía a cómo la había perdido.
Había recibido ese golpe bajo mientras se encontraba inconsciente en la UCI, incapaz de defenderse y menos aún de luchar. Paf. Una contraoferta imparable, perfectamente presentada y calculada. Paf. Y todo por culpa de una traicionera pelirroja llamada Susannah Horton. Pafpafpaf.
A pesar de la amenaza velada que le había dejado en el buzón de voz la noche anterior, no había esperado que apareciese tan pronto. En el mejor de los casos, había esperado una llamada. En el peor, otro «no te atrevas a volver a llamar» de su madre. El que Susannah hubiera ido hasta allí sin previo aviso y sin compañía sugería que él no había malinterpretado las pistas que tenía.
Él había puesto el dedo en la llaga, y no había perdido un minuto en ir a buscarlo al exclusivo gimnasio del complejo.
No la oyó entrar, pero captó el reflejo de un movimiento en el enorme ventanal. Un escalofrío le recorrió la columna lo bastante fuerte como para que el siguiente puñetazo solo rozara un lateral del saco de arena. Recuperó la compostura y lanzó una última combinación de golpes rápidos, fuertes y certeros, que lo dejó sin aliento.
Se quitó los guantes de boxeo y se puso una camiseta. Agarró la toalla y la botella de agua y, esquivando el saco de arena, que aún oscilaba en el aire, fue hacia la lujosa zona de recepción. Mientras andaba, bebía agua y bebía la imagen de la mujer.
De cerca, Susannah Horton impresionaba aún más que tras un cristal mojado. No era deslumbrante; su belleza tenía más que ver con la clase. Alta, esbelta y femenina. Labios generosos equilibrados por una nariz larga y recta. Cabello rojo dorado y piel clara, de las que enrojecían al sol. Ojos verdes rasgados hacia arriba y nublados por la inquietud.
Hasta ese momento había tenido dudas sobre cómo habían pasado los días, y las noches, ese fin de semana de julio. No recordaba un maldito detalle. Solo tenía la palabra de Miriam Horton, tras una endiablada conversación telefónica, y su instinto. Y creía en su instinto. Cuando los ojos de ambos se encontraron, cuando detectó el calor reprimido en las profundidades verdosas de los de ella, su cuerpo reaccionó con un poderoso destello de reconocimiento. Y cuando se detuvo ante ella, su instinto zumbó como loco.
Sí, se había acostado con él, sin duda.
Y luego le había dado la patada.
Susannah había creído que estaba lista para ese momento. Desde que había oído el mensaje de voz la noche anterior, había tenido tiempo para prepararse. Más de una vez se había maldecido por su impulsiva y temeraria reacción. Más de una vez se había planteado la posibilidad de dar la vuelta y volver a casa.
Pero ¿de qué habría servido? No había imaginado el tono agresivo del mensaje, ni tampoco la amenaza inherente en sus palabras. No había sido tan analítica como solía ser al decidir volar hasta allí, la impulsividad parecía dominar sus relaciones con Donovan Keane, pero había tomado la decisión correcta.
Después de cinco horas de viaje y análisis, la ansiedad inicial de Susannah había adquirido un toque de indignación. Tras ignorar sus llamadas durante semanas, aparecía, dos meses después, con amenazas que se acercaban peligrosamente al chantaje. Ella tenía mucho de lo que arrepentirse respecto a ese fin de semana y sus consecuencias, pero no era la parte culpable. Cuanto más pensaba en el mensaje de voz, más preguntas se planteaba.
Eso era lo que tenía en la cabeza cuando entró al gimnasio de The Palisades y se encontró con Donovan, desnudo de cintura para arriba, machacando el desafortunado saco de arena. Toda su indignación se evaporó al ver el oleaje de sus músculos. Se sintió vacía, mal preparada y muy susceptible a las sensaciones que le provocaba verlo de nuevo.
Cuando él se dio la vuelta y sus ojos se encontraron, golpeó sus sentidos con más fuerza que al saco de arena.
Fue justo como la primera vez que se vieron y que ella se convirtió en el único foco de esa fascinante mirada gris plata. Experimentó la misma excitación, el mismo vuelco en el estómago, la misma explosión de calor en la piel.
Hechizada. Perdida. Lenta al reaccionar.
Tan lenta que él estaba ya ante ella antes de que comprendiera qué fallaba en la escena. Se parecía demasiado a ese primer encuentro; lo veía en su forma de contemplarla en silencio, no como un amante o un conocido, sino casi como si fuera un extraño.
Se preguntó qué estaba ocurriendo. Si era posible que no la recordara. Si realmente era el hombre del que se había enamorado a la velocidad del rayo ese frío fin de semana de julio.
–¿Donovan? –dijo, con incertidumbre.
–¿Esperabas a otra persona?
Con la cabeza ladeada, estrechó los ojos con un gesto tan conocido por ella como el ángulo de sus pómulos y el grosor de su labio inferior. Sí, era Donovan Keane. Con el cabello muy corto, el rostro más agudo y duro, expresión fría como el viento del Antártico, pero sin duda Donovan.
–Tras el tono de tu mensaje, no sabía qué esperar –contestó ella, batallando por recuperar la compostura–. Pero desde luego, no que me mirases de arriba abajo como si no me conocieras.
Él había alzado la toalla que llevaba al cuello para limpiarse el sudor del rostro, pero eso no ocultó el destello de emoción de sus ojos.
–¿Mi mensaje no quedó claro? –preguntó él.
–Francamente, no.
La toalla se detuvo. Por la tensión de su mandíbula y los labios apretados, Susannah comprendió que estaba controlándose. No era una actitud fría y distante; luchaba por ocultar su ira.
–¿Qué parte necesito clarificar?
–La parte en la que estás tan enfadado conmigo –dijo ella, atónita por su hostilidad.
–Puedes dejar de hacerte la inocente, Ricitos de Oro. Ya sabes a qué viene todo esto.
«¿Hacerme la inocente? ¿Ricitos de Oro?». La confusión de Susannah se convirtió en irritación.
–Te aseguro que no me estoy haciendo nada.
–Entonces, deja que te lo aclare. Justo después de que pasáramos un fin de semana juntos, un fin de semana como empleada mía y a buen sueldo, mi puja para adquirir este complejo fue rechazada.
–Tu puja fue mejorada.
–Por el grupo hotelero Carlisle, que dirige tu buen amigo y compañero de negocios, Alex Carlisle.
–La puja de Alex fue legítima –afirmó ella.
–Eso me hicieron creer. Hasta que descubrí, hace una semana, que también es tu prometido. Dime –siguió con tono amable–, ¿te sugirió él que intentaras sacarme los detalles de mi puja? ¿Fue así como preparó una contraoferta tan rápida?
–Eso no tiene sentido –replicó ella, anonadada por la increíble acusación–. Tu recuerdo de ese fin de semana parece gravemente distorsionado.
–Tal vez deberías refrescar mi memoria –dijo él con voz serena, aunque su rostro se tensó.
–Tú me contrataste. Tuviste que convencerme para que aceptara el trabajo. Te advertí que podría haber un conflicto de intereses, dado que mi madre era propietaria de una gran parte de The Palisades. Pero insististe. Me querías a mí.
Sus miradas chocaron un largo momento. El aire que los separaba chisporroteaba cargado de animosidad y también del calor que implicaban esas últimas palabras: «Me querías a mí». Era cierto, él no podía discutir la realidad de su deseo físico, pero había sido secundario ante la verdadera razón por la que había buscado los servicios de su empresa.
–Me querías porque mi madre era accionista –siguió hablando ella–. Querías que te recomendara a ella, para que toda la junta votara a favor de tu oferta. Pero cuando me tuviste, te confiaste. Solo tendrías que haberte hecho el agradable un poco más y tu puja habría ganado.
–¿No fui agradable? –estrechó los ojos.
–Cuando regresaste a América no deberías haber filtrado mis llamadas. No te habría perseguido. Solo tenías que decir: «Lo hemos pasado bien, Susannah, pero no buscamos lo mismo. Dejémoslo estar». Si no hubieras creído que tenías el negocio en el bolsillo habrías aceptado mis llamadas en vez de esconderte tras tu secretaria…
Se detuvo, molesta por haber revelado cuánto le había dolido su silencio. Pero después cuadró los hombros y lo miró a los ojos con dignidad.
–Solo tenías que haber contestado al teléfono, Donovan. Por lo menos una vez.
Él siguió mirándola, con algo parecido a la frustración en el fondo de los ojos, y Susannah se preparó para el siguiente ataque. Pero él movió la cabeza y caminó hacia la ventana. La lluvia se había transformado en llovizna, y el cielo estaba pintado de un gris brumoso.
Ella pensó que era el mismo color que tenían sus ojos por la mañana. Entonces, él giró y la taladró con esos ojos, sin rastro de la suavidad que recordaba.
–A ver si me aclaro. ¿Estás diciéndome que perdí un negocio de más de ocho dígitos, en el que llevaba meses trabajando, por no devolverte las llamadas? –Donovan resopló, incrédulo.
Dicho así sonaba a venganza infantil, sin duda. A Susannah se le revolvió el estómago al comprender que tenía razón. En su decisión había habido cierta parte de venganza, pero también otros muchos factores. Alzó la cabeza con orgullo.
–Fue más complicado que eso.
–La complicación se llama Alex Carlisle. Tu prometido.
–Eso fue solo una cosa –contestó ella con cautela. Había otra que Donovan Keane no debería saber.
–Eso nos lleva de vuelta a mi pregunta original.
Con movimientos pausados, regresó hacia ella. La determinación de su rostro hizo que Susannah se estremeciera de ansiedad. No necesitaba que le dijera qué pregunta. Se refería a la que había dejado en su contestador la noche anterior: «¿Sabe tu prometido que te has acostado conmigo?».
La pregunta se alzó entre ellos como un muro. Susannah no tuvo que decir nada. Sabía que él había leído la respuesta en sus ojos y que no merecía la pena negarla. Pero quedaba una cosa por decir, y muy importante.
–Entonces no estaba comprometida con Alex.
–Sin embargo, has venido. Solo puedo suponer que quieres proteger tu oscuro y sucio secreto.
Los ojos de Susannah se ensancharon ante esas palabras. Quitaban todo valor a algo que ella había creído especial, si bien había sido una tonta de campeonato al creer que habían compartido algo más que una aventura de fin de semana.
–Como no te has puesto en contacto con Alex, he supuesto que quieres algo de mí a cambio de mantener el silencio sobre mi… error de juicio.
Los ojos de él destellaron, heridos. Un punto para ella, que le dio alas a su maltrecho ego.
–¿Para qué has vuelto aquí, Donovan? –preguntó–. ¿Qué quieres de mí?
–Quiero saber cómo y cuándo se involucró Carlisle en esto. The Palisades no estaba en el mercado oficialmente. Hice todo el trabajo, yo les convencí para que vendieran –clavó los ojos en ella, despiadados–. ¿Le ofreciste tú el trato?
–Sí –admitió Susannah un momento después–. Pero solo…
–Nada de peros ni solos. Si tú lo metiste en el negocio, puedes volver a sacarlo.
–¿Cómo esperas que haga eso? –alzó la voz, incrédula–. Horton aceptó la oferta de Carlisle. Los contratos ya están redactados.
–Redactados, no firmados.
Por supuesto que no estaban firmados, no lo estarían hasta que se cumplieran las dos partes del trato que había negociado con Alex.
–Me da igual cómo lo hagas –dijo él. Se puso una sudadera–. Es problema tuyo.
Atónita por la audacia de su orden, Susannah tardó unos segundos en comprender lo que significaba esa sudadera.
–¿Te marchas? –preguntó con alarma.
–Hemos dicho lo necesario de momento. Te dejaré para que hagas las llamadas necesarias.
Todos sus instintos clamaron que lo detuviera, que explicara la imposibilidad de hacer lo que pedía pero, aunque le disgustaba admitirlo, él tenía razón. Necesitaba pensar, considerar sus opciones y decidir a quién debía telefonear.
–Una de esas llamadas debería ser a tu madre –dijo él desde la puerta–. Pregúntale qué sabe sobre si devolví o no tus llamadas. Y, de paso, no iría mal que os pusierais de acuerdo sobre qué historia contáis respecto a tu compromiso.
Sí había llamado.
Hacía una semana, según Miriam Horton, que estaba en la oficina de Melbourne de la empresa de contratación de servicios de conserjería y viajes de Susannah. Su madre no era una empleada permanente, gracias a Dios, pero ayudaba cuando hacía falta. Muchas veces quien necesitaba la ayuda no era Susannah, sino Miriam. A pesar de pertenecer a varios comités benéficos y dirigir Horton Holdings, Miriam necesitaba hacer aún más para llenar el vacío dejado por la muerte de su esposo, tres años antes.
Necesitaba ser necesitada, algo que Susannah entendía muy bien.
Lo que no entendía era que Miriam no le hubiera comunicado la llamada de Donovan. Hacía una semana. Una semana que había pasado trabajando con ella, preparándola para hacerse cargo durante su ausencia, que duraría dos semanas.
Susannah caminó hacia la ventana, preguntándose cómo podía haberle ocultado eso su madre.
–Ibas con Alex a visitar el rancho familiar –se había justificado su madre–. Sé que estabas nerviosa por conocer a su madre y convencer a sus hermanos de que había elegido a la esposa adecuada. No quería añadir una carga más.
–Un cliente nunca es una carga –había dicho Susannah.
–¿Un cliente? –Miriam había chasqueado la lengua con desaprobación–. Ambas sabemos que Donovan Keane traspasó esa frontera.
–Deberías haberme dicho que había llamado.
–¿De qué habría servido, cariño?
«Habría estado preparada para su reaparición. Podría haber preparado una explicación y no quedar como una tonta», pensó.
–No me habría pillado desprevenida cuando volvió a llamar.
–Le dije, con toda claridad, que no volviera a llamarte nunca –dijo tras un momento de silencio.
–No tenías ningún derecho a hacer eso.
–Una madre siempre tiene derecho a proteger a su hija –replicó Miriam–, tal y como descubrirás cuando seas madre. Ese hombre te utilizó y luego te dejó de lado. Ahora estás comprometida con un hombre honorable en cuya palabra puedes creer. ¿Hace falta que te lo recuerde?
No hacía ninguna, pero las últimas palabras de Donovan resonaron en sus oídos.
–¿Qué le dijiste sobre mi compromiso?
–No recuerdo las palabras exactas.
–¿Mencionaste cuándo acepté la propuesta de Alex? –cuando su madre hizo un sonido vago de incertidumbre, Susannah se quedó helada. Miriam Horton tenía una capacidad legendaria para recordar nombres, lugares y datos. Eso la convertía en un valioso, aunque molesto, miembro del equipo de A Su Servicio, su empresa–. ¿Le dijiste que ya estaba comprometida cuando nos conocimos?
–Puede que él haya llegado a esa conclusión, pero no veo qué importancia podría tener.
Susannah se apretó el puente de la nariz, entre exasperada y resignada. Por fin entendía por qué él la había mirado con tanto desprecio.
–Has dicho que te había llamado –comentó Miriam.
–Anoche. Está aquí, mamá. En Australia.
–Por favor, dime que no vas a verlo, Susannah. Por favor, dime que no es la razón de que Alex llamara hoy para preguntarme dónde estás. Sonaba nervioso, cortante y un poco… molesto.
Susannah predijo que sería bastante más que un poco. Y no lo culpaba. Tras decidir volar allí, había intentado telefonear para decirle que se iba de viaje a pensar las cosas, pero él no había contestado… eso se estaba convirtiendo en la historia de su vida.
Con las prisas de organizarse y llegar al aeropuerto a tiempo, había pedido a su hermanastra que le comunicara lo de su viaje. No dudaba que Zara le habría dado el mensaje, y que no habría revelado más de lo estrictamente esencial.
Sin embargo, Susannah acababa de comprobar lo poco fiable que podía ser la transmisión de mensajes… y las consecuencias. La idea de enfrentarse a otro hombre enfurecido la incomodaba, pero tenía que hacerlo. Tenía que decirle a Alex que estaba bien, que no lo había abandonado y que solo había sentido pánico cuando resurgió un problema de su pasado. Seguía teniendo la intención de casarse con él.
Fue hacia el escritorio y alzó el auricular. En ese remoto rincón del país los móviles no tenían cobertura, lo que era positivo y negativo, dependiendo del cliente. Imaginaba que tanto Alex como Zara habían intentado localizarla y estarían sorprendidos por su desaparición, ya que nunca apagaba el móvil y no había dicho adónde iba.
Dado el cúmulo de malentendidos, no desvelar su destino había sido una gran suerte. Un encuentro entre Donovan y Alex solo llevaría a un desagradable enfrentamiento. Ella había enredado las cosas, y ella debía desenredarlas.
Empezando con la llamada telefónica a Alex y terminando con la explicación que Donovan se merecía.
Capítulo Dos
Protegido de las miradas del exterior, en el jacuzzi de su chalé, Van observó el progreso del paraguas amarillo que subía y bajaba entre arbustos y salientes rocosos. Además de los caminos asfaltados que proporcionaban acceso a los vehículos, una serie de senderos para peatones cruzaban toda la propiedad… Pero dudaba que Susannah estuviera dando un paseo revitalizador bajo la lluvia.
Van lo había intentado tras salir del gimnasio, más bien una carrera que un paseo, antes de sumergir sus cansados músculos en el agua. Para facilitar su relajación, tenía una botella de pinot tinto a su lado. La combinación había funcionado de maravilla hasta que vio ese paraguas.
Hacía hora y media que habían hablado. Noventa minutos para que ella hiciera sus llamadas, comparara opiniones y preparara su oferta. Si hubiera mucho en juego, no habría viajado hasta allí. No habría reaccionado a sus acusaciones. Se habría encogido de hombros y le habría dado una tarjeta de Alex Carlisle.
Antes había estado tenso y en guardia, intentando ocultar su punto débil. Si ella hubiera aprovechado la inexactitud de sus recuerdos de aquel fin de semana, habría adquirido una gran ventaja. Pero pasado el encuentro inicial, si hacía las preguntas y observaciones correctas, ella rellenaría algunas lagunas de su memoria… Y, después de haberla visto, deseaba más que nunca recordar ciertas cosas.
No solo por su belleza, que había esperado por las fotos que había visto, sino por su actitud. No sabía si había utilizado la frase «¿cómo osas acusarme?», pero su postura defensiva y mirada altanera habían sugerido exactamente eso.
Le sorprendía que esa pose de dignidad herida le excitara tanto. Por no hablar de los ojos verdes que habían encendido su sangre.
A pesar de haber corrido kilómetros bajo la lluvia, a pesar del viento helado en la piel, el calor de su encuentro seguía acariciándolo. No era extraño que lo hubiera atraído a su cama ese fin de semana que él no podía recordar. O, si creía la versión de ella, cuánto había disfrutado él seduciéndola. Sin duda, independientemente de quién hubiera propiciado el asunto, la conclusión había sido gloriosa.
Un saludo y una caricia de esos ojos lo habrían tumbado a sus pies.
Volvió a asaltarlo su incapacidad de recordar dónde, cuándo o cuántas veces, pero con menos fuerza que antes. La frustración quedaba atemperada por el desarrollo del primer encuentro y por la anticipación de cómo sería el siguiente.
Tenía intención de divertirse un poco.
Cuando vio que ella pasaba ante los arbustos que ocultaban su chalé de la vista, salió del agua. Durante un instante malévolo, se planteó ir a la puerta tal y como estaba: desnudo, mojado y, sabiendo quién era su visita, excitado.
Pero se puso un albornoz, no por modestia, sino por la misma razón por la que se había puesto una camiseta cuando ella llegó al gimnasio; no quería que ella viera las cicatrices o pensara en su origen. Prefería mantener esa carta oculta en la manga, solo la sacaría en caso de absoluta necesidad.
Fue hacia la puerta de la terraza y la abrió. La brisa le pegó el albornoz contra los muslos húmedos.
Susannah llevaba un impermeable cerrado de arriba abajo y su rostro expresaba determinación. Titubeó un segundo al ver el atuendo de él, pero luego lo miró a los ojos, firme pero sonrojada.
–Disculpa –dijo–. Estabas en la ducha.
–En el jacuzzi. ¿Te gustaría unirte a mí?
–Gracias –dijo ella, tras parpadear con sorpresa–. Prefiero dejarlo para un día no lluvioso.
Guapa, inteligente e irónica. Van sintió que su admiración por Susannah Horton crecía segundo a segundo.
–El jacuzzi está bajo cubierto, el agua caliente, la botella de vino abierta –alzó su copa hacia ella–. Y es bueno.
–No he traído traje de baño.
–Yo tampoco –dijo Van–. No me parece un problema.
–Ni a mí, pero nuestros días de jacuzzi pertenecen al pasado –afirmó ella, aunque el rubor de sus mejillas subió de tono.
–Supongo que es mi compañía lo que rechazas, pero estás aquí.
–Seré breve. Me voy a las cuatro.
–¿Siempre eres tan estricta con tus horarios?
–Solo cuando tengo un vuelo reservado –contestó ella. Van comprendió que hablaba de marcharse del complejo, no de su puerta. La tormenta había impedido el despegue de los helicópteros todo el día, pero supuso que ella se enteraría antes o después. No dijo nada.
–Es una pena que rechaces el jacuzzi, pero sigue estando el vino. ¿Por qué no entras y tomas una copa? –abrió la puerta de par en par.
Ella lo miró como si la hubiera invitado a entrar en una guarida de lobos. A él le costó no enseñarle los dientes como un perro rabioso.
–Tú debes estar calentita con tu impermeable, pero a mí se me están helando… las partes, aquí.
–Tal vez deberías vestirte –sugirió ella. Con cuidado de evitar sus «partes», entró en la casa.
«No», pensó Van, perverso, «prefiero el albornoz porque te pone nerviosa».
–¿Por qué no te quitas el impermeable? –sugirió, admirando el bamboleo de sus caderas –. Estás en tu casa. Te serviré una…
–No es una visita social –repuso ella, paseando por la sala como si no supiera dónde plantar los sensuales tacones de sus botas–. No quiero vino.
–Luego es de negocios –Van dejó su copa en la mesa–. Me impresionas. No creía que pudieras conseguir hablar con Carlisle tan rápido.
Eso hizo que ella se detuviera ante el sofá de cuero. No se sentó. Cuadró los hombros y alzó la barbilla antes de volverse hacia él.
–Aún no he hablado con Alex. Probablemente no lo localice hasta el lunes.
Van apoyó las caderas en la mesa del comedor y se cruzó de brazos.
–¿No puedes localizar a tu prometido durante el fin de semana? –preguntó.
–No contesta a sus teléfonos, y eso significa que no está en la oficina ni en casa. Seguiré probando con su móvil, pero si no tiene cobertura… –encogió los hombros– no puedo hacer más.
–Muy conveniente.
–No especialmente –repuso ella sin pestañear, aunque sus ojos se aguzaron–. Preferiría poder localizarlo.
–¿Y tu madre? ¿Contesta ella a sus teléfonos?
–Sí. He hablado con ella y me ha dicho que llamaste la semana pasada. Lamento que no me diera el mensaje, y más aún que te diera una idea equivocada sobre mi compromiso.
–¿Estás diciéndome que no estás comprometida con Alex Carlisle? –preguntó Van tras escrutar su rostro unos segundos.
–No lo estaba en julio. Ahora sí –aclaró–. ¿Por qué tengo la sensación de que no me crees?
–Porque, aparte de tu madre, no he conseguido encontrar a nadie que lo sepa. Mucha gente os menciona a Carlisle y a ti en artículos de negocios y sociedad, pero no se habla de compromiso.
–Así es como nos gusta que sea –dijo ella con rabia. Después, como si se arrepintiera de esa muestra de mal genio, apretó los labios y se recompuso antes de seguir–. Nuestras familias son muy conocidas, sobre todo los Carlisle, y no queremos que nuestros planes de boda se conviertan en un circo. Alex decidió, los dos lo hicimos –corrigió–, no hacer el anuncio hasta después de la boda.
–¿Y cuándo será eso?
–Yo… no hemos decidido la fecha aún –movió la mano izquierda con vaguedad.
–¿Será pronto? –los ojos de Van examinaron su mano y, satisfecho, se puso en pie.
–Sí –dijo ella–. Muy pronto.
Desde que había abierto la puerta, Susannah se había sentido en desventaja. Todo, desde el albornoz mal abrochado, al brillo burlón de sus ojos y a la sugerencia de que se metieran desnudos en el jacuzzi, le traía recuerdos que no deseaba. Estar en el chalé empeoraba las cosas. No podía concentrarse teniendo a la vista todos los lugares donde se habían besado, acariciado y desnudado.
Se había obligado a mantener los ojos clavados en su rostro, y la conversación la había ayudado a no pensar. Hasta ese momento. Cuando se acercó, ella fue muy consciente de la poca ropa que él llevaba encima y de lo expuesta que se sentía. El corazón le golpeó contra las costillas. No sabía qué quería él, por qué se había puesto en pie ni por qué había mirado con tanta atención su…
–¿Por qué no llevas anillo?
Susannah abrió la boca, no encontró respuesta y volvió a cerrarla. Él agarró su mano izquierda.
–¿No es eso lo habitual cuando uno está comprometido para casarse? ¿Lucir un diamante en este dedo?
Acarició su anular con la yema del pulgar. Fue un roce leve, pero estaba tan cerca de ella que captó el calor masculino de su piel y su cuerpo se estremeció con recuerdos mucho menos inocentes. Se ruborizó levemente.
–No tengo anillo de compromiso.
–¿Carlisle no te ha comprado un diamante? ¿Qué te ha dado entonces? ¿Un paquete de acciones? ¿Capital para expandirte? ¿Un acuerdo de exclusividad para utilizar los servicios de tu empresa en su cadena hotelera?
Su voz sonó suave y burlona, pero no dejó de mirarla ni un segundo. Ella se recordó que había ido hasta allí para decirle la verdad. Para explicarle por qué no podía darle lo que pedía. Aunque sentía un cosquilleo en el estómago, tenía que intentarlo.
–Me ofreció ayuda para rescatar mi negocio.
–¿Tienes problemas financieros?
Susannah liberó su mano, pero la calidez del contacto siguió cosquilleando en su piel. Eso la avergonzaba tanto como admitir los problemas de su empresa. Sabía que se había ruborizado.
–Me expandí demasiado rápido, tenía ideas grandiosas y quería demostrar que podía triunfar sola. Pedí un préstamo poco ventajoso y, sí, me resulta muy difícil solventar la deuda.
–Eso me parece difícil de creer. Eres una Horton. Tus padres…
–No quería su ayuda –le interrumpió–. No quería el dinero de mi padre. De eso se trataba. Ya sabes por qué.
Ella le había contado la vida secreta de su padre y por qué había abandonado el negocio familiar para montar su propia empresa, pero la expresión de él le hizo pensar que era otra de las cosas que había olvidado de aquel fin de semana.
–¿Aceptar la ayuda de tus padres es distinto a aceptar la de tu futuro marido?
–Sí –dijo ella con fiereza–, desde luego. Esto es un trato entre dos partes.
–¿Qué recibe Carlisle a cambio?
–A mí.
Sus miradas se encontraron. Algo chispeó en los ojos de Donovan, un atisbo de ira o negación que ocultó rápidamente. Se echó hacia atrás y la estudió con obvia desaprobación.
–Así que se ha comprado una esposa. Una Horton de sangre azul con las mejores credenciales, y un complejo vacacional por añadidura.
El dardo hizo diana, pero Susannah no pestañeó. Sabía qué clase de contrato matrimonial había aceptado. Entendía los términos, había pasado una semana diseccionándolos antes de llegar a una decisión. Alzó la barbilla.
–Alex cree que es un trato muy ventajoso.
–Pero no lo sabe todo sobre ti, ¿verdad?
–No sé a qué te refieres.
–Sí lo sabes –su voz sedosa desentonaba con su mirada acerada–. ¿Qué opina Alex de que su esposa se acueste con los clientes?
–Puede que su esposa haya hecho malas elecciones en el pasado, pero fue antes de hacer votos de fidelidad. Cuando se entregue a un hombre, no lo engañará. Sabe bien el daño que eso causa a todos los implicados.
–¿Has hecho muchas malas elecciones como esa?
–Solo recuerdo una.
–No puede haber sido todo malo –dijo él. Sus miradas se enfrentaron un segundo. Ella no podía mentir, pero no se le ocurría una respuesta. Ni siquiera sabía si estaba consiguiendo que sus ojos no reflejaran la verdad que ocultaba en el pecho.
«Recuerdos. No son más que recuerdos engañosos», se dijo, antes de hablar.
–No. No todo fue malo. Aprendí varias lecciones valiosas sobre las decisiones precipitadas: que me va mejor cuando me dejo guiar por mi naturaleza cautelosa. Y que debo pensar en las consecuencias finales de mis actos. Aprendí a preguntarme «¿por qué me desea este hombre?». Y a responder honestamente.
–¿No crees que podría haberte deseado a ti, sin más? –una llama chispeó en sus ojos plateados.
–Me deseabas, y te aseguraste de conseguirme. Pero no desvelaste tus verdaderos motivos hasta después de tenerme.
Los labios de él se tensaron y un músculo se movió en su mejilla. Durante una fracción de segundo, ella creyó ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Entonces él se dio la vuelta y fue hacia la cocina. Había dado media docena de pasos cuando giró en redondo.
Su expresión volvía ser inescrutable, pero sus angulosos pómulos y su boca recta le daban un aire peligroso y duro. Ella se puso en estado de alerta nuevamente.
–No has mencionado esto –señaló a su alrededor con la mano–. ¿Cómo encaja en la fusión Carlisle-Horton?
–No entraba al principio, no hasta que Alex se declaró.
–¿Y cuándo fue eso?
Susannah apretó los labios y calló el «no es asunto tuyo», que pugnaba por salir de su boca. Quería datos y se los daría. Tal vez entonces comprendería la imposibilidad de lo que buscaba.
–A finales de julio, después de nuestro fin de semana. Estaba un poco… furiosa por esa experiencia.
–¿Pero fuiste receptiva a una fría declaración, equivalente a un contrato empresarial?
–Fui receptiva a la honestidad –contestó ella. La alegró ver un destello de irritación en sus ojos; se merecía un golpe bajo, él ya había dado bastantes–. Sopesé los pros y los contras. Hablé con mi madre y, de paso, le conté lo que había ocurrido entre nosotros. Decir que no la hizo feliz sería un eufemismo.
–¿Tu madre es quien da la aprobación a tus amantes?
–No le gustó que me hubieras utilizado para que ella recomendara tu puja. Retiró su aprobación.
–Ella solo es un miembro de esa junta directiva –la miró con dureza–. ¿Estás diciendo que todos los demás estuvieron de acuerdo?
–No de inmediato, pero como viuda de Edgard Horton, su opinión tiene mucho peso. Arguyó en contra de tu falta de escrúpulos de negocios; la escucharon, pero querían vender. Así que mi madre pidió que le concedieran una semana para encontrar a otro comprador.
–Entonces encontró a Carlisle y añadió una cláusula al contrato matrimonial: «Tendrás a mi hija solo si mejoras la oferta que tenemos por The Palisades» –soltó una risa ronca y dura–. Y ahí entraste tú, que conocías perfectamente mi puja.
–No –objetó Susannah con vehemencia–. Yo no tuve nada que ver.
–¿Estás diciéndome que todo lo arreglaron tu madre y Carlisle? ¿Sin tu conocimiento?
–Acepté el contrato matrimonial. Acepté todas las cláusulas, incluyendo la de The Palisades. No quería que te quedaras con este lugar. No quería volver a verte nunca –vio una objeción en los ojos de él y se apresuró a seguir–. Pero no desvelé nada respecto a tu puja. ¿Cómo iba a saber qué divulgar, por Dios santo? ¿Crees que te leo el pensamiento, o que murmuraste cifras millonarias mientras dormías, o que miré tus archivos?
Susannah calló y sus ojos se ensancharon al ver su expresión pétrea. Sí que lo creía. Movió la cabeza y dejó escapar una risa incrédula.
–¿Cómo crees que podría haberlo hecho? Pasamos todo el tiempo aquí… –señaló a su alrededor con el brazo– en el chalé que había reservado yo. ¿Acaso crees que después de agotarte en el dormitorio, saqué la llave de tu habitación del bolsillo y bajé por el acantilado en plena noche para espiar en tu ordenador portátil?
El arrugó la frente con consternación, pero Susannah ya no quería diseccionar qué pensaba, sentía o simulaba no sentir. Siempre se había enorgullecido de su habilidad para contener sus emociones, para presentar sus argumentos con lógica y claridad. Sin embargo, en ese momento sentía ira y decepción.
Cuando él había dicho que no todo podía haber sido malo, se había permitido recordar fugazmente lo bueno. Lo estimulantes que habían sido sus conversaciones, tanto si eran en tono de broma como de debate. El placer de pasear a su lado, de la mano. El placer más complejo de sentir su cuerpo unido al de ella, transportándola a lugares y sentimientos hasta entonces desconocidos.
Había creído que lo ocurrido después, las consecuencias, el que no contestara a sus llamadas, habían destruido los buenos recuerdos, pero no era así. Algunos seguían vivos, y él los había aprovechado para lanzarle esas insultantes acusaciones. En ese momento se sentía enfadada, amargada y profundamente decepcionada con él y con su propio mal juicio. Tomó aire para decir lo que le quedaba por decir.
–Estaba a punto de contarte por qué accedí a añadir The Palisades al contrato matrimonial, pero me ahorraré el aliento. Es obvio que no recuerdas nada de mi carácter, de mi pasado, ni de lo que compartimos ese fin de semana. Empiezo a preguntarme si me recuerdas en absoluto.
De repente, sintió frío y un intenso cansancio. Quería un hogar y la seguridad de la vida que había elegido, sensata, agradable y ordenada. Rodeó la mesa del comedor y fue hacia la puerta.
Él la llamó, pero siguió andando. Cuando oyó sus pasos en el suelo, fue más rápido. Con dedos temblorosos, abrió la puerta. Pero una enorme mano se apoyó en la jamba y volvió a cerrarla.
Ella miró su pulgar mientras el corazón se le aceleraba y su cuerpo captaba la familiar calidez de él a su espalda. Demasiado cerca, demasiado familiar. La cólera se desató en su interior.
–Déjame salir –masculló. Apretó los dientes.
–Aún no –su voz sonó grave y conciliadora. Ella sintió su aliento en la mejilla.
La traicionera respuesta de su cuerpo incrementó aún más su ira. Se negaba a que la convenciera con falsas disculpas.
–Tienes tres segundos antes de que me ponga a gritar como una loca. Aunque lo hayas olvidado todo, al menos recordarás la potencia de uno de mis gritos –cerró los ojos y empezó a contar. Él empezó a hablar cuando iba por el dos.
–No lo recuerdo, Susannah. No te recuerdo a ti, no recuerdo tu grito, no recuerdo nada.
Capítulo Tres
Atónita, Susannah se apartó de la puerta y se volvió hacia él. Van no se movió, así que apenas tuvo sitio para maniobrar. El impacto de sus palabras se emborronó con el de que las rodillas de él entraran en contacto con sus muslos, el codo de ella con su pecho. Volvió a sentir un intenso cosquilleo de calor en la piel.
Apretó los párpados y se obligó a controlar sus recuerdos, diciéndose que no eran más que eso, para concentrarse en el presente. En la memoria o carencia de memoria de él. Pero cuando abrió los ojos se encontró con la uve de pecho que dejaba a la vista el albornoz. Piel desnuda, salpicada de vello oscuro, la línea de carne hinchada…
Tragó aire y, sin pensarlo, apartó el albornoz. Tenía una gran cicatriz que no estaba diez semanas antes.
–Dios mío, Donovan. ¿Qué te ocurrió?
No contestó, y ella alzó la vista. Estaba concentrado en la mano que agarraba el albornoz y en los nudillos apoyados en su piel desnuda. Ella soltó el albornoz y él levantó la cabeza y le acarició el rostro con esos ojos plateados. Susannah reconoció la mirada, pero no quiso recordarla.
Sin contestar, él fue hacia la mesa donde había dejado la botella de vino tinto. La alzó y enarcó una ceja, interrogante. Susannah asintió, y la familiaridad del silencioso intercambio dibujó una expresión confusa en su rostro mientras él servía dos copas.
«No te recuerdo a ti, no recuerdo tu grito, no recuerdo nada».
–No recuerdas… ¿Tiene que ver con lo que te causó esa cicatriz? –su mente daba vueltas a las posibilidades–. ¿Tuviste un accidente?
–Un accidente no. Me asaltaron –se encogió de hombros, como si no tuviera importancia. O como si prefiriera que los demás no se la dieran–. Me desperté con amnesia parcial.
Ella bajó la vista a su pecho, a la cicatriz de nuevo oculta. Se lamió los labios resecos.
–¿Y eso?
–Una de sus armas, por lo visto, era una botella rota –con toda tranquilidad, le ofreció la copa de vino. Susannah consiguió dar la docena de pasos necesarios para aceptarla, aunque le temblaban las piernas.
–¿Dónde ocurrió eso?
–De camino a casa.
–Me dijiste que no tenías casa.
La sorpresa hizo que él detuviera la mano con la que se llevaba la copa a los labios.
–Tengo una casa temporal en San Francisco.
–¿Cuándo ocurrió?
Sus ojos se encontraron por encima de las copas y el corazón de Susannah se saltó un latido, anticipando la respuesta.
–En julio. El día que me fui de aquí.
–¿Estuviste en el hospital? ¿Por eso no…? –tuvo que detenerse y sacudir la cabeza para borrar la imagen de él apaleado y herido– ¿No contestaste a mis llamadas?
–No hasta que regresé la oficina.
–¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado?
–Dos meses en total.
Por eso siempre había estado «no disponible» o «fuera de la oficina». Ella había supuesto que su secretaria filtraba sus llamadas y que él había decidido ignorar sus mensajes. Tras unas semanas se había rendido.
«Dos meses para recuperarse de sus lesiones, Dios mío», pensó. Incapaz de controlar el temblor de sus piernas y manos, dejó la copa y se sentó en la silla que Donovan apartó para ella.
–Eso es mucho tiempo –murmuró.
–Dímelo a mí –dijo él con la misma falsa indiferencia que antes, intentando enmascarar la tensión de su rostro. Por primera vez desde que lo había visto desde el vestíbulo del gimnasio, Susannah se permitió examinarlo de arriba abajo. Parecía tan alto, fuerte y sano que no quería ni imaginar la gravedad de las lesiones que lo habían mantenido hospitalizado tanto tiempo.
–Ahora pareces en forma –le dijo. No necesitaba detalles de esas lesiones. No necesitaba preguntar por qué su secretaria no le había dado ninguna información. Era imposible cambiar lo ocurrido y demasiado tarde para arrepentirse. Decidió aligerar un poco la tensión del ambiente y la opresión que sentía en el pecho–. Ese saco de arena que estabas golpeando esta mañana… ¿tenía pintada la cara de uno de tus atacantes?
–Algo parecido –dijo él con una media sonrisa. Se sentó a su lado.
–¿Te ayudó?
–No tanto como pegar al tipo en persona.
–¿Caíste peleando? –Susannah arqueó las cejas con sorpresa simulada. Conocía la respuesta.
El día de julio que había aparecido en su despacho de repente y ella le había dicho que no estaba disponible para llevarlo a Stranger’s Bay, él le había advertido que nunca se rendía sin luchar. Después lo había demostrado ofreciendo una cantidad que ella no podía rechazar, convenciéndola para que cenara con él y seduciéndola con palabras directas y la sonrisa plateada de sus ojos. Había derrumbado sus defensas antes de que terminase el primer asalto.
Y ahora regresaba para seguir con la lucha, una lucha que implicaba ganadores y perdedores.
–Eso me dicen –dijo él en respuesta a su pregunta–. No lo recuerdo, pero por lo visto uno de ellos también acabó en el hospital.
Susannah no consiguió controlar la expresión de horror de su rostro. Alzó la mirada hacia su cabello, más corto. Era extraño no haberse fijado antes en ese detalle.
–¿Te golpearon en la cabeza?
–Y me dejaron inconsciente –confirmó él–, eso puso fin a la pelea.
Ella asintió y tragó saliva. Lo recorrió con la mirada, antes de volver a centrarse en sus ojos.
–¿Recuerdas algo de antes del accidente?
–Todo, hasta que salí de América. Recuerdo algunos momentos de los días que pasé en Melbourne. Una reunión con el director ejecutivo de Horton Holdings. El hotel donde me alojé. Era el Carlisle Grande –dijo Van con una sonrisa irónica. Lo había elegido antes de saber nada de Alex Carlisle y la cadena hotelera de su familia: solo sabía que le gustaban las camas y que la atención era impecable.
–¿No recuerdas haber venido aquí, a Stranger’s Bay, ese fin de semana?
–No.
Ella movió la cabeza con escepticismo.
–¿Crees que me lo estoy inventando? –Van entrecerró los ojos. En la pausa de ella y en su leve encogimiento de hombros, leyó sus dudas. Se puso en pie y se alejó unos pasos.
–Te creo, simplemente me resulta muy difícil imaginarme cómo sería no recordar nada.
Ese comentario le hizo darse la vuelta hacia ella. Estaba sentada muy erguida en la silla, con el impermeable color marfil aún abotonado hasta el cuello. Su cabello era una brillante mancha de color contra las ventanas mojadas por la lluvia. Sus ojos expresaban una mezcla de compasión y duda.
De repente, saber que había pasado un fin de semana entero allí mismo, con ella, lo golpeó como una ráfaga de lluvia. Bien podía ser que le hubiera desabrochado y quitado ese impermeable. Que le hubiera quitado las botas. Que la hubiera besado en todos los lugares que había pensado mientras la tuvo atrapada contra la puerta.
–Te veo ahí sentada –dijo, con la voz teñida por la frustración de no saber–, y me cuesta creer que no pueda recordarte.
Ella parpadeó. Un lento movimiento de pestañas oscuras contra las mejillas pálidas.
–Eso debe ser un poco… raro.
–Podría decirse así –Van soltó una risa seca.
–¿Cómo has manejado la situación?
Él movió el vino en la copa, preguntándose cómo contestar. Cuánto compartir. Pero entonces recordó la compasión de sus ojos y pensó que seguramente ya había compartido mucho más que eso con Susannah Horton.
–Hablé con la gente a la que había visto esa semana. Volví sobre mis pasos. Reconstruí. Maldije un montón.
–Maldecir ayuda a veces.
Van la estudió allí sentada, tan correcta y recatada, y se la imaginó maldiciendo con esa voz clara y su acento de escuela privada. La imagen era intrigante. Ella lo intrigaba.
–Tengo una colega, una mentora, que opina que las maldiciones son la sal de nuestro idioma.
–Mac –dijo ella con voz suave.
–¿Te hablé de ella? –la mano de Van se tensó sobre el tallo de la copa de vino.
–Sí, pero no hace falta que te preocupes. Ni me contaste los secretos de tu familia, ni yo tuve acceso a información sobre tus pertenencias.
Aunque lo dijo con indiferencia, sonó levemente mordaz. Él se merecía la crítica y ella una disculpa.
–Siento haberte insultado con esa insinuación. No pretendía hacer eso.
–¿En serio? ¿Qué pretendías?
–Descubrir qué había ocurrido con la oferta de compra. Cuando me marché de Melbourne había un trato sobre la mesa. Cuando me desperté, una semana después, había desaparecido.
Vio un destello de culpabilidad y tal vez remordimiento en el rostro de ella, que palideció aún más.
–Contarme lo de tu amnesia desde el principio habría facilitado mucho la conversación.
–Para ti, sí.
–¿Y para ti?
–Susannah, llegué aquí sabiendo esto sobre ti: eres hija de Miriam Horton, te contraté para enseñarme Stranger’s Bay, estabas comprometida con Alex Carlisle.
–No estaba com…
–Es lo que sabía por tu madre, y toda la gente a quien pregunté encomió su integridad. Pero lo que quiero decir es –siguió, mirándola a los ojos– que llegué aquí pensando lo peor de ti. Si hubieras sabido que no recordaba nada, ¿cómo podría haber creído lo que me dijeras?
–Y ahora, ¿crees lo que te he dicho?
–Sí.
Ella abrió los ojos con sorpresa y su rostro recuperó algo de color. Parecía casi contenta, y Van sintió un pinchazo de satisfacción, del tipo que sentía cuando tenía una ganancia inesperada en la Bolsa o triunfaba en una negociación.
–¿Por qué? –preguntó ella.
–¿Quién podría inventarse una historia como esa?
Sus ojos se encontraron y compartieron el humor seco de la respuesta, en un extraño momento de conexión. Después, la inquietud volvió y le borró la sonrisa a Susannah. Se puso de pie con un movimiento brusco, distinto a su gracia natural, y él pudo ver, momentáneamente, rodilla, muslo y falda. No fue nada sexual ni descarado, pero la imagen le desequilibró.
Había visto esa imagen antes. Apareció y desapareció en la oscuridad que debería haber alojado su recuerdo de ese fin de semana.
–Pero esto no cambia nada, ¿verdad?
Van alzó la cabeza y la sensación se difuminó, dejándolo sin saber si había recordado o imaginado recordar.
–¿El qué? –preguntó arrugando la frente.
–Tu amnesia, el que me haya enterado de tu accidente, no cambia nada –dijo ella.
–¿Ni siquiera tu percepción de por qué perdí la compra del complejo?
Los ojos de Susannah se nublaron con una emoción que Van odiaba. Lástima. Simpatía. Compasión. Fuera lo que fuera, la había visto demasiado a menudo en las últimas diez semanas.
–Una cosa no ha cambiado. Sigo queriendo The Palisades. Y tras oír por qué perdí, lo quiero aún más.
–Lo siento –dijo ella con voz cascada–. Es demasiado tarde. ¿No lo ves? Hay un acuerdo con Alex, el contrato ya ha sido redactado.
–Pero no se firmará hasta que te cases con Carlisle –hizo una pausa. Movió la copa y el vino se movió en círculos, mientras esa idea enraizaba en su cabeza–. ¿Qué ocurrirá con la venta de The Palisades si no se celebra el matrimonio?
–Eso no va a ocurrir –afirmó ella–. Alex es un hombre de mundo. No va a renunciar al trato, por más que hagas o digas. Tu amenaza de exponer nuestra aventura no le hará cambiar de opinión.
–Sin embargo, has venido aquí, imagino que para impedir que lo hiciera.
–He venido a descubrir qué ocurría y por qué habías vuelto. Alex sabe que no estábamos comprometidos ese fin de semana, sabe que no le mentí ni le fui infiel, así que no cambiará de opinión sobre casarse conmigo.
–¿Y si eres tú quien cambia de opinión?
–¿Estás sugiriendo que rompa el compromiso?
–No hablamos de un matrimonio por amor, Susannah. Es un contrato mercantil. No eres más que un instrumento de trueque de alto precio.
El rostro de ella se ensombreció un instante, pero luego sus ojos chispearon con vehemencia y alzó la barbilla.
–Tal vez no me haya explicado bien antes, me has malinterpretado. Sé que es una alianza inhabitual, sellada y atada como un contrato empresarial, pero no ha habido coacción. Quiero casarme con Alex. Esta unión me dará cuanto necesito. Un esposo a quien respeto y admiro, hijos, y las ventajas que ser una Carlisle otorgará a mi empresa.
Se levantó y se enderezó.
–Lo siento Donovan, de veras. Pero no hay nada que yo ni nadie pueda hacer para cambiar lo sucedido. Tengo que irme ya, o perderé el vuelo. Pero cuando regrese a la civilización hablaré con Alex. Es un hombre justo. Tal vez reconsidere esa parte del contrato.
–Antes has dicho que él no daría marcha atrás –estrechó los ojos.
–No creo que lo haga, pero me ofrezco a intentarlo. Es cuanto puedo hacer, aparte de sugerirte algunas otras propiedades que servirían a tus propósitos igual que The Palisades.
–No me interesa otra propiedad. He venido a comprar esta.
–Entonces, todo depende de Alex.
–No si yo puedo evitarlo –se dijo Van cuando ella se marchó. Él siempre dirigía su propio barco. No iba a dejar su destino en manos de un competidor. Alex Carlisle podría ser un hombre justo, pero también era un hombre de negocios con reputación de hacer tratos inteligentes.
¿Por qué iba a renunciar a The Palisades?
«Claro, cariño, romperé el contrato para que tu último amante pueda optar a una propiedad de primera categoría».
Eso no iba a ocurrir. Carlisle quería la propiedad y quería a Susannah como esposa; ¿por qué iba a renunciar a ninguna de esas cosas?
Desde su terraza, Van observó el lento avance del coche de cortesía del complejo por el sendero embarrado, de vuelta a los edificios centrales. La había recogido en su puerta, probablemente para llevarla al helipuerto y al helicóptero que despegaba a las cuatro. Van dudaba que pudiera ir muy lejos con ese tiempo. En la última hora el viento se había acelerado y llovía mucho más.
El que no pudiera marcharse y regresar junto al prometido a quien respetaba y admiraba, no palió el descontento de Van. Era una mezcla de frustración, de oportunidad perdida, de todo lo que ella le había dicho y todo lo que le quedaba por saber.
Apoyó las manos en la barandilla y contempló el desolado paisaje, que parecía hecho a medida para su estado de ánimo. Tras el oscuro acantilado vislumbraba la cresta de las olas en el agua oscura de la bahía. Allá lejos, oculta por la cortina de lluvia, se encontraba Isla Charlotte. La exclusiva y privada isla era el corazón del complejo vacacional, y la razón de que nada pudiera sustituirlo.
Había estado allí en julio, no lo dudaba, a pesar de no tener recuerdos ni fotografías. Había perdido ambas cosas gracias al trío de ladrones. Le habían quitado algo más que sus pertenencias, también le habían robado un tiempo precioso.
Golpeó la barandilla de acero con la mano, llevado por un acceso de furia.
Cada semana que había pasado hospitalizado mientras le soldaban los huesos rotos y se recuperaban los órganos dañados, Mac se había acercado una semana más a su final. Más que nunca, quería que esas tierras volvieran a su posesión. Sería su último y único regalo significativo a la mujer que había transformado a un jovencito descarado en un respetado titán de la Bolsa.
Alzó el rostro hacia la lluvia helada y consideró sus opciones. Podía decirle a Susannah por qué tenía tanto empeño en comprar la propiedad. Tal vez eso la llevaría a luchar por su causa, y hablaría con Carlisle, como había prometido; pero la compasión no era moneda de cambio en el mundo empresarial. Y por mucho que ella dijera que buscaba la felicidad con un marido e hijos, su matrimonio era un acuerdo de negocios.
Obviamente, solo tenía una oportunidad, y una noche, para volver a entrar en juego.
Tenía que impedir que se celebrase una boda.
Capítulo Cuatro
–¡Escucha esa lluvia! Apuesto a que te alegras de haberte quedado.
La directora de reservas salió del cuarto de baño, donde había estado comprobando que Susannah dispusiera de los artículos de aseo necesarios. Dado que ella había salido de casa con solo una pequeña bolsa, agradecía todo lo que el complejo pudiera ofrecerle para su inesperada estancia nocturna.
Antes de que pudiera responder al comentario de Gabrielle, el repiqueteo de la lluvia en el tejado de hierro del chalé se intensificó hasta volverse ensordecedor. Susannah cerró la boca. No estaba contenta de haberse quedado, pero la climatología le había robado cualquier otra opción.
Gabrielle se reunió con ella en el dormitorio y arrugó la nariz al mirar por la ventana.
–Hicimos bien convenciéndote para que no condujeras.
Susannah había estado dispuesta a marcharse como fuera. Dado que el helicóptero no podía despegar, había querido alquilar un coche; incluso le había ofrecido a Jock, el portero y chófer del complejo, comprarle su todoterreno. Pero todos, desde Jock a la directora le habían dicho que era una locura realizar un trayecto tan largo con tan mal tiempo.
Habían sugerido la posibilidad de una barca para salir de allí si era «cuestión de vida o muerte», y Susannah se había estremecido. Había una diferencia entre «querer» y «necesitar» irse. Para ella el límite estaba en el vasto espacio de olas turbulentas que la separaba de Appleton.
–Estarás cómoda aquí esta noche –Gabrielle terminó de ahuecar las almohadas de la cama y se enderezó–. Si la cosa se pone peor, estudiaremos la posibilidad del barco mañana.
–¿Hay posibilidades de que el helicóptero no pueda volar? –preguntó Susannah, preocupada.
–Espero que no lleguemos a eso –la sonrisa de la mujer perdió fuerza–. Siento no haber podido instalarte en tu chalé habitual. Por desgracia, el otro huésped ya había reservado The Pinnacle.
–No hace falta que te disculpes, Gabrielle. No tenía reserva y me conoces lo suficiente para saber que no espero un trato preferente solo por mi apellido.
–Lo sé, pero gracias por decirlo. Menudo día hemos tenido.
–Sí –corroboró Susannah, pensando que el día aún no había acabado–. ¿He oído bien cuando te has referido «al otro huésped»? ¿Somos los únicos hospedados aquí esta noche?
–Tuvimos una cancelación de última hora, por el tiempo; se trataba de un grupo que había reservado casi todo el complejo para celebrar una reunión de motivación de la plantilla de empleados.
–¿Tan mala es las previsión meteorológica?
–¿Para juegos de playa y paseos por el monte? –Gabrielle ladeó la cabeza como si escuchara la lluvia–. Yo diría que sí.
Para cualquier actividad en el exterior, admitió Susannah, contemplando la vista por la ventana. Pensó en el único otro huésped y en sus intenciones. Se preguntó por qué había vuelto en realidad a Stranger’s Bay y si realmente intentaba reconstruir aquel fin de semana.
Se le aceleró el pulso. Miró la cama y el vívido recuerdo de cómo habían pasado gran parte del tiempo le provocó una llamarada en el vientre. La desechó recordándose dónde debería haber estado esa noche. La llama se transformó en escalofrío.
–¿Tiene algo de malo la cama? –preguntó Gabrielle, intrigada–. Si necesitas más almohadas, o algo…
–No, no –refutó Susannah–. Estaba a kilómetros de distancia, pensando en otra cosa. Tenía una… cita… esta noche.
–Estoy segura de que él lo entenderá.
Susannah no lo estaba en absoluto, pero siguió a Gabrielle a la cocina, donde la mujer comprobó el contenido de la despensa y del frigorífico.
–Hay todo lo básico, pero pediré una cesta de comida al catering y la enviaré en cuanto afloje la lluvia. En cuanto a la cena…
–Por favor, no te molestes más por mí –le imploró Susannah–. Estoy segura de que la cesta será más que suficiente, no hace falta pedir cena.
–Sabes que nunca eres una molestia –Gabrielle fue hacia la puerta–. Si cambias de opinión, o si necesitas cualquier otra cosa, solo tienes que telefonear. Y si dan algún parte meteorológico con novedades, te avisaré.
–Eso estaría bien. Gracias.
Después de cerrar la puerta, Susannah fue de habitación en habitación, planteándose las consecuencias de tener que quedarse allí más de una noche. Se dijo, optimista, que al menos eso retrasaría enfrentarse a la ira de Alex. Por desgracia, no paliaba la inquietante contrapartida: Donovan Keane y ella estaban allí solos.
Saber que él se alojaba en el lujoso chalé que habían compartido aquel fin de semana la inquietaba. Era una sensación que conocía bien. Desde el momento en que había conocido a Donovan Keane, le había desestabilizado los sentidos y el equilibrio.
Incluso en ese momento, cuando la cortina de lluvia añadía una capa de aislamiento más a los desperdigados chalés, cada célula femenina de su cuerpo sentía su presencia.
Ante la ventana, que daba a la bahía, alzó las manos para frotarse los brazos; tenía la piel de gallina. Necesitaba calor y estar seca. Pero antes necesitaba una larga ducha caliente.