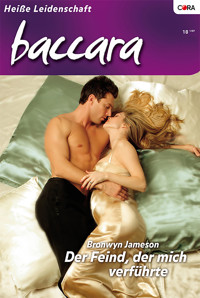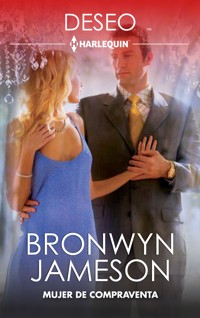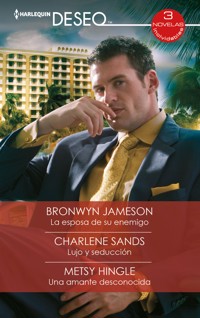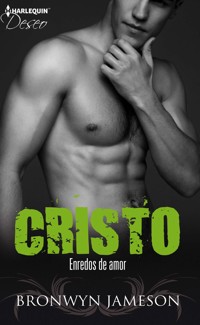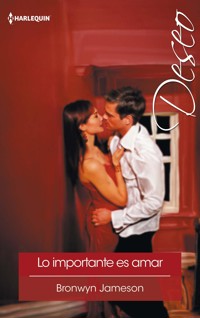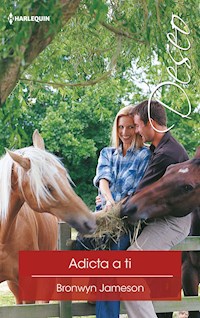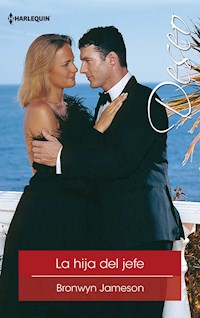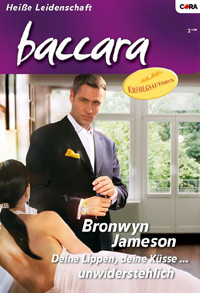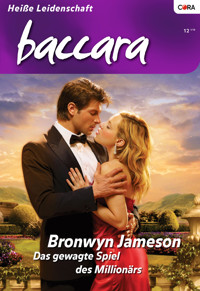3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmin Fantasias Prohibidas
- Sprache: Spanisch
Angelina Mori se había propuesto colarse en el corazón de Tomas Carlisle y, a juzgar por su reacción, lo había conseguido. Angie sabía que la tragedia había convertido a su amigo en un hombre duro y distante… tanto como aquellas tierras que él tanto amaba. Pero no comprendía que, después de haberle confesado sus fantasías y de haberse ofrecido a darle el heredero que exigía el testamento de su padre, él se hubiera atrevido a sugerirle que tuvieran aquel hijo… sin compartir cama. Lo cierto era que ella deseaba mucho más. Y pensaba que si intimaba de verdad con Tomas, no sólo salvaría la fortuna de su familia… también lo salvaría a él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Bronwyn Turner
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Entre el alma y la piel, n.º 3 - abril 2022
Título original: The Rugged Loner
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Este título fue publicado originalmente en español en 2008
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1105-525-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Charles Carlisle sabía que se estaba muriendo. Su familia lo negaba. La multitud de médicos especialistas que habían contratado continuaba merodeando alrededor de los flancos de la verdad como un equipo de perros pastores bien entrenados, pero Chas sabía que había salido su número.
Si el tumor que se expandía rápidamente dentro de su cerebro no acababa con él, lo haría la intensa terapia de radiación que estaba a punto de iniciar. La única persona además de él que estaba dispuesta a aceptar la verdad era su buen amigo Jack Konards. No era ninguna sorpresa, porque como abogado patrimonialista, estaba acostumbrado a tratar con la mortalidad humana.
Chas supuso que su amigo también debía de estar acostumbrado a últimas voluntades poco usuales, porque su rostro permaneció completamente inexpresivo mientras digería los cambios que Chas acababa de solicitarle. Dejó cuidadosamente a un lado la hoja de papel.
–Supongo que habrás hablado con tus hijos de esto.
–¿Para que conviertan mis últimos meses en un infierno? –gruñó Chas–. ¡Ya se enterarán cuando esté a dos metros bajo tierra!
–¿No crees que merecen alguna señal de aviso? Doce meses es muy poco tiempo para sacarse un bebé de la manga… Incluso aunque alguno de ellos esté ya casado y tenga pensado aumentar la familia.
–¿Estás sugiriendo que les dé tiempo para que se bajen del carro?
Eran muy inteligentes, sus hijos. En ocasiones, demasiado para su propia conveniencia.
–Alex y Rafe han pasado ya de los treinta. Necesitan un buen empujón o nunca sentarán la cabeza.
Con el ceño completamente fruncido, Jack volvió a repasar las instrucciones que había escritas.
–Parece que esta fórmula no excluye a Tomas…
–Sin exclusiones. Es igual para todos ellos.
–No tienes que demostrarle nada a esos chicos –aseguró Jack muy despacio con el ceño todavía fruncido–. Ya saben que tú no tienes favoritos. Siempre los has tratado como si fueran tus hijos biológicos. Se han convertido en unos hombres estupendos, Chas.
Sí, eran unos hijos que harían que cualquier padre se sintiera orgulloso, pero en los últimos años se habían distanciado, encerrándose cada uno en su propio mundo, demasiado ocupados, demasiado absortos en sí mismos. Aquella cláusula lo solucionaría. Avivaría el espíritu familiar que había visto crecer en los chicos cuando lanzaban sus ponis a la carrera en el prado que había detrás de sus instalaciones. Más tarde domaron con cuerdas a los toros y se convirtieron en competidores con la misma despiadada tenacidad. Contaba con eso para cuando llegara el momento de cumplir con aquella última voluntad.
–Tiene que ser lo mismo para los tres –repitió con decisión. No podía excluir a Tomas… No quería hacerlo.
–No hace ni dos años que Brooke murió.
–Y cuanto más tiempo se quede hundido en el dolor, más difícil le resultará salir de allí –Chas apretó la mandíbula y se inclinó para mirar a su amigo a los ojos–. Eso sí lo sé.
Si su propio padre no le hubiera forzado la marcha, Chas se hubiera enterrado en las profundidades de Australia tras la muerte de su primera esposa. No se habría visto obligado a viajar al extranjero para manejar los intereses británicos de su padre y no hubiera conocido a esa belleza salvaje irlandesa llamada Maura Keane ni a sus dos hijos.
No se hubiera enamorado completa e irremediablemente. No se habría casado con ella ni hubiera completado la familia con su hijo en común, Tomas. Su hijo, al que el dolor por la muerte de su joven esposa lo estaba volviendo tan duro y distante como el desierto australiano.
–¿Sabe Maura algo de esto? –preguntó Jack con delicadeza.
–No, y así quiero que sea. Ya sabes que no lo aprobaría.
Jack lo miró durante un largo instante por encima de las gafas.
–Menuda idea para evitar que lloren tu pérdida.
Chas compuso una mueca.
–No se trata de eso. Con esto tendrán que trabajar juntos para encontrar la mejor solución. Mi familia necesita una sacudida, Tomas más que ninguno.
–¿Y si tu plan fracasa? ¿Y si los chicos rechazan esta cláusula y renuncian a la herencia? ¿Quieres que la propiedad de los Carlisle se divida y se venda?
–Eso no ocurrirá.
–Esto no les va a gustar…
–No tiene que gustarles. Sospecho que escucharé sus objeciones desde más allá de las puertas del cielo, pero voy a hacerlo. No por la herencia –Chas clavó en su amigo su peculiar mirada de acero–. Lo harán por su madre.
Y ésa era la motivación más importante para aquella cláusula añadida al testamento de Charles Tomas McLachlan Carlisle. Quería algo más que sus hijos trabajaran juntos. No sólo quería que se dieran la oportunidad de llevar una vida familiar feliz. Aquello lo hacía por Maura. Un nieto que nacería dentro de los doce meses posteriores a su muerte llevaría una sonrisa a sus ojos tristes, rompería su creciente aislamiento. Quería conseguir una vez muerto lo que había sido incapaz de lograr en vida: hacer feliz a su adorada esposa.
–Éste es mi legado para Maura, Jack.
Y lo único de entre todo aquel imperio de billones de dólares que le importaría a ella un comino irlandés.
Capítulo Uno
Seis meses después
Angelina Mori no tenía intención de escuchar. Si en el último instante no hubiera recordado la solemnidad de la ocasión, habría entrado en la habitación con su habitual franqueza y no habría escuchado nada. Pero recordó la ocasión… El entierro de por la mañana, la lectura del testamento de por la tarde, el subsiguiente encuentro entre los herederos de Charles Carlisle… Así que se detuvo y se tranquilizó para hacer una entrada decorosa en la biblioteca de Kameruka Downs.
Ésa fue la razón por la que escuchó las tres voces profundas y masculinas. Tres voces tan familiares a los oídos de Angie como las de sus propios hermanos.
–Ya habéis oído lo que ha dicho Konrads. No tenemos que hacerlo todos –Alex, el mayor, sonaba tan calmado y sereno como siempre–. Es mi responsabilidad.
–Noticias frescas –el tono burlón de Rafe no había cambiado ni un ápice en el tiempo en que ella estuvo fuera–. Tu edad avanzada no te convierte en experto ni en el encargado de este asunto. ¿Y si lanzamos una moneda?
–No digas tonterías. Estamos juntos en esto.
El rostro de Tomas estaría tan duro e inexpresivo como su voz. Tristemente distinto al del hombre que ella recordaba de hacía… ¿Sólo cinco años? Parecía mucho tiempo más, casi de otra vida.
–Un sentimiento muy hermoso, hermanito, pero ¿no te olvidas de algo? –preguntó Rafe–. Hacen falta dos para hacer un bebé.
Angie no dejó caer la bandeja de sándwiches que llevaba, pero estuvo a punto. Con el corazón golpeándole con fuerza, apretó la bandeja contra la cintura para estabilizarla.
Con las dos manos ocupadas, no podía llamar a la puerta semicerrada. Así que la abrió con una rodilla y se aclaró la garganta. Fuerte. Dos veces. Porque ahora las voces habían adquirido un tono estridente de debate sobre quién iba a hacer aquello… ¿Casarse? ¿Tener un bebé? ¿Para poder heredar?
Angie se aclaró la garganta por tercera vez, y tres pares de ojos azules e intensamente irritados se giraron hacia ella. Los hermanos Carlisle. «Los príncipes australianos», según los titulares de la semana, porque en una ocasión un periodista había bautizado los dominios australianos de su padre como «el reino de Carlisle».
Angie había crecido a su lado, peleándose con ellos. Tal vez para la prensa dieran la imagen de la realeza australiana, pero a ella no la engañaban ni por un segundo. ¿Príncipes? ¡Ja!
–¡Qué! –ladraron ahora al menos dos de los «príncipes».
–Perdonad que os interrumpa, pero lleváis siglos aquí encerrados. Pensé que podríais necesitar algo de alimento –depositó la bandeja en el centro de un gran escritorio de madera en cuya esquina apoyó la cadera.
Pero ninguno de los hermanos miró la bandeja. No querían alimentarse. Lo único que querían era que ella se marchara para continuar con su discusión.
Angie apoyó con más fuerza la espalda en el escritorio y se tomó su tiempo para escoger un sándwich triangular de ternera. Luego echó un vistazo general a la habitación.
–Y, ¿qué es eso del bebé?
Tomas tensó los hombros. Alex y Rafe intercambiaron una mirada.
–No tiene sentido fingir que no ocurre nada –aseguró ella dando un primer mordisco–. Os he oído hablar. ¿Y bien?
Se hizo un largo silencio. Durante un instante, pensó que iban a cerrarse en banda. Pero finalmente Rafe, que Dios lo bendijera, habló.
–¿A ti qué te parece, Angie? ¿Tú crees que…?
–Se supone que esto es algo privado –lo atajó Alex.
–¿No crees que la opinión de Angie puede ser valiosa? Es una mujer.
–Gracias por haberte dado cuenta –murmuró ella. Por el rabillo del ojo observó a Tomas, que nunca lo había notado, mientras luchaba contra dos necesidades igual de fuertes y de conflictivas. Una parte de ella estaba deseando apartarse del escritorio y abrazarlo a él y a su dolor en un abrazo cálido. La otra quería darle una bofetada por ignorarla.
–¿Tendrías un hijo con alguien… por dinero?
¿Cómo? La atención de Angie se apartó de la figura inmóvil y silenciosa que estaba al lado de la ventana y se giró hacia Rafe. Tragó saliva.
–¿Un hijo con alguien?
–Sí –Rafe alzó una ceja–. Por ejemplo, con nuestro hermano pequeño, el ermitaño. Él dice que pagaría, y dado que…
–Ya es suficiente –cortó Alex.
Pero resultó innecesario, porque un segundo más tarde, a tal velocidad que Angie no lo vio venir, Tomas agarró a Rafe de la parte delantera de la camisa y soltó una palabrota indigna de la boca de un príncipe.
Alex los separó, pero Tomas sólo se quedó el tiempo suficiente para dedicarles una frase final a sus hermanos.
–Hacedlo a vuestra manera, yo lo haré a la mía. No necesito vuestra aprobación.
No dio un portazo al salir, y a Angie le dio por pensar que eso hubiera demostrado demasiada pasión, demasiado calor para el distante desconocido en que se había convertido el menor de los Carlisle.
–Supongo que mi opinión ya no le interesa a nadie –dijo ella con cuidado.
Rafe dejó escapar una risa mezclada con la tos.
–Sólo si crees que el señor Simpatía puede encontrar una mujer por sí mismo.
Angie sintió cómo el corazón le golpeaba contra las costillas. Oh, claro que podría. No le cabía la menor duda. Tal vez Tomas Carlisle hubiera olvidado cómo sonreír, pero podía arrastrar su cuerpazo y su actitud de «estoy herido» a cualquier bar y escoger desde el escalón de arriba. Sin hacer ninguna mención a los billones de los Carlisle.
Un escalofrío le recorrió la piel cuando dejó en la bandeja los restos de su sándwich.
–No cometerá ninguna estupidez, ¿verdad?
–Si se lo impedimos, no.
Alex sacudió la cabeza.
–Deja que se marche, Rafe.
–¿De verdad crees que está en disposición de escoger con buen criterio? –Rafe emitió un sonido entre la risa y el gruñido–. ¡En qué diablos estaba pensando papá, en cualquier caso! ¡Tendría que haber dejado a Tomas fuera de esto!
–Tal vez quisiera darle un pequeño empujón –dijo Alex muy despacio.
–¿Un empujón de ésos que puede mandarlo a llegar a un acuerdo con la primera buscona de bar con la que se encuentre?
Angie permaneció de pie muy tensa. La cabeza le daba vueltas. Aspiró con fuerza el aire y se apoyó en el escritorio. Todo estaba bien. Kameruka Downs estaba a dos horas de polvo negro y carreteras sinuosas del bar más cercano. Aunque Tomas decidiera dirigirse a Coma Crossing, no llegaría antes de la hora del cierre.
Angie suspiró despacio y se acomodó en el escritorio.
–Es hora de confesarse, chicos. Lo cierto es que sólo escuché un fragmento de vuestra conversación anterior, así que, ¿quién me va a contar la historia completa?
Una vez, en una apuesta, Angie les había echado una carrera a Tomas y a su hermano Carlo de la granja al abrevadero con los ojos vendados. Al recordar aquella experiencia, que tuvo lugar quince años atrás, el paso de aquella noche quedaba reducido a un paseo por el parque. Ayudada por la luz de la luna, Angie siguió un sendero seguro a través de los matorrales.
«Ha llegado el momento de la verdad, hermana», se dijo pasándose las manos calientes por los brazos. Se apostaba el vestido de seda, que por coquetería no se había quitado a pesar del frío de la noche, a que Tomas se había retirado a su habitual guarida.
«Y cuando lo encuentres, le sueltas tu rollo y te aseguras de que te escuche. No le dejes que te dé la espalda».
Había visto a Tomas muchas veces desde que ella regresó de Italia la semana anterior. En el hospital, antes de que falleciera su padre, en el multitudinario funeral que le organizaron sus socios de la ciudad, y después en casa de Alex, en Sydney. Y sin embargo, él se las había arreglado para evadir cualquier cosa que no fuera un rápido abrazo de consuelo y unas cuantas palabras manidas de cortesía.
Así que Angie se quedó en Kameruka Downs tras el funeral íntimo en lugar de regresar con los demás asistentes en el vuelo chárter. Tenía que hablar con Tomas a solas. Tenía que dejar claras las cosas entre ellos.
Aquello no tenía nada que ver con la desconcertante cláusula del testamento de Charles cuya existencia acababa de averiguar en la biblioteca. Aquello iba sobre la culpa, los remordimientos y el fracaso al intentar ser la clase de amiga que quería ser. También tenía que ver con cerrar etapas y seguir adelante con su vida.
Y aquello tenía pinta de ser lo más duro que había hecho en su vida. Más duro todavía que la noche en que se enfrentó a Tomas para darle su opinión respecto a su próxima boda… No es que no le gustara Brooke. Habían sido buenas amigas en la escuela. Tomas conoció a su futura esposa en la fiesta del dieciocho cumpleaños de Angie, una noche en la que ella se arregló y se vistió para que se diera cuenta de que era una mujer y no una seudohermana salvaje.
Pero Tomas, qué gran ironía, había caído completamente rendido ante su delicada y menuda amiga. Y dieciocho meses más tarde no quiso escuchar la opinión de Angie respecto a la capacidad de Brooke para adaptarse a la vida en el monte australiano. Tomas amaba a Brooke. Se casó con Brooke. Y eso fue un golpe muy duro que Angie no fue capaz de asumir.
En lugar de aceptar el puesto de dama de honor, se lanzó a un viaje como mochilera a Europa. Su gran aventura comenzó como un escape impulsivo del dolor y la envidia, del miedo a no poder superarlo.
Se perdió la boda y, lo que era peor, el funeral de Brooke. Pero ahora había regresado, necesitaba hacer las paces con su propia conciencia. Dudaba mucho de que pudiera hacerlas con el desconocido endurecido en que se había convertido Tomas, pero tenía que intentarlo.
–Ha llegado el momento de la verdad –murmuró, esta vez en voz alta mientras se inclinaba bajo una rama del claro que había al lado del abrevadero.
Escudriñó despacio la oscuridad y las sombras vacías antes de subirse a una roca. Cuando sintió los pies seguros, subió más alto, hacia la cueva secreta. Miró en su interior. Expulsó el aire que tenía retenido en los pulmones.
Nada. Maldición.
Sintió una gran decepción que le atenazó el pecho mientras descendía muy despacio hasta tocar el suelo. Había hecho un trato consigo misma. Tenía que encontrarle y acabar aquella noche con eso. ¿Cómo iba a hacerlo si no estaba allí? Soltó una palabrota y se giró para marcharse.
O tal vez no quería que lo encontraran…
Entornó los ojos. Tal vez Tomas no había cambiado completamente. Tal vez ahora, igual que en el pasado, no estuviera completamente solo allí.
Angie se permitió una ligera sonrisa antes de llevarse dos dedos a los labios fruncidos y silbar.
Tomas se imaginaba que alguien, probablemente Angie, iría a buscarle. Contaba con la noche para mantenerse oculto en su escondite. Pero no había contado con que ella le silbara a su perro.
Ajay respondió con un agudo gemido de sospecha. Pero Angie no procedió con precaución. Las rápidas pisadas de su acercamiento resultaban tan desinhibidas como su personalidad. La gravilla que soltaban sus pies cayó al agua que había debajo, y Tomas vio cómo el pelo de la espina dorsal de Ajay se erizaba. Lo sujetó con la mano y sintió un gruñido de advertencia que atravesó el tenso cuerpo del animal, pero no llegó a ladrar.
Angie apareció de entre la oscuridad, utilizando el hombro para mantener el equilibrio mientras se dejaba caer a su lado. La vaporosa falda de su vestido se le enredó entre las piernas.
–¿Has considerado la posibilidad de que me apeteciera estar solo? –preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por su equilibrado tono de voz. Desde que Jack Konrads había leído aquella cláusula añadida, la tensión se había apoderado de él, provocando una ira que había transformado la profunda tristeza en algo tirante y peligroso.
–Sí –se limitó a contestar ella con una sonrisa que tal vez estuviera dedicada a Ajay–. Mientras subía hasta aquí me pregunté si seguirías teniendo a Sargento.
–Murió.
–Lamento escuchar eso –murmuró Angie tras un instante.
–Se hizo viejo.
–Como todos nosotros –se inclinó hacia el perro–. Vaya, qué bonito eres.
Tomas contuvo la respiración. Todavía estaba haciendo un esfuerzo por reconciliar a la Angie que él conocía, aquella adolescente molesta, exasperante y marimacho, con aquella criatura desconocida y exótica que había regresado de Europa.
Por el amor de Dios, se ponía vestidos. Había alisado sus rizos rebeldes en un peinado de ésos de chica de ciudad, y tenía un aspecto delicado y brillante. Y cada vez que se movía, Tomas escuchaba el delicado tintineo de las pulseras que llevaba en las muñecas y en un tobillo.
Demonios, incluso tenía puesto una especie de anillos en los dedos de los pies. Y en cuanto al perfume…
–¿Qué pasa con el perfume?
–¿Disculpa?
Claro, que lo disculpara. No había sido su intención decir en voz alta aquella cuestión que le rondaba la cabeza cada vez que se acercaba a ella. Desde el primer día que volvió a verla, diablos, ¿había sido la semana pasada?, cuando se precipitó por el pasillo del hospital para rodearlo con sus brazos, para abrazarlo y secarse las lágrimas en su camisa.
Pero en lugar de sentirse confortado, Tomas aspiró el aire de su rico perfume y sintió sus curvas apretadas contra su cuerpo, así que se puso tenso. Apartó con las manos a aquella mujer que ya era como debería ser Angie. Había cambiado, cuando lo único que él quería era que alguien, algo, siguiera igual, para que lo anclara a un pasado que el destino seguía arrancando de él.
–Hueles… distinto –la acusó. Olía diferente, tenía otro aspecto, y en aquel momento, en la oscuridad, Tomas hubiera jurado que lo estaba mirando también de modo distinto–. Has cambiado.