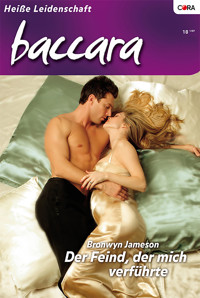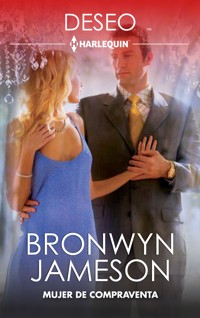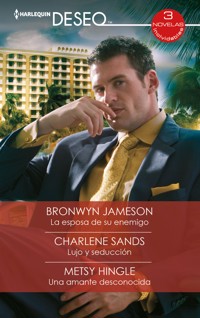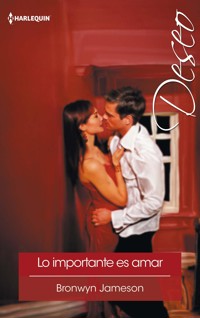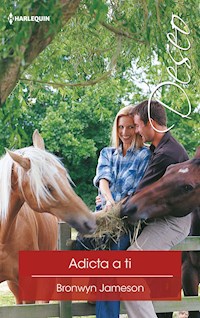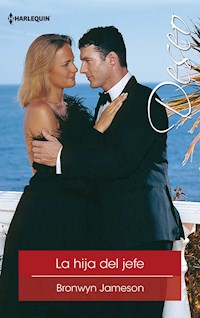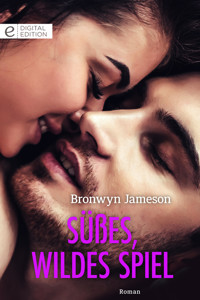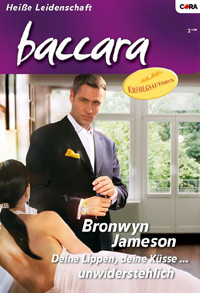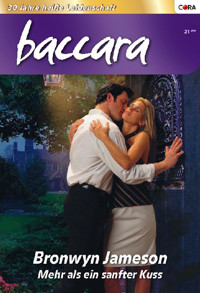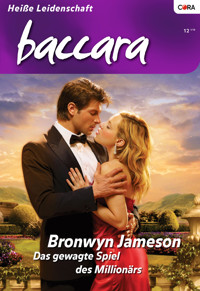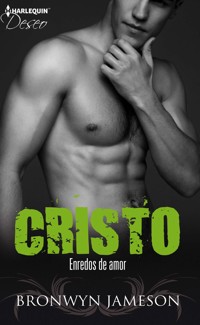
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
De sirvienta a querida. Su nuevo cliente era endiabladamente guapo, con un encanto devastador… y escondía algo. ¿Por qué si no iba a interesarse un hombre tan rico y poderoso como Cristo Verón por los servicios domésticos de Isabelle Browne? Sus sospechas se confirmaron cuando descubrió su verdadera razón para contratarla. Y, sin saber bien cómo, aceptó su ridícula proposición. Cristo protegería a su familia a cualquier coste, y mantener a Isabelle cerca de él era esencial para su plan. El primer paso era que ella representara el papel de su amante, pero no había contado con que acabaría deseando convertir la simulación en realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Bronwyn Turner
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Enredos de amor, n.º 5435 - diciembre 2016
Título original: Magnate’s Make-Believe Mistress
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Este título fue publicado originalmente en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-9068-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Uno
–Tranquila, nena, no hay prisa. Tenemos todo el tiempo del mundo –Cristiano Verón reacomodó el peso sobre Gisele y la calmó con una caricia en el cuello además de con su voz.
Entre sus piernas, ella se estremeció con excitación contenida, pero el ritmo de su paso se volvió suave y pausado.
–Buena chica –murmuró él. Otra leve caricia de cuello a hombro se hizo eco de su halago.
Gisele era manipulable y siempre estaba dispuesta a complacerlo. Pensó, con cinismo, que era muy distinta al resto de las hembras de su vida, pero eso no apagó su sonrisa. Inspiró el aroma primaveral. Un sol glorioso le calentaba la espalda y los brazos por primera vez en semanas. Cuando balanceó el taco de polo y oyó el ruido del contacto con la bocha, la adrenalina surcó sus venas.
No era mejor que el sexo, pero estar en la cancha de polo, incluso practicando solo, ocupaba el segundo puesto en la escala de placeres personales de Cristo.
Últimamente habían escaseado las oportunidades de placer. No recordaba el último fin de semana que no había dedicado a negocios u obligaciones familiares, o el último domingo que había pasado en su finca de Hertfordshire. Echaba de menos sus establos, sus caballos y la pasión y agresión controlada del juego.
Con una leve presión de los muslos, Cristo guio a su yegua favorita para que realizara una serie de giros. Como siempre, respondía a cada orden sin resistirse. Si eso fuera así con…
Cristo entrecerró los ojos al ver a una figura solitaria en el centro de la cancha de práctica. No una de las féminas empeñadas en volverlo loco, sino un pariente cercano.
Hugh Harrington, el prometido de su hermana.
Resignándose a ser interrumpido, Cristo maldijo por lo bajo, pero sin rabia. No era que no le gustase su futuro cuñado. Hugh había perseguido a Amanda con el mismo empeño que demostraba en la cancha de polo y esa actitud se había ganado la aprobación de Cristo. Si Hugh estuviera allí con ropa para jugar al polo, Cristo habría recibido su compañía con entusiasmo. Pero el joven llevaba traje y su agraciado rostro exhibía una expresión agria.
Cristo predijo que había surgido otro drama relacionado con la boda, que se había convertido en un circo de dimensiones monumentales. Como era él quien firmaba los cheques, también tenía que aguantar las crisis diarias que le llegaban por Amanda y su madre.
Se recordó que todo acabaría pronto. Amanda superaría la histeria prematrimonial. Vivi reemprendería su búsqueda de un quinto marido. La vida volvería a la normalidad.
Solo veintiocho días más.
Detuvo a Gisele y alzó una ceja.
–Creía que estabas mirando una propiedad en Provenza.
–Acabé la estimación, volé de vuelta anoche –dijo Hugh. Cuadró los hombros–. Siento interrumpir tu práctica, y más en domingo. No te entretendré mucho, pero tengo que hablar contigo.
–Eso suena mal. ¿Qué es esta vez? –preguntó Cris-to–. ¿Las rosas se niegan a florecer? ¿El encargado del catering ha dimitido? ¿Otra dama de honor se ha quedado embarazada?
–No una dama de honor –el rostro bronceado de Hugh palideció.
–¿Amanda?
–No, otra mujer. No sé quién es –dijo Hugh–. Solo que es australiana, que llamó cuando yo estaba fuera y que dejó un maldito mensaje en mi buzón. Dice que está embarazada.
–¿Estás diciendo que esa mujer espera un hijo tuyo?
–Eso dice, pero es pura basura.
–Dices que no sabes quién es –Cristo habló lentamente, con incredulidad y enfado–. ¿Es que no la conoces?
–¿Cómo puedo decirlo con seguridad? Sabes que este año estuve casi un mes en Australia, preparando la venta de la finca de Hillier.
Hugh viajaba a menudo como representante de la empresa familiar, pero Cristo recordaba ese viaje en concreto por la desolación de su hermana ante la larga ausencia de su amado.
–Conocí a cientos de personas –dijo Hugh.
–Algunas de ellas mujeres, sin duda.
–Es posible que conozca a esa mujer, pero su nombre no me dice nada. Desde que le pedí matrimonio a Amanda no he mirado a ninguna otra. ¿Por qué iba a arriesgar mi felicidad?
De no ser por su cinismo hacia el amor y el matrimonio, Cristo podría haber aceptado el ardiente discursito. Pero creía en lo que decía su padrastro: «Cuando el río suena, agua lleva».
–¿Alguien más sabe esto?
Hugh negó con la cabeza.
–¿No se lo has dicho a Amanda?
–¿Bromeas? Sabes que está de los nervios con los preparativos para la boda.
Por desgracia, Cristo lo sabía bien.
–Se merece que sea un día perfecto. ¿Y si esa mujer aparece aquí el día antes de la boda?
–¿Qué piensas hacer? ¿Darle dinero?
Hugh parpadeó, atónito, como si no hubiera considerado esa posibilidad.
–No sé qué hacer. Habría consultado a Justin, pero está en Nueva York saneando la reputación de los Harrington. No puedo cargarlo con un problema más, por eso he venido a pedirte consejo.
Cristo asintió con la cabeza. Además del duelo por la muerte de su esposa, el hermano mayor de Hugh estaba lidiando con un escándalo interno en las oficinas americanas de la venerable empresa de su familia. Y, según los rumores, pintaba mal.
–¿Por qué a mí? –Hugh movió la cabeza–. Debe de haberme elegido por alguna razón.
–¿Ha mencionado el dinero? –preguntó Cristo. Miles de millones eran una muy buena razón.
–No dijo mucho. Solo que llevaba intentando localizarme una semana e incluso deletreó su nombre, como si eso tuviera importancia. Luego dijo: «Estoy embarazada».
–Suena como una mujer muy directa.
–Sonaba como una mujer muy irritada. ¿Qué hago, Cristo? No puedo arriesgarme a que Amanda se entere, ni puedo ignorar este… –Hugh se mesó el cabello y suspiró–. Puede que sea un malentendido. Tal vez debería de llamarla.
–¿Tienes su número de teléfono?
Hugh sacó una hoja del bolsillo de la chaqueta. Cristo vio cómo le temblaba en la mano. A pesar del bronceado veraniego tenía el rostro macilento. Pensó que tal vez el antiguo conquistador Hugh Harrington, a quien su hermano Justin había tenido que sacar de líos varias veces, había tenido una aventura en aquel largo viaje de negocios.
Lejos de casa, unas copas de más, una mujer bella… Tal vez eso explicara que no le hubiera dicho nada a Amanda ni llamado a la mujer. Tal vez estaba allí haciéndose el inocente con la esperanza de que Cristo arreglase el problema. Sabía que él haría cualquier cosa para garantizar la felicidad de su hermana.
–¿Vas a llamarla? –preguntó Hugh.
–Tenía un viaje a Australia programado para principios de junio. Puedo adelantarlo. Sería mejor verla en persona y cuanto antes. Para descubrir qué quiere.
–¿Harías eso por mí?
–No –contestó, seco–. Lo haré por Amanda.
Se inclinó y le quitó el papel a Hugh. «Isabelle Browne», leyó. Seguía un número de teléfono y lo que parecía un nombre de empresa. ¿A Su Servicio? –estrechó los ojos–. ¿Es una agencia de chicas de compañía?
–No tengo ni idea. Es lo que decía en el mensaje. No significa nada para mí –Hugh alzó la cabeza y lo miró alarmado–. ¿No me crees?
–No es que no te crea, pero prefiero asegurarme en persona.
–¿Intentando encontrar a esa Isabelle Browne?
–La encontraré –corrigió Cristo con voz letal–. Y descubriré la verdad antes de permitir que mi hermana camine hacia el altar. Si estás mintiendo, no habrá pago, ni ocultación de la verdad, ni boda.
–He dicho la verdad, Cristo, te lo juro.
–Entonces no tienes de qué preocuparte, ¿no?
Isabelle Browne llevaba veinticuatro horas convenciéndose de que no tenía que preocuparse. El hombre que la había contratado como ama de llaves para la semana siguiente era director ejecutivo y presidente de una aerolínea privada. Cualquiera de los clientes de Chisholm Air podría haberla recomendado, era justo el tipo de gente que utilizaba A Su Servicio para organizar sus visitas cuando iban a Australia. No era la primera vez que alguien daba su nombre. Era increíblemente buena en su trabajo.
Pero él había llegado con casi una hora de adelanto, pillándola desprevenida y reavivando su inquietud. Cerró los ojos e inspiró profundamente.
–Es un cliente más –murmuró para sí–, con suficiente dinero y seguridad para no aceptar un no como respuesta.
Más tranquila pero no menos intrigada, Isabelle se acercó a la ventana para ver mejor al hombre que bajaba del coche. Apagó su iPod y se quitó los auriculares. La alegre música la había animado mientras preparaba la casa, pero en ese momento le parecía inapropiada. El tema de la película Tiburón habría encajado mucho mejor.
Sintió una punzada de calor en el vientre al verlo bostezar y estirar las largas piernas, como un gato al sol. No era frío como un tiburón, Ni tenía nada de gris. Desde el pelo castaño con reflejos dorados, a los mocasines de cuero, parecía encajar perfectamente en el patio de la casa de estilo mediterráneo. Su música de entrada debería de ser Ravel, o tal vez salsa sudamericana. Algo intenso y vibrante, con ritmo de sol y verano. Algo adecuado para un dios romano.
«¿Un cliente más?», sonrió con ironía, «ojalá lo fuera».
El nombre Cristiano Verón tendría que haberla preparado para alguien más exótico que el típico magnate británico. Pero se había centrado en su dirección de Londres y en que hubiera hecho la reserva solicitándola a ella en concreto, justo después de la llamada a ese otro teléfono londinense. Movió la cabeza e intentó tranquilizarse. «Es una coincidencia, Isabelle, Londres es una ciudad muy grande».
A no ser que el Apolo que había abajo le hiciera cambiar de opinión, le concedería el beneficio de la duda y supondría que no tenía nada que ver con Hugh Harrington. No se dejaría llevar por la paranoia. Observó cómo se inclinaba para sacar el equipaje del maletero; tenía un trasero fantástico y no pudo dejar de mirar.
Él se enderezó, con una maleta en la mano, e Isabelle vio su rostro. Pómulos angulosos, labios llenos y gafas de sol de aviador. Giró para cerrar el coche y deseó poder verlo sin gafas.
Como si hubiera percibido su deseo, él hizo una pausa para quitárselas y colgarlas del cuello del suéter marrón chocolate. Después miró hacia la ventana en la que estaba ella.
–No puede haber sabido que lo observaba –murmuró ella, tras dar un rápido paso atrás–. No puede haberme visto.
Con el corazón desbocado, miró entre las cortinas de terciopelo color rojo, pero ya no lo vio. Sintió una ridícula punzada de decepción. Soltó la cortina que aferraba con los dedos y, lentamente, su cerebro volvió a ponerse en marcha.
No lo veía porque él iba hacia la entrada, donde ella debería de estar, serena y compuesta, para recibirlo. Miriam Horton la despellejaría si Cristiano Verón tuviera que esperar en la puerta. Se miró los pies y soltó un gritito. Más aún, si abriera la puerta en zapatillas.
Agarró los recatados zapatos que completaban el uniforme de ama de llaves de A Su Servicio y corrió escaleras abajo.
Cristo había visto a la mujer cuando cruzaba la verja que daba al patio. No claramente, solo una silueta femenina que parecía estar bailando tras una ventana de la planta superior.
Intuyó que era Isabelle Browne. De repente, olvidó el largo viaje y el trabajo que había realizado durante el vuelo. Toda su atención se centró en la mujer que había dentro de la casa.
Cuando había descubierto que A Su Servicio era una empresa privada de servicios domésticos que utilizaban los ricos de Melbourne y sus visitantes internacionales, había entendido el posible vínculo con Hugh Harrington. Su intuición no solía fallar. Se puso en contacto con la agencia para que le reservara una casa y luego dijo que un amigo le había recomendado a Isabelle Browne. Funcionó.
–Me temo que está de permiso –había explicado el gerente–. Pero tenemos otras amas de llaves con referencias excelentes.
–A no ser que esté de baja por enfermedad –había dicho Cristo–, tal vez podría persuadirla para que aceptara el trabajo.
–Lo siento, señor Verón, pero ya ha rechazado una oferta de trabajo esta semana.
–¿Le ofrecieron el doble de la tarifa habitual?
El lenguaje del dinero, como siempre, era el más dulce. Menos de una hora después el gerente de A Su Servicio lo telefoneó. Ella había aceptado.
Mientras sacaba la maleta había percibido que lo observaba. No pudo evitar preguntarse si había hecho lo mismo con Hugh. Si lo había seleccionado como posible víctima para la trampa del embarazo.
Cuando se volvió hacia la casa no pudo evitar mirar la ventana. No la vio, pero supo que estaba allí, detrás de las cortinas. Sintió un zumbido de excitación en las venas.
–Tal vez, Isabelle Browne… –estrechó los ojos y una leve sonrisa curvó sus labios– vayas a enfrentarte a más de lo que esperabas.
Capítulo Dos
En el aeropuerto Cristo había recogido llaves, coche, instrucciones y una buena dosis de halagos del director de A Su Servicio. Ya había perdido bastante tiempo con eso, no iba a perder más en la puerta. Cuando nadie abrió a la primera llamada, utilizó su llave. La pesada puerta se abrió con suavidad y entró en el vestíbulo.
Una mujer, Isabelle Browne, supuso, estaba al pie de la escalera. Apoyada en una pierna y con la mano en la barandilla para equilibrarse, parecía estar cambiándose de calzado. Era la explicación lógica de sus pies desemparejados; una zapatilla de borreguillo y un sobrio zapato de cordones.
Escondió el segundo tras la espalda y se enderezó. Era más bien baja. Cristo la miró.
Era bonita, de aspecto saludable. Pelo rubio arenoso, retirado de la cara, frente alta y lisa y ojos anchos y con expresión de sorpresa. Mejillas sonrojadas, labios entreabiertos y sin maquillaje aparente. En cuanto a su cuerpo, no se sabía. Llevaba un poco favorecedor uniforme, con delantal almidonado incluido.
No parecía una seductora.
No era, en absoluto, el tipo de mujer de Hugh Harrington.
Cuando volvió a mirar su rostro, Cristo notó un destello de irritación en sus ojos. Tal vez debido a su largo escrutinio. O a no estar lista.
–Bienvenido a Pelican Point, señor Verón –lo saludó. Soltó la barandilla e inclinó la cabeza. La mano que sostenía el zapato siguió oculta–. Siento mucho no haber estado en la puerta para recibirlo.
–No hace falta que se disculpe –Cristo llegó a su lado en seis zancadas. Le ofreció la mano con una sonrisa–. Soy Cristo Verón.
Ignorando la mano y la sonrisa, ella volvió a inclinar la cabeza.
–¿Puedo ocuparme de su maleta, señor Verón?
Cuando se acercó, él ladeó el cuerpo para bloquearle el camino. Su mano le rozó el costado y ella se apartó de golpe, sonrojándose.
Él se preguntó si también había sentido la corriente eléctrica del contacto.
–Lo siento, señor Ver…
–Por favor, llámame Cristo –interrumpió él, dejando la maleta en el suelo. Se preguntó si habría habido un cambio de última hora. Si la señorita Browne había rechazado la oferta de salario doble–. ¿Eres Isabelle?
–Señorita Browne.
No había habido cambio de planes. Cristo pensó que era una pena porque la señorita Browne no era el tipo de mujer que había esperado.
–¿Eso no es demasiado formal?
–A Su Servicio prefiere la formalidad –contestó ella, tan recatada y rígida como su atuendo.
–Pero, ¿y tú, Isabelle? ¿Prefieres tanta formalidad? –señaló el desafortunado uniforme gris mientras la rodeaba. Recordó su impresión de haberla visto bailar ante la ventana, el movimiento de sus brazos y el bamboleo de sus caderas. Se inclinó para recoger la zapatilla que había en el escalón–. ¿O es esto más de tu gusto?
–No importa que me guste o no el uniforme –contestó ella, algo irritada–, tengo que llevarlo.
–¿Y si prefiero una vestimenta más informal?
–Tendría que preguntarle qué tiene esto de malo –miró el informe vestido y luego a él, con cierta suspicacia–. Me lo proporcionan, es útil y…
–¿Feo? –apuntó él mientras ella buscaba una palabra adecuada.
Alzó la cabeza con sorpresa y sus ojos se encontraron un instante; los de ella cálidos y chispeantes de humor. La transformación fue impresionante. Cristo no pudo evitar imaginarse el efecto que tendría su sonrisa en un hombre desprevenido.
–Iba a decir cómodo.
–¿Incluso el calzado?
–Lo siento. No esperaba que llegase tan pronto –la consternación borró la sonrisa de sus ojos–. Ni que abriera la puerta. Yo…
Apretó los labios y dejó de defenderse. Cambió el peso de un pie a otro y él notó que estaba molesta consigo misma por haberle dado explicaciones. Seguramente iba contra las normas.
–Si las zapatillas te resultan más cómodas, utilízalas –Cristo le ofreció la zapatilla con una sonrisa. Bajó la voz una octava–. No me chivaré.
Durante un momento ella se limitó a parpadear pero sus largas pestañas no consiguieron disimular la confusión de sus ojos avellana. La había desconcertado. Y ella no era como él había esperado.
–De acuerdo –a pesar de su deje de incertidumbre, asintió y cuadró los hombros–. ¿Quiere que le enseñe la casa ahora?
–Desde luego –aceptó Cristo–. En cuando acabes de calzarte cómodamente.
Don «llámame Cristo Verón» no se parecía en nada a los clientes habituales de A Su Servicio, pensaba Isabelle cuando bajó la escalera treinta minutos después. Lo del uniforme y los zapatos solo había sido el principio. Durante la vista a la espaciosa casa había prestado cortés atención, pero había tenido la sensación de que estaba más pendiente de ella que de lo que lo mostraba.
En más de diez años como ama de llaves ningún cliente la había inquietado tanto. Ni ningún hombre en sus veintiocho años de vida. La había desequilibrado desde que entró por la puerta y la pilló sobre una pierna, como un flamenco.
No era solo porque la hubiera pillado desprevenida ni por su curiosidad en cuanto a por qué la había solicitado a ella en concreto. Ni tampoco por su impresionante atractivo. De cerca había visto que el leve bulto de una antigua rotura interrumpía la línea recta de su nariz, y tenía una cicatriz en una ceja.
Pequeñas imperfecciones que equilibraban la sensual belleza de su boca perfecta y el tono grave de su voz. Recordatorios de que no era un dios, sino un hombre.
Isabelle se recordó que no era cualquier hombre, era un cliente. La voz de miel tostada y cómo suavizaba la «s» al decir su nombre no eran asunto suyo. Incluso si no fuera un cliente, no lo serían. Su vida estaba desbordada en ese momento. Había pedido un permiso para decidir qué hacer a continuación, pero no había podido rechazar el dinero que implicaba ese trabajo.
No había esperado sentir atracción por él. Suspiró. Estaba bien, más o menos, mientras se mantenía a distancia de ella. Pero cuando se acercaba demasiado o la miraba largamente, sus hormonas iniciaban un ridículo bailoteo. Reflexiva se puso la mano en el vientre. Había habido demasiados de esos momentos, en los que había olvidado su actitud de ama de llaves profesional y tartamudeado. O dado un traspiés.
El último había sido un momento antes, en sus prisas por salir de su dormitorio. Él había empezado a quitarse el suéter, de camino al cuarto de baño; el atisbo de músculos largos, piel olivácea y vello oscuro y sedoso había sido más que suficiente. No necesitaba ver más facetas interesantes de Cristo Verón.
Era un hombre impredecible, y peligroso.
–Todo irá bien –se dijo, abanicándose el rostro acalorado, de camino a la cocina, su santuario–. Estará aquí una semana. En viaje de negocios.
Isabelle conocía la rutina. Largas reuniones, comidas en restaurantes; a veces pasaba días sin apenas ver a sus clientes. Solo necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse a él y a su trato, familiar en exceso.
No tenía duda de que estaba flirteando con ella, pero Cristo Verón tenía pinta de ser uno de esos que flirteaban incluso dormidos. Igual que ella estaba poniendo la masa de los hojaldres perfectamente alineados en la bandeja del horno.
Encendió el horno y limpió la encimera. En la cocina ella tenía el control y estaba a gusto con el mundo. Era una mujer: imposible no sentir atracción por Cristiano Verón, racionalizó. Podría manejar cualquier cosa que él le lanzara, siempre que no fuera otra prenda de ropa.
Inquieta por la posibilidad de un striptease