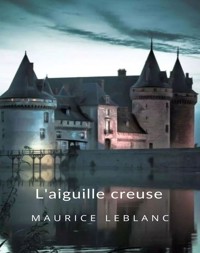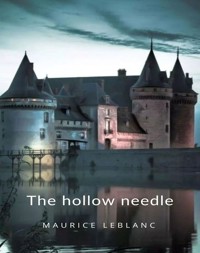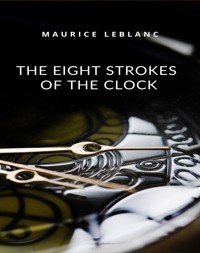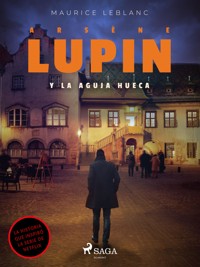
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Arsène Lupin
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Un singular juego del gato y el ratón que enfrenta a dos personajes singulares en una carrera desenfrenada por hacerse con uno de los mayores tesoros secretos de Francia. El precoz inspector Isidore Beautrelet investiga un asesinato en la campiña francesa. Pronto sus investigaciones lo obligan a cruzar su camino con el de Arsène Lupin, ladrón de guante blanco que busca la Aguja Hueca, un objeto de gran valor en cuyo interior reside el poder de desarticular toda la república francesa. Una deliciosa aventura histórica llena de giros, traiciones y sorpresas de la mano de nuestro ladrón favorito.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Leblanc
Arsene Lupin y la aguja hueca
Saga
Arsene Lupin y la aguja hueca
Original title: L’Aiguille creuse
Original language: French
Copyright © 1909, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728024157
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Esta entrega de la serie del famoso ladrón de guante blanco, empieza con una escena nocturna muy inquietante y sitúa desde el primer momento al lector en un estado de gran tensión, lo que supone una distracción para que el lector pueda aplicar su ingenio a descubrir el verdadero misterio que se plantea, el enigma que permitió a César ocupar la Galia y posteriormente a los normandos iniciar en Francia su despliegue por Europa. Se trata de una gran mole calcárea frente a la costa que oculta un secreto y, según cuenta la leyenda, un inmenso tesoro.
Tan divertido como siempre, pero de una lógica deslumbrante, es sobre todo la tensión emocional lo que probablemente ha hecho de esta entrega de la serie la más y mejor valorada por los aficionados al misterio.
CAPÍTULO UNO
El disparo
Raimunda aguzó el oído. De nuevo y por dos veces consecutivas aquel ruido se hizo escuchar lo bastante claro para poder diferenciarlo de los demás ruidos confusos que violaban el silencio de la noche; pero era a la vez tan débil que ella no hubiera sabido decir si su origen había sido próximo o lejano, si se producía dentro de los muros del vasto castillo o bien fuera, entre los rincones tenebrosos del parque.
Se levantó despacio. Su ventana estaba entornada y la abrió de par en par. La claridad de la luna descansaba sobre un tranquilo paisaje de céspedes y bosquecillos donde las ruinas dispersas de la antigua abadía se recortaban formando siluetas trágicas, columnas truncadas, ojivas incompletas, esbozos de pórticos y fragmentos de arbotantes. Un ligero vientecillo flotaba sobre la superficie de las cosas, deslizándose por entre las ramas desnudas e inmóviles de los árboles, pero agitando las hojas recién nacidas de los macizos.
Y de pronto, el mismo ruido… Provenía del lado de la izquierda y por encima del piso en que ella vivía, es decir, de los salones que ocupaban el ala occidental del castillo.
Aun siendo valiente y fuerte, la joven sintió la angustia del miedo. Se puso sus ropas de noche y tomó las cerillas.
—Raimunda… Raimunda…
Una voz débil como un suspiro la llamaba desde la habitación vecina, cuya puerta no estaba cerrada. Se dirigió hacia allí a tientas, cuando Susana, su prima, saltó a su encuentro y se arrojo sobre sus brazos.
—Raimunda…, ¿eres tú?… ¿Has oído?…
—Sí… ¿Entonces no duermes?
—Creo que es el perro el que me ha despertado… hace ya largo tiempo… Pero después no ha vuelto a ladrar. ¿Qué hora será?
—Deben ser aproximadamente las cuatro.
—Escucha… Alguien anda caminando por el salón.
—No hay peligro. Tu padre está allí, Susana.
—Pero hay peligro para él. Duerme al lado del salón pequeño.
—El señor Daval está allí también…
—Pero está al otro extremo del castillo… ¿Cómo quieres que oiga?
Dudaron, no sabiendo qué resolver. ¿Llamar? ¿Pedir socorro? Pero no se atrevían, hasta tal extremo el ruido de sus propias voces parecía infundirles miedo. Pero Susana, que se había acercado a la ventana, ahogó un grito en su garganta.
—Mira…, un hombre cerca del estanque.
En efecto, un hombre se alejaba con paso rápido. Llevaba bajo el brazo un objeto de dimensiones bastante grandes, cuya naturaleza las dos jóvenes no lograron discernir, y que al golpearle a cada paso sobre la pierna le dificultaba el caminar. Vieron que el hombre pasaba cerca de la antigua capilla y que se dirigía hacia una pequeña puerta existente en el muro. Esta puerta estaba entreabierta, pues el hombre desapareció súbitamente, y además las jóvenes no oyeron el rechinamiento habitual que producían los goznes de la misma.
—Venía del salón —murmuró Susana.
—No, la escalera del vestíbulo lo hubiera llevado mucho más a la izquierda… a menos que…
Las agitó una misma idea. Se inclinaron hacia el exterior de la ventana. Por encima de ellas había una escala erguida contra la fachada y apoyada sobre el primer piso. La luz alumbraba el balcón de piedra. Y otro hombre, portador también de otro objeto, cabalgó sobre ese balcón, se dejó deslizar por la escala y huyó por el mismo camino.
Susana, espantada y sin fuerzas, cayó de rodillas, balbuciendo:
—¡Llamemos!… ¡Pidamos auxilio!…
—¿Y quién vendría?… Tu padre… ¿Y si hay más intrusos y se arrojan contra él?
—Podríamos avisar a los criados… Tu timbre comunica con el piso de ellos.
—Sí…, sí…, quizá… es una buena idea… A condición de que ellos lleguen a tiempo.
Raimunda buscó junto a su cama el timbre eléctrico y apretó el botón con un dedo. Allá arriba vibró el timbre, y las dos jóvenes sintieron la impresión de que abajo debía de haberse escuchado claramente el sonido.
Esperaron. El silencio se hacía espantoso, y la brisa había dejado de agitar las hojas de los arbustos.
—Tengo miedo…, tengo miedo… —repetía Susana.
Y de repente, en la noche profunda, por encima de ella, estalló un ruido de lucha con estrépito de muebles derribados, exclamaciones, y luego, horrible y siniestro, se escuchó un gemido ronco, los estertores de alguien que está siendo estrangulado…
Raimunda saltó hacia la puerta. Susana se aferró desesperadamente a su brazo.
—No…, no me dejes sola… tengo miedo.
Raimunda la rechazó y se lanzó hacia el pasillo, seguida inmediatamente de Susana, que se tambaleaba yendo de una pared a otra lanzando gritos. Raimunda llegó a la escalera, subió corriendo los peldaños y se precipitó sobre la puerta grande del salón, donde se detuvo de improviso, clavada en el umbral, mientras Susana se desvanecía a sus pies. Frente a ellas, a tres pasos, había un hombre sosteniendo en una mano una linterna. Con un ademán dirigió la linterna hacia las jóvenes, cegándolas con la luz, miró largamente sus rostros, y luego, sin prisa, con los movimientos más tranquilos del mundo, tomó su gorra, recogió un trozo de papel y unas briznas de paja, borró con ellas las huellas sobre la alfombra, se acercó al balcón, se volvió hacia las jóvenes, las saludó con gran reverencia y desapareció.
Susana fue la primera en echar a correr hacia el pequeño gabinete que separaba el salón de la habitación de su padre. Pero apenas entró quedó aterrada ante el horrible espectáculo que contemplaban sus ojos. A la luz oblicua de la luna se divisaban en el suelo dos cuerpos inanimados, tendidos uno al lado del otro.
—¡Papá!… ¡Papá!… ¿Eres tú?… ¿Qué te ocurre?… —gritó ella enloquecida e inclinándose sobre uno de ellos.
Al cabo de un instante, el conde de Gesvres se movió. Con voz quebrada dijo:
—No temas nada…, no estoy herido… Y Daval, ¿está vivo? ¿Y el cuchillo…, el cuchillo?
En ese momento llegaron dos criados con lámparas. Raimunda se arrojó ante el otro cuerpo tendido en el suelo y reconoció a Juan Daval, el secretario y hombre de confianza del conde. Su rostro tenía ya la palidez de la muerte.
Entonces la joven se irguió, volvió al salón, y de una panoplia adosada a la pared tomó una escopeta que sabía estaba cargada y corrió al balcón. Verdaderamente no hacía más de cincuenta segundos que el individuo había puesto el pie sobre el primer peldaño de la escala adosada a la fachada. Por consiguiente, no podía estar muy lejos de allí, tanto más cuanto que una vez abajo había tenido la precaución de apartar la escala del balcón para que nadie más pudiese servirse de ella. En efecto, la joven percibió en seguida al individuo que iba bordeando las ruinas del antiguo claustro. Raimunda se echó el arma a la cara, apuntó tranquilamente e hizo fuego. El hombre cayó.
—¡Ya está!… ¡Ya está!… —gritó uno de los criados—. Ya tenemos a ése. Voy allá.
—No, Víctor, ya se está poniendo en pie otra vez… Baje por la escalera y diríjase a la puerta pequeña. Sólo puede escapar por allí.
Víctor se apresuró, pero antes ya de que llegara al parque, el hombre había vuelto a caer. Raimunda llamó al otro criado.
—Alberto, ¿lo ve usted allí abajo…, cerca del arco grande?
—Sí… Está arrastrándose por la hierba…, está perdido…
—Vigílelo desde aquí.
—No tiene medio de escapar. A la derecha de las ruinas está el césped descubierto…
—Y Víctor guarda la puerta a la izquierda —dijo ella, empuñando de nuevo la escopeta.
—No vaya usted, señorita.
—Sí, sí —replicó ella con acento resuelto y gesto brusco—. Déjeme…, me queda otro cartucho… Si se mueve…
Salió. Unos momentos después, Alberto la vio dirigiéndose hacia las ruinas. El criado le gritó desde la ventana:
—Se ha arrastrado por detrás del arco. Ya no lo veo más… Cuidado, señorita.
Raimunda dio la vuelta por el antiguo claustro para cortarle la retirada al desconocido y en seguida Alberto la perdió de vista. Al cabo de unos minutos, al no verla reaparecer de nuevo, comenzó a inquietarse, y, sin dejar de vigilar las ruinas, en lugar de bajar por la escalera intentó alcanzar la escala. Cuando lo consiguió bajó rápidamente y corrió derecho hacia la arcada cerca de la cual el desconocido había desaparecido la primera vez. Treinta pasos más allá encontró a Raimunda, que buscaba a Víctor.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Alberto.
—Imposible echarle mano —respondió Víctor.
—¿Y la puerta pequeña?
—Vengo de allí… Aquí está la llave.
—Sin embargo…, es preciso que…
—¡Oh!, ya lo tenemos seguro… De aquí a diez minutos será nuestro ese bandido.
El granjero y su hijo, despertados por el disparo de escopeta, venían desde la granja, cuyos edificios se levantaban bastante lejos a la derecha, pero dentro del recinto amurallado. No habían visto a nadie.
—¡Pardiez! —exclamó Alberto—. No, ese pícaro no ha podido abandonar las ruinas… Lo desenterraremos oculto en el fondo de cualquier agujero.
Organizaron una batida metódica, registrando cada matorral y apartando las espesas ramas de hiedra enroscadas en torno a las columnas. Comprobaron que la capilla estuviese bien cerrada y que ninguna de las vidrieras estaba rota. Dieron vuelta al claustro y visitaron todos los rincones y escondrijos. Pero la busca fue en vano.
Sólo hicieron un descubrimiento: en el mismo lugar donde el hombre había caído herido por el disparo de Raimunda recogieron una gorra de chofer de cuero leonado. Excepto eso, nada.
A las seis de la mañana fue avisada la gendarmería de Ouville-la-Riviere, la cual acudió al lugar de los hechos, después de haber enviado por correo exprés al Juzgado de Dieppe una breve nota relatando las circunstancias del crimen, la inminente captura del principal culpable y «el descubrimiento de su gorra y del puñal con el que había perpetrado su crimen». A las diez, dos automóviles bajaban la ligera pendiente que conduce al castillo. En uno de ellos venían el fiscal suplente y el juez de instrucción, acompañado de su secretario. En el otro, un modesto cabriolet, llegaban dos jóvenes reporteros de Prensa, representando al Journal de Rouen y a un gran diario de París.
El viejo castillo apareció a la vista de los viajeros. Antaño había constituido la residencia abacial de los priores de Ambrumésy, mutilada por la revolución y restaurada por el conde de Gesvres, al cual pertenecía desde hacía veinte años, comprendiendo un cuerpo de alojamientos que remonta un pináculo donde vela un reloj, y dos alas, cada una de las cuales está envuelta por una escalinata con balaustrada de piedra. Por encima de los muros del parque, y más allá de la planicie que sostienen los altos acantilados normandos, se divisa, entre las aldeas de Sainte-Marguerite y de Varengeville, la línea azul del mar.
Allí vivía el conde de Gesvres con su hija Susana, bella y frágil criatura de rubios cabellos, y de su sobrina Raimunda de Saint-Verán, a la cual él había recogido dos años antes, cuando la muerte simultánea de su padre y de su madre dejó huérfana a la joven. La vida discurría tranquila y ordenada en el castillo. Algunos vecinos venían allí de visita de cuando en cuando. En el verano, el conde llevaba a las dos jóvenes casi todos los días a Dieppe. El conde era de alta estatura, con un bello rostro grave y cabellos grisáceos. Siendo muy rico, llevaba él mismo la administración de su fortuna y vigilaba sus propiedades con ayuda de su secretario Daval.
Desde su llegada, el juez de instrucción comenzó a recoger las primeras pruebas del brigadier de la gendarmería de Quevillon. La captura del culpable, siempre inminente por lo demás, todavía no se había efectuado, pero estaban guardadas todas las salidas del parque. La fuga era, pues, imposible.
El pequeño grupo atravesó seguidamente la sala capitular y el refectorio, situados en la planta baja, y subió al primer piso, inmediatamente observaron que en el salón reinaba un orden perfecto. No había ningún mueble ni ningún objeto que no pareciese ocupar su lugar habitual, ni tampoco se observaba un lugar vacío entre esos muebles y objetos. A derecha e izquierda había colgados magníficos tapices flamencos de personajes. En el fondo, sobre paneles, estaban colocadas cuatro hermosas telas con marcos de época, y que representaban escenas mitológicas. Eran los célebres cuadros de Rubens, legados al conde de Gesvres, juntamente con los tapices de Flandes, por su tío el marqués de Bobadilla, grande de España. El señor Filleul, juez de instrucción, observó:
—Si el robo ha sido el móvil del crimen, en todo caso este salón no ha sido objeto de saqueo.
—¿Quién sabe? —respondió el fiscal suplente, que hablaba poco, pero que lo hacía siempre contradiciendo las opiniones del juez.
—Veamos, querido señor: la primera preocupación de un ladrón hubiera sido el apoderarse de los tapices y los cuadros.
—Quizá no dispuso de tiempo para ello.
—Eso es lo que nosotros vamos a averiguar.
En ese momento penetró el conde de Gesvres, seguido del médico. El conde, que no parecía sentir los efectos de la agresión de que había sido víctima, dio la bienvenida a los dos magistrados. Luego abrió la puerta del gabinete.
La estancia, donde nadie había penetrado después del crimen, salvo el médico, presentaba, al contrario del salón, el mayor desorden. Había allí dos sillas derribadas, una de las mesas estaba hecha añicos, y por tierra yacían otros diversos objetos, entre ellos un reloj de péndulo de viaje, un clasificador de correspondencia y una caja de papel de cartas. Y algunas de las hojas blancas esparcidas por el suelo presentaban manchas de sangre.
El médico retiró la sábana que cubría el cadáver. Juan Daval, vestido con sus ropas ordinarias de terciopelo y calzando botas herradas, estaba tendido boca arriba, con uno de los brazos replegado. Su camisa había sido desabrochada y se veía una ancha herida que perforaba su pecho.
—La muerte debió ser instantánea —declaró el médico—. Bastó una sola puñalada.
—Sin duda fue con el cuchillo que yo vi sobre la chimenea del salón, junto con una gorra de cuero —dijo el juez.
—Sí —confirmó el conde de Gesvres—; el cuchillo fue recogido aquí mismo.
Proviene de la panoplia del salón, donde mi sobrina, la señorita de Saint-Véran, cogió la escopeta. En cuanto a la gorra del chofer, es evidentemente la del asesino.
El señor Filleul estudió todavía algunos detalles más de la estancia, hizo algunas preguntas al médico y luego le rogó al conde que le relatara lo que había visto y lo que sabía. He aquí los términos en que se expresó el conde:
—Fue Juan Daval quien me despertó. Por lo demás, yo dormía mal, con relámpagos de lucidez en los que sentía la impresión de oír pasos, cuando de pronto, al abrir los ojos, lo divisé al pie de mi cama, con una lámpara en la mano y vestido tal cual está en este momento, pues a menudo trabajaba hasta muy tarde durante la noche. Parecía muy agitado y me dijo en voz baja: «Hay dos personas en el salón». En efecto, percibí ruido. Me levanté y entreabrí despacio la puerta de este gabinete. En el mismo instante fue empujada esta otra puerta que da al salón grande y surgió un hombre que saltó sobre mí y me aturdió dándome un puñetazo en la sien. Le relato esto sin ningún detalle, señor juez de instrucción, por la razón de que no recuerdo más que los detalles principales y que esos hechos ocurrieron con rapidez extraordinaria.
—¿Y después?
—Después no sé nada más… Cuando recobré el conocimiento, Daval estaba tendido en el suelo mortalmente herido.
—¿Usted no sospecha de nadie?
—De nadie.
—¿No tiene usted ningún enemigo?
—No sé que tenga ninguno.
—¿Y el señor Daval no los tenía tampoco?
—¿Daval enemigos? Era la mejor persona del mundo. Desde hace veinte años que Juan Daval era mi secretario y, debo decirlo, mi confidente; jamás observé en torno a él más que simpatías.
—Sin embargo, ha habido escalo y ha habido un asesinato, y, por tanto, es preciso que exista un motivo para todo eso.
—¿Un motivo? Pues claro…, el robo.
—¿Le han robado a usted algo?
—Nada.
—¿Entonces?
—Entonces, si no han robado nada ni falta nada, han debido llevarse cuando menos alguna cosa.
—¿Qué?
—Lo ignoro. Pero mi hija y mi sobrina le dirán a usted, con toda certidumbre, que vieron sucesivamente a dos hombres que llevaban bultos bastante voluminosos.
—Esas señoritas…
—¿Esas señoritas han soñado acaso? Yo me sentiría inclinado a creerlo, pues desde esta mañana me exprimo el cerebro buscando y haciendo suposiciones. Pero es fácil interrogarlas.
Mandaron venir a las dos primas al salón grande. Susana, completamente pálida y temblorosa todavía, apenas podía hablar. Raimunda, más enérgica, y más viril, y más bella también con el resplandor dorado de sus ojos oscuros, relató los acontecimientos de la noche y la parte que ella había tomado en los mismos.
—¿De manera, señorita, que la declaración de usted es categórica?
—Absolutamente. Los dos hombres que cruzaron el parque llevaban objetos.
—¿Y el tercero?
—Ése salió de aquí con las manos vacías.
—¿Podría usted decirnos sus señas personales?
—No cesó ni un momento de cegarnos con su linterna. Lo más que puedo decir es que es corpulento y de aspecto grueso…
—¿Es así como le pareció a usted, señorita? —preguntó el juez a Susana de Gesvres.
—Sí…, o más bien no… —respondió Susana, reflexionando—. A mí me pareció de estatura media y delgado.
El señor Filleul sonrió, acostumbrado como estaba a las divergencias de opinión y de visión entre los testigos de un mismo hecho.
—Henos aquí en presencia, por una parte, de un individuo, el del salón, que es a la vez grande y pequeño, grueso y delgado…, y, por la otra, de dos individuos, los del parque, a quienes se acusa de haber robado objetos de este salón… que todavía se encuentran aquí.
El señor Filleul era un juez de la escuela de los irónicos, como él mismo decía. Era también un juez que en modo alguno detestaba la galería ni las ocasiones de mostrarle al público su arte de hacer las cosas, cual lo demostraba el número creciente de personas que se apretaban en el salón. A los periodistas se habían sumado el granjero y su hijo, el jardinero y su mujer, y asimismo el personal del castillo, además de los dos chóferes que habían traído los coches de Dieppe. El juez prosiguió:
—Se trata también de ponerse de acuerdo sobre la forma en que desapareció el tercer personaje. ¿Usted, señorita, disparó con una escopeta desde esta ventana?
—Sí, cuando el individuo alcanzaba la piedra sepulcral casi en fuga bajo los pinos, a la izquierda del claustro.
—Pero ¿él se levantó?
—A medias solamente. Víctor bajó inmediatamente para vigilar la puerta pequeña, y yo lo seguí, dejando aquí en observación a nuestro criado Alberto.
Alberto hizo, a su vez, su declaración, y el juez concluyó:
—Por consiguiente, según usted, el herido no pudo huir por la izquierda, puesto que vuestro compañero vigilaba la puerta, ni por la derecha, puesto que usted lo hubiera visto atravesar el césped. Por consiguiente, según la lógica, en estos momentos se encuentra en el espacio relativamente restringido que nosotros tenemos bajo nuestra mirada.
—Estoy convencido de ello.
—¿Y usted también lo está, señorita?
—Sí.
—Y yo también —dijo Víctor.
El fiscal suplente exclamó en tono socarrón.
—El campo de investigaciones es estrecho, y no hay sino que continuar la busca comenzada desde las cuatro.
—Quizá ahora tengamos más suerte.
—El señor Filleul tomó la gorra de cuero de encima de la chimenea, la examinó y, llamando al brigadier de la gendarmería, le dijo aparte:
—Brigadier, envíe inmediatamente a uno de sus hombres a Dieppe, al establecimiento del sombrerero Maigret, y que el señor Maigret nos diga a quién le vendió esta gorra.
«El campo de investigaciones», conforme a la frase del fiscal suplente, se limitaba al espacio comprendido entre el castillo y el césped de la derecha y el ángulo formado por el muro de la izquierda y por el muro opuesto al castillo; es decir, un cuadrilátero de alrededor de cien metros de lado donde aquí y allá surgían las ruinas de Ambrumésy, el tan célebre monasterio de la Edad Media.
Inmediatamente sobre la hierba pisoteada se observó el paso del fugitivo. En dos lugares se descubrieron huellas de sangre ennegrecida, ya casi seca. Después de la curva de la arcada, que marcaba la extremidad del claustro, ya no había nada, pues la naturaleza del suelo, tapizado de agujas de pino, no se prestaba a registrar la huella de ningún cuerpo. Pero, entonces, ¿cómo el herido había podido escapar a la vista de la joven, de Víctor y de Alberto? Unas malezas, que los criados y los gendarmes habían registrado, y unas piedras sepulcrales bajo las cuales habían buscado…, y eso era todo.
El juez de instrucción mandó al jardinero, que tenía la llave, que le abriera la Capilla Divina, verdadera joya de la escultura, que el tiempo y las revoluciones habían respetado, y que siempre fue considerada, con las finas cinceladuras de su pórtico y la menuda multitud de sus estatuillas, como una de las maravillas del estilo gótico normando. La capilla, muy simple en su interior, sin ningún otro ornamento que su altar de mármol, no ofrecía ningún refugio. Por lo demás, en primer lugar, hubiera sido necesario introducirse en ella. ¿Y por qué medio?
La inspección llegó hasta la pequeña puerta que servía de entrada a los visitantes de las ruinas. Aquélla daba al camino hondo y cerrado entre el recinto y un bosque cortado con frecuencia, donde se veían canteras abandonadas. El señor Filleul se inclinó: el polvo del camino presentaba marcas de neumáticos con cubiertas antideslizantes. De hecho, Raimunda y Víctor habían creído oír, después del disparo de escopeta, el ronquido de un auto. El juez de instrucción insinuó:
—Seguramente el herido se reunió con sus cómplices.
—Imposible —exclamó Víctor—. Yo estaba allí, mientras la señorita y Alberto lo veían aún.
—Bueno, pero es preciso que ese individuo se encuentre en alguna parte. O está dentro o está fuera.
—Está aquí —dijeron los criados con terquedad. El juez se encogió de hombros y se volvió hacia el castillo con bastante calma. Decididamente, el asunto se presentaba mal. Con un robo en el que nada había sido robado y un prisionero invisible, la cosa no era para sentirse muy satisfecho.
Era tarde. El señor de Gesvres invitó a los magistrados a almorzar, así como a los dos periodistas. Comieron en silencio, y luego el señor Filleul regresó al salón, donde interrogó a los criados. Pero por el lado del patio resonó el trote de un caballo, y un momento después el gendarme a quien habían enviado a Dieppe penetró en la estancia.
—Bien. ¿Ha visto usted al sombrerero? —exclamó el juez, impaciente por obtener al fin algún informe.
—La gorra le fue vendida a un chofer.
—¡A un chofer!
—Sí, a un chofer que se detuvo con su coche delante del establecimiento y que preguntó si podían proporcionarle para un cliente suyo una gorra de chofer de cuero amarillo. Quedaba ésta. La pagó sin siquiera preocuparse de la medida y se marchó.
Tenía mucha prisa.
—¿Y de qué clase era el coche?
—Un cupé de cuatro asientos.
—¿Y qué día fue eso?
—¿Qué día? Pues esta misma mañana.
—¿Esta mañana? ¿Qué es lo que usted dice?
—Que la gorra fue comprada esta mañana.
—Pero eso es imposible, puesto que fue encontrada esta noche en el parque. Para ello hubiera sido preciso que hubiese sido comprada con anterioridad.
—Pues fue esta mañana. Me lo dijo el sombrerero.
Hubo unos instantes de desconcierto. El juez de instrucción, estupefacto, trataba de comprender. De pronto dio un salto, iluminado por un rayo de luz.
—Que traigan aquí al chofer que nos transportó esta mañana.
El brigadier de la gendarmería y su subordinado corrieron presurosos hacia las caballerizas. Al cabo de unos minutos el brigadier regresaba solo.
—¿Y el chofer?
—Hizo que le sirvieran de comer en la cocina, almorzó y después…
—¿Después qué?
—Después desapareció.
—¿Con su coche?
—No. Con el pretexto de ir a ver a un pariente en Ouville, pidió prestada la bicicleta del palafrenero. Aquí están su gorra y su chaqueta.
—Pero ¿no se fue con la cabeza descubierta?
—Sacó del bolsillo una gorra y se la puso.
—¿Una gorra?
—Sí, una gorra de cuero amarillo, al parecer.
—¿De cuero amarillo? No puede ser, porque está aquí.
—En efecto, señor juez de instrucción, pero la suya es igual.
El fiscal suplente sonrió ligeramente con sorna.
—¡Muy gracioso! ¡Muy divertido! Hay dos gorras… Una, que era la verdadera y que constituía nuestro único elemento de prueba, se fue sobre la cabeza del seudochofer. La otra, la falsa, la tiene usted entre las manos. ¡Ah! Ese magnífico sujeto nos la ha jugado con limpieza.
—¡Que lo capturen! ¡Que lo traigan aquí! —gritó el señor Filleul—. Brigadier Quevillon, que salgan dos de sus hombres a caballo y a galope.
—Ya está lejos —comentó el fiscal suplente.
—Por lejos que esté, es del todo preciso que le echen la mano.
—Yo así lo espero, pero creo, señor juez de instrucción, que nuestros esfuerzos deben concentrarse sobre todo aquí. Tenga la bondad de leer el papel que acabo de encontrar en los bolsillos del abrigo.
—¿De qué abrigo?
—El del chofer.
Y el fiscal suplente le tendió al señor Filleul un papel doblado en cuatro en el que podían leerse estas breves palabras trazadas a lápiz y con una letra un tanto vulgar:
«Ay de la señorita, si ha matado al patrón».
El incidente causó cierta emoción.
—Al buen entendedor, pocas palabras, se nos advierte —murmuró el suplente.
—Señor conde —prosiguió el juez de instrucción—, le suplico que no se inquiete. Ni ustedes tampoco, señoritas. Esta amenaza no tiene ninguna importancia, pues la autoridad está aquí presente. Se tomarán todas las precauciones. Yo respondo de la seguridad de ustedes. En cuanto a ustedes, señores —agregó, volviéndose hacia los reporteros—, cuento con su discreción. Es gracias a mi complacencia que ustedes han podido asistir a esta investigación, y sería corresponderme mal…
Se interrumpió como si se le hubiera ocurrido una idea. Miró a los dos jóvenes alternativamente y se acercó a uno de ellos, diciéndole:
—¿A qué periódico pertenece usted?
—Al Journal de Rouen.
—¿Tiene usted su tarjeta de identidad?
—Aquí está.
El documento estaba en regla. El señor Filleul nada tenía que decir, pues, y luego interpeló al otro reportero:
—¿Y usted, señor?
—¿Yo?
—Sí, usted. Le pregunto a qué redacción pertenece usted.
—Dios mío, señor juez de instrucción, escribo para varios periódicos…
—¿Y su tarjeta de identidad?
—No la tengo.
—¡Ah! ¿Y cómo es eso?…
—Porque para que un periódico dé una tarjeta de identidad, es preciso escribir para él de una manera continua.
—¿Y entonces?
—Pues… que yo no soy más que un colaborador ocasional. Mando a un lado y a otro mis artículos, que unas veces se publican y otras son rechazados…, según las circunstancias.
—En ese caso, ¿cómo se llama usted? ¿Sus documentos?
—Mi nombre no le diría a usted nada. En cuanto a mis documentos, no los tengo.
—¿Usted no tiene ningún documento que acredite su profesión?
—Yo no tengo profesión.
—Pero, en fin, señor —exclamó el juez con cierta brusquedad—, no pretenderá usted guardar el incógnito después de haberse introducido aquí valiéndose de la astucia y haberse enterado de los secretos de la Justicia.
—Le agradecería que observara, señor juez de instrucción, que usted no me preguntó nada cuando vine, y que, por consiguiente, yo nada tenía que decir. Además, no me ha parecido que la investigación fuese secreta, puesto que todo el mundo asistió a ella…, incluso uno de los culpables.
Hablaba despacio, con un tono de delicadeza infinito. Era un hombre muy joven, muy alto y muy delgado, vestido con un pantalón demasiado corto y una chaqueta demasiado estrecha. Tenía un rostro sonrosado de muchacha, una ancha frente y sobre ella una cabellera cortada en cepillo, y la barba rubia y mal cortada. Sus ojos brillaban de inteligencia. Y no parecía en modo alguno turbado, sonriendo con una sonrisa simpática en la que no había asomo alguno de ironía.
El señor Filleul le observaba con agresivo desafío. Los dos gendarmes se acercaron. El joven exclamó alegremente:
—Está claro, señor juez de instrucción, que usted sospecha que yo soy uno de los cómplices. Pero si así fuese, ¿no me hubiera yo escabullido en el momento oportuno, siguiendo el ejemplo de mi camarada?
—Usted podía esperar…
—Toda esperanza hubiera sido absurda. Reflexione, señor juez de instrucción, y convendrá conmigo que en buena lógica…
El señor Filleul le miró directamente a los ojos, y con sequedad replico:
—Basta de bromas. ¿Cuál es su nombre?
—Isidoro Beautrelet.
—¿Su profesión?
—Alumno de retórica en el instituto Janson-de-Sailly.
El señor Filleul volvió a clavarle su mirada en los ojos, y secamente le dijo:
—¿Qué cuento me está diciendo usted? Alumno de retórica…
—En el instituto Janson, calle de la Pompe, número…
—¡Cómo!… ¡Cómo!… —exclamó el señor Filleul—. Pero usted se esta burlando de mí. Le conviene no continuar con ese jueguecito.
—Le confieso a usted, señor juez de instrucción, que su sorpresa me asombra. ¿Por qué no puedo yo ser alumno del instituto Janson? ¿Por mi barba, acaso? Tranquilícese usted, mis barbas son postizas.
Isidoro Beautrelet se arrancó los pocos bucles de pelo que adornaban su mentón, y su rostro imberbe surgió más juvenil y más sonrosado todavía. Un verdadero rostro de estudiante de instituto. Y mientras una risa de chiquillo descubría sus blancos dientes, añadió:
—¿Está usted convencido ahora? ¿Acaso necesita nuevas pruebas? Tenga, lea la dirección en estas cartas de mi padre: «Señor don Isidoro Beautrelet, alumno interno en el instituto Janson-de-Sailly».
Convencido o no, el señor Filleul no tenía en modo alguno aspecto de que le agradara toda aquella historia, y preguntó con tono malhumorado:
—¿Y qué hace usted aquí?
—Pues… me instruyo…
—Hay institutos para eso…, el suyo.
—Olvida usted, señor juez de instrucción, que hoy, veintitrés de abril, estamos en plenas vacaciones de Pascua.
—Bueno, ¿y qué?
—Pues que gozo de entera libertad para utilizar esas vacaciones a mi gusto.
—¿Y su padre?…
—Mi padre vive lejos, en el interior de Saboya, y fue él mismo quien me aconsejó que realizara un pequeño viaje por las costas de la Mancha.
—¿Con una barba postiza?
—¡Oh!, no…; eso no. Esa idea fue mía. En el instituto, nosotros hablamos mucho de aventuras misteriosas, y leemos novelas policíacas en las que los protagonistas se disfrazan. Nos imaginamos un montón de cosas complicadas y terribles. Entonces, yo quise divertirme y me puse una barba postiza. Además, yo tenía la ventaja de que me tomaran en serio si me hacía pasar por un reportero parisiense. Fue así como ayer noche, después de más de una semana insignificante de acontecimientos, tuve el gusto de conocer a mi colega de Rouen, y que esta mañana, habiéndome enterado del asunto de Ambrumésy, él me hubiera propuesto con la mayor amabilidad que le acompañara.
Isidoro Beautrelet decía todo eso con una franca sencillez, un poco ingenua, de la cual no era posible no percibir el encanto. El propio señor Filleul, aun manteniendo una desafiadora reserva, escuchaba con agrado.
Con un tono menos brusco, le preguntó.
—¿Y está usted satisfecho de su expedición?
—¡Encantado! Nunca había asistido a un asunto de este género, y éste no carece de interés.
—Ni de complicaciones misteriosas de las que usted aprecia tanto.
—¡Y que son tan apasionantes! No conozco ninguna emoción mayor que el ver cómo todos los hechos salen de la sombra, se agrupan unos con otros y forman poco a poco la verdad probable.
—¡La verdad probable! ¡Adónde va usted con tanta prisa! ¿Eso quiere decir que usted tiene ya lista su solucioncita?
—¡Oh!, no… —replicó Beautrelet, riendo—. Solamente que… me parece que existen ciertos puntos sobre los que no sería imposible el formarse una opinión, e incluso otros que resultan de tal modo precisos, que basta con formular una conclusión.
—¡Ah!, eso resulta muy curioso, y ahora, al fin, voy a saber algo. Porque, le confieso con la mayor vergüenza: yo no sé nada.
—Es que usted no ha tenido tiempo para reflexionar, señor juez de instrucción. Lo esencial es reflexionar. Resulta tan raro que los hechos no lleven en sí mismos su propia explicación… ¿No es usted de la misma opinión? En todo caso, yo no he comprobado más que aquellos que están consignados en el proceso verbal.
—¡Maravilloso! De modo que si yo le preguntara a usted cuáles fueron los objetos robados en este salón, ¿qué me respondería?
—Le respondería que yo sé cuáles son esos objetos.
—¡Magnífico! Este señor sabe más de eso que el mismo propietario. El señor de Gesvres lleva su cuenta. El señor Beautrelet no lleva la suya. Le falta una biblioteca y una estatua en las que nadie se había fijado antes. ¿Y si yo le preguntara el nombre del asesino?
—Le respondería igualmente que yo lo sé.
Se produjo un sobresalto entre todos los presentes. El fiscal suplente y el periodista se acercaron más. El señor de Gesvres y las dos jóvenes escuchaban con atención, impresionadas por la seguridad de que daba muestras Beautrelet.
—¿Usted sabe el nombre del asesino?
—Sí.
—¿Y quizá también el lugar dónde se encuentra?
—Sí.
El señor Filleul se frotó las manos, y replico:
—¡Qué suerte! Esta captura va a constituir el hecho más honroso de mi carrera.
¿Y puede usted hacerme esas revelaciones fulminantes?
—Ahora mismo, si… O bien, si no ve usted ningún inconveniente, dentro de una hora o dos, cuando ya haya asistido yo a la investigación que usted lleva a cabo.
—No…, no…, inmediatamente, joven…
En este momento, Raimunda de Saint-Véran, que desde el comienzo de esta escena no había apartado su mirada de Isidoro Beautrelet, se adelantó hacia le señor Filleul, y le dijo:
—Señor juez de instrucción…
—¿Qué desea usted, señorita?
La joven dudó unos segundos, con los ojos fijos en Beautrelet, y luego, dirigiéndose al señor Filleul, dijo:
—Le ruego a usted que le pregunte a este señor la razón por la cual él se paseaba ayer por el camino hondo que conduce a la pequeña puerta.
Fue un golpe teatral. Isidoro Beautrelet pareció desconcertado.
—¿Yo, señorita? ¿Yo? ¿Me vio usted ayer?
Raimunda se quedó pensativa, con sus ojos siempre fijos en Beautrelet, cual si tratara de confirmar a fondo su convicción, y con voz tranquila manifestó:
—Me crucé en el camino hondo, a las cuatro de la tarde, cuando yo atravesaba el bosque, con un hombre joven, de la estatura de este señor, vestido como él y que llevaba la barba cortada como la suya…, y tuve la impresión de que trataba de ocultarse.
—¿Y era yo?
—Me sería imposible afirmarlo de una manera absoluta, pues mi recuerdo es un poco vago. No obstante…, no obstante…, me parece ser así…; de lo contrario, la semejanza sería extraña…
El señor Filleul estaba perplejo. Después de haber sido burlado ya por uno de los cómplices, ¿iba a permitir que se la jugara también éste que se decía estudiante?
—¿Qué tiene usted que responder a eso, señor?
—Que la señorita se equivoca y que me es fácil demostrarlo. Ayer, a esa hora, yo me encontraba en Veules.
—Tendrá que probarlo, tendrá que probarlo. En todo caso, la situación ya no es la misma. Brigadier, que uno de sus hombres vigile a este señor.
En el rostro de Isidoro Beautrelet se reflejó una viva contrariedad.
—¿Y será por mucho tiempo? —preguntó.
—Durante el tiempo preciso para reunir las informaciones necesarias.
—Señor juez de instrucción, le suplico que las reúna con la mayor rapidez posible…
—¿Por qué?
—Mi padre es viejo. Nos queremos mucho… y yo no quisiera que él sufra por mí.
El tono lagrimeante de la voz desagradó al señor Filleul. Aquél daba la sensación de una escena de melodrama. Sin embargo, respondió: