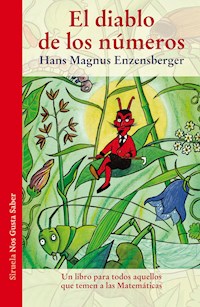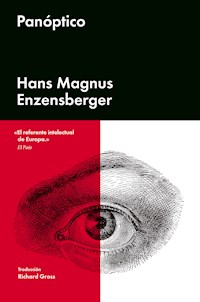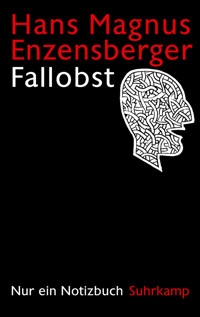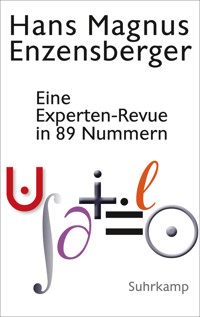Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Maestrale
- Sprache: Spanisch
El siglo XX fue una época de florecimiento de escritores que sobrevivieron al terror de Estado y a las purgas, con todas las ambivalencias morales y políticas que ello conlleva. ¿Fueron tan fuertes como para no capitular ante el poder? ¿Sobrevivieron gracias a su clarividencia o inteligencia, o más bien a sus relaciones? ¿Escaparon de la prisión, del campo de concentración y de la muerte por una suerte rayana en el milagro o ello se debió a estrategias que fueron desde el congraciamiento hasta el mimetismo? De Gabriele D'Annunzio a Maksim Gorki, de Gertrude Stein a Fernando Pessoa, de Sartre a García Márquez…, Hans Magnus Enzensberger presenta una colección de «viñetas» breves, cáusticas y muy personales por las que desfilan más de sesenta autores y autoras que en su mayoría el intelectual alemán conoció personalmente y que sortearon, con mayor o menor suerte, los obstáculos de un siglo extraordinariamente complejo, algunos protegidos por su fama, otros recurriendo al arte del compromiso. En estos afilados retratos, Enzensberger destierra del Olimpo literario a muchos dioses de la pluma, y desvela sin miramientos facetas desconocidas de algunos de ellos, dejando en el aire una pregunta que el lector es llamado a contestar: ¿implica ser escritor un compromiso moral o un plus de coherencia intelectual? Parte de la respuesta se encuentra en estas páginas que conforman un original y entretenido compendio de historia de la literatura contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Intención, reclamaciones y descarga de responsabilidades
El siglo XX fue una época de florecimiento de escritores que sobrevivieron al terror de Estado y a las purgas, con todas las ambivalencias morales y políticas que ello conlleva. ¿Fueron tan fuertes como para no capitular ante el poder? ¿Sobrevivieron gracias a su clarividencia o inteligencia, o más bien a sus relaciones o a su habilidad? ¿Escaparon de la prisión, del campo de concentración y de la muerte por una suerte rayana en el milagro o ello se debió a estrategias que fueron desde el congraciamiento al mimetismo?
¡Quién podría distinguirlo con claridad! La posterioridad ha calificado a algunos sencillamente como «cobardes», «parásitos», «escaqueados» u «oportunistas», si bien otros han sido admirados por su inquebrantable firmeza.
Pero hay otra táctica que debe mencionarse. Mientras unos estuvieron protegidos por su fama internacional, otros eligieron retirarse en la discreción y el aislamiento. Muchos lograron emigrar, aunque para algunos el exilio fue una condena. Joseph Roth dijo pocos días antes de morir que se había acercado a la idea del suicidio, pero que habría sido pecado; por eso prefirió beber hasta morir. Egon Friedell fue uno de los primeros en quitarse la vida. En los años siguientes le siguieron Kurt Tucholsky, Ernst Toller, Walter Hasenclever, Ernst Weis, Walter Benjamin, Stefan Zweig y muchos otros de cuyo nombre nadie se acuerda ya. Algunos sufrieron décadas más tarde las consecuencias de los traumas que los habían marcado. Entre los nombres de los que no quisieron seguir viviendo se encuentran los de Klaus Mann, Jean Améry, Arthur Koestler, Primo Levi, Sándor Márai, el persa Sadeq Hedayat y Paul Celan.
Mucho más larga es la lista de aquellos que sobrevivieron y sus actitudes no tienen un denominador común. ¿Qué tiene que ver el bravo soldado Švejk con un chaquetero sin escrúpulos? ¿Cómo se distingue el simple desertor del intelectual refugiado en una oficina? ¿Y qué caracteriza a un escritor en comparación con cualquier otro superviviente? ¿Podría ser que una profunda fe en su «vocación» y su talento hayan contribuido a que no pereciera? «Pero no es solo —constata Gombrowicz— que los escritores no quieran dejar de ser escritores a ningún precio; están más dispuestos a un sacrificio heroico para seguir escribiendo». ¿O tendrían otros motivos más cotidianos y banales? Los casos inequívocos son los que menos dan que pensar. Probablemente, la mayoría de los autores no dispararon nunca un solo tiro ni ninguno cayó en el frente o fue asesinado en un campo de exterminio.
Los más jóvenes dirán que de eso hace mucho tiempo. ¿Es verdad? ¿Son la adaptación, la suerte, el compromiso y las decisiones ambiguas cosas de antaño? ¿No puede uno aprender nada de ello? «Vienen días duros», anunció Ingeborg Bachmann en 1958 en su poema El tiempo aplazado. En el caso de que tuviera razón, el entrenamiento en el arte de la supervivencia podría ser útil.
Pregunta: ¿Por qué no compositores, actores o artistas plásticos? ¿Por qué solo escritores?
Respuesta: Porque este es un mundo que me resulta más conocido.
Pregunta: ¿Por qué hay entre ellos tantos judíos?
Respuesta: Porque sus vidas corrieron más peligro que las de otros y porque pertenecieron a un pueblo que tiene que agradecer al libro su supervivencia durante la dispersión. La autolesión que se ha infligido la intelectualidad alemana con su hostilidad hacia los judíos tuvo consecuencias que llegan hasta hoy. Eso también explica el gran número de judíos de los que se hablará aquí.
Pregunta: ¿Y por qué no se dice una palabra sobre figuras como Hans Schwerte, Hans Robert Jauss o Paul de Man?
Respuesta: Esas personas consiguieron sobrevivir, pero estaban lejos de ser artistas. Por eso no aparecen aquí.
Pregunta: La mitad de la humanidad está sobrerrepresentada. ¿Dónde están las mujeres? En el elenco son solo una minoría.
Respuesta: Esta desproporción no la puedo compensar yo. Por favor, diríjanse al Patriarcado.
Pregunta: ¿Y por qué no están representados de manera proporcional todos los continentes, todas las religiones y todos los colores de piel?
Respuesta: Porque no he querido dedicarme a esa tarea de contaje. La literatura no es una olimpiada y no hay un medallero.
Por lo demás, mi proyecto requiere la forma de la primera persona del singular. Solamente el «yo» acepta a regañadientes que le manden callar. El que no es historiador ni puede ni debe proporcionar un compendio ni proporcionar pruebas irrefutables; puede solo permitirse un tono narrativo y la elección subjetiva de ejemplos. En cualquier caso, no le corresponde emitir juicios morales a quien ha nacido después y no ha tenido que enfrentarse a las situaciones y a las pruebas a las que se han encontrado expuestas estas personas. Uno puede intentar ser justo, pero no puede aspirar a la neutralidad y, cuanto mayor es el mal histórico, más tentador parece el mal menor; cuanto más peligrosas son las circunstancias, más atenuantes encontrará quien actúa de defensor. Las preferencias, el disgusto, la simpatía o la antipatía son sentimientos que inevitablemente se incorporan a la narración.
La celebridad y el éxito son solo relevantes como indicadores. La posteridad va por su cuenta y a ella no le importan los honores. No solo los autores, sino sus obras pueden resultar muy apreciadas, olvidadas para siempre y, quizá, hasta en algún momento redescubiertas. Aunque se les conceda el Premio Nobel, ello no es una garantía, sino una mera anécdota.
La palabra viñeta proviene del francés vignette y es el diminutivo de viña.1 Inicialmente designaba la variedad de la uva, pero más tarde la palabra se usó también para las etiquetas de las botellas de vino. Con el tiempo pasó a emplearse para los adornos de los bordes de las hojas impresas de los libros. Este término también puede referirse a un tipo de retrato pequeño, especialmente apreciado en el siglo XIX, cuando se puso de moda pintar a las personas queridas en miniaturas ovales que a menudo se llevaban colgadas del cuello, como un recuerdo o un talismán. En esas vignettes, las imágenes se difuminaban hacia los bordes, desvaneciéndose gradualmente en el fondo.
También existen vignettes hechas con fotografías en las que se ponía algún filtro delante del objetivo de la cámara para reducir el tamaño de la imagen o hacer que ciertas partes aparecieran borrosas o se eliminaran por completo. Otras manipulaciones se conseguían mediante diferentes exposiciones del negativo en el laboratorio fotográfico.
Con frecuencia, las vignettes se imprimían como retratos y postales y se podían hacer montajes de fotografías de grupo. Imágenes parecidas a las vignettes se pueden encontrar en los columbarios, especialmente en Italia, donde el culto pagano a los muertos todavía pervive en los cementerios.
Gabriele D’Annunzio (1863-1938)
En la Commedia dell’arte italiana cada personaje tiene unas características de las que mofarse. En la mascarada aparecen Arlequín, Pantaleón, el Payaso y, no menos importante, el Capitán, que encarna al macho y al héroe de guerra.
Gabriele D’Annunzio estaba por encima de esa tradición. No solo era capaz de representar un único tipo, sino de crear en su persona una galería completa de caricaturas: el arquetipo del típico italiano, del poeta, del galán, del publicista, del dandi, del revolucionario y del fascista. Se trata de un logro considerable que hace reír a carcajadas. Es un misterio cómo ese personaje pequeñajo logró medrar hasta convertirse en una celebridad a nivel europeo.
Gabriele D’Annunzio fue el hijo de un terrateniente que se llamaba originariamente Francesco Rapagnetta. Un tío rico, que se llamaba D’Annuncio, lo adoptó. Ello le permitió añadir ese nombre tan altisonante al suyo y eliminar el pedestre Rapagnetta, «rabanito».
En la década de los noventa del siglo XIX, Gabriele D’Annunzio se dedicó a escribir novelas. En 1910, debido a las enormes deudas, consecuencia de su costoso estilo de vida, se exilió a Francia «voluntariamente» para escapar de sus acreedores. Más tarde tendría que abandonar varias veces sus pisos y villas tras arruinarse por culpa de su pasión maniaca por el coleccionismo.
En momentos de necesidad, creó eslóganes para grandes almacenes y fabricantes de perfumes y galletas. También escribió bajo varios pseudónimos pequeñas crónicas de los salones romanos. Allí conoció a su esposa, la duquesa Maria Hardouin di Gallese. A pesar de que ella le dio tres hijos, se separaron después del matrimonio, si bien el divorcio no se llegó a considerar, pues él daba mucho valor al título.
D’Annunzio se entusiasmó con la Guerra Mundial. En 1918 voló con un escuadrón de diez pequeños aviones hacia Viena, la capital del enemigo austriaco. Tres pilotos tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia antes de llegar a la frontera y un cuarto fue detenido en Austria. Sin embargo, D’Annunzio alcanzó su meta y demostró también sus dotes como experto en publicidad arrojando miles de panfletos con los colores de la bandera italiana. El texto finalizaba con estas palabras: «La feliz audacia lanza sobre san Esteban y el Graben las irresistibles palabras: “Viva l’Italia!”».
En 1919, el héroe ocupó con una banda de milicianos la ciudad portuaria de Fiume, la actual Rijeka, al grito de «Fiume o morte, Italia o morte!». Este golpe de efecto de opereta no solamente puso al Gobierno en dificultades, sino que anticipó el camino que iba a tomar el fascismo italiano: la movilización de las masas a través del culto a un líder, de las marchas, de los discursos incendiarios y de los desfiles.
Parece que en 1922 el artista había planeado un golpe de Estado. Pero quedó en nada, porque Mussolini, con la marcha sobre Roma, se le adelantó. Por ello el Duce lo compensó, persuadiendo al rey de que le concediera el título de Príncipe de Montenevoso. Además, ordenó que se imprimieran a expensas del Estado sus obras completas en cuarenta y nueve volúmenes. El poeta se retiró a regañadientes en su villa, también financiada por el Estado, declarada monumento nacional y llamada Il Vittoriale degli Italiani. Allí murió D’Annunzio. Fue enterrado en un mausoleo de mármol blanco. Fue un payaso contra su voluntad y, como todos los payasos, una persona triste.
Es recomendable una visita a su casa en Gardone junto al lago de Garda, que se convirtió en una atracción turística. Es un monumento de una desfachatez escandalosa y de una falsedad artística sin parangón. En ese museo uno puede admirar innumerables pantuflas hechas a mano, así como reliquias de sus hazañas y conquistas: el avión con el que sobrevoló Viena y un buque de guerra incrustado en la montaña. Con todos y entre todos, D’Annunzio se desenvolvió admirablemente: con Eleonora Duse, con Hofmannsthal, con Mussolini, con condesas, prostitutas y con sus compatriotas; gracias a sus poses, su kitsch y su encanto. En ello consistía su arte.
Ricarda Huch (1864-1947)
Nadie es capaz de leer todo lo que escribió Huch: poemas, novelas, cuentos, obras sobre el apogeo del Romanticismo, la guerra de los Treinta Años, la revolución frustrada de 1848, el Risorgimento italiano y hasta una novela policiaca. Ricarda Huch es «difícil de clasificar», se lamentan sus críticos. Lo primero suyo que cayó en mis manos fue un pequeño volumen de la editorial Suhrkamp. Creo que era amarillo y se titulaba Mijaíl Bakunin y la anarquía. Ese libro me cautivó inmediatamente, al igual que su relato epistolar sobre un terrorista ruso del año 1905.
En las fotos antiguas se muestra imponente, con unos fríos ojos de lechuza y una boca hermosa y sensual. Pero ¿era de izquierdas o de derechas? ¿Se pueden acreditar sus tendencias anticapitalistas e incluso antimodernistas? Sobre ello se han devanado los sesos todos los que vinieron después, esos sabelotodo. No le interesó hurgar en la jungla ideológica de la República de Weimar. Ni una sola vez quiso tener que ver con el movimiento feminista, a pesar de que como mujer supo muy bien hacerse valer. Cuando en Alemania era entonces impensable, se doctoró con veintiocho años en Zúrich y decidió vivir a partir de entonces de la escritura. En la galería de los supervivientes se erige como una valerosa excepción. Dio muchos quebraderos de cabeza, incluso a los nacionalsocialistas. No sabían qué hacer con ella. Les resultaba molesta, pero no era aconsejable deshacerse de ella, a pesar de que en 1933 se opuso inmediatamente a la «centralización, la coacción, los métodos brutales, la difamación de los disidentes y el autobombo del Gobierno», y dimitió de la Academia Prusiana de las Artes. A pesar de ello, no quiso de ninguna manera emigrar, sino permanecer en Alemania. Como por aquel entonces ya era una celebridad europea y se la consideraba la gran dama de la literatura alemana, el Estado nazi no solo la dejó en paz, sino que la protegió, lo que solo pudo hacerse con contradicciones absurdas.
Cuando, en 1937, ella y su yerno Franz Böhm criticaron la política del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) durante una de sus sesiones privadas, fueron denunciados y acusados. Ambos rechazaron una amnistía del régimen. Böhm, profesor de la Universidad de Friburgo, fue despedido, pero a Ricarda Huch no le sucedió nada. Incluso Goebbels y Hitler le enviaron un telegrama de felicitación por su octogésimo cumpleaños.
La prensa atacó muy duramente el primer volumen de su Historia de Alemania, que apareció en 1934; el segundo tuvo que enfrentarse a la censura; y el último no llegó a imprimirse y se publicó en Zúrich después de su muerte. La casa de Ricarda Huch en Jena fue un lugar de encuentro de personas pertenecientes a los círculos de la resistencia que más tarde participaron o estuvieron relacionados con los conspiradores del atentado del 20 de julio de 1944. Franz Böhm se libró de ser arrestado debido a una confusión de nombres. De no haber sido por ese golpe de suerte, difícilmente habrían sobrevivido ninguno de los dos.
Después de la guerra, se hicieron esfuerzos a ambos lados del país dividido para reconocer a la autora, que por aquel entonces tenía ochenta y tres años. En Jena se le concedió el doctorado honoris causa y fue elegida presidenta de honor del primer y último congreso de escritores alemanes en Berlín.
No permaneció mucho tiempo en la zona soviética y viajó en un tren militar británico sin calefacción a Frankfurt, donde Franz Böhm había llegado a ser ministro de Cultura de Hesse. El esfuerzo que supuso ese viaje afectó a sus pulmones y poco tiempo después murió de una pulmonía.
Esta mujer fuerte fue más proclive al amor que a la política. Con dieciséis años se enamoró de su cuñado Richard, mucho mayor que ella. Esto provocó en Brunswick, su ciudad natal, el primero, pero no el último, de los escándalos en los que se vio envuelta. Posteriormente se casó con un dentista italiano y se trasladó a Trieste, si bien volvió a su amor de juventud para casarse finalmente con él en 1907, de quien también se divorció. Acerca de su turbulenta vida pasional prefirió callar.
Maksim Gorki (1868-1936)
Como mejor se puede describir la trayectoria vital de Alekséi Maksímovich Peshkov —ese era su verdadero nombre— es con una línea en zigzag que hacia el final se desdibuja y apaga.
La infancia de Maksim Gorki fue dura. Su padre, un carpintero, le pegaba. El padre murió pronto y la madre le siguió poco después. Huérfano a los diez años, este chico tozudo y corpulento tuvo que ponerse a trabajar de trapero, vendedor de pájaros y vigilante nocturno para poder comer. No pudo ir ni a la escuela ni a la universidad y sus conocimientos los adquirió de forma autodidacta. Tras un intento de suicido deambuló y llegó caminando hasta Tiflis. La policía abrió un expediente sobre sus primeros contactos con los jóvenes revolucionarios que demuestra que estaba bajo vigilancia. En esa época leía y escribía febrilmente.
En 1892 consiguió su primera publicación en un periódico de provincias. Se trata de un relato firmado con el seudónimo Gorki, que en ruso significa «el amargo», lo que le define. Se trasladó a Samara y se hizo editor. Se casó, pero el matrimonio fracasó seis años después. Su primer éxito llegó en 1894 con Chelkash, una historia de desarrapados, cuyo héroe es un ladrón y un bebedor.
Desde entonces, vivió de la escritura. Se hizo amigo de Chéjov y Bunin y comenzó a escribir inmortales obras de teatro, que todavía aparecen en cartelera y que tratan de pequeños burgueses, veraneantes y bárbaros. Tampoco faltaron las versiones cinematográficas. La madre y Los bajos fondos se consideran en Rusia obras clásicas y ejemplos del realismo socialista. Fue detenido después del «domingo sangriento» de 1905, pero puesto en libertad poco después tras las fuertes protestas. Conoció a Lenin y se exilió en Francia y en Estados Unidos. Su siguiente meta fue Capri, donde fundó una escuela de propaganda socialista y adonde peregrinaron muchos rusos. Después de una amnistía regresó como una celebridad. Discutió con Lenin, cuyo ateísmo rechazaba. Pero surgió un nuevo conflicto tras la Revolución. Gorki temía la dictadura del proletariado y polemizó contra el Pravda, el órgano del Partido Bolchevique. Lenin intuyó una conjura y quiso liberarse de él enviándolo a un sanatorio alemán. Gorki se trasladó primero a Berlín y luego a Usedom, donde escribió Mis universidades y más tarde a Marienbad y Sorrento, en la Italia de Mussolini. Parece que estuvo financiado por la legación comercial soviética en Berlín, donde también se había instalado la Checa. Después de la muerte de Lenin, Gorki permaneció en Italia y escribió las memorias de esa «querida persona».
En 1927 fue recibido en la Unión Soviética como el hijo pródigo: la Orden de Lenin, el carnet del Comité Central y la celebración de su sexagésimo cumpleaños. No solo lleva su nombre un teatro y un instituto, sino también se le puso a la Tverskaya, una calle en el centro de Moscú, y a su ciudad natal, Nizhni Nóvgorod (en 1990 se restituyó el nombre original de ambas). Se arrepintió de su escepticismo de 1917 y alabó la reeducación de los presos. Consideraba un logro los trabajos forzados. Por razones de seguridad estuvo vigilado por la policía secreta. Klaus Mann, que pudo visitarle en 1934, quedó atónito: «El poeta que había conocido y descrito la extrema pobreza y la más lúgubre miseria vivía con lujo principesco; las mujeres de su familia nos recibieron envueltas en perfumes parisinos; la comida en su mesa era de una exuberancia asiática… Había mucho vodka y caviar».
Un año antes de su muerte se estrelló el mayor avión de pasajeros de la Unión Soviética. Se puede ver en ello un mal presagio, pues el aparato llevaba su nombre. Es difícil saber cómo murió Gorki, aunque su salud estaba ya afectada. Dos años después de su muerte, Yagoda, el antiguo jefe y verdugo del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la URSS (NKVD), fue acusado en un juicio amañado de haber ocasionado la muerte de Gorki por una negligencia médica. También su secretario y dos médicos fueron juzgados por ello y fusilados. Probablemente, estas acusaciones fueron simple y llanamente un montaje, como era frecuente hacer en Moscú. Lo único cierto es que la urna de Gorki descansa entre los muros del Kremlin.
André Gide (1869-1951)
Por aquel entonces, dos años después de la Segunda Guerra Mundial, era ya una figura legendaria. En el verano de 1947, André Gide apareció en Múnich, una ciudad en ruinas, junto con Carl Zuckmayer y Erich Kästner. Sorprendentemente, a sus setenta y ocho años, y mientras hablaba de coraje a un par de cientos de alemanes atónitos y andrajosos, no se comportaba en absoluto como un anciano. Nosotros los jóvenes, dijo, no debemos dejarnos intimidar por la historia: depende enteramente de nosotros recuperarse de la devastación que Europa se ha infligido a sí misma. «Creo en el valor de los números pequeños —exclamó, y añadió—: en medio de las ruinas, la alegría es lo más importante».
No sé cómo llegué a esa invitación a una reunión juvenil, pero Gide fue el primer escritor extranjero que estrechó la mano a los boches y ese gesto entonces me impresionó mucho. Me di cuenta de que no solo era un hombre famoso, sino también un seductor que afirmaba que nuestra vida no es solo un valle de lágrimas.
Más tarde, cuando leí sus libros, comprendí lo que quería decir. Nació en pleno siglo XIX en la pequeña ciudad de Uzès, no lejos de Nimes, y su familia apenas tenía suficiente dinero para vivir. Cuando murió su padre, quedó a merced de su estricta madre, una calvinista que lo atormentaba con su puritanismo y que pretendía librarlo de todos los posibles pecados. La madre hasta consideró un agravio que se casara.
Ni en sueños pensaba en estudiar seriamente, ni tampoco en buscarse un trabajo para ganarse la vida. En París se introdujo en el círculo de los llamados simbolistas, conoció a gente como Oscar Wilde y Stéphane Mallarmé, escribió poesía y relatos y pudo, por fin, dar rienda suelta a sus inclinaciones bisexuales.
Hasta 1909 tuvo que financiarse todas sus publicaciones. Los primeros éxitos solo llegaron con el relato El inmoralista y con la fundación de La Nouvelle Revue Française, que marcó la pauta literaria en París durante décadas. La Iglesia lo halagó cuando en 1952 incluyó en su «Índice de libros prohibidos» su novela más conocida, Los sótanos del Vaticano, y el resto de sus obras.
En las dos guerras mundiales evitó disparar y que le dispararan, pero, por lo demás, intervino enérgicamente, no solo apoyando a los refugiados o perseguidos, sino también a través de sus sonados ataques a la explotación colonial de África. Durante uno o dos años hasta flirteó con el comunismo, pero cuando vio por sí mismo la Unión Soviética perdió la fe en sus promesas y, desde entonces, fue considerado un hereje para la izquierda.
En 1939, huyó de la ocupación alemana, primero al sur de Francia y luego a Túnez, un exilio que le gustó. Se le concedió el Premio Nobel en otoño de 1947, poco después de su seductora aparición en Múnich. Un par de años después murió en su cama.
Annette Kolb (1870-1967)
Vino al mundo en 1870 en Múnich, poco antes de la guerra franco-alemana. Puede que su padre fuera hermanastro de Ludwig, el rey bávaro de cuento, e hijo ilegítimo de una doncella de cámara; pero no se sabe seguro. El padre de Annette Kolb fue jefe de los jardineros parisinos y encargado del diseño del Bois de Boulogne. Más tarde llagaría a ser director del jardín botánico de Múnich. La madre de Annette, Sophie, no era menos; fue muy apreciada como concertista de piano y discípula de Jacques Offenbach. Si bien Annette Kolb creció en Múnich, en el salón de sus padres se hablaba casi solo francés y allí se reunían cortesanos, diplomáticos y artistas. Sus años escolares transcurrieron en un monasterio tirolés que no le gustaba nada. Le resultaba más entretenido escribir algo por sí misma. En 1899 envió a imprimir su primer libro, Kurze Aufsätze (Ensayos breves), que pagó de su bolsillo.
En la Primera Guerra Mundial, defendió la paz con Francia con tanta decisión en un acto que el evento acabó en tumulto. Se sorprendió de que «diez mil periodistas incendiarios» la atacaran y de que el Ministerio de la Guerra en Múnich le impusiera la prohibición de escribir y viajar «por actividades pacifistas». A pesar de ello, Walther Rathenau se puso de su lado y, gracias a ello, pudo emigrar a Suiza en 1917.
En Berna entabló amistad con Romain Rolland y René Schickele, y tanto los servicios secretos alemanes como los franceses la tenían por una espía. En 1919 participó en un congreso de trabajadores y socialistas. Después de la guerra regresó a Alemania y comenzó a frecuentar el mundo literario y a ser conocida. En 1913 ya había alcanzado el éxito con su novela Das Exemplar (El ejemplar), fue galardonada con el Premio Fontane y Rilke la admiraba mucho.
Sus novelas son autobiografías veladas que muestran un mundo que ya no existía después de la devastadora guerra. Por ejemplo, la heroína de Daphne Herbst (El otoño de Daphne) es la hija de un caballero bávaro y una violinista vienesa que muere pronto a consecuencia de las intrigas de un entorno de envidias. En Die Schaukel (El columpio), una obra posterior, capta el devenir de la casa de sus padres y trata de una familia que lleva una vida de lujo, disfrute y presentimientos llenos de temor.
Pero su pasión no fue solo la literatura, sino también la política, que le produjo muchas más decepciones que el escribir. Su misión la llevó a viajar por toda Europa desde su casa en Badenweiler. En 1921 publicó Zarastro. Westliche Tage (Zarastro. Días occidentales), donde sueña con una reconciliación duradera entre los archienemigos Alemania y Francia y, en 1929, su Versuch über Briand (Tentativa sobre Briand), el hombre de Estado francés y premio nobel de la Paz. En 1932, en Beschwerdebuch (Libro de reclamaciones), hizo un balance de sus fracasos políticos.
En 1933 huyó a París a través de Suiza y Luxemburgo. Fue su ruptura definitiva con la Alemania nazi y resulta sorprendente que un año después pudiera publicar en Alemania un último libro: Die Schaukel. Eine jugend in München (El columpio. Un joven en Múnich). A pesar de ello, en la tercera edición, la editorial S. Fischer se vio obligada a suprimir una frase: «Hoy somos un pequeño grupo de cristianos el que sigue siendo consciente de su deuda de gratitud con el judaísmo». Para la censura del ministro de Propaganda, esto era una provocación.
Poco después, Annette Kolb obtuvo la nacionalidad francesa. Cómo no, estuvo en Sanary-sur-Mer, un lugar de la Riviera en el que, con la familia Mann, Brecht, Joseph Roth Feuchtwanger, Werfel y muchos otros se había establecido una comunidad de literatos exiliados. Aquel idilio no duró mucho, pues tras la invasión alemana, Annette Kolb continuó su huida a Nueva York, pasando por Suiza y Lisboa.
Al terminar la guerra, regresó a Europa y vivió en París y Múnich, donde fue muy admirada. En 1960 publicó Memento, Erinnerungen an die Emigration (Memento, recuerdos sobre la emigración), un libro sobre sus años de exilio. La división de su vida en una mitad alemana y una mitad francesa nunca la percibió como una fatalidad sino como una ventaja. ¿Podría verse en ello un rastro de arrogancia? Si así fuera, la compensó con creces con su encanto, su autoironía y su actitud irreprochable.
Annette Kolb nunca se casó. Murió en 1967 con noventa y siete años. Su tumba puede visitarse en el pequeño cementerio de Bogenhauser en Múnich.
Colette (1873-1954)
Su vida casi parece una caricatura de lo que muchos americanos, británicos y alemanes se imaginan que es la de una parisina: ¡Oh là là! ¡Belle Époque! ¡Docenas de historias de amor escandalosas! ¡Decadencia seductora! ¡Todo lo que a los demás estaba prohibido!
Tales clichés sacados del catálogo del puritanismo parecen corresponder a Sidonie-Gabrielle Claudine Colette, una chica de pueblo de la provincia de Borgoña que no pisó un instituto de bachillerato, pero que leyó muchos libros. No pudo quejarse de tener una infancia infeliz. Su madre, llamada Sido, tenía antepasados en las Antillas, era feminista y la religión no tenía sentido para ella.
Con dieciséis años, Colette viajó a París y allí conoció a un hombre que le doblaba la edad y que tenía cierta fama de mujeriego y escritor de novelas ligeras. No solo la traicionó, sino que le contagió la sífilis, la explotó y le robó los derechos de autor de su primera serie de novelas, cuya protagonista se llamaba Claudine. Colette rompió con él y se quedó con el éxito. A partir de entonces, reivindicó su voluptuosidad, reconoció su bisexualidad, actuó como bailarina de variedades, se casó de nuevo, fue engañada y engañó, se hizo periodista y escribió su siguiente libro, el cual impresionó tanto a Marcel Proust que le hizo llorar de la emoción.
La energía de esta mujer era inconcebible: líos amorosos, separaciones, adaptaciones cinematográficas, un escándalo tras otro. Su libro más famoso, Chéri (Querido), la hizo rica. Lo adaptó para el teatro y ella misma representó el papel protagonista. Su tercer matrimonio, con un judío, fue el único feliz. Pero desde 1939 sufrió una artrosis severa, que la mantuvo temporalmente en cama. Bajo la ocupación alemana no la molestaron. Consiguió incluso sacar a su marido de la cárcel y se ocupó de esconderlo para que pudiera sobrevivir. Después de la guerra, apareció una edición de su obra completa, fue nombrada Gran Oficial de la Legión de Honor y cuando murió a los ochenta años se celebró un funeral de Estado.
Gertrude Stein (1874-1946)
Es difícil saber cómo consiguió convertirse en aquel entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, en un icono de la vanguardia europea y americana. Desde luego no se debió a su familia, que era judía, provenía de Alemania y, como ella subrayaba con frecuencia, era burguesa y muy respetable. Gracias a ello pudo Gertrude Stein asistir al Radcliffe College en Cambridge y estudiar en Baltimore Filosofía, Biología y hasta un poco de Medicina. En 1909 se costeó la publicación de su primer libro, pues no le interesó a ninguna editorial. La editora lo encontró demasiado «experimental» porque a la autora le encantaban las repeticiones y escribía sin comas, guiones, puntos y comas y dos puntos.
Un buen día se fue con su hermano Leo, coleccionista y crítico de arte, a París e inauguró un salón en la rue de Fleurus, al que invitó a Picasso, Matisse y Braque, y a quienes compró sus obras, que por aquella época podían adquirirse por cuatro gordas. También visitaron su salón los poetas Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, inventor del Ubú rey y de la patafísica, y Max Jacob.
Escribió mucho y estaba muy segura de la importancia de sus numerosos poemas, piezas teatrales y textos en prosa: «Piensen en la Biblia y en Homero —decía—, piensen en Shakespeare y piensen en mí». Solamente después de establecer una relación duradera con la que sería su compañera sentimental, Alice B. Toklas, que fue, además, su secretaria, cocinera y musa, desarrolló un estilo que el público apreció. En 1933, con la «autobiografía» ficticia de su compañera, su nombre se convirtió en Estados Unidos en sinónimo de rabiosa modernidad.
La mayoría de quienes la conocieron sucumbieron ante su poderosa personalidad y megalomanía, lo que es sorprendente, pues no era ninguna belleza, sino gruesa y sin formas. Pero estaba tan convencida de su genialidad que incluso artistas relevantes y seguros de sí mismos comenzaron a creerla, lo que era de por sí algo digno de consideración. A pesar de ello, su hermano abandonó la casa donde vivían juntos porque no podía soportar más sus delirios de grandeza, que tenía como algo maníaco. Como respuesta, ella no volvió a contestar sus cartas y jamás se reconcilió con él.
Gertrude Stein se libró de las guerras y a partir de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, vivió durante un año con su Alice en Palma de Mallorca. Más tarde, tras el armisticio, se dejaron ver en su salón nuevos visitantes, como Ernest Hemingway, John Dos Passos, Ezra Pound y T. S. Eliot. También Scott Fitzgerald y Jean Cocteau se unieron a su círculo de iniciados.
Sin embargo, no siempre fue todo bien. Tristan Tzara, que también andaba por allí, se ofendió por sus mentiras y su «egoísmo megalómano», aunque él mismo no dejaba de comportase de igual modo. Hemingway le envió un libro con la dedicatoria «a bitch is a bitch is a bitch», en recuerdo de su verso más famoso «a rose is a rose is a rose», y su amigo George Braque declaró: «Mademoiselle Stein no se ha enterado de nada de lo que pasa aquí. Ella fue y permanecerá como una turista».
Consideraba a William Carlos Williams, un poeta de primera fila, un provinciano y cuando él le aconsejó quemar unos manuscritos malogrados ella respondió que «escribir no era lo suyo».
No tenía ninguna duda de que su novela de mil páginas The making of Americans (Ser norteamericanos) era, junto con el Ulises de Joyce y En busca del tiempo perdido