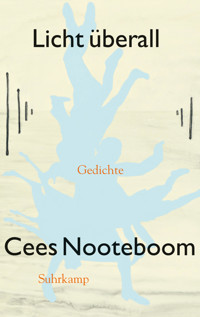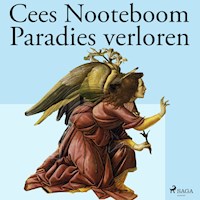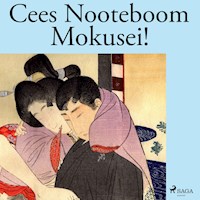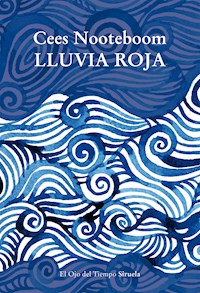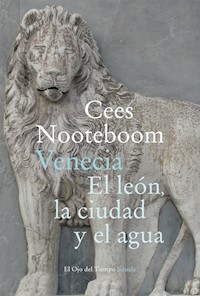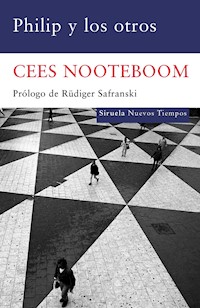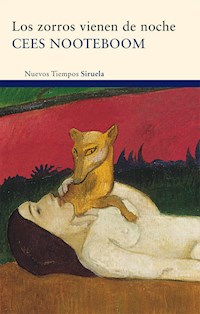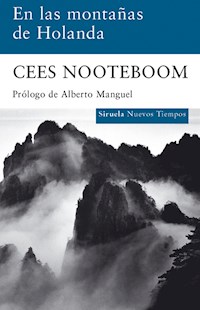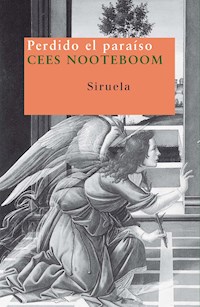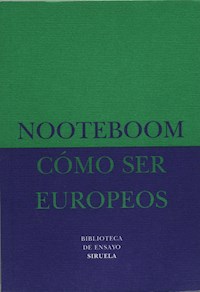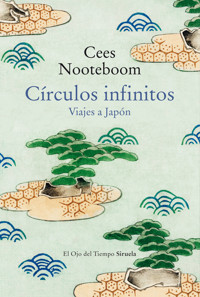
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Un libro de viajes a Japón que recoge las impresiones del autor neerlandés en sus cuarenta años recorriendo sus paisajes, su arquitectura, su poesía y su historia. Ciertos viajes tienen el objetivo secreto de «alejarte de tus orígenes», de «trastocarte la existencia»: «Solo entonces te has ido de verdad, tanto, que te conviertes en otro», afirma Nooteboom, explorador infatigable de la cultura. Círculos infinitos recoge un testimonio iluminador sobre el país que le provoca una fascinación única: Japón. De las metrópolis futuristas de Tokio y Osaka a las antiguas ciudades imperiales de Kioto y Nara, de los grabados de Hokusai e Hiroshige, o los fascinantes rollos de Chojo Jinbutsu Giga, al teatro kabuki; del arrebato místico e intelectual de los jardines zen a la coexistencia entrelazada del budismo y el sintoísmo en templos de ritos milenarios que aún marcan el calendario agrícola. Viajes acompañados por las páginas de Kawabata, Mishima, Tanizaki, pero sobre todo por El libro de la almohada de Shõnagon y La historia de Genji, de Murasaki Shikibu, la primera novela de la historia, que retrata el refinamiento extremo al que llegó la aislada corte de Heian en el siglo XI. Con su capacidad para captar los detalles más sutiles, trazar conexiones, estimularnos a ver con otros ojos y llevar lo particular a lo universal, Nooteboom se sumerge en la experiencia de descubrimiento, de belleza y desafío que continúa siendo Japón para Occidente. «Todo lector de Nooteboom reconoce en su obra eso que llamamos lo poético, donde el autor concede a las palabras un dominio más vasto que el que les atribuye el diccionario». Alberto Manguel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El cumpleaños del emperador, el pathos de las cosas y otras experiencias japonesas
Zuihitsu
Montaña Fría
Círculos infinitos
Monasterios japoneses
El Taller del Norte: Hokusai en París
El fantasma de Nyogo: Japón en Londres, 1981
El misterio en el espejo: Las obsesiones de Ian Buruma
La novela de Genji: Una novela milenaria
El templo Kozan-ji
Myoe meditando
Notas
Créditos
El cumpleaños del emperador,
el pathos de las cosas y otras
experiencias japonesas
1
¿En qué consiste la imagen de un país? Me he tumbado en el suelo del avión que lleva ya casi veinte horas volando rumbo a Japón por una ruta que atraviesa el Polo. A mi alrededor, pies durmientes. Me he colocado una pequeña almohada debajo de la cabeza y me he tapado con una manta azul de la KLM, pero no logro conciliar el sueño. Curiosamente, me vuelve a la mente una y otra vez la misma imagen: una fotografía que vi justo después de la guerra y que me impresionó sobremanera —tenía yo entonces unos doce años—. Un prisionero de guerra australiano, con uno de esos absurdos pantalones largos de color caqui al estilo colonial inglés, sentado en una silla o sobre el tronco de un árbol, no lo recuerdo bien. El hombre tiene los ojos vendados, el cabello rubio le ondea ligeramente al viento. Lleva las manos atadas con una cuerda. Detrás de él, de pie, un japonés. Este lleva un quepis en la cabeza, unos pantalones negros por dentro de las botas y una camisa blanca de manga corta. Sostiene una gran espada con sus dos manos levantadas, casi como un campeón de golf sujetando su palo en la posición más alta. Una fracción de segundo después arremeterá contra el australiano y, de un solo tajo, la espada le cortará el cuello, la cabeza se separará del cuerpo, la sangre brotará del cuello en la foto todavía intacto, el cuerpo con las manos atadas caerá de lado. Esta es, en cualquier caso, la imagen más antigua que conservo de «Japón». Treinta años de vida y de lecturas han corregido, explicado y matizado esa imagen de todas las maneras posibles, sin embargo, en este momento, a una hora de aterrizar en Japón, me asalta inevitablemente una ligera sensación de angustia mezclada con cansancio. Veo imágenes de millones de personas en el metro y en los trenes, unas imágenes que enseguida quedan atenuadas por jardines, templos y arreglos florales. «Apprehension» es quizá la palabra que mejor expresa las emociones que me embargan. La pregunta que me ronda la cabeza es hasta qué punto Japón es «diferente». En los últimos años, he leído novelas de Tanizaki, Kawabata, Kenzabur¯o O¯ e, Mishima, que no me han dado la sensación de que lo «diferente» de Japón sea un «diferente» distinto de, por ejemplo, Brasil. Un cierto exotismo en las costumbres sociales y religiosas, una vegetación diferente, un clima diferente, sí, pero ¿gente diferente? Esas novelas tratan temas y problemas que, en realidad, no me son ajenos; si les resto el exotismo o lo sustituyo por otra cosa, lo que me queda no es algo que me resulte incomprensible. Ahora bien, ¿seré capaz de encontrar esto mismo fuera del contexto de esos libros? Mientras estoy aquí recostado reflexionando, me invaden unos celos incontenibles. ¿Por qué tengo que viajar como si fuera un recipiente cargado de prejuicios y de información? ¿Por qué no puedo ir nunca a un lugar del que lo ignoro absolutamente todo, tal como Pizarro llegó al Imperio Inca o los primeros europeos a Japón? No saber nada del producto nacional bruto, no haber visto nunca una película japonesa. Hiroshima, zen, kabuki, sumo, kaiseki, Sony, samurái, harakiri, ikebana: palabras sonoras carentes de significado. Lo que yo hago apenas merece el nombre de viaje, pues ya no queda nada por descubrir: comprobamos, controlamos, negamos y confirmamos, cotejamos con la «realidad» imágenes e ideas. En última instancia, lo que haré es ver si Japón existe de verdad, como si un espectador en una sala de cine entrara en la pantalla y se sentara a la mesa con los protagonistas de la película.
La voz de una joven japonesa murmura por los altavoces, los pies que me rodean se despiertan, las luces se encienden, comienza la carrera hacia los aseos. Los hombres que nada más partir del aeropuerto de Schiphol habían ocupado tres plazas cada uno para poder dormir cómodamente se afeitan ahora en sus asientos. Se les nota en la cara que están haciendo exactamente lo contrario que yo: ellos regresan a casa, dejan atrás el mundo extraño, hostil, no japonés, mission completed; otra satisfacción que se suma a la grandeza de la nación japonesa, y se incorporan en silencio al gran juego social del que forman parte. Esta noche, así me lo imagino yo, se encontrarán ya en la impenetrabilidad protectora de sus hogares haciendo reverencias a sus esposas y eliminado con sake la desagradable extrañeza del mundo no japonés. Miran por las ventanillas, como yo, observando el hervidero de luces galácticas de Tokio. Nos mecemos suavemente en el abrazo de unas nubes de lana gris y a continuación «tomamos tierra». Esta es una expresión española que transmite un poco mejor que el simple término «aterrizar» el alivio que siempre acompaña este momento. Enseguida asoma la primera e inolvidable imagen de lo masivo: a izquierda y derecha de nuestro avión hay apostada una interminable hilera de otros aparatos, casi como una guardia de honor. El logotipo azul aciano de KLM se desliza entre los logos de color rojo amapola de las JAL (Japan Airlines). Pocas veces he llegado a un lugar con tanta eficiencia. Una horda de pequeños autobuses nos espera, cada uno con una chica japonesa en su interior y, como un suspiro, nos conducen al edificio principal.
No recuerdo gran cosa de aquella llegada. Registro, un poco aturdido, las autopistas de seis carriles, los enlaces en forma de trébol, la aglomeración de casas y esas señales por todas partes que no sé descifrar, lo cual es muy tranquilizador. En el hotel, que está lejos y es grande, los trámites también se realizan en un santiamén. Como nunca he podido acostarme de inmediato después de un viaje largo, doy unas vueltas por el edificio y voy a dar a una sala color azul hielo donde toca una pequeña orquesta. Sobre las paredes está proyectado todo Hawái: acabo de llegar a Japón y ya estoy en otro lugar. La cantante entona en japonés una dramática canción occidental. Pero por algún motivo ella me resulta demasiado menuda para las grandes emociones que interpreta. Tardo un rato en comprender que lo que está cantando es My Way, pero sigue siendo algo extrañamente artificioso, como si le hubieran introducido en ese grácil cuerpecillo en miniatura un casete que sonara a todo volumen. Con la luz de neón tiñendo el alcohol de mi copa de un tóxico color púrpura, el delirio aumenta: una mujer muy menuda cantando con fuerza frente a mí en una mesa que se encuentra simultáneamente en Hawái y en Tokio. Haría bien en salir a la calle. El aire fresco de primavera. Árboles podados. Carteles publicitarios que se agitan. Un chico que me saluda. A lo lejos, una estación. Cien mil coches. Me paseo un poco y veo un torbellino de flashbacks: cierro tras de mí la puerta de mi casa en Ámsterdam, conduzco hasta Schiphol, compro un periódico en Anchorage, me tomo una comida japonesa en el avión. En algún huso horario del mundo son ahora las siete de la tarde, y me voy a la cama.
El primer día después de una llegada así es siempre bastante particular. Mi habitación, muy silenciosa, está pintada de un color beige claro y carece de decoración. Por un momento tengo la impresión de haber alcanzado por fin el más allá, pero he vuelto a equivocarme: oigo un ligero ruidito en la puerta y veo cómo un periódico, The Mainichi Daily News, se desliza lentamente hacia el interior. El Consejo Económico reclama una subida de impuestos para los servicios sociales. Definitivamente, no estoy en el más allá. Me acerco a la ventana y descorro las cortinas. ¿Es esto smog o sencillamente hace mal tiempo? Bajo un cielo como el que suele verse en Groninga, una sucesión de urbanizaciones —casas, fábricas, vías de ferrocarril— se extiende sin interrupción hasta el brumoso horizonte. Veo cinco trenes circulando simultáneamente. Detrás de las ventanillas se balancean cuerpos humanos, todos se dirigen hacia el trabajo que da sentido a sus vidas. El universo funciona, todo va bien. Aprieto el botón del televisor. Un grupo de adolescentes, con cara de melocotón recién arrancado del árbol, bailan claqué. A excepción de sus horribles sonrisas americanas, los chicos son muy guapos. Ahora recorro los trece canales. Una mujer con kimono que llora. Un hombre que me señala con el dedo y dice algo que no entiendo. Un grupo de gente en torno a una mesa hablando de un tentador pomelo amarillo que a continuación se comen. Un vaquero que golpea a otro en el desierto de Nevada al tiempo que lanza imprecaciones en japonés. Ahora estoy preparado para el mundo real y bajo las escaleras. En un rincón del vestíbulo hay un jardín donde sirven el té tres elegantes chicas con kimono. Esto empieza a tomar forma. Una de ellas viene hacia mí arrastrando los pies como si caminara sobre un pequeño rail invisible. Me hace una pequeña reverencia emitiendo unos pequeños sonidos plateados. A continuación sirve el té. Me invade un enorme e infeliz amor por ella y al mismo tiempo por todo Japón. No hay nada que hacer, ha sucedido en un segundo, ante el cliché más absurdo imaginable: las blancas manos de muñeca con las uñas pintadas, el rosado esplendor del cutis, invulnerable y aterciopelado como una hoja de lirio, en el que el gran orfebre ha engastado dos ojos para poder mirar hacia atrás hasta la creación sin ver nada. Y yo allí, sentado en mi silla como un turista, perdidamente cautivado, presa de la euforia y al mismo tiempo con la sensación de haberme vuelto invisible. Ahora ella me sirve el té, pero ¿me está viendo realmente? Esta sensación me acompañará durante todo el viaje, en las calles, los restaurantes, los trenes, el metro. Me validan los billetes, me traen la comida, mi presencia provoca reacciones en la gente y, sin embargo, de alguna manera soy invisible, no existo realmente. Me he preguntado a qué se debe esto. Es absurdo, por supuesto, un sentimiento literario, pero ¿de dónde viene? El término japonés para «extranjero» equivale a la expresión inglesa «outside person»; puede que tenga algo que ver con esto: una persona cuya visibilidad está registrada pero que todavía es un «cuerpo extraño», literalmente. A un extranjero lo sirves, lo tratas con cortesía, pero no lo dejas entrar en lo más íntimo de tu mirada, aquella con la que realmente ves a las personas. Comoquiera que sea, mejor que lo diga al principio de este texto: esta constatación me procuró durante todo el viaje cierta sensación de euforia, un poco como si flotara en el aire, y también una ligera forma de debilidad. La gente da por descontado que Tokio te parecerá horrendo, pero para mí no fue así en absoluto. Tokio me encantó: toda esa aglomeración brutal e infinita de edificios, todo el horror de la gran urbe, el delirante cáncer de la construcción que expulsa el verde y a través del cual el tráfico de la ciudad busca abrirse paso de mil maneras, la acumulación masiva de la vulgaridad periférica. Todo cuanto yo suponía que me resultaría feo alimentaba mi entusiasmo, porque la abrumadora fealdad se rompe de continuo gracias a pequeñas formas de belleza, pequeñas delicias recurrentes: la elegancia de la gente, el modo en que todo tipo de pescados se exponen en la vitrina de un restaurante, los pequeños objetos en un escritorio, las muñequitas en unos grandes almacenes, los ideogramas de un calendario, la concentración de emociones de una plantita diminuta, la estética absoluta de un pedacito de atún crudo enrollado en arroz y hojas de algas…, todas esas cosas pequeñas y bellas que derrotan y anulan a las grandes y feas. Mientras la cámara naturalista me encuadra en un paisaje urbano inhóspito, la cámara interior me ve sobrevolar unos valles de gran belleza. Algo no cuadra, sí, pero no hay nada que hacer.
Al cabo de un par de días ya me he creado una buena rutina. Por la mañana leo el Mainichi Daily News como si fuera el Volkskrant, mi diario holandés. Es un buen ejercicio de dislocación, porque de repente el centro del mundo ya no está en la comunidad europea, sino en un puñado de islas arrojadas como una gamba desesperada contra el mastodóntico continente de China y Rusia. El hecho de que esas pocas islas constituyan la tercera potencia económica del mundo parece un verdadero disparate cuando adviertes su patética pequeñez respecto al resto de Asia. Después veo las noticias en inglés que un trabajador migrante estadounidense transmite con cara alegre. Después tomo el té servido por los ángeles en kimono o, a veces, un desayuno japonés de pescado crudo, ciruelas saladas y frijoles negros, un verdadero golpe bajo al bolsillo. Los precios de este hotel internacional son un knock-out. Una taza de café o té cuesta cuatro florines con cincuenta y lo demás está en la misma onda. Un solomillo, por decir algo, vale cincuenta y tres florines. Por esta razón suelo ir a comer a unos pequeños restaurantes japoneses del centro. Después del desayuno, me adentro en la ciudad. Ahora sé de qué andén parte la línea verde que lleva a la estación de Yurakucho, sé cómo insertar mi dinero en ese juego social colgado de la pared y esperar el tintineo de las monedas del cambio, sé que debó hacer cola en los puntos indicados en el suelo, porque ahí es donde se abrirá infaliblemente la puerta del tren; sé que, blando como una tortita de tofu, debo dejarme arrastrar por unos señores con guantes blancos que me empujan hacia el interior del tren entre los otros cuerpos, y sé lo que me voy a encontrar allí: colegialas en uniforme, lectores de periódicos, señores ataviados con traje, camisa blanca y corbata. Nadie me presta atención, porque no estoy allí, pero yo sí puedo mirar a todo el mundo. En los andenes y en los trenes, bocas ausentes leen poemas enteros, mientras que yo solo soy capaz de leer los nombres de los lugares anunciados en los andenes. El resto de la información que necesito me la preparan cada mañana en el hotel en unas notas bellamente ilustradas, con textos como: ¿Sería tan amable de explicarle a este caballero cómo... dónde... cuándo?, y así sucesivamente. Armado con semejantes notitas me dirijo al centro de la ciudad y encuentro así el mercado de pescado, la feria, el teatro. A veces tomo un taxi. La portezuela, que se acciona automáticamente, se abre de golpe al acercarme. El interior del automóvil no podría estar más limpio. Una flor de plástico me recibe con una sonrisa, el conductor extiende su mano enguantada de blanco y examina los dibujos de mis notas. Cuando no sabe qué contestar, aspira rápidamente una gran bocanada de aire por la comisura de su boca ligeramente abierta, lo que produce un agudo sonido siseante. Este sonido es bastante elocuente, pues aquí casi nadie habla inglés. Pregunto a mis amigos cómo les ha sido posible construir un imperio comercial en estas condiciones. La respuesta es que mucha gente sí sabe leer y escribir el inglés, pero que el temor a equivocarse y hacer el ridículo prevalece sobre el deseo de ayudar. Casi nunca te dicen claramente que no. Así que te sientas en el taxi y escuchas el lento siseo. Murmuras cualquier cosa, esbozas una sonrisa y la puerta vuelve a abrirse de golpe. Algunos extranjeros se amargan mucho en estas situaciones, o cuando menos se frustran, porque nadie a quien le preguntes por una dirección te contesta que no la sabe; prefiere enviarte al Sáhara antes que perder la cara (qué expresión más horrible). Para mí, todo esto entra en el capítulo de la aventura, ya que carezco de obligaciones concretas, pero me imagino que para la gente que trabaja o que tiene una agenda que cumplir esto es un desastre.
Cuando paseas por la ciudad de esta manera, siempre eres consciente de una cosa: la gran multitud de gente que te rodea. Las masas se acercan como un maremoto en cuanto el semáforo se pone en verde, te empujan hacia el interior de los grandes almacenes; decenas de personas hablan por unos teléfonos rojos sujetos a la pared sin cabina; por todas partes te envuelve el movimiento, nunca agresivo, que avanza y se retrae como el propio mar; un pueblo que ha aprendido por si solo que, para sobrevivir en una ciudad de dieciséis millones de habitantes, es indispensable una forma de disciplina, concepto este que no suele inspirarme gran entusiasmo, pero que aquí es una necesidad absoluta. Nadie que te incordie o empuje, todo transcurre como acorde a las leyes de la naturaleza: las multitudes confluyen y se dispersan, oleadas de gente se aglomeran alrededor de las estaciones, los rostros enmarcados en cabello negro, todos bien vestidos, todos dirigiéndose a un objetivo preciso. Me había preparado mentalmente para sentir horror y angustia ante estas multitudes, pero lo cierto es que me sucede todo lo contrario: me provoca un placer sensual fluir junto a ellas, estar rodeado de una corporalidad incomprensible, convertirme yo mismo en multitud.
Lo más fácil es la comida. En Ámsterdam hay tres restaurantes japoneses, gracias a lo cual sé que si como pescado crudo (sashimi), debo verter primero la salsa de soja en un cuenco pequeño, disolver en ella un poco de wasabi —un rábano picante de color verdoso— y luego mojar en la salsa los deliciosos y suaves pedacitos de atún rojo crudo o los trocitos de calamar de brillo satinado (ika).
En los pequeños restaurantes del centro de la ciudad no hay menús en idiomas extranjeros, pero sí disponen de unos bonitos expositores colocados delante de las ventanas con perfectas imágenes de los platos. Es la obra de grandes artistas: en el filete de carne del sukiyaki, que es de inferior calidad, hay dibujados incluso, a modo de advertencia, unas finas vetas para indicar la presencia de nervios. Entras en el local, le pides a un camarero o a una camarera que salga fuera —lo cual suele ir acompañado de muchas risas— y le señalas lo que quieres comer. Las porciones se representan en tamaño real, así que tampoco puedes equivocarte con esto. Ellos observan, con cierta aprensión, cómo ingieres la comida con los palillos, pero, por lo demás, todo el mundo te deja en paz. La presentación de los platos que te sirven es magnífica, incluso en los restaurantes más modestos: son pequeñas composiciones, cuadritos hechos de comida. A esto me refiero cuando digo que no importa que la ciudad carezca de belleza museística. La gracia redentora reside en las pequeñas cosas, en la cultura de la vida cotidiana. Los canales de Holanda son encantadores, sí, pero las ensaladas de patata son feas, y esa fealdad además debes ingerirla, identificarte literalmente con ella. Esta es la diferencia: comerse una pequeña obra de arte como estas es, de hecho, comunicarse con la belleza. Lo mismo cabe decir del modo en que te empaquetan las compras en los grandes almacenes y de la cortés inclinación de cabeza con la que acompañan el saludo susurrado al pie de la escalera mecánica.
Por mediación de la embajada de los Países Bajos, concerté una cita para visitar el Parlamento japonés. Esta vez el taxista no sisea al ver los dibujos (sigo llamándolos así, dibujos, pues no hay nada más bonito que ver a un japonés anotar algo despacio) y llego a tiempo a las puertas del enorme edificio del Parlamento donde me pongo a hacer cola frente a las verjas cerradas. Pronto llega un agente uniformado y me pregunta qué deseo. Le respondo que tengo una cita y que hemos quedado en que me esperarían en la puerta. Consternación. Llamadas telefónicas. Agitación. Algo no cuadra. He aprendido que no hay que alterarse (lo cual es de muy mal gusto), así que continúo sonriendo con cara de primera comunión. Pero tampoco me voy. Durante un rato, todas las piezas de ajedrez permanecen inmóviles. Entonces empiezan de nuevo las llamadas telefónicas. La confusión propicia la aparición de un señor que habla inglés. Nos saludamos con una inclinación de cabeza. Nos intercambiamos las tarjetas de visita. Le explico que tengo una cita con el señor Ito y él me contesta que eso es imposible, porque, tal como indica su tarjeta, él es el señor Motegi, secretario del departamento de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes. Entonces se acerca mi tarjeta a los ojos y murmura nutbum nutbum meneando la cabeza. Esta situación, según me explican más tarde, es típica en Japón. Ha habido algún malentendido, esto es obvio. Él no tiene una cita conmigo, porque él no es el señor Ito. Sin embargo, ahí está nutbum, un hecho consumado frente a la puerta del Parlamento. El señor Motegi se enfrenta claramente a un gran problema, se acerca una y otra vez mi tarjeta de visita a los ojos y empieza a farfullar. Su inglés es rudimentario, así que me limito a repetir, con una suave cadencia, el nombre mágico: Ito, Ito. De vez en cuando él se dirige a los uniformados que le siguen respetuosamente en su viacrucis. Nutbum, dice de nuevo. Holanda. Inclinamos de nuevo la cabeza. Ito, canto yo, appointment. Dutch Embassy. Embassy? Yes. Mr. Ito? Finalmente decide dejarme entrar, pero muy contento no está. Sisea como una cobra ante un ratón relleno y me acompaña a un mostrador donde me entregan un fajo de papeles para cumplimentar. Entonces entramos en el gran edificio. El hombre se retira a una habitación para hacer una llamada que se prolongará un buen rato. Una vez desenredada la tela de araña se descubre hasta qué punto he alterado toda la maquinaria interna. Mi cita era en la Puerta Norte, pero yo me presenté en la Puerta Sur. Aparte del hecho de que nadie me lo había advertido, tampoco hubiera sido capaz de explicarle al taxista la diferencia. Pero el señor Ito estuvo esperándome en la Puerta Norte a las diez en punto. El señor Ito es quien recibe a los periodistas que acuden a la Cámara Baja. El señor Motegi recibe a los periodistas de la Cámara Alta. Ahora solo es cuestión de que el señor Motegi me entregue al señor Ito. Esto sucede en el preciso lugar donde la invisible línea de demarcación divide los dos departamentos, en la parte central del enorme edificio. Los dos señores se saludan con reverencias ya desde lejos, los hombres con uniforme que los acompañan hacen lo mismo. Paso de una mano a otra, como un paquete postal —yo también hago una reverencia—, recibo la tarjeta de visita del señor Ito, yo le entrego la mía y me mandan a otro mostrador para cumplimentar de nuevo unos formularios. Al fin me conceden la autorización para asistir a la sesión parlamentaria, pero antes me entregan un bonito folleto informativo sobre el Parlamento con fotografías en color de la Gran Escalera Imperial, cuyo aspecto es tal como se la imaginaría un habitante del municipio holandés de Arnhem. El señor Ito y yo tomamos una taza de té verde en los corridors of power, una antecámara al estilo de las Indias Orientales, decorada con mimbre y palmas, donde los diputados se toman un refrigerio, leen la prensa, me observan y traman unas temibles conspiraciones, al igual que en el Binnenhof, la sede del gobierno de La Haya. A continuación, bajamos una escalinata, me registran de pies a cabeza, incluso me obligan a descalzarme y me quitan el bolígrafo; aquí nada se deja a merced del destino. Entro en la tribuna pública al mismo tiempo que un grupo de escolares, tan llenos de respeto que casi no respiran, y tres campesinos, de una provincia lejana, que apenas se atreven a caminar. La sesión, que no dura ni seis minutos, la cubren ejércitos de fotógrafos, realizadores, cámaras de televisión y periodistas. Como no me aclaro, pregunto dónde se sientan los comunistas y dónde los liberales, pues yo solo veo una sala muy grande llena de hombres ataviados con traje gris, camisa blanca y corbata. No hay debates, solo se pronuncian tres discursos muy breves, tras los que, según parece, los diputados votan poniéndose en pie y sentándose. Y, a continuación, todo ha acabado. Tal como dijo mi tía una vez después de ver una obra de Pinter: «No me he enterado de nada, pero ha sido muy bonita».
Al salir a la calle me topo con una manifestación. Hay mucha policía, pero no logro ver lo que sucede. Un automóvil cerrado lleno de banderas circula de un lado a otro sin parar. Emite una música muy fuerte, agresiva, alternada con unos discursos en los que el japonés adquiere de pronto un tono distinto, exaltado, histérico. Se corean eslóganes. En otro vehículo, que porta las mismas banderas, hay unos hombres cuyos rostros parecen máscaras. Cuando más tarde le describo a un periodista el emblema que aparece en esas banderas, me explica que es el de un grupo nacionalista de derechas. Los automóviles continúan un rato más circulando de un lado a otro, unos cuantos transeúntes observan la manifestación con el rostro inexpresivo, la policía en jeep vuelve a rodear los coches comunicándose mediante walkietalkies. Parece una representación escénica perfecta, un ballet con una coreografía marcial para cuatro automóviles. Pero los gritos son horrendos y me persiguen durante un buen rato. Sea lo que sea lo que digan, resulta desagradable.
Unos días después se celebra el aniversario del Emperador. Es la única vez al año en que se abren los Jardines Imperiales, de modo que allá voy. Hay mucha policía. Oficiales a caballo, con galones de oro. Las grandes espadas a un lado. Las enormes puertas siguen cerradas, la policía comienza a disponer a la multitud en una fila. A nuestro lado colocan postes con cintas extensibles; un oficial observa un punto lejano mientras comprueba con el brazo extendido si la fila está bien recta. Se vociferan órdenes. Aquí y allá alguien es empujado hacia dentro de la fila; por la espalda también nos presionan. Un alemán se pone histérico y quiere abandonar la cola. El hombre le monta una gran escena a uno de los oficiales espetándole a gritos que ha venido de Río de Janeiro exprofeso para ver al Emperador; mas con este tipo de comportamiento aquí no se consigue nada. Ha empezado a lloviznar. Comienzo a preguntarme si de verdad me apetece ver los Jardines Imperiales, pero entonces las puertas se abren y la multitud fluye hacia adentro como un río. Desafortunadamente, el antiguo descendiente de los dioses ya ha comparecido dos veces ante el pueblo esta mañana; en esta tercera vez los súbditos deberán contentarse con dejar su tarjeta de visita. Alguien señala la ventana alta, muy lejana, tras la cual el espíritu imperial se ha asomado esta mañana y en la que se reflejan unos jirones de sol y unas nubes de color zinc. Pero eso es todo. Colocó mi tarjeta de visita junto con las otras decenas de miles y por un momento me pregunto si debería escribir en ella «Felicidades, Emperador» y si esta permanecerá para siempre en los archivos imperiales, pero enseguida emprendemos nuestra marcha hacia los jardines. Las flores y los árboles han adoptado la forma en la que se representan en las xilografías, gotas de lluvia penden de las exuberantes azaleas. Camino bajo las suaves mamparas verdes, envuelto por el susurro de las trémulas hojas de finas puntas, y me gustaría saber qué piensa la gente que me rodea. Nunca, hasta donde alcanza la memoria de la Historia, ha existido un Japón sin emperador. Durante largos periodos, el poder no estuvo en manos del emperador sino de los shogunes, y sin embargo las dinastías imperiales se fueron sucediendo en una línea ininterrumpida cuyo origen se situaba en un pasado brumoso, mítico y divino. Hace poco más de cien años, los norteamericanos obligaron a Japón a abandonar su aislamiento total y voluntario, y, en un tiempo sorprendentemente breve, como habían hecho casi quince siglos antes durante la dinastía china Tang, los japoneses absorbieron toda una nueva civilización convirtiéndose en una superpotencia de primer orden. En los años veinte vivieron con una tremenda frustración que los estadounidenses, además del daño económico que habían infligido a Japón por las restricciones impuestas a la inmigración, aprobaran una ley (1924) que prohibía a los japoneses en Estados Unidos casarse con «blancos» y poseer tierras, con lo que tuvieron que soportar toda suerte de actitudes racistas. Japón ya había intentado que se aprobara una declaración de igualdad racial en la Sociedad de Naciones, pero, a pesar de ser uno de los cinco grandes vencedores en Versalles, no lo consiguió. Con este absurdo racismo se sembraron las semillas de la Segunda Guerra Mundial. A ello se añadía que, para el resto del mundo, o al menos para esa otra superpotencia del otro lado del Pacífico, Japón era un misterio incomprensible que inspiraba temor, con una cultura muy diferente e impenetrable que se veía aún más oscurecida por la barrera lingüística, y porque además en aquellos años Japón estaba atravesando una transformación vertiginosa de nación feudal y agraria a sociedad industrial, con todas las rupturas y alteraciones que ello conllevaba. A esto se sumó la depresión económica, el ascenso de la clase militar, que solía proceder de una población rural abandonada a su suerte, creándose así las condiciones para las discrepancias entre grupos liberales y autoritarios en una población en constante crecimiento (un millón al año). Japón tenía y tiene que vivir de la exportación. No pudo librarse del exceso de población enviándola a los grandes países occidentales «vacíos», porque estos no querían acoger a los japoneses (Australia, Canadá). Japón tenía y tiene que importar sus materias primas (petróleo, acero) para poder seguir produciendo, y para poder pagarlas tenía que exportar, pero Asia y África, sus mercados naturales, seguían perteneciendo en gran parte a los imperios occidentales, que no tenían ningún interés en permitir que Japón accediera a esos mercados. El pequeño país superpoblado y pobre en recursos necesitaba más tierra si no quería morir asfixiado. Fue sin duda también el racismo y el proteccionismo de las grandes potencias en las décadas de los años veinte y treinta lo que obligó a Japón a mirar hacia el lado de China.
A paso lento sigo la comitiva que se dirige hacia la salida. Los padres fotografían a sus hijos, los hijos fotografían a sus padres, familias enteras que desaparecerán para siempre en los álbumes de fotos hasta que nadie recuerde quiénes fueron. Las chicas dejan sonar el carillón de sus voces bajo las bóvedas de los árboles. Huelo el dulce perfume de flores que desconozco. En un espacio abierto hay una niña muy pequeña con zapatitos rojos y vestida de blanco. Ha dejado caer su banderita de papel sobre el asfalto húmedo. Me detengo a observarla. Es como si en esa figura diminuta se concentrara todo lo que es Japón para mí. La niña no llora, está muy quieta, hasta que su madre se acerca a ella y recoge la banderita, blanca y roja como su ropa. Luego se reincorporan a la lenta comitiva de la que yo formo y no formo parte. Cuando el último de nosotros ha salido, los guardias cierran los altos portones imperiales de madera, y yo regreso a casa.
2