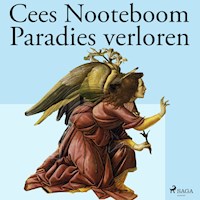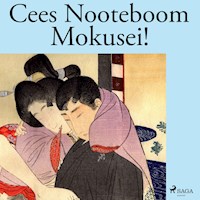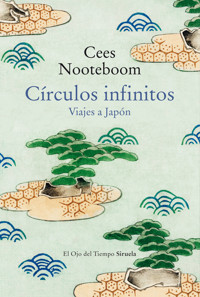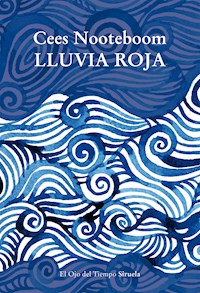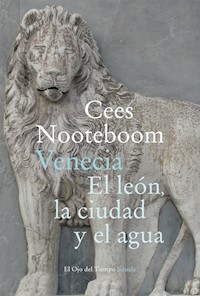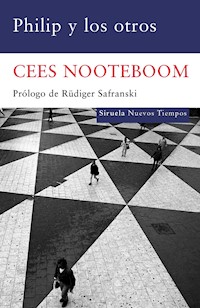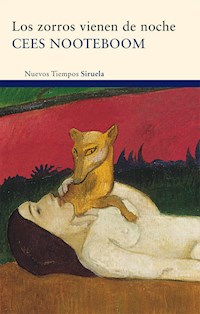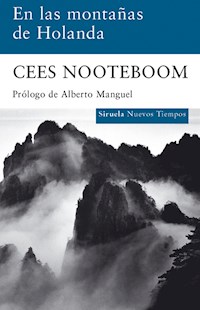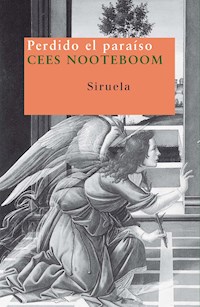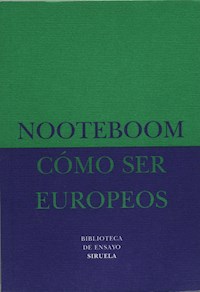Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
El caballero ha muerto narra la muerte de un escritor imperfecto y refleja el conflicto de Cees Nooteboom con la literatura. En esta novela, la segunda de su carrera, Nooteboom representa la muerte del autor de la primera, el escritor que ya no quería ser. Y esta destrucción del escritor imperfecto es a la vez una autodestrucción y un perfeccionamiento, lo que hace de El caballero ha muerto una novela fundamental para entender la literatura del autor neerlandés. Ocho años después de escribir su primera novela, Philip y los otros, Cees Nooteboom terminaba El caballero ha muerto, una sobrecogedora obra en la que se entremezclan estados de ánimo, puntos de vista y reflexiones. El novelista Andre Steenkamp pretende superar su bloqueo en una isla mediterránea donde se rodea de un grupo de expatriados bohemios y excéntricos; allí se enamora de la misteriosa Clara. El lector sabe que Steenkamp muere: el narrador es un amigo que intenta completar el trabajo del novelista hilando sus caóticas notas y lo que conoce de la vida de Steenkamp. El libro resultante es una sutilísima exploración de la muerte y de las emociones primarias que se solapa con las conjeturas sobre las preocupaciones de Steenkamp como hombre y como escritor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: noviembre de 2015
Título original: De ridder is gestorven
En cubierta: ilustración de Max Neumann
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Cees Nooteboom, 2015
© Del prólogo, Connie Palmen, 2009
© De la traducción, Isabel-Clara Lorda Vidal
© Ediciones Siruela, S. A., 2015
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-16638-12-3
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo
EL CABALLERO HA MUERTO
Cita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Notas
Morir y empezar de nuevo El caballero ha muerto de Cees Nooteboom
No se puede matar a un personaje de ficción, aunque a veces a uno le gustaría hacerlo. Bien protegido de la realidad cambiante, encerrado entre las cubiertas de un libro, el personaje queda fijado para la eternidad. Vuelve a vivir en cuanto un lector lo devuelve a la vida. Hasta el final de los tiempos, en cualquier parte del mundo, Edipo se arrancará los ojos, Anna Karénina se tirará a las vías del tren, Samsa se despertará en forma de insecto repugnante y Philip irá en busca de esa chica en particular. Una vez creado, el personaje ya no es propiedad del autor, sino del lector. El autor se aparta y tiene que ver, impotente, cómo sus personajes son amados, difamados, comprendidos o malinterpretados. Con cada creación nace la impotencia de una muerte.
¿Qué hacer si uno ya no es o no quiere ser el escritor y la persona que fue? Como Virginia Woolf, puedes llenarte los bolsillos de piedras, meterte en el agua y ahogarte. O como Jerzy Kosinski, te tragas un puñado de somníferos, te pones una bolsa de plástico en la cabeza y te asfixias. Y si tienes a mano una escopeta, como Ernest Hemingway, puedes hacerte presa de tu deseo de matar. También puedes escribir una novela en la que dejes que se muera aquel escritor. Eso es lo que hizo Cees Nooteboom en su segunda novela El caballero ha muerto. Él mata en una novela al autor de la primera novela, al escritor que él ya no quiere ser. Lo hace para poder convertirse en el escritor que es ahora, el escritor de Rituales, Una canción del ser y la apariencia, La historia siguiente, El día de todas las almas, Perdido el paraíso.
Es el poder del lector el que hace que él pueda afirmar todo eso con impunidad y puede que suene patético, pero como lectora le agradezco que muera y empiece de nuevo.
El respeto que guardo por El caballero ha muerto coincide con el respeto que tengo por el escritor de una obra impresionante. Si Cees Nooteboom no hubiera pasado por una crisis de escritor, que es el tema de su segunda novela, no se hubiera convertido en el escritor que es ahora. Las novelas Philip y los otros y El caballero ha muerto están fundidas en un abrazo mortal y como en todos los amores imposibles, una no puede vivir sin la otra. Porque como Nooteboom, gracias a Dios, solo asesinó a un escritor en la ficción y continuó viviendo y creando obras, podemos tener una visión global de la historia de su oficio de escritor, en la que El caballero ha muerto está bañada de un mar de silencio. En una visión retrospectiva, los grandes vacíos a lo largo del tiempo son los que ayudan a entender algo de la lucha que Cees Nooteboom mantiene con la literatura. Entre la publicación de la primera y de la segunda novela transcurren ocho años; y entre la segunda y la tercera novela existe un silencio novelesco de diecisiete años. En cuanto al contenido, El caballero ha muerto puede que pese como una losa al libro que le anticipó. En la historia personal de Nooteboom como escritor de novelas, la segunda novela es un grito en el desierto. De los años de silencio que le precede y el silencio aún más duradero que le sigue, la segunda novela es el centro centrífugo. De la misma manera que el tiempo puede estar vacío y un vacío puede convertirse en algo significativo gracias a una novela, El caballero ha muerto es una novela dramática, turbulenta y significativa.
La lucha de la que trata esta novela es una lucha contra la discordia entre lo verdadero y lo falso. Es una resistencia a la entrega y al sacrificio que el arte de novelar sí exige y la escritura ensayística no: la verdadera escritura, la creación, la invención. La relación compleja entre el escritor y la realidad, el escritor y sus personajes y el escritor que se introduce con dificultad como narrador en un libro y adopta un yo determinado es, en la segunda novela, una lucha a vida o muerte. El recuerdo originario que tiene el escritor de un chico que enfermó cuando este tuvo que ayudar en su primera misa, se convierte en su vida adulta en la lucha de un hombre que no sabe cómo arrodillarse ante el altar de la literatura.
La destrucción del escritor imperfecto, que a la vez es una autodestrucción y un perfeccionamiento, hace de El caballero ha muerto una novela apasionante, y eso es así no solo porque Cees Nooteboom llena de odio al escritor por lo que intenta amar, le infunde un terrible miedo a la soledad, al aislamiento y a la traición que exige toda literatura, sino también porque la novela es testimonio de un coraje heroico. Este coraje tiene que ver tanto con la elección existencial del oficio de escritor como con la elección de la naturaleza de la novela, tal como esta debe ser según los ojos de Cees Nooteboom. El caballero ha muerto es el comienzo de un camino poético que Nooteboom tomará diecisiete años más tarde. El escritor en la novela y el autor de la novela se niegan a seguir las primeras huellas que dejaron con su obra anterior en el paisaje de la literatura, no seguirán los caminos trillados del arte de novelar, sino que hostigarán y desafiarán a la novela e intentarán continuamente ir en búsqueda de sus límites.
A veces se encuentra escondida en un párrafo, a veces concierne a una novela entera y a veces a toda una obra, pero cualquier escritor de relevancia ofrece en algún lugar de su obra una visión de su conflicto con la literatura. El caballero ha muerto es un ejemplo de lo dicho y para quien quiera verlo, todas las novelas de Cees Nooteboom tratan de lo que es ser y de lo que es apariencia. En la segunda novela, el escritor cree que su peor suplicio es su aislamiento, un ojo que intenta convertirse en ser humano. Sin embargo, creo que no se trata de eso. No creo que el ojo de este escritor, órgano de pensamiento magistral, necesitase diecisiete años para convertirse en humano, porque ya era humano desde hacía mucho tiempo. Creo que el ojo necesitó diecisiete años para convertirse en un personaje de ficción, para gestarse como un narrador omnisciente sin parangón en la literatura. Cees Nooteboom necesitó tiempo para prestar su mirada a un personaje inventado, a un narrador que te lleva de la mano, que te introduce en realidades existentes e inventadas y que te hace ver y pensar lo que nunca antes habías visto y pensado. Para poder hacer eso, como escritor tienes que estar dispuesto a tener una muerte segura con cada novela nueva.
Ámsterdam, diciembre de 20081
CONNIE PALMEN
EL CABALLERO HA MUERTO
... un autre but de l’homme, plus secret sans doute, en quelque sorte illégal: son besoin du Non-achevé... de l’Imperfection... de l’Infériorité... de la Jeunesse...
WITOLD GOMBROWICZ, La pornographie
1
Una vida destrozada. Menuda tarea la que me he echado encima: rememorar la vida de mi amigo, el escritor. Aquí a mi lado, sobre esta mesa, están sus papeles. Un inconcebible caos de notas dispersas, poemas a medio acabar, diarios, fragmentos de un libro. Y yo le conocí, lo que no facilita las cosas.
Mi amigo ha muerto y yo me dispongo a llevar a cabo un ardid ridículo: voy a convertirme en el ejecutor de su impostura, pues terminaré el libro que él estaba escribiendo. No necesito inventar una intriga, eso ya lo hizo él. Este libro pretendía ser un libro sobre un escritor que murió. Otro escritor termina el libro del muerto. Un principio simple, como el de la enfermera que aparece en las latas de cacao Droste sosteniendo en la mano un bote en el que figura una enfermera sosteniendo... Heme aquí en la misma situación, con escritores —el mío, el suyo— que se desvanecen en la eternidad y que mueren con escritores pisándoles los talones que terminan sus libros pero que también mueren, y así hasta el infinito.
¿Por qué hago esto? ¿Porque le conocí? Eso no basta. Debe de haber otra razón. Él fue más que su muerte absurda, más que los libros malos, o cuando menos mediocres, que publicó a lo largo de su vida. Voy a intentar culminar el intento de rehabilitación que, al parecer, tenía previsto emprender. Tanto él como yo deberemos aceptar como un mal menor el engaño que resulte de ello. Hablando en sus términos: he decidido «erigirle un monumento sobre su invisible tumba», que ayer, en el cementerio de Barcelona, logré evitar en el último momento.
Deberé tratar mis asuntos con prudencia. Hoy empezaré con la conmemoración del héroe. Así que lo llamaré Nuestro Héroe. André Steenkamp, escritor.
Una vida insignificante, atormentada, pero por los asuntos equivocados, y un único amor, o lo que fuera, que al final, cuando llegó la hora, acabó vaciando esa vida. Examino todos esos papeles que ha dejado: infinitas repeticiones, notas contradictorias, gritos patéticos, documentos de impotencia y, lo que es peor, su incapacidad de comprender todo ello. Su única fuerza fue saber lo que le estaba sucediendo. Desde esa conciencia escribió, o mejor dicho: tomó notas. Nunca llegó a escribir de verdad.
Murió antes de ser escritor o porque debía convertirse en escritor y no lo logró. Al fin y al cabo, eso también es posible. Su caligrafía, siempre fea; su escritura, demasiado atormentada. Y aunque me ha dejado mucho material, no es suficiente. No me quedará más remedio que engañar, que poner mi imaginación al servicio de sus fragmentos vociferantes, completar la historia con aquello que mis dotes de observación (¡mucho más sanas!) descubrieron en él y añadir luego los extractos de las numerosas anécdotas que existen sobre su persona, pues he realizado mis pesquisas. Solo el oportunismo más burdo rendiría un homenaje a una persona así. ¡Cuando pienso en ello! ¡Hasta tendré que escribir «él dijo» y «él pensó»! Mejor hubiera hecho legando sus papeles a otro, a uno de sus diligentes hermanos, para que los publicara dentro de veinte años con referencias biográficas, anotaciones técnicas y notas al pie de página. Sé que me avergonzaré más de una vez de lo que estoy haciendo con él. Pero, con el rigor germánico que temporalmente he adoptado para este propósito, me he propuesto acabar el trabajo. Yo sí lo acabaré. Y ojalá que se levante entonces su tambaleante sombra y que se reconozca y se conmemore a sí mismo, que reúna sus cenizas y se pierda para siempre en el reino de los héroes, en ese territorio fabuloso donde los caballeros cabalgan sin rumbo y cantan a pleno pulmón enfundados en armaduras de cobre que relumbran bajo el sol. Sí, así será.
2
André desembarca en la isla en el mes de febrero. Es el mes del aquelarre, fuertes lluvias han vuelto la carretera intransitable.
Llega a Barcelona en tren. El viejo barco blanco de la Compañía Mediterránea le espera y le abduce: la leyenda comienza. ¿Soy yo todavía quien habla de él? ¿O es él quien habla de sí mismo? ¿Soy yo el que le está describiendo en lugar del protagonista de su relato, que también fue él? Aunque ¿hasta qué punto? ¿Y yo?
El mar, verde o gris o negro, es flagelado por los vientos. No quisiera hacer uso de todos los símiles que él suele emplear, como por ejemplo: «El mar era verde como el ojo de un gato». U otros como: «Un color tan execrable como la absenta». Al mismo estilo pertenece «El indómito carruaje ruso tirado por doce caballos» (el barco). La lluvia le azota el rostro, pero eso le encanta. La noche ha desaparecido «partida por la mitad» y en «las vastas antesalas grises del horizonte» emerge la silueta de la isla, como una aparición. André es sensible a la atmósfera mítica que envuelve una arribada de este tipo. Está excitado, su pálido rostro heroicamente alzado. ¿Cuándo oyó hablar por primera vez de la isla? Yo estaba presente. Fue en una de esas reuniones informales que abundan en el mundillo de las letras nacionales: vi cómo se le ocurrió la palabra, el nombre. Al día siguiente ya había comprado un mapa de España y me señaló la ruta para llegar a la isla atravesando el mar azul, la línea marítima representada con una fina línea roja, la línea por la que en ese momento es tirado hacia su isla, junto con los delfines, los carruajes rusos y su exaltación.
Se le acerca un hombre. O mejor dicho, yo coloco un hombre a su lado, pero con el consentimiento de los sucesos tal como acontecieron en la realidad. Un patriarca ebrio, vestido de tweed consagrado. Aunque Maugham, que procedía de la misma cuna, lo hubiera descrito de otra manera. Un cinturón de colores le sujeta el pantalón pesado; el cabello cano al viento; los ojos anegados en la bolsa de su rostro, amarillos y enfermos, otean el horizonte con su radar desvencijado. Cuando la isla aparece en pantalla, algo parecido al júbilo brota en los valles y colinas de ese rostro. Con su bastón imposible golpea contra la borda y dice que la isla es bella. Very, very, very beautiful. Se lo repite a André con insistencia: «Es muy, muy bella, la isla».
Y a continuación, la obertura. La voz retumbante del viejo vierte sobre nuestro héroe su nombre, su admiración y su apego por la isla. Todo pronunciado en un inglés lento y muy enfático, que surte efecto. Sí, es bella, responde André, es bella, es bella y piensa que le gustaría flotar por encima de isla, tumbarse sobre ella, porque ahí es donde sucede; sucede la casa en la que residirá, la cama donde dormirá esa noche, suceden las personas que conocerá. (Eso ha sido mi primer «él piensa» y noto que no me resulta fácil. Pero conseguiré que el lector lo acepte, aunque no será impunemente. Sobre todo si, para mantenerme fiel a su estilo, debo hacer que las casas y las personas sucedan. No tengo más remedio que aceptar ese tipo expresiones como su realidad, aunque eso no significa que las emplee a gusto. Precisamente lo que hago ahora es dejar claro que no me gustan. Al fin y al cabo, él murió por todas esas exageraciones. La única razón, a fin de cuentas, para mantenerme fiel a él).
La voz del hombre a su lado contamina el día con historias sobre moros y fenicios, griegos, yacimientos con cántaros de vino y jarras de aceite, inscripciones, sistemas de irrigación. El siglo X, el siglo VIII, la isla se torna cada vez más antigua, una antigüedad insumisa —una emboscada sembrada de sepulcros polvorientos y grutas sacrificiales— dominada por la luna, una diosa blanca; por los moros; bombardeada por la aviación de Mussolini; el obispo disfrazado de campesina huyendo de los anarquistas hacia el interior de la isla mientras su hermano es fusilado... Las historias le impresionan, al igual que la lluvia, el viento de esa mañana y las colinas que ahora distingue con más claridad.
En la negrura de la lejanía ve asomar un vago color verde. También ve unos terrenos amarillos baldíos, algunas rocas, una sombra de rojo, campos aterrazados y luego, incluso bajo el verde más lanoso, las huellas de la tierra pelada, como esos parches de calvicie que asoman en la cabeza de las ancianas. Puntos blancos, casas. Cosas que se mueven, una pequeña barca que pasa junto a una roca y aumenta de tamaño.
El hombre que está a su lado, el iniciador, se inclina hacia él y se presenta por segunda vez: Cyril Clarence. There are MANY Dutchmen living on... did you know that? Mah, hah, you don’t like that, do you? Hah, hah, a complete Dutch colony, hah, hah! Let’s have a drink, and spill some! AS A LIBATION FOR THE GODS. Esa última frase se le queda a André en la cabeza, soy testigo de ello. Dócilmente acompaña al hombre al bar sujetándose a la borda. El encuentro con el viejo no justifica la creciente emoción que le embarga, piensa André. Pero su emoción no se inmuta ante esa idea. Frente a él se representa la primera parte del espectáculo. Cyril Clarence, el primero de los santos, el primer miembro de la corte. Y André ya lo ha aceptado, ya está actuando.
El bar está lleno de estatuas matinales, barbas congeladas sobre los rostros. Son los pobres santos desheredados que han pasado la noche en cubierta, una orden de monjes mendicantes que comen pan seco con cebolla, o pan con aceite, sal y pimienta. Los santos no faltan aquí, santos y demonios, enviados por un oscuro espíritu colectivo a esta isla con reputación de isla de santos.
El inglés le envuelve en un manto de lana de narraciones y fábulas señalando aquí y allá entre las estatuas con su dedo moreno, y André lo absorbe todo: la isla, la isla. Como un verdadero escritor. No ve nada todavía. Beben absenta mientras la costa se va aproximando por los ojos de buey del bar. Cyril no deja de señalar con el dedo mientras suelta nombres por la boca: cala Pada, punta Arabí, cap Roig, cala d’En Serra, platja de Talamanca. De repente dice «falta un cuarto de hora» en un tono como si fuera a correrse en ese mismo momento. A continuación se pone en pie con dificultad y canta: «Volveré a verte en el muelle» y desaparece abandonando a André en un olor de santidad, el humo graso del cigarrillo negro flotando a ras de suelo. Ideales. ¡Ideales! Las estatuas a su alrededor también se ponen en movimiento con un chirrido. André empieza a sentir miedo —le sucederá más veces— y sube a cubierta. Muy cerca ahora, una ciudadela en lo alto de una colina. El barco rodea lentamente un muelle y entra en el abrigado puerto. Nunca olvidará la escena de esa arribada. Observa el espectáculo encastrado en un cuadro renacentista. El cráneo de una ciudad le mira: una localidad portuaria, alta y piramidal, de blancas casas con negros ojos abiertos, un osario coronado por una iglesia medieval, arena vieja.
No quiero eso, piensa, no lo quiero. En el muelle la gente gesticula y grita a los pasajeros que contestan también a gritos. Los isleños que viajaban en el barco salen de sus escondrijos y sus voces dominan sobre las de los extranjeros, que han quedado en minoría. Mensajes vitales, exclamaciones, niños que nacen y muertos que son enterrados en todas esas voces, familias enteras sumidas en el duelo o felices con un tálamo rústico largamente anhelado, y él ahí en la borda como si fuera a bendecir a la multitud. Y sin embargo, los mensajes y los acontecimientos que rodean a toda esa gente le resbalan, no le conciernen.
André ve cómo se aproxima lentamente el muelle de piedra, su mapa hecho realidad, ya no amarillo con una orla roja, sino gris y húmedo por la lluvia. Todo el mundo le empuja a un lado, maletas y cajas de cartón le golpean y le lastiman, el barco choca contra el atracadero, una vez, dos veces, todo se tambalea —el inicio del baile de San Vito—, se extiende la pasarela y una avanzadilla de hombres vestidos de azul con números en sus gorras se arroja sobre el barco al grito de: «¡Mozo, mozo!».
Uno de ellos le acompaña a su camarote para recoger la maleta. Todo sucede muy rápido ahora. André abandona el sólido caparazón del barco. El muelle huele a gente. De repente le vienen a la memoria otros viajes: películas aceleradas con andenes repletos de trenes humeantes, voces mágicas emitiendo verdades por los altavoces y luego siempre la ejecución de la sentencia: un taxi, la habitación de un hotel repleta hasta el último rincón de un silencio celosamente preparado.
Mozo n.º 11. Le habla el rostro sin afeitar bajo una gorra demasiado grande. Debe escuchar. ¿Pensión? ¿Coche? Sí, sí. Voces y palmeos. Ese automóvil tiene al menos treinta años, piensa André, y de inmediato él también se hace mayor (embaucador constante), rígido y frío, y con un pasado arrogante de servicio colonial, sirvientes de color, juegos de whist. Se sube al automóvil, dos peldaños, la mano pálida y fría sujetando ligeramente la agarradera. A través de la sucia mampara de cristal observa la nuca del chófer. No le hace falta hablar. El mozo, su chambelán privado, le acompaña, le da explicaciones. Quiero que esto dure eternamente, piensa André. Un hombre que se apea, que acciona una manivela, el traqueteo y luego ese zumbido anticuado, el poder de 1929, Lili Marlen, una guerra apocalíptica, los frenos. El automóvil borbotea suavemente sobre el fuego, aspira el aire exterior, se pone en marcha, le transporta. La ciudad se desliza detrás de las ventanillas, hombres de negro, mujeres con trajes tradicionales y, entre la gente que pasa, los escasos santos que le asustan con sus barbas y otros signos sagrados. No quiere mirar. El automóvil sube la cuesta. (Y todo esto sigue siendo la obertura. Por Dios, haz el favor de acelerar esta historia. Naturalmente, sus emociones en un coche de este tipo. Y la puerta de la ciudad y el puerto). Una puerta romana, portones dobles de madera, de un grosor de siglos. Le gustaría que la puerta se cerrara detrás de él, así resistiría cualquier asedio. Las calles se tornan más angostas, el automóvil circula sobre arena cuesta arriba y con cada giro, el puerto se aleja un poco más hasta quedar reducido a una anécdota. Ahí abajo, en aquel baño verde, está el barco en el que nunca estuvo. De pronto el viaje ha terminado, el automóvil se detiene frente a una casa baja, una mujer vieja y encorvada espera delante de la puerta, los hombres hablan con ella en el dialecto de la isla y se ejecuta la sentencia: la habitación tiene el techo bajo, las paredes grises por la humedad. En la pared sobre la cama pende un cristo que no resiste el dolor, como indica su rostro desencajado con una mueca vulgar. André lo cubre con su pañuelo y dice: «Hombre horripilante».
No hay lavabo, solo una jofaina esmaltada sobre una mesita de madera. Un cuenco con agua al lado. André da una vuelta por la habitación y escucha sus propios pasos. Siete hasta la ventana. Frente a él se extiende la ciudad, una cascada de casas que llega hasta el puerto; al otro lado, una estrecha franja de tierra en la que asoma un faro encendido; al fondo, otra bahía, sombras, colinas. A la derecha no hay más que mar, casi como el del mapa, aunque este azota las rocas. A la izquierda, las colinas interminables. Detrás de estas, en su interior, bullen los secretos, las brujas, las ovejas, los payeses, las higueras de exquisito olor. André se sonríe a sí mismo en ese espejo en el que no se ve, silba algo, canta y se estremece.
La vieja llama a la puerta. Viene a preguntarle si necesita algo. Un vaso de agua. La mujer regresa con el vaso y mientras le mira con curiosidad, André deja caer en el agua dos pastillas rosadas partidas por la mitad y se la bebe. «Adiós, madre», dice empujando a la vieja suavemente hacia la puerta. A continuación se desnuda y se desliza entre las ásperas sábanas rurales de la cama de cobre. Debajo de él crujen y susurran las hierbas de mar, que se mecen como si todavía el mar las succionara lentamente y las meciera, tibias y lánguidas, en las silenciosas salas submarinas. André duerme.
Ay, aquellas queridas novelas de otros tiempos en las que uno aún podía permitirse escribir cosas como: «ahora dejamos a nuestro héroe un rato solo y nos dirigimos a A., donde a esa misma hora se desvela el misterio de su vida». André duerme y de su rostro cae un velo tras otro hasta dejarlo desnudo. Bajo los párpados cerrados, sus ojos de color flúor se mueven de un lado a otro mirando sueños. Y ¿qué ve? Con los brazos cruzados sobre el pecho se sostiene a sí mismo con fuerza, protegiéndose. ¿De qué? ¿De mí, que en este momento le invado con sus propias palabras? Y eso que son palabras que no me salen con la rapidez que desearía. Odio este primer trayecto y debo volver a apelar a mi lealtad para proclamar que proseguiré esta narración lenta y naturalista a través de la cual observo impotente su patética figura atormentada por las angustias más pueriles. Un ser sufriente. Y no puedo agotarle, no puedo desvelarle a gritos ese futuro suyo que yo ya conozco. No, guiado por su mano debo continuar siguiéndole en su narración, aferrado a sus papeles como un auténtico fetichista. Con el fin de disimular la vergüenza que le suscita su juventud, que no es más que un sentimiento de culpa por haber vivido, él aplica el sencillo método de la suma, que es lo más fácil. Su vida aparece entonces compuesta de tantas fotografías distintas que acaba por perderse. Pero decir esto es también una forma de distanciamiento, así que le devuelvo a él mismo. Él es (según palabras textuales suyas) la suma de acontecimientos de su vida. Acontecimientos que se le han metido en las manos, le han coloreado los ojos, le han moldeado la boca y hablan por su voz. Pero la conexión que existía entre todos esos acontecimientos ya no podrá ser recuperada. A veces André se sorprendía ante la idea de que había existido cada minuto de su vida y lo mucho que se le había escapado de ella, borrado del cartel, desvanecido en el tiempo perdido: despojos de su crecimiento. Lo que permanecía eran unas cuantas explosiones, recuerdos ruidosos. De su infancia no conservaba ni voces ni juegos. Nada más que el olor de la cama de sus padres que, en cierta ocasión, una mañana, se le grabó para siempre en la memoria. De su padre no recordaba la voz, ni un sonido siquiera, únicamente ciertas películas mudas. Un hombre borracho hace saltar de un puñetazo el tablero de la mesa. André detesta todas las fotografías de aquella época. Carece de autoridad sobre su infancia, no la reconocería ni en la calle. Está muerta, es una criatura que ya no existe. Tres fotografías después ya tiene cinco años, seis. Y lentamente (eso es trabajar) el niño feo y demasiado mayor que figura en esa imagen le resulta familiar, un instante robado, una copia robada de una parte de la suma, un peligro.