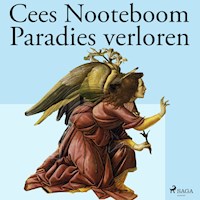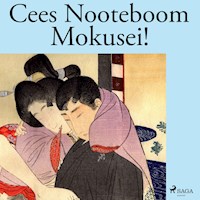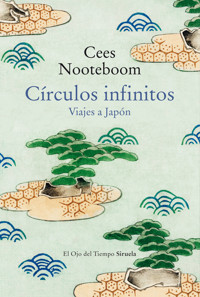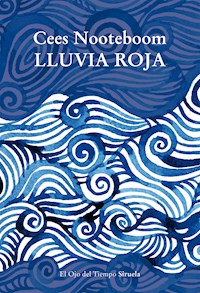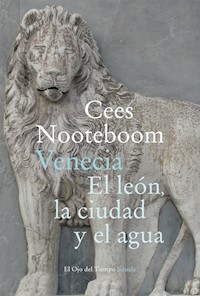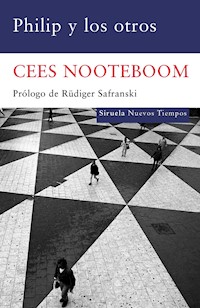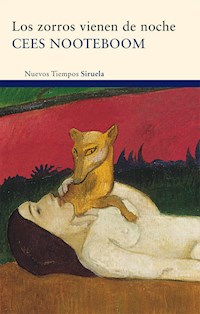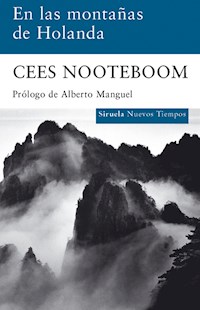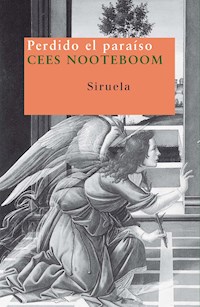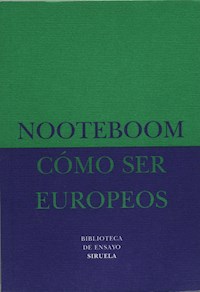Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
A partir de marzo de 1989, Cees Nooteboom vivió en Berlín durante un año y medio; allí fue testigo de uno de los giros de mayor trascendencia histórica del siglo XX: la caída del Muro y la reunificación de Alemania. En este libro, bajo la premisa de que «vivir no es lo mismo que viajar», Nooteboom describe el cambiante paisaje de un país sobre el que ha escrito de manera recurrente en su obra; dibuja un retrato íntimo de los paisajes de Heine y Goethe, impregnados de romanticismo y de mitología, y nos lleva con él a las ciudades barrocas alemanas que visitó más de una vez durante su estancia. Con su curiosidad innata y su mirada siempre crítica y alerta, el autor nos aproxima de forma hábil e inteligente a la cotidianidad de Berlín, de uno y otro lado del Muro, durante aquel período crucial en la historia de Alemania y de Europa. Y, con textos tan elocuentes como diversos sobre la gente, la política, la arquitectura y la cultura, integra un relato único y sólido de los acontecimientos que incluye interesantes reflexiones, algunas casi visionarias, sobre la compleja transición de Alemania a la reunificación. Como colofón de esta obra imprescindible, Nooteboom confirma la importancia de Alemania en las escenas europea y mundial, y nos habla de su reciente encuentro con la actual canciller alemana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Noticias de Berlín
Parte I
Prólogo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Intermezzo I
Intermezzo II
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Parte II
Suite de Berlín
Aviones y águilas muertos por todas partes
Una aldea dentro del Muro
Rheinsberg, un intermedio
Regreso a Berlín
Parte III
Parte IV
Una visita a la canciller
Epílogo
Glosario
Apéndice de la Parte I
Notas a esta edición
Notas
Créditos
Noticias de Berlín
Para Willem Leonard Brugsma
PARTE I
Prólogo
Paso fronterizo
13 de enero de 1963. A ambos lados de la autopista los paisajes blancos prosiguen hacia otras partes de Alemania. Llevamos ya un día entero conduciendo por la autopista más irreal de Europa, una autopista a través de un país que no existe. Ni ciudades ni pueblos, solamente indicadores de gasolineras y áreas de servicio. Esto no es atravesar un país, es errar por la superficie de la tierra. Tan solo en Helmstedt el pasado y la política desembocan en sus símbolos: guardias, puestos de guardia, banderas, alambradas, letreros. Las pequeñas casas avanzan poco a poco hacia nosotros, y en el cielo arrecido ondean las banderas de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. ¿Cómo hubiese explicado alguien este futuro a un alemán hace treinta años?
Aquí, el control es sencillo. Una vez más, para no dar pie a equívocos, se nos recuerda que abandonamos el Oeste y entramos en el Este. Los mismos uniformes alemanes pero distintos. Se nos hace bajar del coche, se nos indica que hemos de ir a un barracón. Un pensamiento pueril: de modo que esto es. Lo observamos todo con ojos ávidos, pero ¿qué hay que ver? Estoy en una pequeña cola junto a un mostrador bajo. Sentados detrás de una mesa hay un hombre y una mujer. El hombre, de uniforme, con botas, exhala nubecillas de vaho. Tiene frío. Y la verdad es que hace frío. La mujer, sentada más cerca de la estufa de cerámica, hojea mi pasaporte. Mira la foto, me mira a mí, vuelve a mirar la foto. Soy yo. ¿Cuánto dinero llevo encima? Lo apunta en un papelillo grisáceo, con una hoja de calco debajo. ¿Cámara fotográfica? ¿Radio? ¿Moneda extranjera? ¿Dinero suelto? Anotan todo y he de firmar. El pasaporte y el papelillo desaparecen a otra sección. La copia se queda en el cajón de un armario. Heme aquí archivado para la eternidad con mis 450 marcos, mis 18 florines y mis 20 francos belgas. A través de la ventana medio escarchada veo unos árboles cubiertos de nieve, una alambrada cubierta de nieve, una alta torre vigía construida con gruesos troncos. No hay nadie en ella. Me dan un formulario rosa a rellenar en otra habitación. Hay unas sillas metálicas, pero hace demasiado frío para sentarse. Luego se me devuelve el pasaporte y tengo que pagar una cantidad. Debajo de la pequeña mesa de madera veo las grandes botas negras de la mujer que rechinan contra el suelo. ¿Qué hay que ver en realidad? Nada, un control de una precisión un tanto irreal que a ellos se les hace tan largo como a nosotros, y la verdad es que es largo.
Tomo un periódico de un montoncito que está para eso. El periódico parodia el estilo bullanguero y sensacionalista del Bild-Zeitung de Alemania Occidental, y de ahí que se llame Neue (Nuevo) Bild-Zeitung. La exposición agrícola de la RDA en Tamale (Ghana septentrional) es visitada a diario por numerosos africanos. Y el problema de la reunificación de las dos Alemanias debe de resolverse por medio de vías pacíficas, ha declarado el vicepresidente de Tanganica en Dar es-Salaam. En las páginas interiores, una escultura moderna junto a una escultura de Alemania del Este. Pregunta: ¿quién salvaguarda mejor la cultura nacional alemana? Observo una vez más a los uniformados y me pregunto hasta qué punto estarán ellos interesados en eso de la cultura nacional alemana. De la pared cuelgan citas de Ulbricht y de otros sobre la paz, sobre la productividad, sobre la democracia. Al otro lado de la puerta, el viento afilado. Y, como servida en bandeja, esta zona fronteriza. Abren e inspeccionan los coches, la gente muestra la documentación, un soldado ruso pasea por la nieve; aquí ondean otras banderas, banderas de un rojo más vivo; un oficial telefonea desde una garita, las barreras suben y bajan continuamente. Leo los letreros: «No te dejes manipular. Di no a las provocaciones contra la RDA. La RDA ha salvado la paz en Alemania»1. Fotografías de gran tamaño de unos trabajadores junto a unos altos hornos. Fotografías de gran tamaño de unos obreros en una fábrica de automóviles. Fotografías de gran tamaño de Ulbricht. Todo ello gris, gélido e increíblemente alemán.
Se nos permite continuar. Mostramos el pasaporte, se alza la barrera, vuelta a mostrar el pasaporte, otra barrera se alza. Y entonces, de pronto, estamos fuera. El mismo paisaje blanco –el incidente ya olvidado– se extiende hasta perderse en la niebla de la lejanía. En el bosque a nuestra derecha, alambradas y torres vigía. Y de golpe, sobre un pequeño puente, la imagen siniestra de dos hombres con trajes blancos y caperuza, hombres de nieve, con un perro negro jadeante con la lengua afuera, tirando de la correa. Llevan largos fusiles al hombro, desaparecen con el perro por el bosque, cazadores de hombres. Seguimos por la misma autopista. A veces, a lo lejos, la sombra de un pueblecillo, granjas arracimadas en torno a una iglesia. ¿Qué estarán haciendo allí ahora? Por una sola vez, una algazara de chiquillos, como un movimiento inesperado, el hallazgo de un pintor. Y a intervalos regulares, carteles: «Damos la bienvenida a los delegados del VI Congreso del SED». Sigue siendo aún la misma vieja autopista de Hitler, se nota: después de cada placa de cemento, una pequeña sacudida, un saliente de alquitrán. ¿O se trata quizá del rayado que se ve en los mapas de los libros de Historia? ¿Son acaso los finos trazos que señalan las conquistas, los ocasos, los cambios? Imperios romanos que fueron sacros, principados, repúblicas, marcas, Terceros Reich, zonas. Luchando contra las feroces arremetidas de la nevasca, avanzamos lentamente con el coche, criaturas micromaníacas, escarabajos sobre estos campos coloreados por la historia de la que nada se ve.
15 de enero de 1963. Podría imaginarse en la antigua Grecia, o en cualquier otra antigüedad, una ciudad dividida en dos por un muro. Y en torno a ella, historias y leyendas, un proverbio prácticamente en desuso, una comedia de Tirso de Molina descubierta en un olvidado rincón de la biblioteca de Salamanca, una adaptación de Moliere, y luego, por supuesto, unas cuantas horas de cinerama, una anécdota en la que los símbolos crecen como la mala hierba, patrimonio cultural. Pero la clase de antigüedades a las que nos referimos se remonta solo a un par de milenios, más o menos la edad que hemos alcanzado nosotros en la serie de civilizaciones imbricadas a la que todavía pertenecemos. Quizá sea ese el motivo por el que algo incorregiblemente antiguo se pega a nuestro comportamiento, un grato arcaísmo contra el que no podrá ningún viaje a la Luna. Basta con ponerse alguna vez junto a ese muro, y guiñar los ojos: el trasiego de lansquenetes medievales que te gritan alto ahí y te cortan el paso, que bajan un puente o levantan una barrera, y entonces de repente te encuentras en el País de los Otros. Quien es capaz de recorrer millones de kilómetros en unos cuantos días, de buscar planetas en su propia casa y de escindir átomos, es igualmente capaz de construir un muro de unos dos o tres metros, infranqueable para sí, como también lo habría sido para un egipcio o un babilonio; se siente como un hombre de la Edad Media que hubiera de deponer sus armas a las puertas de la ciudad, como un ateniense que se ahoga en el Spree, como un europeo que pasa de Berlín Oeste a Berlín Este.
Berlín Oeste. Primero se coge la Kurfüstendamm, adornada con altas luces blancas, hasta la iglesia conmemorativa, la Gedächtniskirche, corroída y mutilada, y luego se sigue. Para asombro de uno, se ve que también en el Oeste hay ruinas, fabulosos monumentos vaciados, con ventanas hueras sin habitaciones que les respalden, coágulos de guerra, puertas condenadas por las que padre ya nunca más saldrá riendo a pasear a Werner, el perro. El único paso para no alemanes no militares (!) está en la Friedrichstrasse, pero por equivocación vamos a parar a la Puerta de Brandeburgo. Nieve y luz de luna. En la explanada petrificada ante ella, nada, ni gente ni coches. Al final de la explanada, las negras columnas, y sobre ellas el carro triunfal. Furiosos corceles tiran de un ser alado que blande una corona de laurel hacia el Este. Debajo, hasta un cuarto de la altura de las columnas, los dientes ciegos del Muro. Un policía germano-occidental nos corta el paso y nos da a entender con señas que no podemos seguir. Nos detenemos, pues, y observamos lo que no ocurre. Dos tanques rusos encaramados a unos pedestales imponentes, recuerdo de 1945. Vemos a los dos centinelas rusos, siluetas entre el mármol.
La Friedrichstrasse no queda muy lejos de aquí. El mismo control que en Helmstedt, documentos, papeles insignificantes, contar dinero, barreras, un grabado clásico por el que nos movemos del modo más humano posible. En la calle hay dos tapias bajas construidas de tal modo que si un coche quisiera pasar a gran velocidad entre ellas tendría que efectuar dos virajes demenciales. Una vez que están cumplidas las formalidades, se nos permite continuar, y la ciudad sigue entonces como suelen hacerlo las ciudades tras los muros: igual, pero distinta. Puede que sea cosa mía, pero a este lado huele distinto, y todo es más pardo. Nos dejamos llevar por el coche, Wilhelmstrasse, Unter den Linden, nombres con los que nunca he tenido nada que ver, pero que según el modo en que otros los pronuncien, dejan un cierto regusto melancólico o no. Y, claro está, no es de extrañar que al oír Unter den Linden (literalmente, ‘bajo los tilos’) siempre me haya imaginado algo verde claro. Más extraño es que concluya en seguida que no es el invierno la causa de la falta de verdor. Edificios, de vez en cuando ruinas, calles, la avenida de Carlos Marx flanqueada por altos edificios. Poco tráfico. Muchos anuncios luminosos. ¿Me resulta quizá decepcionante? ¿Hubiera deseado un decorado más dramático? Y a todo esto, ¿con qué derecho? Ante un monumento, dos soldados petrificados haciendo la guardia. Un tren de vapor pasa por un viaducto junto a la Alexanderplatz, por lo demás nada que contar: de vez en cuando carteles con consignas que tienen aspecto de poco leídas, eslóganes que se hablan a sí mismos.
Vamos a una boîte. Todos los grandes clubes y restaurantes de aquí tienen los nombres de las capitales del Pacto de Varsovia. Este se llama «Budapest». Está lleno. Dos hombres que no son alemanes forman la pequeña orquesta que toca animadas melodías. La gente baila el twist. El ambiente es provinciano y no demasiado alegre. Muchas chicas solas. Detrás nuestro, en una mesa pequeña, tres jóvenes oficiales del Ejército Popular. Están bebiendo una botella de vino tinto de Bulgaria. Uno de ellos se levanta, alza su copa y dice: «...meine Herren, zum Wohl!» (‘¡Señores, a su salud!’). Un camarero con una chaqueta color azul ejército del aire... y así sucesivamente. Verdaderamente no hay nada que contar. La gente nos mira como se nos miraría en Limoges o en Nyköping; pero uno no puede evitar seguir planteándose interrogantes. ¿Cuántos de los aquí presentes tienen familiares en el Oeste? ¿A cuántos les gustaría marcharse y cuántos querrían impedir que aquellos se fueran? Preguntas retóricas, para las que media hora después, cuando abandonamos el Este por el mismo puesto de control, hallo respuesta en un impreso de confección oriental. Se trata de un pequeño panfleto, naranja, con un título que recuerda a las clases de catequesis: «¿Qué he de saber del Muro?». Está dividido en diez apartados: «1) ¿Cuál es la verdadera ubicación de Berlín?; 2) ¿Ha caído el Muro del cielo?; 3) ¿Era necesario el Muro?; 4) ¿Qué ha impedido el Muro?; 5) ¿Estaba la paz verdaderamente amenazada?; 6) ¿Quiénes viven tras el Muro?; 7) ¿Quiénes son los que verdaderamente imposibilitan el contacto entre familiares y amigos?; 8) ¿Supone el Muro una amenaza para alguien, quienquiera que sea?; 9) ¿Quién empeora las cosas?; 10) ¿Es el Muro un aparato de gimnasia?».
La respuesta a la última pregunta no es demasiado amigable: «Se lo decimos muy abiertamente: No. Este muro de protección constituye la frontera nacional de la RDA. La frontera nacional de un Estado soberano ha de ser respetada. Así ocurre en todo el mundo. Quien no la respete habrá de atenerse a las consecuencias».
P. D. Algunas reflexiones a posteriori. 1) ¿Hasta qué punto ve Bonn el Muro con buenos ojos? Si toda Alemania Oriental se hubiera quedado vacía –lo que en aquellos momentos no era impensable– todo este hinterland habría estado poblado de eslavos. Una perspectiva poco atrayente para los alemanes, que siguen soñando con la reunificación. 2) ¿Hasta qué punto ve Moscú el Muro con buenos ojos? ¿Acaso es Ulbricht un aliado más interesante para Moscú que, por ejemplo, Salazar para nosotros? 3) Lo increíblemente alemán que es ese Muro. En palabras de un taxista de Berlín Oeste: «Esto no le habría podido ocurrir a ningún otro pueblo».
17 de enero de 1963. Las tres de la tarde. Bajo el azote de la nevasca atravesamos la desierta explanada frente a la estación. En el vestíbulo de la estación, desnudo, de color cemento y que huele a Alemania Oriental, aún no hay nadie. Un par de periodistas ingleses, italianos y norteamericanos tiritan de frío en este vacío, manteniéndose en pie tan solo ante el rumor de que Nikita Serguéievich Jrushchov llegará a las tres o las cuatro, las cinco, las seis o las siete. El frío es indescriptible.
Deambulamos de acá para allá, perseguidos continuamente por las miradas curiosas, a veces esquivas y a veces agresivas, de los alemanes orientales presentes. El vestíbulo es soberbio. De largas lanzas doradas cuelgan las banderas de color sangre, rojo y oro que también desde Berlín Oeste, al otro lado del Muro, se pueden ver ondear en los altos edificios y en las fábricas: las banderas de la luna, de lo inalcanzable. Las lanzas, en posición oblicua, tienen un cierto aire medieval, como si estuvieran a la espera de un torneo de los de antaño. Un obrero adorna el podio con pequeñas macetas. Seguro que a Jrushchov le encantará. Y la verdad es que el decorado, un decorado propio de la fiesta de gala de un instituto de bachillerato, es fabuloso: las paredes tapizadas con telas de colores, las plantas erguidas en sus macetas, y en el centro una tribuna que parece de madera contrachapada, sobre la que luego alguien dirá cosas que por lo general no se oyen en la gala de un instituto.
Un hombre viejo sube ahora a la tarima, se coloca detrás de los micrófonos y grita tenso: «Eins, zwei, drei!» (‘¡Uno, dos, tres!’). Resuena por toda la sala. Detrás de mí, sobre unos andamios grises, los cámaras de la televisión germano-oriental, unos hombres grisáceos con gorros de piel, ajustan los equipos. Llevan aquí desde las seis de la mañana. Ya no hay rincón en el que no se haya colado el frío. Sobre todo a los italianos parece molestarles, y lo dejan patente. Yo sigo dando vueltas y leo las entusiastas y alentadoras consignas de bienvenida que plagan no solo la estación sino toda la ciudad. «En honor al VI Congreso del Partido, por el desarrollo de la ciencia y de la técnica»2.
No hay palabras para evocar la tosca realidad que impera. Es un mundo atrasado, pueril y pasado de moda, pero un mundo que existe y no sin razón. Y es justamente esa realidad la que resulta alienante, ese pasado, en otro tiempo lleno de inspiración y ahora momificado, que pretende anunciar el porvenir. Rodeado por los jirones de un mesianismo esclerótico y por tanto peligroso, me encuentro en ese futuro como un perfecto extraño; es como si llevase aquí un mes, o un año.
A veces hay indicios de que algo va a ocurrir. Los oficiales alemanes dan órdenes alemanas a los soldados alemanes, se colocan en algún que otro orden de batalla a ambos lados de la escalera, provocando con ello pequeños torbellinos en la multitud, pero luego desaparecen por un agujero engalanado con otras consignas y nos dejan de nuevo a merced de nuestra espera. Un periodista alemán-occidental se ha enzarzado en una triste conversación con un germano-oriental. Yo les observo a un paso de distancia. Es una conversación carente de sentido. Entre esos dos compatriotas hay un muro al que nada, a lo sumo unas balas, podría atravesar. Todas las ideas y los argumentos rebotan para acabar finalmente a nuestros pies, en el suelo. Los hay a mansalva: los Globke y los muros, los Adenauer y los evasores muertos a tiros en el agua, la incesante expiación por el pasado; los extranjeros forman un corro, observan y callan. Suenan las cinco, las seis. Y de pronto el vestíbulo se llena. Los focos de la televisión se encienden, empiezan a brillar: rostros blancos sobre las cazadoras de piel alemanas. Pequeños grupos de mujeres con unos banderines extremadamente rojos. Los periodistas, para quienes no se ha reservado un sitio fijo, se dispersan y se convierten en minoría. Una larga fila de cadetes entra en fila india. Reciben una orden y comienzan a amasar a la multitud. Primero hacia un lado, luego hacia el otro. Casi me incrustan en el andamio de la televisión, y también allí un soldado me agarra y me empuja hacia otro sitio. Al final, acabo bastante lejos de la tribuna, entre hombres altos y fornidos, que, con dedos desproporcionadamente grandes, sujetan unos banderines ridículamente pequeños. De unos altavoces encaramados en lo alto sale una quejumbrosa música militar, un disco tras otro. Se levanta un cierto revuelo y el pequeño Ulbricht con su rostro irreparable pasa presuroso ante el pueblo congregado. Luego vienen los otros, búlgaros y mongoles, checos y alemanes, un grupo compacto de hombres sólidos que suben en fila por la escalera que dos viejas acaban de barrer por enésima vez. Una alfombra roja ahuyentará el frío, un seto de cadetes protegerá la vida, a mis espaldas unos alemanes gritan «Hut ab! Hut ab!» (‘¡Quítense los sombreros!’) y, repentinamente, un silencio de se acabó la música: el pequeño hombre ruso desciende por las escaleras, rodeado por sus fieles, dirigentes de un mundo que empieza en Helmstedt y que termina en Shanghái. El pequeño hombre, con su rostro regordete y extremadamente blanco bajo los focos observantes de la televisión, saluda a la multitud que grita: «Drushba, drushba, drushba!» (‘¡Amistad, amistad, amistad!’). El aire vibra debido a las banderitas de papel, al igual que lo haría bajo una enorme ola de calor; un grupo de argelinos lanza su propio grito de bienvenida, de pronto se hace de nuevo un silencio expectante, y da comienzo el saludo protocolario de los primeros secretarios de los comités centrales: los viejos y largos títulos sustituidos por otros nuevos e igualmente largos, y no se olvidan de ninguno.
Detrás de cada nombre, una estela de aplausos; me pongo de puntillas y observo a esos síndicos reunidos en su tribuna iluminada. El pequeño Ulbricht se adelanta, es besado, y, con su voz remilgada y sajona, comienza una alocución que los presentes escuchan cortésmente. A continuación, el propio Jrushchov toma la palabra. No cabe duda de que es un hombre popular entre los miembros del partido que se encuentran aquí. Y no es de extrañar, ya que es difícil resistirse a esa voz. Es profunda y arcaica, arrolla, argumenta, persuade, ridiculiza, narra, amenaza. Detrás, la voz aguda y quejumbrosa del intérprete subraya el discurso con trazos de rojo alemán. De repente pienso, al verme a mí mismo entre esta multitud de la que solo me separa la confección de mi ropa, que para el caso, yo también podría haber estado aquí gritando y entonando una canción alemana, podría haber sido miembro del partido; y me veo entonces a mí mismo como multitud, como ellos nunca se verán a sí mismos; multitud porque estoy presente y ayudo a llenar este vestíbulo, al igual que ellos, y solo con mirar y escuchar esos gritos alemanes cargados todavía del pasado me invade una sensación de ridícula soledad, de miedo por un mundo que existe en tal medida que apenas si tenemos algo en común con él. Cuando salgo todavía nieva. En la plaza desierta, sobre el blanco de la nieve, se dibuja una larga fila de oficiales. Dando un rodeo por calles oscuras y sepulcralmente silenciosas en las que ahora cuelgan unas banderas negras, llego hasta mi coche. Media hora después estoy en el Oeste. Así de fácil.
19 de enero de 1963. Camaradas, a continuación el discurso de clausura del primer secretario del Comité Central del Partido Socialista Unificado Alemán (SED), Walter Ulbricht. Los periodistas, reunidos en el lujoso centro de prensa de Berlín Oeste, se echan atrás en sus asientos para ver lo que ya han visto con tanta frecuencia esa semana: la sala inmensa con los cuatro mil quinientos delegados de los partidos comunistas de setenta países. Entre setos de cuerpos humanos, Walter Ulbricht camina a paso ligero, su cabeza pasa por delante de la cabeza blanca de mármol de Lenin. Comienza a hablar. Hay un pequeño resplandor en su frente, la luz se refleja en los cristales de sus gafas. Es un buen discurso, para lo que acostumbra. En un tono tranquilo, permitiéndose incluso de vez en cuando digresiones indiscretas y algún que otro chascarrillo, maneja los consabidos artículos de fe.
El ambiente es extremadamente cordial, incluso un tanto conmovedor. Tras Ulbricht, su amigo ruso; de las orejas le cuelga un hilillo a través del cual una voz rusa traduce. La cámara enfoca solo de cuando en cuando a los delegados, reconozco a algunos, a la mayoría no. A los chinos no los sacan ni una sola vez, y eso que solo han transcurrido unas horas desde que todos esos cordiales señores se pusieran a gritar y a silbar cuando el delegado chino, a pesar de la amigable petición de distensión por parte de Jrushchov, lanzó un nuevo ataque contra la Unión Soviética por lo del revisionismo yugoslavo. Ulbricht no se adentra en la cuestión. Él piensa que todo saldrá bien, sí, todo saldrá bien, y además, en Occidente también hay discordia, véase si no a De Gaulle.
Ulbricht es tan jovial como patética su república. No, Alemania ya no es el país socialista más occidental del mundo, ahora lo es Cuba y eso representa una gran ventaja, porque ahora Alemania está mucho más cerca de América. Y ¿cómo es eso? ¡A través de nuestro enviado especial en La Habana! Risas. Se pone más serio al hablar sobre el programa de su partido. Una vez más queda claro que uno nunca podrá desentenderse del mundo comunista a base de renegar, como tampoco se podrá pertenecer a él simpatizando a medias. Allí, en esta sala, reina una descomunal certidumbre de tener razón. Nosotros lo vemos desde nuestros asientos, a uno o dos kilómetros de allí. Las imágenes llegan a nosotros a través del circuito de televisión: el poder del proletariado, la construcción del socialismo, la transición hacia el comunismo, los artículos de fe.
Entre todo eso y nosotros se encuentra el Muro, el documento de piedra. Pero es un documento que allí nada significa, a lo sumo viene a subrayar que tienen razón. Al igual que los periodistas occidentales, ellos también van a ver el Muro, y estrechan la mano de los turistas franceses, saludando a los presentes. Saben lo que se hacen.
No se puede evitar la comparación con una comunidad religiosa. Es una fe convertida primero en un Estado, y luego en muchos. De ahí que esa fe no pudiera seguir siendo la misma, esa sala también está dividida por cismas y escisiones, y eso nosotros también lo vemos, la práctica de la certeza absoluta, un libro de Marx, de Engels, de Lenin, que ha acabado por parecerse a Cuba, a Alemania Oriental, a Corea del Norte, a esta misma sala, en la que el pequeño hombre, a veces, cuando se inclina de cierta manera, se asemeja a un negro que, con una voz alemana parsimoniosa, cuenta historias sobre ingenieros y obreros, que se emociona ante la felicidad pura del trabajar y ante el gozo que la construcción de una fábrica lleva consigo, que no sabe cómo seguir y que dice que son los escritores los que han de describirlo: la verdadera vida, el gozo de trabajar.
Y se nos entregan nuevas historias de ese nuevo folclore, el profesor que hablaba con jóvenes agrónomos, el escritor que recibió una reprimenda por mantenerse demasiado apartado de la vida y por no haber aprendido un verdadero oficio. La sala ríe y aplaude, a veces la cámara enfoca directamente a un rostro, serio, gozoso, entusiasta, aburrido o, en cualquier caso, un rostro con una expresión distinta. Según estoy mirando me da por pensar que ahí se encuentra el hombre procedente del país quizá más horrendo del mundo. Pero ahí está a pesar de todo, hablándole a los alemanes occidentales, invitándoles una y otra vez a que vengan al Este y que hablen con los obreros y los campesinos, pero ¿qué cree él que verá esa gente del Oeste cuando venga al Este?
Un país, dice, en el que todo es propiedad colectiva, y se extiende sobre el tema, les llega el turno a los explotadores, a los militaristas, y mientras esa voz sigue su curso y la cámara tantea a los delegados, a nosotros, en el recinto reservado a la prensa, nos invade de nuevo, como de costumbre, esa sensación de total alienación, una palabra de moda, que ahora ya para el caso podría significar tanto miedo como aversión como incomprensión total. Un tercio de la humanidad está regido por estos hombres, según una ideología que padece de anquilosamiento, que ha dejado de florecer, que a veces parece no tener la suficiente vitalidad como para seguir probándose a sí misma su valía según el manual. La única respuesta a ese peligroso anquilosamiento al otro lado del Muro es no volverse impotente por un anquilosamiento aún mayor. Asistir a un congreso como este puede ser de lo más instructivo.
Se escriben tantas cosas sobre el comunismo que seguramente muchos habrán olvidado que también existe, que es una realidad. Y el tenor de esa realidad es, en la actualidad, una gigantesca introspección con la distensión correspondiente.
En estos momentos, en el campo comunista, hay desacuerdo en torno a todas las cuestiones de importancia, el capitalismo, la guerra, la revolución, el cisma. Si Jrushchov dice que el objetivo de la clase obrera no consiste en una muerte espectacular sino en la construcción de una vida feliz, Mao contesta que una guerra desembocaría inevitablemente en la destrucción del imperialismo (nosotros) y en la victoria del socialismo (ellos).
Hasta el momento, una de las principales reacciones occidentales ha sido una indiferencia satisfecha ante este diálogo fundamental. De ahí que tantos periodistas abandonasen rápidamente ese congreso parsimonioso, carente de dramatismo, que, en cualquier caso en este terreno, resultó ser un anticlímax.
I
En otro tiempo, una vez, la primera vez. Fui a Berlín en coche con Eddy Hoornik y W. L. Brugsma. El motivo: la visita de Jrushchov, el congreso del partido comunista de Alemania Oriental. Era la primera vez que visitaba un país del bloque oriental desde Budapest en 1956, siete años atrás. Budapest había sido la divisoria de aguas en mi pensamiento político, que por aquel entonces estaba bastante influenciado por el sentimiento. Me había devuelto el olor a guerra. Me marché de allí antes de que la formación en tenaza de las tropas rusas se cerrara hacia la frontera, con la sensación de que nosotros, y por lo tanto yo también, habíamos traicionado a esa gente, de que dejaba atrás algo que se cerraría para siempre. En el ahora de 1963, iba en dirección contraria, y también entonces me acompañaba un sentimiento: el miedo. Este era el imperio prohibido, protegido por guardias, perros sabuesos, torres, alambradas y barreras. Hacía frío, era invierno. Había nevado, y en esa nieve los perros rastreros y jadeantes que podían verse desde el coche resultaban lúgubres.
En el otro ahora, el de 1989, todavía hay guardias, todavía hay perros sabuesos y todavía hay alambradas. Pero hace un tiempo primaveral, el paso fronterizo es más ancho que el de entonces, hay más tráfico y aun así, se resiste a ser normal. Ya no se trata de miedo, pero la guerra fría y el recuerdo de otro tiempo lo llevo metido en la médula de los huesos, y nada más pensar en ello se materializa: parece ser que me falta no sé qué documento, un Genehmigung, un ‘permiso’, no entiendo en seguida lo que me dice el Vopo y se me pone a gritar desde su caseta; tengo que salirme de la fila con el coche, aparcar a un lado e ir a pie hasta un barracón de madera en donde he de abonar cierta cantidad. Nada de qué preocuparse, pero ya me ha vuelto a ocurrir: los gritos, el alemán, el uniforme; nunca me desharé del fantasma de la guerra. Durante el trayecto por Alemania Oriental voy a cien kilómetros por hora sin quitarle ojo al velocímetro. Según me han contado unos amigos, basta que te pases dos kilómetros para que «ellos» te salgan de detrás de un puente, de un bosque o de una casa y te pongan una multa. Pero no es la multa lo que me da miedo, es la confrontación lo que no quiero. Seguramente todos piensan lo mismo; por eso circulan como lenta melaza por la amplia autopista. Llego a la puerta de mi nueva casa y vuelta a las mismas. No he hecho más que colocar el coche para descargar el equipaje y los libros para los próximos seis meses cuando se abre una ventana y un viejo empieza a gritar desde arriba algo así como que es una vergüenza, unverschämt! Bienvenido a casa.
Mi «casa» es uno de los apartamentos de un caserón oscuro en la Goethestrasse. Habitaciones enormes con unas estufas de loza más altas que yo que ya no se usan, ídolos cuadrangulares. Antes de mi llegada, vivió aquí un escritor chileno que ahora ha regresado temporalmente a su lejana tierra. Tempora mutantur. Algunos de sus libros aún están ahí. Te comportas como los perros, dice Simone3. Comportamiento perruno, es cierto. Husmeo los libros. Snif, snif, Neruda. Snif, snif, snif, Heine, Von Kleist.
Un diccionario filosófico de corte marxista, Günter Grass en inglés, Third World Affairs 1987, mucho en castellano, muchos autores que no conozco, un Diccionario del habla chilena, y afortunadamente, mucha poesía. Los muebles me miran fijamente, y yo a ellos. Son muebles del azar, puedes mudarlos de un lado a otro, no se inmutan. Ellos no te han escogido, ni tú a ellos, son testimonio de algo que tiene que ver con la vida de los exiliados, y eso no me desagrada. Me paso la mitad de mis días en hoteles, acaba por convertirse en algo normal, el cuco eternamente alojado en el nido de otros. Una pintura-escultura con un martillo bastante aterrador que no se puede quitar, una reproducción de Dufy, dos de Hopper, una pintura sombría con presos y desaparecidos, un póster de Matisse, el cartel de una obra de teatro del escritor ausente, una pluma de ganso que parece haber sido mojada en sangre y que acaba de escribir la palabra libertad. Ahora viene lo de instalarse y hacerse al lugar. En el patio interior del caserón, un castaño que luego se pondrá verde.
La conquista de una ciudad. Al igual que en la guerra, esto se hace con mapas del Estado Mayor, explorando el terreno. Los amigos hacen las veces de servicio secreto. La casa es la base de operaciones, brinda una y otra vez la posibilidad de retirada estratégica. Medios de transporte: tranvías, metro, autobús, pies. La intendencia: ¿dónde está el mercado? Poco a poco, la ciudad se va haciendo tuya, fragmentos reconocibles: el camino más corto, puntos de referencia, biblioteca, centro comercial, museo, parque, Muro. Negociaciones, capitulaciones: la casa empieza a portarse como una casa, nosotros a portarnos como inquilinos. El pasillo del caserón es oscuro, la escalera tiene una cabeza de león, la acaricio todos los días, el león empieza a saludar, los otros inquilinos todavía no. El cartero ha venido a olfatearnos. Es un hombre alto, gris, en un uniforme con gorra, habla en un dialecto apenas inteligible para nosotros. El buzón ha sido recortado en la puerta del apartamento, tiene el ancho de una mano y la altura de dos centímetros, apenas cabe nada, una conexión defectuosa con el país del que procedo. Ahora leo el Frankfurter Allgemeine, cosa seria. Este país no se anda con frivolidades. Nada de irreverencias. Una portada sobria, generalmente sin ilustraciones, es probable que yo ponga otra cara al leerlo.
En el metro he visto un cartel anunciando un Gesprächskonzert, un ‘concierto-coloquio’, con Mauricio Kagel, un compositor argentino que vive en Alemania hace ya tiempo. Su música me gusta, y a Hugo Claus y a mí se nos ha encargado traducir el texto de su oratorio Trahison Orale para el Holland Festival. El concierto se celebra en el auditorio de la Radio Libre de Berlín (Sender Freies Berlín). Cuando se viene de Ámsterdam, es imposible que la escala de las cosas aquí no te llame la atención constantemente, te hace sentirte pequeño, gigantescas plazas desiertas, anchas avenidas. En el metro ya he visto quiénes van al concierto, nunca falla, solo tengo que seguirles, un pequeño grupo de despistados con un japonés haciendo las veces de pez piloto. Naturalmente, también en la orquesta hay un japonés, se trata de un acuerdo tácito entre los japoneses: en cada avión, restaurante, orquesta ha de haber uno de ellos, alguien designado para la ocasión. El japonés de la orquesta es un violoncelista y toca de maravilla (lo escucho cuando interpreta el solo), en realidad todos tocan de maravilla, es una noche mágica. El compositor se ha sentado en el podio junto al director. Alto, calvicie incipiente, grandes gafas de concha. Es como si Harold Pinter estuviese sentado en el escenario mientras se representa una de sus obras. La única pieza del concierto se titula Quodlibet, pero no es solo el título de la obra en sí (‘Como gustes’), también es el nombre del género en cuestión. El quodlibet es una composición polifónica de los siglos XVI y XVII, sobre todo francesa, en la que se parodian y comentan un gran número de canciones populares. Y, desde luego, polifónico es, ya que la cantante de esta noche, Martine Viard, sabe interpretar todo tipo de voces, y de hecho las interpreta. Su aspecto es serio, vestido largo, de color azul, gafas; no obstante, sus gorgoritos y sus imitaciones de la pompa masculina restan seriedad al asunto. El director se llama Gerd Albrecht; pelo canoso, bell’uomo, tiene justamente el aspecto del director de orquesta de los sueños de una jovencita, y es a un tiempo extraordinariamente brillante en la deconstrucción de la pieza que interrumpe constantemente, desmonta, analiza y reagrupa. El texto ha sido reconstruido por el compositor a partir de textos del francés antiguo, una historia de amor dramática, que empieza con un alto grado de confusión de la cantante:
Ma... ma fantazie... est...
Est tant... troublée
De quoy faictes si long séjour
Sans venir... sans venir vers moy...
De retour...
J’ay paour que ne soyez changée...
Solo después de un par de compases el director la interrumpe, la voz de la cantante continúa delirando tenuemente por unos momentos y a continuación da comienzo el desmontaje. Deja oír cómo están compuestos los distintos estratos musicales a base de «desgajarlos». El proceso tiene algo de diabólico, me siento tonto y listo a un tiempo: tonto por lo que no había oído y listo por lo que ahora sé que oigo. Lo que era un sonido compuesto y armonioso pasa al diván del analista. La flauta contralto... «un sonido suspendido e iridiscente» (el flautista toca, el solitario sonido trepida por la sala)... y ahora se superpone la trompa... («debe sonar extremadamente sensual»)... y luego el flautín... («algo menos sensual»)... y luego el sonido «deshilachado» de los violoncelos... «y ahora lo ponemos todo junto» y como pueden oír, «un pequeño detalle», vuelve a desaparecer con la misma rapidez, igual que en Puccini, ¿está el señor Kagel de acuerdo con esto? Sí, el señor Kagel está de acuerdo: las cosas importantes han de ser breves, como en la literatura. Hubo una época en la que quiso ser escritor, cuando era joven, en Argentina. Borges era su profesor de literatura inglesa, con eso ya tiene para toda la vida.
Ahora la siguiente deconstrucción, compases binarios sobre ternarios, un pasaje sumamente corto que solo dura dos compases, los «binarios» bronces y piano, y superpuestos, los «ternarios» de las trompas, y sobre todo ello «la percusión y los clarinetes», de modo que en mi memoria queda impreso para siempre lo que no oigo de lo que oigo, y peor aún, lo que otros oyen que yo no oigo. Triste tara, pero qué se le va a hacer. Kagel habla de su experiencia en la enseñanza: de cómo obliga a sus estudiantes a describir la acción de una ópera cualquiera, aunque la encuentren absurda. «El absurdo de una ópera es algo que se debe dar por descontado, el compositor ha de ser su propio dramaturgo, eso es algo que tienen que aprender». Además, les hace alargar tres compases de Haydn hasta convertirlos en ocho, para eso les da cuatro horas, así aprenden a «inventar» distintos ritmos.
Volvemos a la música: un fragmento erótico en el que la cantante pasa de un balido lascivo a un fragmento breve y delirante de gorgoritos orgiásticos, lo «vaginal» se ve reducido a lo «virginal». Vuelven a interpretarse los mismos fragmentos, las mismas notas, pero esta vez como lo haría un niño de ocho años. Pero eso a mi parecer ya no funciona, proporciona una resonancia perversa a la repentina voz blanca, aunque solo sea porque el molto vibrato de los instrumentos de viento y la tuba acompaña el chillido virginal, y sobre ese telón de fondo de jadeo masculino, la inocencia resulta estridente.
¿Y cómo se siente Kagel en Alemania? Kagel se siente bien en Alemania, pero cita una carta de Max Ernst a Tristan Tzara: «Los intelectuales alemanes no son capaces de hacer caca ni pis (faire caca et pipi) sin una ideología». El público se ríe con discreción, también cuando dice que Adorno ha dicho que los alemanes «confunden lo profundo con lo pesado». Y ¿por qué no habrían de reírse? Se trata siempre de los otros alemanes, nosotros sí que somos capaces de ir al retrete sin ideologías.
La música da comienzo una vez más, vuelve a tocarse la pieza al completo, brillante, animada, excitante, y de repente me gustaría encontrarme uno o dos siglos después, que pudiese escucharla con los oídos de ese momento, pero se trata de un pensamiento demasiado lejano, una incontable cantidad de personas habría de aparearse y parir para crear a los trompetistas que con sus bocas impensables tocarían las mismas notas en su trompeta, y además, a qué vienen esos dos siglos sin sentido si puedo escucharlo ahora, y no solo lo he escuchado, lo he cenado, lo he comido, porque un quodlibet se llamaba por aquel entonces en español ensalada y en francés entre otras cosas fricassée, metáforas culinarias que resultan apropiadas, ya que, saciado de música, me dejo llevar por esa noche invernal berlinesa hasta un plato de salchichas con tocino.
Aquí el domingo empieza ya los sábados. Todo cierra, las calles se quedan desiertas, y en el día del Señor las campanas repican como si hubieran de convocar a todos los muertos desde Carlomagno. Nadie acude, en las amplias avenidas reina un silencio sobrecogedor, las horas se alargan por leyes misteriosas, es hora de pensar en el tiempo. Hay ocasión más que de sobra para la reflexión: tres exposiciones fotográficas liban del pasado su miel negra. Revolution und Fotografie, Berlin 1918/19 es la primera que visito. Durante la semana suelo hacer uso del transporte público, ahora, como todo está tan desierto, cojo el coche. Los otros probablemente hacen lo contrario, o bien se quedan en casa para reflexionar.
Berlín 1919, setenta años atrás; dentro de setenta años las fotos de hoy día llevarán las mismas máscaras, las de la distancia, las del tiempo pasado, las del saber histórico. Poder e impotencia a un tiempo: uno tiene poder frente a los muertos de esas fotos porque sabe lo que ocurrió. Tener impotencia sobre algo, el idioma no lo permite, y aun así, existe. Nos sentimos impotentes, aun con nuestra superioridad de conocimientos no podemos violentar esas fotos, son herméticas, la gente en ellas no puede oírte. En la cubierta del libro sobre la exposición4 hay un grupo de hombres, dos de ellos arrodillados junto a una ametralladora. Uno de los dos viste de civil. Lleva un sombrero, los zapatos relucientes, podría estar arrodillado junto a cualquier otra cosa, todo menos junto a una ametralladora. Pero ahí está, negro, reluciente, desfasado, amenazante. La mayoría de los otros llevan uniforme, miran y señalan hacia el fotógrafo, uno está a punto de salir corriendo en dirección a él, gritan algo. No les puedo oír, lo que oigo es la calle vacía, el desnudo invernal de los árboles, las grandes casas berlinesas, las mismas casas que veo constantemente a mi alrededor. No todo ha desaparecido. Desde luego no hay uniforme prescrito para las revoluciones, tampoco para los obreros, pero aun así resulta extraño: hombres con sombreros y corbatas, los fusiles ceñidos bajo el brazo, figuras vulnerables en encrucijadas desiertas, recortadas sobre un fondo de luz impertérrita, el obstinado centelleo del pavimento. El aspecto del pasado depende irrevocablemente de la técnica del momento; nadie puede imaginarse la Primera Guerra Mundial en color, resulta impensable que la gente que no podemos ver en color pudiera ver colores. La alquimia de la imperfección: ese charco negro junto a ese cuerpo era rojo.
La exposición se encuentra en el edificio de la Neue Gesellschaft für Bildende Kunst (‘Nueva Sociedad para las Artes Plásticas’), los visitantes son jóvenes, silenciosos, serios, llevan los uniformes de los nuevos desheredados, el proletariado estudiantil del opulento Occidente. Lo que más me llama la atención es el silencio, porque armoniza con el silencio reinante en las fotos. Ningún color, ningún sonido, solo el tiempo pasado que, a partir del tiempo representado en esas fotos, traza una línea recta hasta sus vidas. Si hay un lugar en el mundo donde el pasado se sienta a sus anchas, ese debe ser Berlín. Lo que esos jóvenes pueden leer en esas fotos y sus leyendas es el atrevido «y si...» de los supervivientes.
¿Y si el imperio en quiebra de Guillermo II hubiese caído de manera más radical? ¿Y si no hubiesen subsistido tantas reliquias del antiguo orden económico y jerárquico? ¿Y si los socialdemócratas como Gustav Noske no hubiesen traicionado la revolución, ordenando disparar al ejército sobre su propia gente y dejando escapar a los asesinos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo? Pero el «y si...» de la historia es hermético, sellado con las fotos aquí expuestas, e inicia a un tiempo otra vida: una democracia fracasada, una dictadura, un genocidio, una nueva guerra, otra paz, hasta llegar al punto donde uno se encuentra. Y una vez que se llega ahí, a la historia se la llama de repente política, que no es otra cosa que historia futura.
En las vitrinas se hallan los testigos mudos, los informes de las autopsias, la factura de hospital de un revolucionario asesinado, las enormes y anticuadas cámaras que captaron todas esas imágenes, los aparatos con los que se revelaron las fotos, máquinas neutrales, imparciales, la artillería pesada al servicio de los periódicos de la izquierda y la derecha, y luego la misma prensa, llena de esperanza y de retórica, cargada de un increíble antisemitismo («Dos individuos no pertenecientes a nuestra raza, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, incitan al fratricidio») y de ardor revolucionario («Soldados y obreros armados levantan barricadas con bobinas de papel de periódico»).
Al haber comenzado con un levantamiento de marineros amotinados y con grandes huelgas en la Siemens y la Daimler, con gigantescas concentraciones populares y oradores sin micrófonos, esta debiera haber sido la primera revolución de una sociedad altamente industrializada. El emperador abdicó y desapareció, el poder estaba en la calle. Philipp Scheidemann (SPD) proclama la República alemana, dos horas después Karl Liebknecht hace lo mismo por la República socialista. Al día siguiente, el 10 de noviembre, la «asamblea popular» del Consejo Berlinés de Obreros y Soldados aprueba un gobierno que reúne ambas tendencias. Friedrich Ebert (SPD) se asegura el apoyo de los viejos altos mandos del ejército, y, cuatro días después, el «capital» (así se llamaba a los empresarios por aquellos días, y la verdad es que tiene algo más mágico) reconoce a los sindicatos como interlocutores válidos. Se produce un putsch de los militares de derechas que fracasa por la intervención de la marina popular que se alza como guardiana de la revolución. Luego todo sale mal, el SPD, con Gustav Noske a la cabeza, gobierna a partir de ese momento en solitario, y, con la ayuda de las antiguas tropas gubernamentales y el recientemente creado cuerpo de voluntarios (Freikorps) ordena ocupar ciertos barrios de la ciudad y llevar a cabo razias. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son asesinados (fotos del cuerpo de Liebknecht, de los asesinos que lo celebran en el Hotel Eden, la crónica del asesinato de Luxemburgo: «La vieja cerda nada ya en sangre»), en las elecciones del 19 de enero de 1919 sale victorioso el SPD. En el Theater des Westens representan La viuda alegre. El 3 de marzo estalla una gran huelga. Se pide la puesta en libertad de presos políticos y la disolución del Freikorps. El gobierno socialista proclama el estado de emergencia. Los enfrentamientos continúan durante cinco días. Noske decreta la ley marcial. Resultado: 1.200 muertos, de los cuales 113 son del lado gubernamental. La revolución ha terminado, Alemania emprende camino de Weimar y todo lo que viene a continuación.
Hasta llegar a nuestros días. Cuando llueve y hace sol es que están de fiesta en el infierno, solía decir mi madre. Ese tiempo hace afuera cuando salgo del pasado. El agua plomiza del Spree se desgarra con las gruesas gotas de la lluvia, los rayos de sol falsos y cobrizos causan un extraño resplandor en los edificios hechizados. Qué tontería, nada está hechizado, me encuentro en una gran ciudad europea, me subo al coche, paso por los lugares que acabo de ver en blanco y negro y dejo que se llenen con el color y la ausencia de cadáveres. Cesa de llover, me dejo llevar por el coche que me conduce al Este, a unos barrios donde nunca he estado. Me meto por un callejón sin salida cortado por un muro. Pero no se trata del Muro, porque tiene un agujero. Aparco el coche junto a unos turcos que están lavando sus coches y me dirijo hacia el boquete. Trompe l’oeil, pero no de verdad, porque a través del agujero veo el río, un barco-patrulla de la Alemania del Este, la orilla opuesta con el Muro y la alambrada, dos guardias que se pasean charlando amigablemente. Barco, Muro, guardias. Por lo demás, ni rastro de vida. Me consta que detrás hay vida, porque yo he estado allí, pero ahora no se puede ver. La ciudad del silencio, vacía y mítica. Como en un cuadro de De Chirico: un espacio abierto, grandes edificios, una torre, sombras caídas de bruces, clavadas al suelo. Reina un gran silencio en esos cuadros. A veces hay un caballo grande y blanco, escapado de algún que otro mito. O un hombre con aspecto de marioneta, sin rostro, o mejor dicho, con un rostro sin boca ni ojos que recuerda a un bolo de madera.
La ribera del Spree cerca del puente de Oberbaum, Berlín Occidental, marzo de 1989
El arte presagia la realidad, porque veré a ese hombre tres veces. Dejo mi callejón sin salida (la Brommystrasse) y sigo por la Köpenickerstrasse hacia el puente de Oberbaum. En unos carteles reza que es peligroso aproximarse a la orilla. Lo pone en alemán, pero también en turco y yugoslavo. Es peligroso por triplicado, y aun así hay gente pescando. Me dirijo hacia el puente y subo al mirador. Aquí todo está en ruinas, un mundo en descomposición. Todavía la misma orilla opuesta, pero ahora hay gente por el puente. Una anciana con un bastón cruza muy despacio, tiene el rostro de dos países. A mi lado se detiene un viejo Mercedes, de él salen un hombre con una bolsa, una mujer y otro hombre jóvenes. Hablan entre ellos, toman la acera izquierda del puente, los pierdo de vista. La mujer dice algo sobre un Ausweis, un ‘pase’, pero nadie les detiene. Unos minutos después regresan, pero sin el hombre. Vuelven a mirar atrás, no saludan, se alejan en su coche. Solo entonces me doy cuenta de que algo se mueve tras las finas rejas de la mortecina casita de enfrente, un hombre sin rostro. Mira en mi dirección, a lo que llamamos el Oeste. No veo su cara a pesar de tenerlo enfrente mirándome, veo sus charreteras, y recuerdo que en una ocasión empecé una historia con dos charreteras que todavía no pertenecían a ningún cuerpo. Eso vino después. Aquí no, aquí veo cómo la luz de fuera cae a través de las rejas sobre las charreteras, cómo a veces se mueven ligeramente. Y entonces veo a los otros hombres en una torre más allá. Sus caras tampoco las puedo ver, están demasiado lejos. Uno de ellos está mirando con unos prismáticos. Un par de americanos negros se han puesto a mi lado. Saludan al hombre de los prismáticos, él no devuelve el saludo. Más allá aún, sobre el tejado de un alto edificio, hay dos más. Estos llevan armas. También están hablando. ¿Sobre chicas? ¿Sobre qué? ¿Qué mira el hombre de los prismáticos? ¿Se aburre? ¿Qué conclusiones debo sacar de todo esto? Ninguna, no eres quién para juzgar este mundo. La gente va sencillamente por el puente, y eso que esta semana mataron a uno de un disparo. Al día siguiente, Simone vuelve al puente con esperanzas de mejor luz para sacar fotos. Había mucha más gente por el puente, según me cuenta, y no había guardias por ningún lado, ni uno a la vista.
Una vez que hube regresado a casa vuelvo a mirar las fotos del libro de la exposición. ¿Qué llevó a Noske a aplastar el levantamiento de los que en realidad eran su propia gente? Con esto no les hizo ningún bien a los socialdemócratas en Alemania, se les utilizó para conjurar el peligro, para justificar el asesinato de aquellos que parecían los más peligrosos. ¿Peligrosos para quién? El motivo era el miedo al caos, pero ¿qué es el caos? Caos es cuando alguien ya no sabe su lugar en el orden porque otro quiere abandonar el suyo. Quien tiene el poder en esos momentos, gana. En el caso de Alemania, se trataba de un orden que se parecía tanto al orden que nadie se podía imaginar el caos que ese nuevo orden traería consigo. Las consecuencias adoptaron el aspecto de la muerte, la guerra, la derrota, la ocupación, la división, la estructura perfecta de un muro, ese factótum binario que ha de dividir el mundo visible en dos lados, el anverso y el reverso, la razón y la sinrazón. Un lado se mira desde un mirador, el otro con unos prismáticos. O al revés. Yo mismo lo pude ver con mis propios ojos. Aquellos que construyeron el Muro legitimaron su existencia con el miedo al caos. Y aquel que intente derribar el Muro desde el otro lado, ¿a qué habrá de tenerle más miedo? A los otros, a quienes en su propio lado del Muro tienen miedo al caos, o a lo que parece caos.
18 de marzo de 1989
II
Vivir en otro lugar no es lo mismo que viajar, me doy cuenta por mi modo de mirar. No tengo por qué aguzar la vista continuamente, tengo tiempo de sobra, me quedo en Berlín hasta el verano y en el otoño vuelvo otra vez. La semana pasada, por ejemplo, advertí que se me había olvidado mirar cómo era mi casa por fuera. Alguna que otra entidad de mi persona debió de suponer que la imagen acabaría por filtrarse por sí sola. Pero cuando alguien de los Países Bajos me preguntó que cómo era la casa, me di cuenta de que con el concepto casa no bastaba, por la simple razón de que mi casa forma parte de otra casa, y es justamente esa otra casa a la que aquí llaman casa. Aquí se usa la palabra casa para designar a esas colmenas gigantescas, en las que las distintas capas de apartamentos se apilan en torno al cuadro del patio interior. A estas se les llamaba antiguamente cuarteles (Mietskasernen), pero viviendo en ellas no se tiene esa impresión, aunque solo sea por el hecho de que casi nunca se oye a los vecinos. No hay un portero, ni nada que se le parezca; fuera en la calle hay un tablero con nuestros curiosos nombres. La limpieza de las escaleras y pasillos de la comunidad deja bastante que desear, la barandilla tiene una fina capa de polvo que quizá sea de antes de la guerra pues por una mujer ancianísima sabemos que la casa ya existía por aquel entonces. Cada uno saca su propia basura al patio interior, allí se encuentra una silenciosa hilera de grandes contenedores de plástico: uno para botellas, otro para papel viejo y el resto para la basura. Funciona de maravilla. Por las mañanas, a las siete y media, los basureros llaman a todos los timbres a la vez, y así siempre hay alguien que abre la puerta principal.
Solo conozco a la anciana vecina del piso de abajo. Los otros, por lo general jóvenes, saludan y yo les devuelvo el saludo. En el pasillo hay un cochecito de niño; en el patio, dos bicicletas, pero no sé de quién son. Todos los pisos dan al patio. Cuando llegué, el enorme castaño del patio estaba sin hojas, ahora con cada día que pasa se pone más frondoso, parece como si quisiera alcanzar todas nuestras ventanas. Le he cogido un gran cariño, y me asombra su vida, el vigor que debe poseer en la médula de la madera. No hay modo de comunicarse con él, pero aun así de vez en cuando le digo algo. Creo que eso le parece bien. Además ya le han salido «torrecillas», así llamo yo a sus flores, esas torrecillas blancas erguidas que me alegran el día cada vez que las contemplo por la mañana.
Esta mañana llamaron al timbre a las siete menos cuarto, uno de esos gritos fatídicos que penetra hasta la médula de los sueños, entremezclándose con ellos, hasta que un segundo latigazo de corriente le pone fin. En esa otra vida que también se tiene, uno se encuentra de repente en su propia puerta como un pasmarote frente a alguien que hace ya horas que está despierto, que no está contaminado con el sueño y los fantasmas nocturnos. Eilbote! El cartero baja las escaleras silbando. ¿Ha recibido usted alguna vez en su país una carta urgente a esas horas?
Ahora también para mí da comienzo el día y se me antoja que este es el momento ideal para ver la casa desde fuera. Vivo en la Goethestrasse, lo cual no me desagrada. Tilos, un abedul, a la vuelta de la esquina un paseo con muchas tiendas, la Wilmerdorferstrasse, en la otra esquina la Sesenheimerstrasse. Muy cerca, una plaza con iglesia, donde los miércoles y sábados se celebra un mercado, y eso está muy bien. Voy hacia la Wilmerdorferstrasse y desde allí contemplo la casa de las muchas casas. Para saber cuál es la mía tengo que contar desde el suelo. Lo que ahora me llama la atención es el color. Barro seco, o suelo desértico, en cualquier caso tiene algo que ver con la tierra, árida, rugosa, si se pasase la mano por la fachada, dolería. Me encuentro junto al quiosco donde por el día venden pavo fresco troceado, justo enfrente de Nana, Nanu con las flores de plástico y los animales de nailon de color azul hielo en el escaparate. También los hay amarillos, con el color de yemas podridas. No son animales reales, no se dan en la naturaleza, son el producto de la imaginación de un ciego airado. Luego está la farmacia Goethe. Está ahí ya desde 1900. Luego viene el Zum Wirtenbub, un bar tenebroso en el que no he estado nunca. Allí se juega a los dados, lo oigo cada vez que la puerta está abierta. Eso es todo. Enfrente hay la Video Galerie, tampoco he estado nunca allí. Mucho Eros y Thanatos, senos y ametralladoras. Pasión y sangre me inundan al pasar. Leo algunos de los títulos y los mezclo un poco, un cadavre exquis. El surrealismo nunca está lejos, y menos aquí.
¿Qué tal se está en Berlín?, preguntan los amigos por teléfono. Es una buena pregunta, pero a menudo no sé qué contestar. «Se está», me gustaría responder. Se está, estoy. Vivo en Berlín. No solamente es distinto de los Países Bajos, es distinto de todas partes. Pero esa diferencia se resiste a hacerse palabra. Eso tiene algo que ver con la gente: para mí los alemanes encarnan mucho más los otros que, por ejemplo, los americanos o los españoles. Sigo sin saber muy bien cómo comportarme entre ellos, no me siento muy seguro de mi dominio del alemán. Lo que más me gusta es perderme entre la gente, así no tengo que decir nada. En el metro les observo; con frecuencia se trata también de griegos, turcos, yugoslavos, colombianos y marroquíes. Eso me resulta más fácil, ellos no son tan poderosos. O simplemente están más cerca.
Berlín resulta a veces claustrofóbico. Esa sensación nunca la tuve cuando venía simplemente de visita. El Muro, la frontera, sabes que puedes cruzarla, salir. Así pues, no será eso, y aun así. Lo noto los domingos. Entonces me apetece salir. Verde hay más que de sobra en el plano de la ciudad, hay mucho Wald, mucho ‘bosque’. Así que uno se va allí, está a un paso. Los otros también están allí. Quien no se va a otras partes de la República Federal se queda dentro del cercado, ignoro si ellos también lo experimentan así. Desde luego, esto pequeño no es, pero para el caso...
A menudo voy a Lübars, eso parece un pueblecito de verdad. Una ilusión, como si todavía hubiera mucho campo abierto alrededor. Dos bares de pueblo, una gasolinera, una pequeña iglesia, un par de tumbas. Salgo del pueblo a pie, por un sendero que he descubierto. La primera vez fui a parar a un riachuelo. Estaba mirando el agua, turbia, rápida, la ondulación de plantas acuáticas, pensaba en peces. Y fue entonces cuando vi el letrero. Decía que la frontera entre las zonas se hallaba en medio de ese riachuelo. Bien es cierto que el Muro empezaba más allá, pero en la orilla opuesta; esa caña seca y ese par de árboles, era el país de los otros