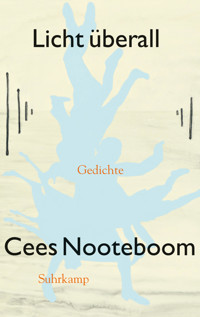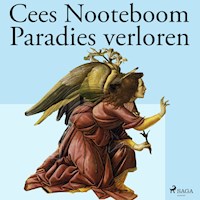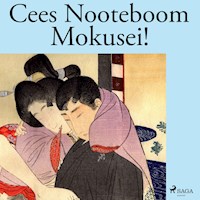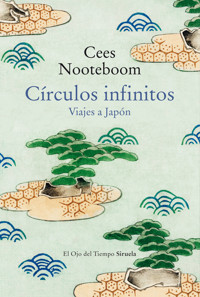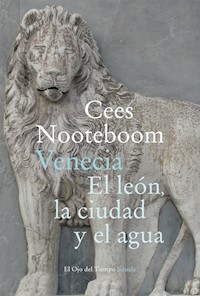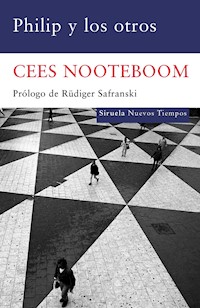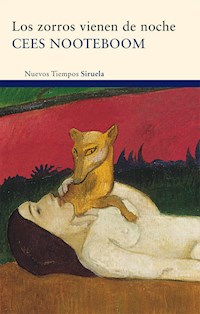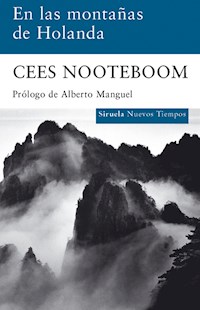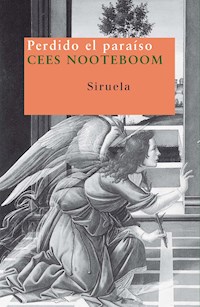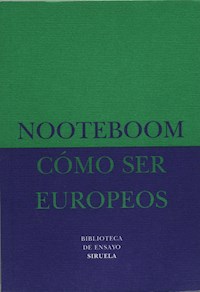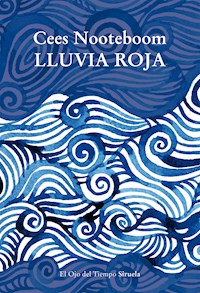
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Una mirada muy personal de Cees Nooteboom a sus días en la isla de Menorca. Los primeros viajes, un laberinto de callejuelas, los antiguos vecinos de Menorca o los excesos juveniles del joven Nooteboom... imágenes y experiencias del pasado conforman Lluvia roja, un libro polifacético que nos revela las reflexiones, entusiasmos e inquietudes del reconocido autor neerlandés en la isla. Una colección de textos íntima y deslumbrante; mosaico de historias y recuerdos que transcurren en la casa de Menorca donde, desde hace cincuenta años, Cees Nooteboom pasa varios meses cada verano. En ella, este incansable viajero encuentra paz y tranquilidad en el jardín, entre árboles, piedras y animales, todos ellos dotados de nombre y personalidad. Nooteboom recupera en este libro lo esencial de su pasado y reúne algunos de los temas fundamentales que configuran su obra: la amistad, los viajes, el arte, el paisaje y el inexorable paso del tiempo... El resultado es un compendio de brillantes reflexiones autobiográficas de uno de los grandes representantes de la literatura de viajes contemporánea. «Hay escritores de viajes que escriben como si transitaran por el mundo en una soledad perfecta, más bien altiva, testigos desapegados. Lluvia roja es el libro de un viajero profesional que se retira a Menorca para escribir, pero está tan lleno de gente como cualquier vida de pueblo pequeño, de personas comunes que se vuelven personajes singulares por el simple hecho de observarlos con atención y contar lo que hacen y dicen».Antonio Muñoz Molina, El País Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
La memoria como preludio
Murciélago
El jardinero sin jardín
Isla
Vecinos
Correo
Gallina
Freixura
El jardinero sin jardín
Intermezzo I
Encuentro con una mayúscula
Huellas
Lluvia roja
Primeros viajes
Solo o acompañado
El Gran Río
Gran Río
El rey de Surinam
Herbario
Turbulencias
Absenta y Ambré Solaire
Pseudoinfarto precoz
La espalda del viajero
Rembrandt Hotel
Pastor alemán
Intermezzo II
Un encuentro en Recanati
Entre mañana y ayer
El paraíso al borde del tiempo
El camino
El camino
Notas
Créditos
LA MEMORIA COMO PRELUDIO
Murciélago
Heredé Murciélago hace años. No un murciélago cualquiera, no. Me refiero a Murciélago, una gata gris de raza cartuja, un nombre que me encanta porque me aficioné a visitar monasterios cartujos en mis viajes por España. Los monjes cartujos, a diferencia de los de otras órdenes contemplativas, llevan una vida solitaria y común. El cartujo es un ermitaño dentro de una comunidad. Vive en una celda donde recibe la comida a través de una trampilla. No ve a los otros monjes sino durante el rezo, las faenas del huerto y dos veces por semana durante un largo paseo, detalle este que a mí me agrada mucho. En Holanda ya no quedan cartujos, se han extinguido.
Bueno, en realidad de lo que quería hablar es de mi cartujo, de Murciélago. Mi gata no es un monje, aunque algo tienen en común ella y los cartujos, pues Murciélago vive aquí nueve meses al año en completa soledad.
¿Cómo se hereda una gata? En cierta ocasión le dejé mi casa de la isla a un irlandés, un tipo peculiar, no abstemio, que respondía al nombre de JohnJohn. El hombre no tenía dónde quedarse. Unos amigos me sugirieron que le dejara pasar la temporada de invierno en mi casa para evitar humedades, pues eso perjudica a los libros (cada vez que regreso, estos despiden un leve olor a moho y soledad). Como contrapartida, JohnJohn nos abonaría una suma simbólica. Nunca llegó a hacerlo. A cambio nos regaló Murciélago, pues no sabía qué hacer con la gata. Dijo que vendría a recogerla a finales del largo verano. Dicho y no hecho. Murciélago, nos comentó, había recibido ya un «tratamiento», de modo que no debíamos preocuparnos por la hueste de gatos solteros que merodeaban por la isla. A partir de aquel momento nuestra única preocupación fue Murciélago. Le pusimos ese nombre porque se parecía a un murciélago, con sus lindas orejas radar y su habilidad para «casi» volar. En la isla abundan los muros de grandes piedras sueltas. Quien haya visto a Murciélago subir a un muro de esos no puede concebir que tras un salto de dos metros no continúe su vuelo hacia la estratosfera.
La gata no tardó en adoptarnos. Una vez adoptados nos adiestró para realizar una serie de acciones: ponerle la comida a unas horas determinadas, dejarle un sitio libre en una esquina de la cama para cuando regresara de la caza o de la discoteca a las cuatro de la madrugada, levantarse (nosotros, se entiende) por la mañana sin hacer ruido dado que ella no empezaba el día hasta aproximadamente las once. La gata, por su parte, memorizó el sonido de nuestro viejo Renault 5 como punto de partida de una sucesión lógica de acontecimientos: si se alejaba el sonido, los compañeros de casa, o al menos uno de ellos, se ausentaban; si el sonido regresaba, se colocaba junto a la verja, acompañaba a la cocina a uno de los compañeros de casa, inspeccionaba qué habían traído esta vez del mercado o del supermercado, y, por último, festín.
Al cabo de tres meses nos habíamos habituado a la convivencia. Murciélago se acostumbró a despedirnos varias veces al día. No estaba claro adónde iba cuando nosotros salíamos. Nuestra casa está en el campo y la carretera termina prácticamente delante de ella. Algo más allá, debajo de dos altos árboles, vive el cerdo de los vecinos, un animal de considerables dimensiones, y después empieza la tierra de nadie, campos cultivados y otros abandonados, cercados todos por sus muros de piedras apiladas, algunos cubiertos de zarzamoras y otros de matorrales mediterráneos. Cuando nos marchábamos, la gata salía disparada en dirección al cerdo. No quería de ningún modo que la siguiéramos, razón suficiente para que no nos preocupásemos en exceso por nuestra partida («ya se espabilará»). Sin embargo, nunca logramos quedarnos tranquilos. Mi otra vivienda está en Holanda y paso gran parte del año viajando. Me era imposible llevarme a Murciélago a Japón o a Australia. Además, mi jardín era el territorio de Murciélago, su terreno de caza, su hogar. Trasladar la gata a una ciudad habría sido un crimen. Y no obstante, cada vez que nos marchábamos nos sentíamos culpables. ¿Cómo se las apañaría la gata sin nosotros? Cuando nos la regalaron era todavía pequeña (por aquel entonces se llamaba Mrs. Wilkins, ridículo nombre que le puso JohnJohn y que nosotros le cambiamos enseguida). Su mundo era nuestra casa de Menorca, cierto, pero dejarla sola durante nueve meses olía a traición. La gata no reaccionó cuando nos marchamos. Se quedó mirando algo sorprendida las doscientas latas de Whiskas que habíamos encargado y que nos entregaron un día de finales de septiembre, pero por lo demás no se inmutó. Ni siquiera nos preguntó si no sería mejor pasar el invierno en la isla, que es cuando las lluvias y las fuertes tormentas expanden el aire salado del mar. Hablamos con Nuria, la vecina que vive a unos doscientos metros de nosotros, y acordamos que le daría de comer a diario a la gata. La verdad es que no teníamos claro (ni nosotros ni Murciélago) si lo haría ni cómo lo haría. El día de nuestra partida fue dramático, pero Murciélago nos ahorró la vergüenza desapareciendo de casa. ¿Qué sucedería cuando a las cuatro de la mañana la gata descubriera de repente que ya no estábamos allí? ¿Cómo reaccionaría cuando nadie regresara del mercado con pescado fresco y cuando no pudiera ya saltar el muro, como cada noche, en el preciso instante en el que nos disponíamos a empezar el segundo plato? Nunca lo sabremos. De vez en cuando llamábamos a Nuria desde un país lejano para preguntarle por el gato (a Nuria le parecía un sinsentido que Murciélago fuera gata), y ella siempre nos contestaba que estaba bien. ¿Qué pensaría Nuria de nosotros? Probablemente nos consideraba un par de locos sentimentales que se habían encaprichado de un gato, elegido entre los cientos de gatos vagabundos de la isla, para procurarle una vida con casa propia y servicio. En cuanto a la gata, imposible saber qué pensaba. Ella no escribía ni cogía el teléfono ni llevaba un diario. Lo que sí sabemos es que cuando regresamos a la isla después de nuestra primera partida, hace ahora ocho años, tardó todo un día en aparecer por casa. Seguramente se detuvo a estudiar el panorama desde la distancia antes de volver, desempolvó del archivo de su memoria el sonido del coche y tal vez también el de nuestras voces. Lo único cierto es que aquella primera noche, a las cuatro de la madrugada, escuchamos de repente un plof y vimos que el abriguito de piel había vuelto a apoderarse de la esquina de la cama.
Así continuó la cosa durante años: tristeza al despedirnos y alegría al regresar, al menos por nuestra parte. A ella no le interesaban los relatos de nuestros viajes: Japón no le decía nada, América tampoco. Nunca quiso leer mis libros, ni siquiera aquel en el que figuraba ella misma (La historia siguiente). Solo manifestaba su emoción ante el olor de las sardinas a la brasa u otras delicias que en invierno no existían. Eso sí, a veces, muy de vez en cuando, y sin que supiéramos por qué, buscaba un regazo y se ponía a ronronear como un viejo motor de barca. Misterios.
Sin embargo, en cierta ocasión, en uno de nuestros regresos a la isla, todo fue diferente. Murciélago apareció como solía hacerlo, sí, pero esta vez con el abriguito hecho jirones y con los ojos turbios y velados. Se arrancaba constantemente mechones de pelo y un ojo no paraba de llorarle. El velo de los ojos se le oscureció cada día más. Como no había manera de meter a la gata en una cesta o en una jaula, nos plantamos nosotros mismos en la consulta del veterinario del pueblo. La veterinaria, una chica muy seria que no aparentaba tener más de dieciséis años, nos dedicó una disertación sobre lombrices, pulgas y demás parásitos indeseables. ¿Comía bien la gata? No paraba de comer. ¿Y aun así estaba delgada? Patéticamente delgada, una sombra. ¿Podíamos garantizarle que la gata estaría en casa cuando fuera a visitarla? No, no podíamos. Al final logramos ponerle gotas en los ojos y hacerle tragar las pastillas combinándoselas con pedacitos de calamar o de conejo, pero nos resultó del todo imposible meterla en la jaula.
Hasta que una señora entrada en años nos prestó su jaula, mucho más grande que la nuestra. La señora transportaba en ella a su perro de lanas, de la isla a la península y viceversa. Entretanto conseguimos la dirección de un matrimonio de veterinarios residente en la ciudad. La primera consulta la hicimos de nuevo sin Murciélago. La veterinaria, una alemana joven, nos atendió bajo una galería de retratos de perros y gatos. Ninguno de ellos se parecía a Murciélago. Acordamos con la veterinaria que yo volvería a casa para intentar capturar a la gata. Si lo lograba, regresaríamos enseguida a la consulta. Tras tres intentos, lo conseguí. Fue una experiencia horrible que jamás olvidaré. Murciélago no entendía lo que era una jaula, y, una vez dentro, su estupor adquirió la forma de un sonido que parecía salir de un gato trescientas veces mayor, una especie de monstruo subterráneo. Era como un rugido de pavor y pena por sentirse traicionada, cuya intensidad aumentó cuando colocamos al animal en el asiento trasero del Renault. El rugido no cedió hasta que en la sala de espera de la consulta se puso a examinar a través de los barrotes de su jaula a los otros gatos enjaulados y descubrió un perro inmenso que temblaba y aullaba flojito como si estuviera a punto de desfallecer. Esta era mi primera consulta a un veterinario. El doctor, un hombre joven y rubio, me preguntó si la gata se pondría muy fiera y le contesté que sinceramente no lo sabía. Yo la veía muy tensa en su jaula provisional. Miraba a su alrededor con una desconfianza capaz de cualquier cosa. Pero fue mejor de lo que me esperaba. Con gran maestría, el doctor la sacó de su prisión y la inmovilizó sobre la mesa dejándola inerme. A continuación le palpó el cuerpo, le abrió la boca felina y analizó y evaluó el arsenal de armas que había en su interior. Murciélago gruñía pero no se movía, y a mí se me impuso la tarea de imitar esa pericia de inmovilizarla sobre la mesa. El cuerpecillo de la gata palpitaba entero, como si por dentro fuera todo corazón. Aun así, se dejó rasurar la pata con una bonita cuchilla de afeitar para gatas. Le extrajeron sangre, una sangre muy roja y fluida, y le pusieron una inyección con una jeringuilla que a su lado daba la impresión de ser enorme. Ya nos podíamos llevar a la gata, nos dijo el veterinario. En aquel momento nos enteramos de que tenía nueve años, pues esa era la edad que le calculó el doctor. Cuando llegamos a casa, la gata salió disparada como un cohete. No quería volver a vernos nunca más. Resolvió alimentarse en adelante exclusivamente de lagartijas, pequeñas tortugas, saltamontes y ratones de campo. Sin embargo, al cabo de dos horas se presentó para comer como si nada hubiera ocurrido. ¿Acaso había ocurrido algo? Tres días después nos comunicaron que sus riñones e hígado estaban bien, que el velo de sus ojos desaparecería en breve, que la piel volvería a brillarle y que nos esperaban aún años de felicidad compartida. Bastaba con administrarle unas gotitas por aquí y unas pildoritas por allá. La salud de la gata era en aquel momento mejor de lo que jamás ha sido la mía.
¿Y ahora qué? Se acerca el día de la despedida anual, los primeros dardos de remordimiento nos hieren el alma. La jaula ha sido devuelta al perro y Murciélago hace como que no pasa nada. Cuando nos sentamos a comer se sube al muro de un salto y se tumba con el trasero hacia nosotros. Participa de nuestro segundo plato a pesar de haber comido ya. Luego se marcha en dirección hacia el cerdo y se pierde en la oscuridad. Estamos seguros de que regresará a las cuatro de la mañana, y al amanecer salimos de la cama con cuidado.
La conclusión es que los gatos creen en la eternidad siempre que no les vengas con una jaula.
La eternidad de Murciélago duró ocho años más. Mi eternidad será en proporción igual de breve. En ella distingo a veces la sombra de mi gata deambulando entre los cactus, una diosa del hogar cenicienta que protege a los árboles y a los hombres contra el pulgón verde, las tormentas del invierno y los arrebatos de melancolía.
EL JARDINERO SIN JARDÍN
Isla
1
De modo que en mi isla española, enfrente de mi casa, tenía yo a Nuria, Pere, el pino y tres niños pequeños. Su casa era propiedad de la mujer de Pasqual, hermano de Pere. Junto a ellos vivía un payés, con la espalda encorvada de tanto trabajar. Su hijo, si llegaba a viejo, estaba destinado a acabar igual. El viejo payés, de cuerpo retorcido y nudoso como una cepa de viña, me vendió una finca justo antes de marcharse. Necesitaba el dinero para la boda de su hija. Más tarde me topé con él alguna vez en el pueblo, acompañado de su hijo, y luego dejé de verlo.
Ambos hombres, padre e hijo, eran como la tierra de cultivo, una especie en extinción. La finca ha dejado de cultivarse porque no es rentable. Está rodeada de otros campos en barbecho, pequeñas parcelas delimitadas por muros construidos con piedras sueltas y sin cimentar que se deterioran con extrema lentitud. Esos campos pertenecen a unos propietarios invisibles que dejan dormitar la tierra en los catastros con la esperanza de que aumente su valor. Es tierra no edificable. Yo estoy rodeado de todas esas fincas llenas de cardos y zarzas silvestres, el paraíso de las lagartijas y las tortugas. Alguna vez aparcan allí durante un tiempo a un caballo o un asno. Los albaricoques, ciruelos y limoneros han ido sucumbiendo. Con sus estacas resecas, se han ido transformando en monumentos funerarios erigidos a sí mismos. Los he dejado tal cual, porque hasta hace poco no tenía suficiente agua para regarlos durante el verano, que aquí es extremadamente seco, y porque protegen mi silencio. Además, ya tenía suficiente trabajo con el jardín.
Hace casi cuarenta años que llegué a este lugar por primera vez. La casa debió de pertenecer originariamente a un pequeño payés o un jornalero. Tuve que hacer obras y levantar nuevos muros. La casa era blanca, como todas las de aquí. Incluso las tejas estaban encaladas para resistir el tórrido calor del verano. Dos cosas quedaron claras desde el principio: el agua y Nuria. El agua porque no había, y Nuria porque se la oía por todas partes. Reconocería la voz de esa mujer hasta en mi lecho de muerte, una voz penetrante y aguda con la que era capaz de hacer regresar a sus hijos de los confines del mundo. Hablaba el dialecto de la isla, que en opinión de los isleños es una lengua, pero que en realidad es una variante del catalán. A menudo sopla en la isla la tramontana, y con idéntica frecuencia el xaloc. Junto con los demás vientos, todos ellos portadores de bellos nombres, han contribuido a que los isleños hayan desarrollado una lengua dura, que rebota, con la que son capaces de hablar contra el viento, una lengua que suena a fragmentos de tiestos de barro arrojados a un barreño de zinc. El menorquín leído es una lengua bellísima, una lengua antigua. Es como si estuvieras leyendo una epístola medieval, sobre todo cuando el texto se refiere a temas feudales, como la distancia que ha de haber entre tu casa y un pozo contiguo cuando pretendes conseguir un permiso para construir tu propio pozo. El agua se denomina aquí aigu, un nombre que la transforma en una sustancia distinta, con la que hay que ser muy cuidadoso y que conlleva derechos y obligaciones.
2
En las islas, el mundo se divide en salado y dulce. En ocasiones, cuando me embarga la necesidad de ver el mundo con más claridad, me dirijo al otro extremo de la isla y estaciono mi coche junto a una vieja escuela absurdamente solitaria desde donde arranca el camino empinado que conduce a Santa Águeda. Es una buena subida. Las grandes piedras que parecen haber sido arrastradas hacia abajo por un torrente hacen el camino bastante intransitable. En invierno, la subida se vuelve aún más dura. La lluvia convierte el camino en una corriente de agua. En verano, es un cauce seco que de repente se transforma en un estrecho sendero pavimentado. Menorca ha sido ocupada por pueblos de todo el mundo. Alberga un gran número de enigmáticos monumentos prehistóricos de enormes piedras construidos por los indígenas. Nadie entiende cómo lograron apilar esos bloques de piedra. Más tarde llegaron los íberos, los fenicios, los romanos, los aragoneses y los catalanes. Y del norte de África y de la Andalucía islámica llegaron los árabes, a los que aquí siguen llamando «moros». Mucho tiempo después, también los holandeses pasaron por Menorca. Los franceses tuvieron aquí una guarnición. El nombre de mi pueblo, Sant Lluís, se puso en honor de quien fuera rey de Francia, Luis XV. Finalmente desembarcaron los ingleses, que dominaron medio mar Mediterráneo gracias al importante lugar estratégico que ocupaba la isla. Aunque ya mucho tiempo antes, desde las redondas torres vigía apostadas a lo largo de la costa, los menorquines escrutaban el mar para defenderse de los invasores. En cuanto divisaban naves enemigas, encendían grandes fuegos en las torres, y así, mediante señales de fuego, enviaban avisos al resto de las torres de la costa.
Las torres siguen existiendo, al igual que las ruinas de un gran castillo que los árabes erigieron en 1100 en la cima del monte de Santa Águeda. De vez en cuando subo a la cima de ese monte de trescientos metros de altura transitando por un sendero agreste y empinado. El camino está pavimentado con toscas piedras de gran tamaño. Me complace pensar que fueron los romanos quienes las colocaron. A medio camino se encuentra un curioso lugar de reposo. Ahí, entre unos matorrales silvestres, junto a un cobertizo en ruinas, yace el esqueleto de un coche, de los años veinte o treinta, atravesado por un pequeño árbol. He visto ese coche pudrirse lentamente a lo largo de decenas de años. Creo que es un Hispano-Suiza. Las lluvias del invierno lo han cubierto con una capa de óxido de color escarlata, como sangre reseca. Todo cuanto podía desguazarse ha desaparecido. Solo el volante asoma torpemente por arriba, como un signo de desesperación. Es imposible que alguien llegara a esta altura en coche. Y sin embargo ahí está, embarrancado a medio camino de la cima. El conductor debió de ser tremendamente terco o estar muy borracho. Esa imagen siempre me proporciona materia para pensar, con la que me entretengo durante el resto de la caminata.
La cima de ese monte es un lugar misterioso. Además de los soldados ingleses, debió de vivir ahí en cierta época una familia de payeses. Hace un par de años aún se veían corderos por allí, pero han desaparecido también. Hay una casa, tan desvencijada como el coche.
Una casa destripada suele causar una cierta desazón. Aquello seguramente fue la cocina: una mancha de tizne se extiende hasta la chimenea derruida. Una franja descolorida recorre la pared donde alguna vez colgó algo. ¿Un calendario? ¿La imagen de un santo? El lugar está preñado de ausencias, el viento sopla a través de él. Las higueras se han inclinado a causa del poderoso viento del norte, el pozo está lleno de piedras. Y ahora viene el siguiente misterio. Desde aquí puedo divisar la costa norte y sur de la isla, literalmente un mar de agua cuyo sabor salado me resulta familiar. ¿Qué hace entonces un pozo aquí arriba, a esta altura? ¿Qué profundidad tuvo que tener para poder sacar de él agua dulce?
Para llegar de aquí al pueblo más próximo se tardarían dos horas en asno. La soledad debió de ser absoluta en este lugar, la miseria también. Quienesquiera que fueran los que aquí vivieron, tenían el mundo a sus pies. A lo lejos diviso las calas, el cabo de Cavalleria con sus acantilados y su faro, los bosques de pinos y campos de cultivo, granjas apartadas, y, hacia el sur, las barcas de vela sobre esa impresionante llanura de color azul metálico que es el mar.
Quien tiene sed piensa en agua. Una vez más salí a caminar sin suficiente agua. Me senté en el borde del pozo muerto y pensé con cierto dramatismo en un verso que un día se me quedó grabado en la memoria y de cuyo autor no recuerdo el nombre. «Je meurs de soif au bord de la fontaine» (De sed muero cerca de la fuente). Y ello me lleva a la historia de mi propio pozo. Resulta que a mi casa le correspondía el derecho de uso de un pozo seco, compartido con otros dos vecinos. El agente inmobiliario que me vendió la casa me llevó a verlo, porque un pozo es un buen argumento de venta en ese mundo. Era muy profundo, pero no se veía ni una gota de agua, solo un embudo invertido de piedras apiladas y al fondo nada más que oscuridad.
Ese era pues mi pozo. Se encontraba junto a la casita anexa de los vecinos y estaba muerto y bien muerto. Para poder activarlo tenía que pedir permiso a los otros dos propietarios. Naturalmente ellos también tendrían derecho a sacar agua. Pasqual y su hermano Pere no tenían ningún inconveniente, pero no estaban dispuestos a contribuir a los gastos de la obra. Conseguían el agua de un payés que vivía en las inmediaciones, propietario de un pozo enorme y potente al que estaban conectados mediante unos conductos subterráneos y a quien pagaban por hora. A ambos lados se abría el grifo y el valioso líquido entraba en sus cisternas, las cuales almacenaban también agua de lluvia.
Para mí se pensó en otra solución, y así entraron en mi vida Bernardo y su mula. Mi cisterna tenía capacidad para albergar cuatro mil litros de agua. Se resolvió que una vez a la semana Bernardo acudiría a mi casa acompañado de su pobre mula, que arrastraba un barril redondo con ochocientos litros de agua. Y así fue. Venía cinco veces seguidas, lo cual era suficiente para una semana de agua destinada a las personas, árboles y plantas. La cisterna se cerraba con una tapa de hierro pesado que yo apenas lograba levantar. De la tapa colgaba un aro al que estaba ligada una vieja cuerda azul, una verdadera máquina de tortura para una persona con la espalda delicada. Entretanto, con la temeridad del urbanita, yo había plantado dos jóvenes palmeras (ahora son unos gigantes adultos), y además tenía un ciprés y un granado. Así que de repente me vi encabezando una familia vegetal de cuyo bienestar era responsable. Había suficiente luz, pero el agua tenía que llegar con Bernardo y eso era todo un ritual. El hombre levantaba la tapa del pozo con gran ostentación de fuerza y los dos nos quedábamos mirando el fondo, casi siempre velado por grandes telarañas de las que no podía imaginar que no acabaran en mi agua potable. Con todo, nunca me puse enfermo. Sí recuerdo sin embargo el eterno miedo a excedernos con el agua; la tapa que había que levantar y el sonido metálico de aquel gran hierro redondo cuando volvía a caer; el fondo hueco del pozo, un poco inquietante, como una cueva, donde se atisbaba ya solo un poco de agua cubierta por una capa que inspiraba poca confianza.
Cuarenta años son muchos, mucha gente desaparece a lo largo de ese periodo. Uno se hace consciente de ello cuando se centra en una determinada etapa de su vida. Bernardo, la mula, el carrito con el barril, todos han desaparecido. Después de Bernardo vino el jardinero, cuyo nombre nunca llegué a saber. Le llamábamos sencillamente «Señor» y nos referíamos a él como «el jardinero». Él se ocupaba de que yo, al igual que los vecinos, recibiera agua del gran pozo que estaba lejos de casa y que era propiedad de un hombre muy mayor. El jardinero pasaba por casa una vez a la semana. Llevaba siempre un sombrero de paja, era un poco ingenuo pero muy amable, se ocupaba del agua, hacía alguna que otra chapucilla en el jardín, y arrojaba todo cuanto amontonaba con el rastrillo por encima del muro a la parcela de al lado, donde yo ya no llegaba con el agua. Pero tal vez debería explicar antes cómo son los muros de por aquí. Menorca es pródiga en piedras, y, desde hace siglos, la única manera de eliminarlas para labrar los campos es extraerlas de la tierra y construir con ellas los muros. Ese tipo de muros usados como cercas recibe el nombre de «pared seca». Seca porque en su construcción no se emplea ningún tipo de aditamento. Puede que haya cien mil muros de esta naturaleza en la isla. La técnica que se emplea para su construcción es verdaderamente magistral. Todo cuanto se necesita es un gran número de piedras, dos hombres y una cuerda. Las piedras son desiguales en tamaño. Habrá algún lugar donde las piedras grandes se partan para obtener pequeñas, aunque la mayoría de las veces eso no es necesario. Todo ese arsenal de piedras, grandes y pequeñas, se extrae de la propia tierra. Los dos hombres se colocan a cierta distancia el uno del otro, cada cual junto a una pila de piedras, sujetando un extremo de la cuerda. El resto es obra de los ojos y de la tradición: saber exactamente dónde colocar cada piedra, encima de cuál, al lado de cuál. El muro se va formando allí donde se encuentra el constructor, veinte, treinta, cuarenta metros de largo, con al menos un metro de anchura. En el interior de la pared seca, aunque eso solo se percibe derribando un trozo de muro, están las piedras más pequeñas, de un color mucho más claro al no estar en contacto con el aire exterior. Entre las piedras viven lagartijas y una especie amable de rata de campo. Al pie del muro, las tortugas han debido de encontrar un camino hacia el interior de la pared, aunque ya se encargan ellas de que nadie sepa por dónde se cuelan. Solo cuando hace mucho calor se atreven a acercarse a la terraza para pedir agua en silencio.
Algunos muros disponen de una especie de escalerita. Esta se construye insertando perpendicularmente en el muro dos o tres piedras más grandes, no una encima de la otra, sino en diagonal, a más o menos un paso de distancia entre sí, para que se pueda pasar de un campo a otro sin dar toda la vuelta. En las fotografías aéreas la imagen es fascinante. La isla entera aparece como una telaraña geométrica de hilos de piedra, una obra de arte que se inició antes de Cristo y que sigue extendiéndose. Artistas anónimos, constructores anónimos.
Después del jardinero del sombrero de paja vino Francisco, un hombre muy grande, con su eterno puro en la boca. Levantaba la tapa de la cisterna como si esta fuera una plumita y luego, muy concentrado, apuntando con su enorme trasero, se ponía a escrutar el fondo como si ahí abajo se ocultara la solución al misterio del universo. Francisco lo arreglaba todo con el viejo propietario del pozo. En la isla el agua es poder, eso lo comprendí definitivamente el día en que fui a visitar al propietario a raíz de un problemilla. El procedimiento no era sencillo. Primero venía Francisco a ver cuánta agua quedaba en el pozo. Si durante la semana llovía, podíamos tirar con el agua que teníamos y la semana nos salía económica. Después de sondear el pozo, Francisco abría un grifo que había debajo de un gran cactus junto a mi cuarto de trabajo. Luego se dirigía a pie hacia el pozo grande y abría otro grifo. Unos instantes después oía yo la valiosa agua penetrar en mi cisterna, uno de los sonidos más bellos que conozco. Cuando el pozo estaba completamente vacío, el concierto duraba una hora. La peseta ha desaparecido, al igual que el dodo, la pieza de veinticinco céntimos de florín y el dinosaurio, pero yo me veo todavía depositando monedas de cobre en las manos grandes y encallecidas de Francisco, un gesto que también ha dejado de existir. Un par de años después, Francisco empezó a tener problemas en su enorme espalda y le sucedió Estéfano, el nieto del viejo propietario y futuro heredero del tesoro líquido. Un tesoro que ha perdido bastante valor desde que el año pasado recibimos por fin agua del ayuntamiento.
España no deja de ser España, de modo que la diputada fue la única persona a quien se le suministró agua mucho antes que a nosotros. La señora vivía cerca de mi casa. Era una socialista de ilustre cuna y parlamentaria europea, razones que justificaban el trato preferente. Se acabaron las pláticas sobre política local, sobre el tiempo y el mundo. La cisterna está vacía, es un espacio hueco debajo de la tierra. Pero las antiguas leyes siguen vigentes, pues no hace mucho se presentó una mujer en mi puerta pidiéndome permiso para algo que al principio no entendí. La cañería de agua no había llegado a su casa y quería construir un pozo, pero, como mi pozo muerto estaba a una distancia de ciento cincuenta metros del lugar en el que ella quería abrir el suyo, necesitaba mi permiso por escrito. Ello volvió a ser motivo de deliberación con los otros vecinos. Estos hicieron sus cálculos y concluyeron que el pozo grande de Estéfano resultaba más económico que el agua del ayuntamiento. El problema se resolvió en mi ausencia. El ayuntamiento colocó finalmente la cañería destrozando una especie de arbusto que tenía en mi jardín, cuyo nombre nunca supe y que en septiembre solía echar unas florecillas amarillas.
¿Estoy contento ahora? No. Echo de menos mi procesión de santos acuáticos y echo de menos la idea de que el agua es un bien precioso. Y, además, el ayuntamiento ha colocado las cañerías tan cerca del camino que lleva a mi casa que el agua en verano ya no es casi nunca tan fría como cuando salía de la cisterna. A veces miro con nostalgia la poderosa tapa de la que ya no cuelga una cuerda, un círculo de hierro oxidado entre las piedras.
3
Los muertos dejan a veces pequeñas señales, solo visibles para quien las conoce. En el tronco de la buganvilla de la terraza, en la parte superior, adonde no llego fácilmente, hay un trozo de plástico negro que Pere colocó ahí en cierta ocasión porque a Murciélago le gustaba ese lugar para afilarse las uñas, a pesar de que a la buganvilla, entretanto convertida en árbol, no le agradaba.
El castellano era para Pere una lengua extranjera. Él hablaba el menorquín, y como además era un hombre tímido y solo tenía un par de dientes, me resultaba difícil entender lo que decía. Por si fuera poco, siempre acudía a nuestra casa de mal humor, pues le enviaba Nuria, cosa que él no soportaba. Pero Nuria no se andaba con chiquitas, de modo que él no tenía más remedio que someterse a sus órdenes. Hacia el mes de octubre, Nuria le enviaba a nuestra casa a preguntarnos si podía recolectar para sus cerdos nuestros higos chumbos, el fruto del cactus que en Francia denominan figues de Barbarie