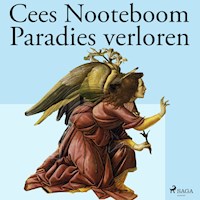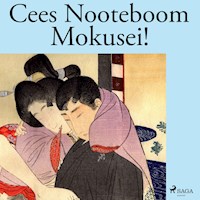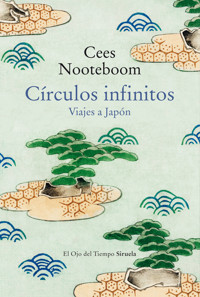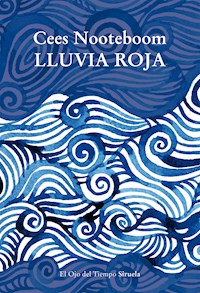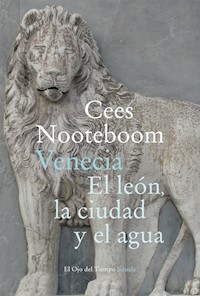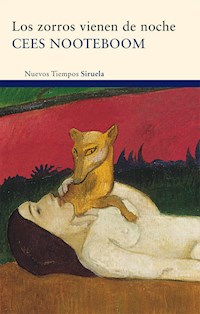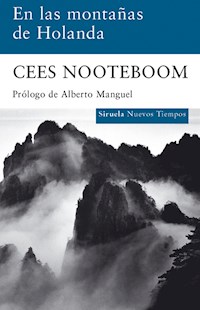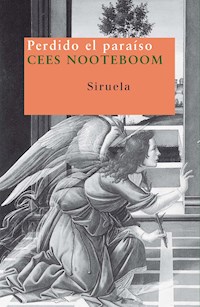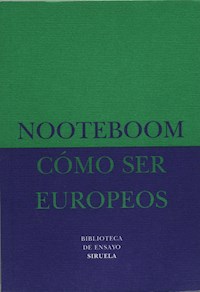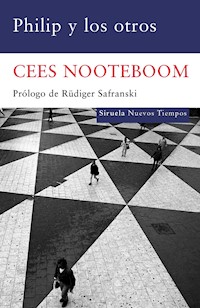
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La novela con la que debutó Cees Nooteboom, la voz más importante de la literatura neerlandesa contemporánea. En este breve relato iniciático, Philip, un adolescente que viaja en autoestop por Europa, conoce a personajes tan peculiares como enigmáticos: una marquesa extravagante, un antiguo monje benedictino, una joven vampiresa… Cada uno de ellos irá descubriéndole mundos de insospechados atractivos.En Philip y los otros se prefiguran ya algunos de los trabajos posteriores de Cees Nooteboom: la imposibilidad de eludir el destino, la tendencia a la propia destrucción o el juego que se establece entre los personajes y su creador. Este libro se convierte así en una pieza clave para comprender la trayectoria creativa de un autor siempre lúcido e inquietante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Prólogo
Philip y los otros
Libro primero
Libro segundo
Epílogo
Créditos
Prólogo
Cees Nooteboom escribió la novela Philip y los otros en 1954, cuando tenía veinte años y, como él mismo dice, aún había visto poco del mundo. El libro causó entonces una gran sensación al mostrarse tan juvenil y romántico, indiferente a la tradición realista de la literatura neerlandesa.
Emanaba de este libro un hechizo que al parecer llegó hasta Rottweil, una pequeña población del sudoeste de Alemania. Yo también era joven en aquella época, estaba en el colegio; fue en 1962 cuando, en una pequeña librería, me tropecé con esta maravilla, que en la traducción entonces existente se titulaba Das Paradies ist nebenan [El paraíso está aquí al lado]. De inmediato tuve la sensación de que no era yo quien había encontrado un libro sino que el libro me había encontrado a mí. Seguramente eso es lo que ocurre cuando una experiencia de lectura tiene el poder de cambiar nuestro destino. Esta novela se convirtió en mi libro personal de culto. Se lo contagié a mis amigos y cada vez que me enamoraba de nuevo leía algo de él.
E. T. A. Hoffmann dijo una vez que nos gusta creer de los libros que amamos «que el buen Dios los hace brotar como si fuesen setas». Y es que esos libros nos arrebatan de tal manera que de buen grado damos por hecho que su autor ha desaparecido en ellos. De todos modos, en los años sesenta y setenta no supe más de Nooteboom. Así que supuse que había muerto. No importa –pensé–, un libro como éste vale por la obra de una vida.
Un día, en 1988, me dijo mi mujer que se iba a celebrar una lectura del Paradies: ¡resulta que Nooteboom vive, esta tarde viene a leer en la librería! Entretanto habían aparecido en Alemania Rituales y En las montañas de Holanda, pero yo no me había enterado. Así pues, me fui corriendo a la lectura, y cuando más tarde presenté al autor mi viejo y desgastado ejemplar del Paradies para que lo firmara, él sacó de su bolsillo mi biografía de Schopenhauer. Lo acababa de comprar en la librería, naturalmente sin conocerme. Aquella tarde comenzó nuestra amistad en la realidad, tras haber existido –por mi parte– desde hacía muchos años en la imaginación.
¿Qué clase de libro es éste en cuyo mágico efecto a distancia se cimentó nuestra amistad?
Cuenta cómo Philip cruza Europa haciendo autostop y se encuentra con personas raras en su búsqueda de una muchacha de rasgos orientales a la que jamás ha visto y a la que sólo conoce por los relatos de un monje fugado. Al final la encuentra, pero sólo para perderla. Un libro romántico para el que se eligió como lema «Sueño que sueño», de Paul Éluard. El relato se desarrolla aquí como el arte de aplazar el despertar. Triunfa el absolutismo de la poesía. La muchacha china narra en la narración del monje Maventer en la narración de Philip en la narración del joven Nooteboom…, narra –triplemente protegida de la realidad exterior al relato sus historias y a la vez traza un círculo en la arena, un recinto mágico donde «un insoportable delirio se apoderó del paisaje. Todas las cosas empezaron a respirar y a vivir en ella, era algo abrumador». Para el monje fugado Maventer acabará por ser demasiado, rompe el círculo mágico y la joven china sólo puede gritarle: «Tienes miedo porque tu mundo, el mundo seguro en el que eras capaz de reconocer las cosas, se ha esfumado, y ahora ves que las cosas son creadas de nuevo a cada instante y están vivas. Todos vosotros creéis que vuestro mundo es el verdadero, pero no es así; el mundo real es el mío, la vida que existe detrás de la primera realidad visible, una vida que es tangible, y que tiembla. Y lo que tú ves, lo que la gente como tú ve, está muerto».
Una despreocupada declaración de magia poética que no volveremos a encontrar en los posteriores relatos de Cees Nooteboom. La añoranza y el deseo de desaparecer en las imágenes de sí mismo se convierten luego en ironía, a través de la cual se relativizan mutuamente realidad y poesía. Podría decirse que en el autor moderno Nooteboom se ha cumplido una vez más el destino del romántico histórico: el vaivén entre nostalgia romántica e ironía asimismo romántica.
«Al dar una apariencia misteriosa a lo corriente, lo hago romántico», había dicho Novalis, descubriendo así el secreto de fabricación de todo el romanticismo. El romanticismo está enamorado de lo misterioso y de lo maravilloso, pero también se da cuenta de que lo que tiene que hacer con este misterio y esta maravilla no es encontrarlos sino inventarlos. La ironía es la conciencia de que, cuando ingenuamente creemos haber encontrado algo, estamos inventando.
En Philip y los otros, el narrador no se comporta todavía de forma irónica sino melancólica en la interacción de encontrar e inventar. Él desea que la magia esté realmente en las cosas y en las personas y no sólo atribuida a ellas. Que la realidad detrás de la realidad tal vez solamente existe en nuestra imaginación es para él un dato decepcionante. Los románticos han interpretado esta tensión entre realidad e imaginación como la «duplicidad de todo ser», en expresión de E. T. A. Hoffmann, quien a menudo presenta figuras que no son totalmente compactas y por ello se escapan a lo imaginario. Con frecuencia les sucede, como al Philip de Nooteboom, enamorarse de una mujer de la que han oído hablar o cuyo retrato han visto. La manera en que Philip conoce a la muchacha china, a través de los relatos del monje fugado Maventer, para luego buscarla en la realidad, es un motivo romántico.
La «duplicidad de todo ser», la tensión entre fantasía y realidad, hace que la vida sea como andar por la cuerda floja. En cualquier momento podemos caernos. O bien, lo que a pocos sucede, del lado del mundo hermético de la imaginación, de una locura poética, de un mundo cerrado de fantasía; nos ensimismamos en los mundos de nuestra imaginación e intentamos mantener fuera la realidad, trazamos un círculo mágico a nuestro alrededor, un sistema inmunológico que impida entrar a las exigencias de la realidad. O bien, lo que es más frecuente, caemos del lado del mundo igualmente hermético, sólo que mucho más limitado, de un comedido principio de realidad que no conoce nada más que la obligatoriedad del mundo exterior. Es la locura racional de la búsqueda de lo real.
Aquéllos se sumergen en la fantasía, éstos en la realidad. No soportan la tensión desgarradora entre fantasía y realidad, esa «duplicidad» que E. T. A. Hoffmann describió así: «Existe un mundo interior, y también la fuerza espiritual para contemplarlo con total claridad, en el fulgor más pleno de la vida más animada, pero es nuestra herencia terrenal que el mundo exterior que nos envuelve actúe como la palanca que pone en marcha esa fuerza. Las apariencias interiores brotan en el círculo que las exteriores forman en torno a nosotros y que sólo el espíritu es capaz de entrever en oscuros y misteriosos presentimientos».
La novela Philip y los otros está impregnada de la conciencia de esta «duplicidad»: ya se abandone la fantasía por la realidad, ya la realidad por la fantasía, la tensión permanece y se soporta con el sentimiento de la melancolía. El espíritu de esta novela es, de una manera amable, demasiado serio para conservar una plácida ironía ante tan dolorosas contradicciones.
El extraño tío, Antonin Alexander, con su gorrilla judía y las sortijas cuyo oro es cobre y cuyos rubíes y esmeraldas no son más que piedras rojas y verdes, este tío da al muchacho en su primera visita una lección que éste nunca olvidará: somos dioses malogrados, dice, «hemos nacidos para convertirnos en dioses y para morir; es una locura […] siempre acabamos atascados en algún tramo del camino». El tío calla y, al cabo de un rato, se pone en pie y exclama: «Venga, vamos a celebrar una fiesta». Y entonces se celebra una de esas «fiestas» de las que la novela está sembrada como de flores.
¿Qué es una «fiesta»? Es un pequeño y discreto ritual que expresa los «misteriosos presentimientos» de los que habla Hoffmann, algo a un tiempo descomunal y tierno, elevado y sencillo, por ejemplo lo que desea Philip: «Ir en autobús al atardecer, o de noche […]. Sentarme junto al agua, caminar bajo la lluvia y a veces besar a alguien».
Philip, pues, celebra la primera fiesta con su tío Antonin Alexander y la última con la joven china. En Nyhavn, junto a Copenhague, los dos suben a una barca por la noche. Se dan nombres nuevos y reciben a su séquito, compuesto por los poetas y compositores a los que aman. Al final los rodean varias barcas con caballeros de la Antigüedad a bordo, una pequeña orquesta, aquí y allá se descubre a los pelirrojos Vivaldi y Scarlatti con sus pelucas plateadas a la luz de la luna. Cuando la música deja de sonar, se oye el murmullo de los hombres que están en las barcas, «y al rayar el alba, cuando la ciudad empezó a palidecer, partieron los botes y nosotros regresamos, caminando al filo del agua hasta donde estaba la gente».
¿Cuánta realidad hay en esas «fiestas»?
En esta primera novela, las «fiestas» son disposiciones que viven por la fuerza de la fantasía y, por así decirlo, son recortadas de la cotidianidad habitual. El círculo que la muchacha china traza a su alrededor en la arena es símbolo de ello.
Pero la imaginación puede ser más poderosa todavía; no se limita a trazar su círculo mágico sino que contagia a la realidad de tal modo que al final lo imaginado y lo soñado son algo que no se puede zarandear sin causar el derrumbamiento de la realidad. Este descubrimiento determina la obra posterior de Nooteboom. ¿Cómo iban las personas reales, pregunta en un ensayo sobre La ficción europea, «a hacer comprensibles unas a otras los problemas de su breve y efímera vida, si no dispusieran de las palabras clave que las personas imaginarias les presentan continuamente en la forma de sus nombres? ¿Se podría aún hablar de duda sin despertar a Hamlet de su sueño, sería posible aún aludir a ciertas formas de promiscuidad si Don Juan no estuviera dispuesto a hacer horas extraordinarias noche y día, no está Josef K. detrás de todos los periodistas de tercera que se sienten obligados a decir algo sobre la burocracia o el terror del Estado totalitario?».
Efectivamente: no podemos separar nuestra naturaleza de nuestra cultura. Lo que experimentamos y hacemos, también la relación personal con uno mismo, se mueve en el horizonte de las grandes invenciones cuya influencia sobre nosotros tomamos por nuestro yo. Hasta hace poco todavía citábamos el invento mítico de Edipo para dar forma a nuestras oscuras obsesiones y complejos, y nunca llegaremos a saber si el complejo de Edipo habría existido sin Edipo. No sólo en el alma, también en la política domina la invención. El socialismo realmente existente o el fascismo fueron unas invenciones grandes y atroces, unos mitos que organizaron y sojuzgaron a la realidad. Allá donde levantemos la vista, nada más que imaginaciones. Y ¿en qué mundo viven aquellos que se pasan de la mañana a la noche sentados delante de la pantalla? ¿Cuán real es la realidad en la época de la telecomunicación? El universo de las invenciones se amplía y es probable que, mientras tanto, la capacidad inventiva de la poesía haya venido a hallarse por ello en una situación más difícil, porque se encuentra con una competencia aplastante aunque trivial.
Cuando Nooteboom, en su libro sobre España El desvío a Santiago, reflexiona sobre Cervantes, recuerda la época heroica de la poesía, cuando ésta era todavía sin discusión la reina del mundo de las invenciones. Cuenta que quiere seguir las huellas de Cervantes, pero que siempre se ve conducido a las huellas de don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, como si fuesen éstos y no Cervantes los que vivieron realmente. Sea como fuere, conocemos el semblante de don Quijote pero no el de Cervantes, y aún hoy se puede visitar la casa de Dulcinea con su mobiliario, amorosamente conservado. «Para alguien cuya vida es escribir, un momento memorable. Entrar en la auténtica casa de una persona que jamás ha existido no es ninguna bagatela».
Don Quijote, como es sabido, se dejó engañar por su imaginación: creyó que los molinos de viento eran gigantes. Sin embargo, como este caballero de la triste figura ha llegado entretanto a ser más real que su inventor, la imaginación ha triunfado al final. Como héroe de la imaginación, a don Quijote se le ha hecho justicia tras un rodeo por la historia de la repercusión de la obra: eran gigantes y no molinos. Y él ha vencido.
Esas ideas desarrolla un Nooteboom que en el ínterin ha pasado al otro lado del romanticismo, de la melancolía a la serena ironía.
*
Así era cuando lo conocí personalmente. Sin embargo, me sorprendió el distanciamiento con que hablaba de su primer libro. Lo describió como «un libro excesivamente efusivo». Sentí la necesidad de defender al libro contra su autor. Como luego supe, le ocurrió algo similar con los estudiantes de Berkeley: «Estaban verdaderamente enfadados conmigo», me explicó, «y de pronto tuve la sensación de que el joven escritor de antaño estaba entre ellos y se había aliado con ellos contra mí, el viejo escritor».
¿Qué había sucedido entretanto? Nooteboom me contó cómo le vino la idea de este libro y cuál fue el resultado.
Había abandonado prematuramente una escuela conventual católica –por eso rondan por sus relatos monjes fugados y no fugados y de ahí también el juego con la metafísica–; no «encajaba», como él dice, el ceremonial le atraía pero no el dogma. Ganó su primer dinero trabajando en un banco de Hilversum. Después de un viaje por Francia haciendo autostop, en 1953, escribió de un tirón el primer capítulo de Philip y los otros. Un editor mostró interés y le dio un anticipo. Pudo por fin escribir la novela, que causaría sensación en Holanda.
Con este «libro inocente» se convirtió, pues, Cees Nooteboom en escritor. Ya algo famoso y elogiado anduvo por Amsterdam, un «dandi sin dinero», dice, con chaqueta de terciopelo, bufanda multicolor y bastón. Pronto puso pies en polvorosa; en cierto modo sigue los pasos del héroe de su novela, pues, por una muchacha de Surinam, se enrola como marinero y navega al Caribe, escribe poemas, reportajes, relatos breves. Pero este primer libro poéticamente ligero pesó mucho sobre él. Traté de entenderlo: la publicación puede ser también una especie de desposeimiento. Lo que antaño salió de uno viene ahora a su encuentro desde fuera, como obligación de escribir simplemente porque antaño empezó a hacerlo. El embrollado tráfico de frontera entre literatura y mentira, la autoadministración de las obsesiones propias. Sea como fuere, Cees Nooteboom tuvo que liberarse de esta primera novela escribiendo en 1963 otra cuyo tema es, sin tapujos, el hastío de la literatura: El caballero ha muerto. Una «despedida de la literatura» denomina Nooteboom a esta novela, «pensé: ahora está dicho todo, ya no puede ser».
Lo que ya no podía ser era escribir novelas, y así fue durante diecisiete años. Pero en su lugar publicó poemas y sobre todo libros de viajes de carácter poético, un género al que dotó de nuevo esplendor.
Con su despedida temporal de la novela había establecido una distancia que le hacía falta para poder volver a la novela con una ligereza, una sabiduría e incluso una ironía nuevas. Cuando todo está dicho es posible intentar decir lo que con ello se ha dicho en realidad. En 1980 apareció Rituales. En Holanda se habló entonces de la vuelta del novelista Cees Nooteboom. Esta novela, cuyo arte comparó Mary McCarthy con el de Nabokov, tiene también para el propio Nooteboom la importancia de un opus magnum. Su plan originario era más extenso. El relato Una canción del ser y la apariencia formaba parte de él, así como muchas otras cosas que suprimió. Entre la temprana genialidad de Philip y los otros y Rituales, veinticinco años posterior, hay una ruptura, pero también continuidad. La ruptura se expresa en la actitud: la añoranza y la melancolía no han desaparecido del todo, sino que se han retraído. La continuidad se deja ver en el tema del ritual. La primera novela celebraba el ritual de la fiesta poética. Ahora se cuenta que en nuestros días hay gente que extrae de la vida, y las fortifica, unas islas de trascendencia –eso son exactamente los rituales– contra el tiempo, ya corra veloz o fluya perezosamente, que todo lo absorbe. Lo que ocurre siempre en esta novela –una especie de murmullo básico de la existencia, ante el cual se destacan las diferentes melodías de la vida– sigue siendo siempre audible. La novela es una variación sutil y narrativamente virtuosista sobre el tema del ser y la nada.
En el sur de Marruecos, al borde del desierto, en cierta ocasión –me contó Nooteboom– se sintió invadido por un terrible pavor que le siguió afectando durante muchos años: el repentino terror de pensar que nos agitamos en un vacío sin límites. Diminutos, insignificantes y sin embargo, de un modo escandaloso y ridículo, persuadidos de nuestra propia importancia.
En Philip y los otros se nos arrastra a las tiernas y frágiles fiestas, se nos permite participar en ellas por un instante, cuando el cielo y la tierra se tocan. En Rituales, sin embargo, somos espectadores del juego desde fuera, una galería de interpretaciones del absurdo más o menos forzadas. En el «hermoso y vacío universo», uno, enemistado con el resto del mundo, se aferra a su pequeño yo, se encierra en un extraño ritual que debe desafiar al tiempo que pasa. Una defensa contra la exigencia del mundo. Otro quiere liberarse de su individualidad, busca el vacío, el Tao. Una defensa contra la exigencia de tener que ser yo. Una taza de té vacía no está aún lo bastante vacía, él la rompe y luego se mata. El narrador ficticio es alguien que empieza a vivir sobreviviéndose a sí mismo. Así que se pasea por el escenario de Amsterdam de los años setenta, observa los rituales de los demás, siente la atracción que emanan y el deseo de resistirse a ella. Desde luego Rituales no es un libro excesivamente efusivo, pero hay en él pasajes en los que uno quiere apostar a que dentro de un momento va a reaparecer Philip con su muchacha china.
Para mí, en todo caso, este Philip de la primera novela mágica aún no ha muerto. Lo veo rondar todavía por la obra de Nooteboom, sobre todo allí donde haya juegos, rituales, fiestas; es un aparecido. Desde luego, se ha hecho mayor, tiene la edad, por ejemplo, del narrador de la novela En las montañas de Holanda. Éste se ha apretujado en un banco del aula vacía, ha puesto por escrito su narración y ahora teme que los niños puedan volver de improviso del recreo y ver allí sentado al infectado por la edad, «que quizá ya huele un poco a muerte» y precisamente por eso quiere vivir en un mundo «en el que las reglas generales de los mayores aún no tienen validez, en el que la existencia aún no es historia cierta, un mundo en el que aún está todo por suceder».
El narrador sale al patio de la escuela. En él los niños han dibujado en el suelo con tiza las cuatro esquinas del juego del cielo y el infierno. Alfonso Tiburón de Mendoza, así se llama el narrador, ya no sabe exactamente cómo se juega a este juego. Empieza a saltar, entre el cielo y el infierno, con la gozosa sensación de poder seguir urdiendo infinitamente una historia finita.
Sí, quiere escribir sobre Dios alguna vez, dijo Nooteboom una tarde de domingo mientras estábamos sentados en la arena brandenburguesa hablando de su primera novela. Y al decirlo guiñó los ojos, no sé muy bien si por el sol o por la ironía.
Rüdiger Safranski
(trad. del alemán de María Condor)
Philip y los otros
Ces povres resveurs, ces amoureux enfants.
Constantijn Huygens
Je rêve que je dors, je rêve que je rêve.
Paul Éluard
Libro primero
1
Mi tío Antonin Alexander era un hombre extraño. Cuando lo vi por primera vez, yo tenía diez años y él unos setenta. Vivía en el Gooi, en una casa fea e inmensamente grande, abarrotada de muebles rarísimos, inútiles y horribles. Yo era aún muy pequeño y no llegaba al timbre. No me atrevía a golpear la puerta ni a hacer sonar la tapa del buzón, como hacía siempre en todas partes, así que, como no sabía qué hacer, decidí dar una vuelta alrededor de la casa. Mi tío Alexander estaba sentado en un sillón desvencijado, de terciopelo morado, raído y cubierto con tres tapetes amarillentos. Era en verdad el hombre más extraño que jamás había visto. Lucía un par de anillos en cada mano, y sólo al cabo de seis años, cuando fui a su casa por segunda vez, entonces para quedarme, advertí que el oro de los anillos era cobre y que las piedras rojas y verdes («Tengo un tío que lleva rubíes y esmeraldas») eran de cristal de colores.
–¿Eres Philip? –preguntó.
–Sí, tío –respondí a la figura del sillón. Tan sólo le veía las manos, la cabeza permanecía en la sombra.
–¿Traes algo para mí? –volvió a decir la voz. Yo no había traído nada y contesté:
–Me parece que no, tío.
–Deberías haber traído alguna cosa ¿no crees?
Creo que aquel comentario no me sorprendió. Tenía razón: una visita debía traer algún regalo. Solté mi maletita y regresé a la calle. Había visto unos rododendros en el jardín vecino al de mi tío, así que con gran cuidado, atravesé la verja y corté unos cuantos con mi navaja.
Me encontraba por segunda vez firme frente a la terraza:
–Le he traído flores, tío.
Se puso en pie y pude contemplar su rostro por primera vez.
–Muy agradecido –hizo una leve reverencia–. ¿Y si celebramos una fiesta?
Sin esperar mi respuesta, me llevó de la mano hacia el interior de la casa. En algún lugar encendió una pequeña lámpara que inundó de una luz dorada la singular estancia. En mitad de aquella sala se apiñaban varias sillas y arrimados a las paredes había tres sofás, ocultos bajo un montón de suaves almohadones de color beige y gris. Contra la pared, cuyas puertas daban a la terraza, había una especie de piano, un clavicordio, según supe más tarde.
Me hizo dirigirme hacia un sofá y exclamó:
–¡Échate y coge tantos cojines como quieras!
Él se tendió en el sofá situado en la pared de enfrente, y entonces dejé de verlo, pues me lo impedían los altos respaldos de las sillas que había entre ambos.
–Tenemos que celebrar una fiesta –dijo–. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
A mí me gustaba leer y mirar láminas, pero pensé que ésas no eran cosas de fiesta, así que me callé y reflexioné un instante antes de contestar:
–Viajar en autobús al atardecer, o por la noche –esperé una señal de aprobación, que no se produjo, y continué–: Sentarme junto al agua, caminar bajo la lluvia y a veces besar a alguien.
–¿A quién? –me preguntó.
–A nadie en particular –afirmé, aunque no era cierto.
Lo oí levantarse y aproximarse a mi sofá.
–Vamos a celebrar una fiesta –me dijo–. Primero iremos hasta Loenen en autobús, y después de vuelta hasta Loosdrecht. Allí nos sentaremos junto al lago y a lo mejor nos tomamos algo. Después volveremos a coger el autobús de regreso a casa. ¡En marcha!
Así aprendí a conocer a mi tío Alexander. Tenía un rostro macilento y ajado, cuyas arrugas caían en vertical. Su nariz era hermosa y estrecha; y sus pobladas cejas, negras y encrespadas, como el plumaje de los pájaros viejos.
Tenía mi tío Alexander una boca ancha y rosada, y solía cubrirse con un casquete judío, aunque él no lo era, y creo, sin estar seguro, que no tenía pelo bajo la gorreta. Aquella noche celebré la primera auténtica fiesta de mi vida.
Apenas había nadie en el autobús y pensé: un autobús por la noche es como una isla en la que vives casi en soledad. Puedes ver tu cara reflejada en los cristales y distinguir las conversaciones de la gente, como suaves matices, por encima del ruido del motor. Las pequeñas luces amarillas alteran los objetos de dentro y de fuera, y el níquel de las ventanillas vibra por los guijarros de la carretera. Como hay tan poca gente el autobús apenas se detiene. Puedes entonces imaginarte su aspecto desde fuera, avanzando a lo largo el dique con sus grandes ojos delante, los rectángulos amarillos de las ventanas y las luces rojas detrás.
Mi tío Alexander no se sentó a mi lado, sino en el extremo opuesto, porque según me confesó, «si hay que hablar entre nosotros, ya no es una fiesta». Y es cierto. Veía su imagen reflejada en la ventana, detrás de mí, y aunque parecía dormir, sus manos se deslizaban de un lado a otro sobre el maletín que llevaba consigo. Me habría gustado preguntarle por el contenido del maletín, pero supuse que no me lo diría.