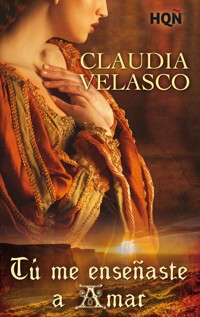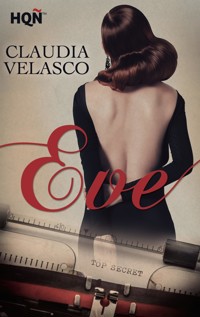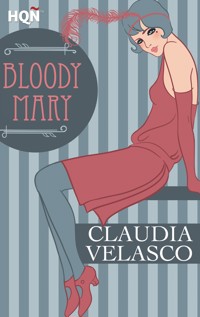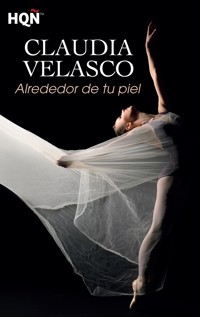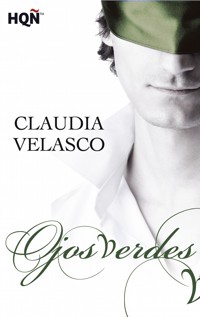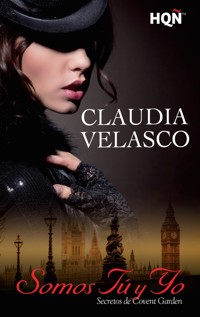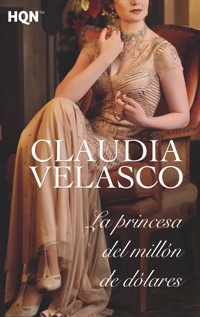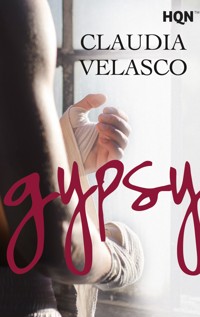4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Gypsy Paddy O'Keefe Jr. regresa a Dublín, después de estudiar y trabajar dos años en Estados Unidos, contento de poder volver a su relajada y divertida existencia en casa, donde su papel como nieto mayor de un conocido patriarca gitano ha marcado su destino desde que nació. A los veintisiete años, muy satisfecho de la vida que ha llevado hasta el momento, empieza a plantearse la necesidad de buscar una mujer con la que planear un futuro en común. Ni en sueños imaginó que la chica perfecta para su propósito no estaría dispuesta a aceptar sin una brizna de prejuicios su origen gitano irlandés. Los recelos de esta española que llega a Dublín para trabajar de au pair mientras se paga un máster en Literatura Medieval, pondrán al irlandés ante un complicado reto que no está tan seguro de si vale la pena afrontar. Gypsy es la tercera y última parte de Spanish Lady, tras Ojos verdes, y nos lleva de vuelta a Dublín, al peculiar mundo de los gitanos irlandeses y sus tradiciones. En esta ocasión lo veremos a través de los ojos de Úrsula Suárez, una joven española difícil de deslumbrar y dispuesta a hacer todas las preguntas necesarias para tratar de comprender y asimilar un mundo del que no sabe nada y del que no sabe, tampoco, si está dispuesta a entrar a formar parte simplemente por amor. Nosotros y el destino ¿Qué papel juega el destino en nuestras vidas? ¿Existe el libre albedrío? ¿El azar? ¿Las casualidades o las causalidades? ¿Podemos planificar nuestras vidas y esperar que aquello que tenemos perfectamente controlado se mantenga inamovible para siempre? Irene Guzmán creía en la planificación, la voluntad, la tenacidad y el trabajo duro para controlar su ordenada existencia, hasta que el desembarco de un poderoso grupo editorial sueco en la empresa donde ejerce como periodista altera su vida profesional, y, más importante, su peculiar vida familiar en la que su hijo es el centro de su universo. Madrid, Estocolmo, inseminación artificial y el amor más inesperado aparecen en esta historia donde el destino, creamos o no en su poder, despliega su magia poniendo las cosas en su sitio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack HQN Claudia Velasco, n.º 266 - Julio 2021
I.S.B.N.: 978-84-1375-999-9
Índice
Créditos
Índice
Gypsy
Portadilla
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Nosotros y el destino
Portadilla
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Para Anna Casanovas. Gran escritora, compañera, amiga y consuelo en las horas difíciles. Muchas gracias por ayudarme a encontrar las baldosas amarillas.
Prólogo
–Hola, Steve, ¿qué ha pasado?
Steve McMurray, un escocés duro pero buenazo, el mejor entrenador de rugby que hubiera tenido jamás, se giró hacia él y señaló a Michael con el pulgar. El pequeñajo, que estaba hasta arriba de barro, cuadró los hombros y le clavó los ojos claros sin abrir la boca.
–¿Dónde está tu padre, Paddy?
–He venido yo. ¿Qué ha pasado?, ¿estás bien, Mike? –Michael asintió y a una seña del entrenador se acercó a ellos seguido por otro jugador del equipo.
–Se han peleado y O’Keefe le ha dado una soberana paliza a Morrison, está expulsado del entrenamiento y ya me pensaré yo cuando lo dejo volver.
–¿Pero qué ha pasado? –miró de reojo al tal Morrison, que era hijo de un conocido del barrio y luego a su hermano, que seguía tieso como un palo–, ¿eh?
–Cosas de críos, pero no quiero peleas entre mis jugadores, en este equipo…
–Me dijo una palabrota –soltó Michael y el entrenador lo miró frunciendo el ceño.
–¿Te he dado permiso para hablar, O’Keefe?
–No, señor, pero Morrison me dijo una palabrota.
–No es verdad y casi le rompe la nariz… –de la nada apareció la madre del supuesto agredido y Paddy se giró hacia ella con los ojos entornados–, y le saca media cabeza, no es justo y exijo…
–Me dijo gitano de mierda.
–¡¿Qué?! –El entrenador McMurray dio un paso atrás y miró a Morrison con las manos en las caderas–. ¿Es eso verdad, Kevin?
–Él me placó primero y…
–¡¿Qué?! –repitió McMurray cada vez más enfadado y Paddy suspiró mirando a su hermano–. Estáis los dos expulsados del entrenamiento, tú por insultar y el otro por pegar. No quiero oír ni una palabra más y si se repite algo semejante os echo definitivamente de mi equipo, ¿entendido?
–Pero… –la señora Morrison quiso intervenir y Paddy se metió las manos en los bolsillos– al menos que se disculpe, no puede ser… el rugby es un deporte de equipo… solo tienen siete años, no quiero ni pensar cuando tengan quince, es…
–En eso tienes razón, Doris, van a disculparse ahora mismo. –Miró a Michael y él bajó la cabeza–. Vamos, O’Keefe.
–No.
–¿Cómo dices?
–Que no.
–La madre que te…
–Está bien –Paddy dio un paso al frente y miró a su antiguo entrenador levantando las cejas–, el que empezó la pelea fue Morrison, lo sabes, si se disculpa primero, Michael lo hará después.
–Pero Paddy… –susurró el pequeñajo.
–Cállate… –Ni lo miró, fijó los ojos en Kevin Morrison, que era un cabroncete muy retorcido, lo sabía todo Dios, así que McMurray asintió y luego le hizo un gesto para que hablara.
–Perdona, Michael. Lo siento.
–Michael –ordenó Paddy sin apartar la vista de Morrison y él obedeció sin rechistar.
–Yo también lo siento.
–Muy bien, daros la mano –intervino el entrenador y los acercó agarrándolos por el cuello. Paddy observó como su hermanito pequeño miraba al otro con cara de asesino mientras le estrechaba la mano y no pudo evitar sonreír. Luego miró a la señora Morrison y le guiñó un ojo, gesto al que ella respondió sonrojándose hasta las orejas.
–Vale, todo en orden, buenas tardes –susurró la mujer y desapareció llevándose a su hijo por el pescuezo camino del coche.
–Paddy, escucha –McMurray lo detuvo y le palmoteó el brazo–, tengo a Michael en mi equipo, aunque no sea de este colegio, porque apunta maneras y porque es un O’Keefe, pero como vuelva a tener un follón parecido tendré que expulsarlo, te lo digo en serio.
–No volverá a pasar, entrenador, yo me ocupo.
–Es la segunda vez este mes que acabamos separándolo de otro jugador, aunque, claro –se rascó la barbilla–, el anterior era de un equipo rival, pero pegarse con un compañero no está bien y no pienso tolerarlo.
–Vale.
–Además, dile a tu padre que lo saque de una puñetera vez de ese colegio pijo donde lo lleva y lo traiga aquí, así todo sería más sencillo.
–Está bien, Steve… y me ha encantado verte, hasta otra. –Le dio la mano, agarró a su hermano por el hombro y lo sacó del campo camino del coche–. Te la has cargado, Michael.
–¡¿Qué?! –Se revolvió indignado y lo miró a los ojos–. Kevin Morrison siempre me dice palabrotas.
–Ese capullo se merecía un buen tortazo, no lo digo por él –suspiró–, ¿por qué has hecho que me llamaran a mí?
–Papá está de viaje y mamá se enfada mucho.
–Vale ¿y ahora qué le digo yo a tu madre?
–No sé.
–Pues eso, yo tampoco sé. Joder, macho, es que eres de lo que no hay… –respiró hondo–, y te digo una cosa, si te gusta el rugby de verdad y quieres seguir entrenando con McMurray no vuelvas a pegarte con un compañero, ¿queda claro?, ni siquiera con el idiota de Morrison. No vale la pena y a palabras necias oídos sordos, ¿entiendes?
–Sí. –Bajó la cabeza y Paddy sintió una ternura enorme en el pecho, era tan pequeño y tan guerrero, y se preguntó cuántas veces más en el futuro tendría que acudir para sacarlo de embrollos semejantes… miró al cielo y sonrió.
–Vale, tranquilo… –Le revolvió el pelo rubio lleno de barro, agarró el móvil y llamó a su madrastra pensando en una excusa plausible–. Hola, Manuela, ¿qué tal?
–Hola, Paddy, bien ¿y tú…?
–Bien, mira, es que andaba por el barrio y me he pasado por el campo del cole para ver el entrenamiento de Michael, así yo te lo llevo a casa.
–¿En serio? Sería estupendo, Paddy, tu padre sigue en París y…
–Vale, genial, yo me ocupo, ¿y el resto de la tropa?
–Todo controlado, no te preocupes, a Liam lo tengo en el restaurante, tenía clase de pintura aquí al lado y ya lo he recogido, solo me faltaba Michael.
–Vale, pues, tú tranquila, yo te acerco al enano.
–Eres un cielo, Paddy, muchas gracias.
–De nada, un beso. –Colgó y miró a su hermano otra vez–. Y tú no sonrías tanto porque habrá que decírselo antes de que la madre de Morrison u otra cotilla se lo largue en el próximo entrenamiento ¿sabes?, así que andando que es gerundio y prepárate para una buena charla.
–¿No podemos esperar a que vuelva papá?
–Vale, pero… –le extendió el móvil– llámalo ahora y se lo vas contando.
–Jooooder, Paddy.
–Esa boquita, enano, esa boquita.
Capítulo 1
La casa no estaba mal, en realidad era muy bonita, grande y luminosa, pero estaba hecha un asco y no pensaba remediarlo, no era su trabajo, limpiar no entraba dentro de sus obligaciones y no pretendía hacerlo. De eso nada, susurró, mirando el desastre de salón que tenían, la escalera llena de porquería y los muebles llenos de pegotes. Se trataba de poner límites y el primero era ese, diferenciar sus labores de au pair con los de una asistenta, y no es que le importara ejercer de asistenta, para nada, pero no le pagaban por esa labor, le pagaban para cuidar de los dos niños y enseñarles español, nada más. Ya bastante hacía ocupándose de su ropa y de sus comidas.
–¡Eh! –llamó su jefa y ella se giró para mirarla a la cara. La señora Donnelly era una afortunada empresaria, según decía todo el mundo, pero un desastre total en el gobierno de su casa, sus hijos y su marido, y Úrsula la observó con paciencia. Ni siquiera se había quitado el abrigo, llevaba dos horas en casa y seguía con el abrigo puesto–. Mañana vendrán unos amigos a cenar, ¿sabes cocinar?
–¿Cómo dices? –Parpadeó– . No, claro que no.
–Jo, pues habrá que contratar un catering, ¿conoces alguno?
–¿En Dublín? Solo llevo diez días aquí.
–Es cierto, es que… como se entere Francis, me mata, lo organizamos hace un mes y la alarma de la agenda me avisa hoy, vaya desastre, ¿dónde demonios podré conseguir un buen catering a estas horas?
–Son las nueve de la noche, dudo mucho que uno para mañana.
–Claro, puede ser, pues me los voy a llevar a cenar fuera, llama al italiano de siempre y reserva para cuatro.
–Beatrice… –metió la ropa en la lavadora y caminó hacia ella, suspirando– no sé de qué italiano me hablas, llevo diez días con vosotros y en todo caso, y sintiéndolo mucho, no creo que deba ocuparme de esas cosas.
–¿Ah, no? –se quitó las gafas–, claro, disculpa, voy a llamar a mi secretaria para que se encargue. –Agarró el móvil y marcó el número de su asistente como lo más normal del mundo, aunque era tardísimo. Úrsula pensó en la pobre Rose, la secretaria, maldiciéndola desde su casa y volvió a la cocina para recoger un poco el estropicio de la cena–. No lo coge.
–¿Qué? –la miró de reojo–, ¿y no es más fácil que llames tú directamente al restaurante?
–Es que no recuerdo cómo se llama. Es igual, ya veremos, ¿qué tal hoy con los niños?
–Bien, todo perfecto, aunque la profe de Tommy, la señora McHiggins, quiere hablar contigo, dice que te ha mandado varios emails.
–Vete mañana y hablas con ella.
–¿A qué hora?
–Pues no sé, a la que puedas.
–Después del cole tienen entrenamiento y dentista y por la mañana estoy en la facultad, no puedo y, además, creo que quiere hablar con los padres, no conmigo.
–Es una pesada esa McHiggins… ¿por qué no hará su trabajo y nos deja a los demás en paz?
–¿Y tú por qué no haces el tuyo como madre? –susurró Úrsula viendo como se largaba al salón apartando los juguetes de los niños con el pie.
Ir a Dublín de au pair había sido una idea estupenda. Trabajando con una familia nativa podría practicar el inglés, ahorrarse el alojamiento y la comida, y el trabajo grueso solo le ocupaba las tardes, así que por las mañanas podría asistir al curso de Postgrado en Literatura, Lenguaje y Cultura Medieval que impartía el Trinity College y que le costaba un riñón. Había conseguido una beca para pagar el curso, pero no alcanzaba para pagar su manutención, y como varias amigas suyas ya habían sido au pairs en Irlanda, y a ella le encantaba Irlanda, había hecho todas las gestiones y ahí estaba, de au pair en casa de los Donnelly, un peculiar matrimonio que en cuanto había pisado la casa, le habían encasquetado a sus dos hijos, Tommy y Evan, a la desesperada y no habían vuelto a ocuparse de ellos.
La señora Donnelly era la típica tía inútil que se había pasado toda la vida delegando en todo el mundo y no sabía ni hacerse un café. Siempre que estaba en la casa le estaba encargando tareas, hasta las más nimias, como llamar a un restaurante para reservar una cena para cuatro, y si ella se negaba, cogía el móvil y llamaba a su asistente. Una inútil. Era descuidada y desorganizada, capaz de sacar un refresco de la nevera, beber y dejarlo en la encimera sin la tapa, tan tranquila, incapaz de cerrarlo como es debido, como haría todo el mundo, y devolverlo a su sitio para que lo pudieran disfrutar los demás. Eso era mucho pedir para ella y Úrsula empezaba a arrepentirse de haber elegido a esa familia precisamente como sus jefes y se estaba planteando llamar a la agencia y pedir otro destino, pero le daba pena, sobre todo por los niños, que tenían doce y siete años, y no tenían culpa de nada.
Milagrosamente, Tommy y Evan eran unos chicos encantadores y bastante educados, fruto del rosario de niñeras y au pairs que habían tenido desde muy pequeños, y les estaba cogiendo cariño. Milagrosamente, también, esos niños sobrevivían al desastre de padres que tenían y aunque jamás los había visto pasar más de diez minutos con ellos, eran muy respetuosos y muy obedientes, y se le partía el alma en dos cuando pensaba en abandonarlos otra vez a su suerte, porque si su madre era un desastre, su padre era incluso peor. El doctor Donnelly, Francis como le pidió que lo llamara, era el típico cincuentón machista e inútil que dejaba todo en manos de su mujer sin plantearse, ni en sueños, que ella era todavía más incompetente que él. Un verdadero caos.
Así que no quería dejar a los niños solos otra vez, ya llevaban tres au pairs diferentes en el último año y le parecía una crueldad tirar la toalla tan pronto, pero, eso sí, pretendía poner límites, marcar territorio y decir no a todo lo que se saliera de sus obligaciones. No iba a tragar con las órdenes sin ton ni son de su jefa y ya estaba echándole un pulso a diario. No iba a ceder, por agotador que fuera, y si no lo entendía ese sería su problema, no el suyo, porque a ella solo le bastaría plegar y largarse sin más. Fin de la historia.
–¡Oye! –gritó Beatrice, que era incapaz de aprenderse su nombre, y ella se quedó en su sitio, metiendo los platos en el lavavajillas– mañana hay que llevar a mi madre al fisio, puedes hacerlo antes de que salgan los niños del cole y…
–¿Disculpa? –Cerró el lavavajillas y se puso las manos en las caderas.
–Es en Dame Street, mejor que vayáis en taxi, el tráfico…
–No voy a llevar a tu madre a ninguna parte, soy la cuidadora de tus hijos, no de toda la familia y tengo clase hasta las dos, como todos los días.
–¿Qué? –Beatrice Donnelly la observó como si la viera por primera vez y se guardó el papelito con las señas–. ¿No puedes faltar a la última hora?
–Por supuesto que no y otra cosa… –miró ostensiblemente la cocina–, no estoy aquí para limpiar, no entra en mis obligaciones. Si te parece mal podemos revisar las condiciones de mi contrato y verás que solo estoy aquí para enseñar español y cuidar de Tommy y Evan, todo lo demás sobra.
–No tienes que hacer nada.
–Pero alguien debería hacerlo, mira lo sucio que está todo, es casi un peligro sanitario. –La mujer miró a su alrededor y Úrsula aprovechó para escaquearse hacia su cuarto–. Buenas noches.
–Llama mañana a Pearl, la asistenta, y le dices que venga todos los días. –Oyó que comentaba por encima del ruido del lavavajillas.
–Llámala tú, que para eso eres la dueña de la casa.
Salió al patio trasero, cruzó el jardincito y entró en su apartamento independiente muy cansada. Afortunadamente, le habían asignado un alojamiento fuera de la casa, que había sido el principal motivo para quedarse con los Donnelly, y le encantaba. Era pequeñito, pero estaba impoluto, olía muy bien y disponía de baño privado, tele por cable, un escritorio grande, armario y una librería bastante decente. Era su rinconcito en el mundo y ahí nadie la podía molestar. Echó la llave, encendió la tele y en seguida le entró una llamada al móvil, contestó y se tiró en la cama.
–Hola, cariño.
–¿Qué tal?
–Agotada, pero ya estoy en casita, ¿y tú?
–Hoy diez horas, no puedo más.
–No te mates, Javi, por Dios… –suspiró, pensando en su novio, el de toda la vida, que estaba preparando oposiciones para abogado del estado en Valladolid–, si no estás despejado no rindes, lo sabes.
–Queda muy poco.
–Lo sé, pero mejor paso a paso.
–¿Qué tal todo?
–Con la familia igual, esto es una locura, pero al menos he encontrado un gimnasio para ir a entrenar, me he inscrito. Ahora tengo que esperar a que me confirmen la plaza.
–Genial, ¿y qué tal la uni?
–Muy bien, hoy estuvimos en la biblioteca del Trinity College viendo el Libro de Kells con el señor Flanaggan, flipas.
–Flipas tú, que te van estas cosas.
–Ya…
Capítulo 2
–No quiero cambiar el coche, Cillian. –Giró en la calle de su padre y a lo lejos lo vio llegando a casa. Todos los días salía a correr con Russell, el precioso golden retriever que le habían regalado unos clientes y que era la locura de los niños, y se imaginó que faltaba poco para la cena. Miró la hora y comprobó que ya eran las seis de la tarde–. Mira, no me vas a convencer, me gusta mi cacharro y pienso seguir invirtiendo en él.
–Estás loco, primo, tengo un Hummer perfecto para ti.
–¿Y para qué quiero yo un coche que no se puede llevar por la ciudad? Vivo en St. Stephens, ¿recuerdas?
–Porque mola muchísimo y serás el terror de las nenas.
–Ya. –Se echó a reír–. No me interesa y ahora te dejo, me entra otra llamada y, además, me esperan a cenar en casa de mi padre.
–Vale, Paddy, tú mismo, adiós.
–Adiós. –Dio a la tecla de retener llamada, aparcó el jeep y respondió ya con el coche detenido–. Hola, preciosidad.
–¿Preciosidad? Serás hijo de puta, Paddy.
–Oye, no te metas con mi madre –bromeó, pensando en el acento de Britanny, esa norteamericana tan pija que lo seguía acosando desde Nueva York. No le gustaba un pelo, le resultaba muy molesto y suspiró decidido a colgar–. ¿Qué tal estás?
–Pues jodida. –Se echó a llorar–. Te echo mucho de menos, puedo ir a Dublín esta misma noche, pero si no me lo pides, no pienso mover un puto dedo por ti.
–No te lo voy a pedir, así que no te molestes.
–Eres un cabrón.
–Pero un cabrón sincero. Ahora debo dejarte, adiós.
–¡Patrick! –gritó, pero no le hizo caso, colgó y subió el volumen de la radio, estaba sonando Galway Girl de Steve Early y se quedó quieto disfrutando de la música.
Se había pasado más de dos años en Estados Unidos. En cuanto acabó sus estudios de Educación Física en la Universidad de Dublín, la mujer de su padre, Manuela, lo convenció para que buscara becas o posibilidades fuera de Irlanda, «tienes que ver mundo», decía ella, continuamente preocupada por su afición al boxeo sin guantes, la juerga y el rosario de novias que no lo dejaban respirar. Se había pasado de los dieciocho a los veinticuatro años esquivando compromisos, ofertas de matrimonio y presiones de todas las féminas con las que salía. En realidad estaba bastante agobiado, así que en cuanto consiguió una beca deportiva en la Universidad de Miami, agarró el petate y se largó a Florida a disfrutar del buen tiempo, las chicas latinas y el deporte.
Llegó al campus para estudiar un postgrado en Educación Física y a cambio jugaba al rugby (que no al fútbol americano), boxeaba en el equipo de la uni y entrenaba a dos equipos de fútbol europeo, uno masculino de niños adolescentes y otro femenino universitario. Una verdadera locura.
Siempre recordaría aquellos años como una sucesión de mujeres, una tras otra, sin compromiso ni rollos raros, nada de comidas de cocos o exigencias. Me gustas, aquí te pillo, aquí te mato y si te he visto no me acuerdo. La mayoría de las chicas estadounidenses que conoció allí eran directas y liberales, nada estrechas y con muchas ganas de juerga, así que vivió en el paraíso del desenfreno diez meses, hasta que acabó el curso y decidió probar suerte en la Gran Manzana, donde su padre y Manuela empezaban con el proyecto La Marquise Nueva York. Una extensión de su exitoso restaurante de lujo, que ya tenía sede en Londres, Sídney y Dublín, y que en los Estados Unidos estaba a cargo de sus primos Diego y Grace, los cuales acababan de mudarse a Manhattan y lo recibieron con los brazos abiertos.
En Nueva York la cosa cambió un poco, se dedicó a trabajar con la familia, para ayudar a levantar el negocio, se involucró en el restaurante, aunque no le iba nada la hostelería, y empezó a salir con mujeres más mayores o de su edad, pero bastante más serias: altas ejecutivas, modelos, actrices o pintoras, que lo colmaban de atenciones, entre ellas Laura, una treintañera cañón recién divorciada, muy apasionada, y una de las mejores amigas de su madrastra (Manuela era tan solo ocho años mayor que él) con la que se lo pasó genial y disfrutó especialmente en Manhattan.
Aquel cambio de vida fue estupendo, era bueno conocer otro tipo de personas y de estilos de vida, pero pronto empezó a echar seriamente de menos Dublín. Aunque estando en los Estados Unidos viajaba bastante a casa para cumplir con las fechas señaladas, no era lo mismo que estar allí, cerca de sus hermanos pequeños, de sus abuelos, de todos los primos, de la familia en general, así que dieciséis meses después de dejar Eire regresó definitivamente a casa, al menos por una larga temporada, y retomó su trabajo en las empresas de la familia, el boxeo sin guantes y decidió sacarse el carnet oficial como entrenador de fútbol, después de conseguir el de rugby. Una vida muy ocupada que lo colocaba a los veintisiete años en un momento estupendo y pausado de su existencia. Estaba a gusto en Irlanda, con los suyos, muy cerca de los enanos de su padre, a los que adoraba e intentaba dedicar todo el tiempo libre del que disponía. Era una gozada tener a esos pequeñajos siempre detrás mirándolo con cara de admiración y tanto Manuela como su padre le permitían intervenir mucho en sus vidas, así que no se podía quejar.
Paddy O’Keefe Jr. era esencialmente un tío familiar, reconocía, un hombre de familia que soñaba, como no, con encontrar el amor verdadero, la compañera ideal y formar un hogar sereno y estable lleno de hijos, pero de momento la vida lo llevaba por otros derroteros. Había hecho intentos, claro, en medio de sus continuas aventuras amorosas, de asentar relaciones, la última precisamente con Brittany Hamilton, esa neoyorkina preciosa y divertida a la que se había aventurado a llevar con él a Dublín para vivir juntos, pero lamentablemente todo había salido fatal, un desastre y ella había acabado por convertir su vida en un infierno.
Desde América, Irlanda era vista como un sueño, como un país mágico, lleno de música, Leprechauns, hadas y fiesta continua, sin embargo, la realidad era bien diferente y Brittany jamás la asimiló. Ella, exmodelo, bloguera, It girl de moda y juerguista concienzuda no toleró su vida ordenada en Dublín, sus largas jornadas de trabajo, sus compromisos, su estrecha y peculiar relación familiar. Los O’Keefe eran una piña, compartían el mismo barrio, el trabajo, las comidas de los domingos y las continuas celebraciones familiares, y ella no lo soportó, y cuando empezó a discutir con la gente o a ignorarlos ostensiblemente, su relación empezó a empeorar.
Según ella sus relaciones eran enfermizas e inmaduras, insultaba por lo bajo a sus parientes menos afortunados o más ignorantes y un buen día su padre le dijo que «esa mujer» tenía prohibida la entrada en su casa.
–No la quiero cerca de mis hijos –fue lo único que le dijo, de sopetón y directamente, como era su costumbre.
–¿Por qué?, ¿ha pasado algo?
–Esa mujer, Paddy, además de tener graves problemas alimenticios, sicológicos y de comportamiento, es una drogadicta. Me parece estupendo que estés loco por ella, pero la quiero lejos de mi casa, de Manuela y de tus hermanos.
Y así fue, dejó de ir a ver a los niños todos los días y ella empezó a empeorar, porque era cierto, tenía problemas con la alimentación y se metía cocaína de vez en cuando, fumaba como un cosaco y acabó por irse a la cama todos los días borracha para poder soportar la «mierda» de vida que él la obligaba a llevar.
Tan solo dos meses después de su llegada triunfal a Dublín rompió con ella, le compró un billete de vuelta a Nueva York y la despachó con viento fresco. Había sido una verdadera tortura esa ruptura, llena de insultos, reproches, odios y tensiones, cosas de las que normalmente solía huir, así que cuando al fin la dejó en el aeropuerto y ella, para herirlo más, le dijo que había hecho varios intentos por tirarse a su padre, que era más hombre, tenía más pasta y estaba más bueno que él, la observó de arriba abajo, le dio la espalda y no volvió a mirar atrás.
Desde entonces, hacía ya seis meses, ella seguía insistiendo, le rogaba que volviera a los Estados Unidos, donde habían sido y volverían a ser felices, y amenazaba con suicidarse, pero le daba igual. No la quería y aunque jamás, nunca, su padre le dijo nada sobre los coqueteos de Brittany con él, sabía que era verdad, no tenía la menor duda, y aquello no lo podría perdonar.
Galway girl acabó, salió de sus ensoñaciones y se bajó del coche. Saludó a algún vecino con la cabeza y llegó a la casa de su padre caminando tan tranquilo, bordeó el jardín delantero y se encaminó a la parte trasera, sacó la llave y tocó el timbre antes de abrir y encontrarse con la cocina en plena ebullición: los enanos en pijama y poniendo la mesa de puntillas mientras Manuela parecía estar acabando la cena. Él sonrió y miró a los dos pequeñajos que tenía enfrente mientras ellos corrían para hablarle como si llevara allí todo el día.
–Paddy, ¿has visto el video juego que nos trajo papá de París?
–No, no lo he visto.
–Al menos decid hola a vuestro hermano –regañó Manuela sacando una fuente enorme del horno–, se dice: Hola, Paddy ¿cómo estás?
–Hola, Paddy, ¿cómo estás?
–Hola, muy bien, gracias, ¿y vosotros?, ¿dónde está Michael?
–Hablando con papá.
–Vale, os ayudo con la mesa. –Se acordó de que era la noche elegida para contarle a Manuela lo del último incidente en el rugby y se lamentó por Michael, al que le esperaba un tremendo rapapolvo, otro, después del que seguramente le estaría echando su padre en privado.
–Hola, Paddy. –Levantó los ojos y vio a su padre, recién duchado y poniéndose una camiseta, llegando a la cocina. Le hizo una venia y miró de reojo como se apoyaba en la encimera para observar a su mujer de cerca–. Spanish Lady…
–¿Qué pasa, cariño? Cinco minutos y cenamos.
–No pasa nada… –se acercó y le besó el cuello–, ¿necesitas ayuda?
–No, ya está todo. Liam y Aidan, muchas gracias, la mesa ha quedado preciosa, ya os podéis sentar. ¿Quieres tomar algo, Paddy?
–Sí, me cojo una cerveza.
–Vale, estupendo. ¿Y Michael?
–Aquí estoy, mamá. –El niño apareció seguido de cerca por Russell y se sentó a la mesa mirándolo a los ojos–. Hola, Paddy.
–Hola, enano, ¿has visto el partido de Eire contra Canadá?
–No.
–Lo podemos ver después de la cena –apuntó su padre y se acercó para sentar a Aidan en su sillita.
–El video juego es de fantasmas –le dijo Liam, que a sus cinco años se volvía loco por los video juegos que Michael apenas le dejaba tocar–. ¿Quieres jugar?
–No me lo perdería por nada del mundo.
–Es muy chuli.
–Es de pequeños –opinó Michael moviendo la cabeza.
–Ah, claro… –sonrió y levantó las cejas mirando a Aidan–, ¿y quién cumple dos años el sábado?
–¡Yo! –dijo él levantando la mano.
–¿Y qué quieres para tu cumple, enano?
–Un balón.
–Ah, es cierto, un balón… –miró a Manuela y le guiñó un ojo–, a ver si tienes suerte.
–Seguro que sí. –Su madre se acercó, le besó la cabeza y luego se sentó junto a la fuente de lasaña recién sacada del horno–. Muy bien, a cenar antes de que se enfríe.
Capítulo 3
Quince días viviendo con ellos, a cargo de sus hijos, y esa mujer era incapaz de aprenderse su nombre. Al parecer para la señora Donnelly era demasiado trabajo retener el nombre de un subalterno y solo la llamaba ¡Eh! o en el mejor de los casos ¡cariño!… así que se pasaba el día oyéndola detrás con el «Eh, ¿puedes darle una aspirina a Evan?, ¿puedes llevar la ropa al tinte de camino al cole?, ¿puedes hacer la cena?, ¿barrer la cocina? ¿puedes respirar por mí…?». Era tan agotador convivir con semejante personaje, que por otra parte se sentía la mejor madre trabajadora del mundo, que esa misma mañana decidió llamar a la agencia y pedir un cambio de destino. Le dijeron que la cosa estaba complicada a esas alturas del mes de octubre y que tuviera paciencia, pero eso era justamente lo que le faltaba: paciencia.
Aparcó el coche junto al colegio y se encaminó al campo de rugby donde los niños entrenaban con sus respectivos equipos. Tommy, a sus doce años, ya estaba en un equipo de benjamines regulado y participaba en una pequeña liga escolar, mientras Evan, que solo tenía siete, formaba parte de un equipo de iniciación al rugby donde aprendían poco a poco las reglas, las tácticas y la práctica de un deporte que a ella le seguía pareciendo de salvajes. Ninguno jugaba al fútbol o iba a karate como pasaba con los niños que solía cuidar en España, no, ambos tenían que ir a rugby, donde se arrastraban por el barro, lloviera o no, y de donde salían hechos unos zorros, sucios y pegajosos, dos días a la semana.
Paciencia.
Llegó a las gradas donde se sentaban los padres y miró al cielo, al menos no llovía, tampoco hacía mucho frío, así que se animó un poco y levantó la mano para saludar a los niños, luego hizo amago de sentarse, pensando en estudiar un poco, y por el rabillo del ojo divisó un abrigo guapísimo subiendo por su izquierda. Dejó la tablet y lo observó mejor, era el típico abrigo clásico, de paño, rojo italiano, largo y con un grueso cinturón alrededor de la estrecha cintura de su dueña. Levantó la vista y vio a una chica joven, guapísima, con el pelo castaño oscuro y cortado en capas, suelto por debajo de los hombros, que lo lucía con mucho estilo. Iba con vaqueros ceñidos y botas con tacón, un jersey negro de cuello alto, una mochila al hombro y de la mano llevaba a un niño pequeño, de unos dos añitos, que se había sacado el gorro dejando a la vista un pelo del mismo color que el de ella, así que imaginó que eran madre e hijo. Sonrió al pequeñajo, que le devolvió la sonrisa con unos enormes ojazos oscuros, lo saludó con la mano y volvió a sus cosas.
–Si necesitas probar más, nosotros te apoyaremos. –Oyó decir en español y se giró hacia la chica del abrigo, que se había sentado muy cerca y que estaba hablando por el móvil con el niño en brazos–. No hay presiones, María, no nuestras, lo sabes, así que tranquila. Vale, lo hablamos más tarde. Estoy en el entrenamiento de Michael y me he traído a Aidan. Muy bien, adiós.
–¿Y Michael? –preguntó el chavalín y ella sintió el impulso de saludar a su paisana, no lo dudó ni medio segundo y se levantó. Llevaba quince días más sola que la una allí y no le importó importunar si con eso conseguía hablar con un adulto normal.
–Está allí, al fondo del todo, ¿lo ves, mi vida?
–Hola, buenas tardes, no quiero molestar… –Se acercó y ella la miró con unos ojazos negros muy brillantes y muy parecidos a los de su hijo.
–¿Eres española? –preguntó en seguida con una enorme sonrisa y Úrsula asintió con alivio–. Pero qué sorpresa, ¿no nos habíamos visto antes, no?
–No, no nos habíamos visto, me llamo Úrsula, solo llevo quince días en Dublín. Soy la au pair de los Donnelly, no sé si los conoces.
–No, no los conozco porque mis hijos no vienen a este cole, pero siéntate con nosotros, me llamo Manuela –se levantó un poco y se dieron dos besos– y este es Aidan.
–Hola, Aidan, eres un chico muy guapo.
–Hola.
–¿Así que au pair?, qué interesante.
–Bueno, he venido para hacer un curso de postgrado en el Trinity College y me ayuda a pagarlo, pero… –movió la cabeza– en fin… está siendo de todo menos interesante.
–¿En serio?, ¿no has tenido suerte con la familia?
–Los niños son encantadores, pero los padres pasan olímpicamente y es agotador. Sin embargo, solo llevo quince días, igual mejora.
–Igual sí –Manuela miró hacia el campo y saludó a su hijo, un rubito guapísimo que le hizo un gesto con la mano y luego salió corriendo de vuelta con sus compañeros–, a veces es muy duro, conozco a otras chicas que han acabado hasta el gorro como au pairs, pero si es por el postgrado, seguro que aguantas.
–Es carísimo y no me queda otra.
–¿Y de qué va el curso?
–Estudié Filología Inglesa en Salamanca y es de Literatura, Lenguaje y Cultura Medieval.
–Guau, qué interesante, ¿quieres dedicarte a la enseñanza?
–No, a la investigación.
–¿Y eres de Salamanca?
–No, de Valladolid, estudié en Salamanca, pero soy de Valladolid, ¿y tú?
–Madrileña de pura cepa. –Sonrió–. ¿Y por qué Dublín?
–El Trinity College es el mejor en mi campo.
–Eso es estupendo, Úrsula, de verdad es muy interesante.
–¿Llevas mucho tiempo aquí?
–En Dublín cinco años, antes estuve en Londres casi siete.
–¿Trabajando allí?
–Sí, acabé Empresariales en Madrid y me fui a Londres para hacer la especialidad en la London Business School, pero me puse a trabajar en hostelería, acabé metiéndome a tope en el negocio de los restaurantes y finalmente terminé el máster aquí, en el Trinity College también.
–¿Y por qué Dublín? –Sonrió y Manuela con ella.
–Mi marido es de aquí.
–Ah…
–¡Papá! –gritó de repente Aidan y Úrsula miró hacia las escaleras donde en ese momento venía subiendo un tipo alto y muy atractivo con otro niño rubito de la mano. El individuo era un cuarentón espectacular, pensó, mirando sus vaqueros desteñidos y su chaqueta de cuero negra, y observó con atención cómo saludaba a su mujer con un beso en la boca.
–Úrsula, te presento a mi marido, Patrick. Paddy esta es Úrsula, es española y trabaja como au pair en Dublín.
–Hola, encantado –ella parpadeó un poco encandilada por esos ojazos enormes y clarísimos que tenía, y le extendió la mano mirando de reojo al otro niño, que se parecía muchísimo a él.
–Igualmente, encantada. ¿Y tú cómo te llamas?
–Este es Liam –respondió su madre en español–. Mi vida, di hola a Úrsula, es de España, ¿sabes?
–Hola –dijo él en castellano y luego se fue con su padre, que se sentó al lado de su mujer extendiendo los brazos para acomodar a los dos pequeñajos entre sus piernas–. Papá…
–¿Qué?
–¿Qué hace Michael?
–Ahora corre con el balón, ¿veis?, hay que correr siempre con el balón pegado al cuerpo.
–Yo quiero jugar…
–Claro, dentro de dos años, cuando cumplas siete, vendrás a jugar.
–Perdona, ¿tienes tres niños? –Úrsula observó la escena y luego a Manuela con cara de asombro.
–Sí, tres chicos.
–¿En serio? –La miró con atención y Manuela se echó a reír–. Lo siento, pero es que te veo demasiado joven.
–No tan joven, hice treinta y cinco hace una semana.
–Y yo, vamos, que yo cumplí veinticuatro el cuatro de octubre.
–¿En serio?, qué coincidencia…
–Oh, Dios –susurró Patrick y Manuela saltó.
–¿Qué pasa?
–Nada grave.
–¿Cómo que nada grave?
–Solo un placaje.
–¿Solo un placaje? ¿Está bien?
–Sí, pero voy a ver –se puso de pie–, vamos, chicos, bajemos a ver a Michael. Adiós Úrsula, encantado de conocerte.
–Igualmente. –Manuela la miró y las dos se levantaron.
–Voy a ir a ver qué pasa, me pone mala este juego, pero… en fin… dame tu teléfono, toma mi tarjeta, nos llamamos y si quieres vente a cenar una noche de estas a nuestro restaurante, yo invito y así te distraes un poco.
–No tengo con quién ir –confesó agarrando la tarjeta– y no creo que me dejen salir de noche.
–Vale, pues a comer. Vente, conoces el local y seguimos charlando, y, si no puedes, nos vemos la semana que viene, intentaré venir a ver el entrenamiento, aunque no me gusta demasiado.
–No te preocupes, te llamo cuando esté libre y me paso. Me encanta la idea, muchas gracias.
–De nada, llámame.
Se despidieron y la siguió con los ojos hasta que llegó al campo para inspeccionar a su hijo de arriba abajo ante la mirada paciente del entrenador. El padre y los hermanitos se quedaron charlando un rato con el señor McMurray mientras se reanudaba el juego y Úrsula leyó en la preciosa tarjeta color crema: La Marquise S.L. Manuela O’Keefe. General Manager.
Estupendo, pensó volviendo a la tablet y a sus apuntes, mi primera amiga en Irlanda.
Capítulo 4
Ese Jimmy Nolan era un verdadero cabestro. Dio un paso atrás y su gancho de izquierda solo le rozó la mejilla de puro milagro. Un mazazo como ese de lleno y te dejaba inconsciente, clarísimo. Se acercó a las cuerdas, se sacó el casco protector de un tirón, miró a su tío Sean y asintió con la cabeza.
–¡¿Qué?! –gritó él con el pitillo en la boca.
–Técnica, le falta técnica, pero tienes un filón.
–¿En serio, Paddy? –Nolan se le acercó por detrás, lo agarró por el hombro y lo giró con violencia para mirarlo a los ojos.
–Sí, en serio, pero no vuelvas a tocarme.
–Vale, vale –dijo él con sus dientes medio podridos y en ese preciso instante vio el problema. De repente lo vio cristalino, ese chico peleaba por pasta, solo por pasta, y eso nunca acababa bien, de ahí que Jimmy Nolan no le acabara de convencer–, no te mosquees, Paddy.
–Vale –saltó del ring y se acercó a su tío–, tienes mucho curro con él, pero tú mismo.
–¿No me ayudarás a entrenarlo?
–No, yo ya he tenido suficiente. –Se tocó la costilla donde ese salvaje le había incrustado su demoledor gancho de derecha y levantó las cejas–. El abuelo diría que le falta nobleza, tío, lo sabes.
–Es verdad, pero tiene talento natural, hay que pulirlo y ya está.
–Pues buena suerte, me voy.
–Vale y gracias por venir.
Se despidió con la mano y se fue al vestuario para ducharse y vestirse rapidito. Era domingo y había prometido a los niños ver con ellos el partido del Real Madrid contra el Barça que daban en el canal de deportes. Habían venido Borja y María, los mejores amigos de Manuela, desde Londres y habían acabado organizando una tarde de deporte y palomitas con los enanos. Luego podría pasar por casa y cambiarse antes de salir a tomar algo por Temple Bar.
No había mejor día y lugar para ligar turistas que un domingo por la noche en Temple Bar. Ya no le divertía mucho hacer ese tipo de chorradas, pero haría el esfuerzo para estar con sus primos, muchos sufridores hombres casados, a los que no veía demasiado. Era el típico plan idiota sin fundamento, pero le vendría bien para desconectar y echar unas risas.
Salió a la calle y comprobó que llovía con ganas, estupendo para estar en casa con la familia, corrió hacia el coche y sintió vibrar el móvil en el bolsillo, pero no contestó hasta que no estuvo sentado al volante. Puso el coche en marcha y activó el manos libres.
–Hola, mamá.
–Hola, Paddy, me han dicho que tienes un combate en Navidades.
–Estoy muy bien, gracias, ¿y tú? –dijo con sorna y ella reculó.
–¿Qué tal te va, cariño?
–Perfectamente, gracias, ¿y vosotros?
–El marido de April sigue en el paro y Bridget desbordada con todo lo que tiene encima. Tu padrastro te manda recuerdos, sabes que el trabajo ha bajado un montón y tu hermanito…
–¿Qué?
–Que no te olvides de tu madre cuando cobres el combate.
–Dios… –Respiró hondo pasándose la mano por la cara.
–Ya sé que te dije que no te volvería a pedir dinero, pero somos familia y si la familia no se ayuda…
–Madre, ya lo hemos hablado mil veces.
–No me puedes dejar colgada.
–¿Ah, no?
–Somos tu familia, aunque tú no vengas a vernos y me hayas dado la espalda para agradar a los malditos O’Keefe, sigo siendo tu madre.
–Madre…
–Ya sé que tu padre está forrado, cada día más y que tiene a su zorrita viviendo en un palacio mientras nosotros…
–¿Sabes qué? –interrumpió ya incapaz de callarse– no hables así de la mujer de mi padre, ni de mi familia. Si tienes la caradura de llamar a tu hijo para seguir sangrándolo, al menos intenta hacerle la pelota, ¿sabes?
–Eres un cabrón cruel, Paddy, igual que el hijo de puta de tu padre.
–Pues entonces déjame en paz. –Colgó el teléfono y enfiló camino de Ballsbridge.
Jamás había visto a sus padres tocarse, ni siquiera dirigirse la palabra, no recordaba haber compartido con ellos jamás algo parecido a una familia y, desde muy pequeño, desde que tenía uso de razón, se había convertido en el emisario entre ambos, en el mensajero y el recadero de sus asuntos porque, si alguna vez la mala suerte se conjuraba y debían mirarse a la cara, ardía Roma.
Patrick O’Keefe se había casado con Violet, su prima, cuando apenas tenía diecisiete años, a los dieciocho ya se había convertido en padre e inmediatamente empezaron los problemas con su mujer. Su abuela, que no soportaba a Violet, siempre decía que ella, que era bastante mayor que su primogénito, era una lista interesada y poco más. Eso convirtió la relación entre las familias en un infierno y su padre abandonó en seguida cualquier intento por mantener aquel matrimonio.
A él lo habían criado las abuelas, especialmente Bridget, su abuela paterna, que se lo llevó a su casa varias veces hasta que, en la adolescencia, y ante la insistencia de su madre por casarlo con una de sus sobrinas, su padre dio el golpe en la mesa, lo agarró de un ala y se lo llevó definitivamente a vivir con sus abuelos paternos a Dublín. Su madre no se opuso, a cambio de una buena compensación económica, y cuando al fin se divorciaron, tras muchos años viviendo separados, se desató la guerra definitiva y el escándalo final porque Violet confesó que sus hijas, Bridget y April, a las que durante años Patrick O’Keefe había reconocido y mantenido como suyas, no lo eran.
Aquella gigantesca escandalera lo pilló con dieciocho años y una tremenda sensación de vergüenza. Por supuesto no tenía culpa de nada, pero la gente hablaba, cuchicheaba a sus espaldas y oír que tu madre era una zorra mentirosa y embustera y tu padre un cornudo, afectaba a cualquiera, más aún si eras un chaval con muchas ganas de pelea.
Gracias a Dios, sus abuelos, sus tíos, sus primos y especialmente su padre, lo apoyaron y protegieron todo lo posible. Nunca había tenido una relación paterno filial muy normal con su padre, él era más un colega al que admiraba profundamente y un tío guay que nunca le negaba nada, que un padre al uso, sin embargo, fue entonces cuando sacó su vena paternal y consiguió mantenerlo ajeno al revuelo, todo lo que pudo, hasta que las aguas se calmaron. Violet se casó entonces con el verdadero padre de sus hijas y él se casó con la mujer de su vida, Manuela Vergara, una española diez años más joven que él, que le dio la estabilidad y la familia que tanto soñaba.
Con el divorcio, Patrick, a pesar del escándalo, cedió a su exmujer su casa de Derry y le dio un buen pellizco monetario para que lo dejara en paz y así fue, él nunca más volvió a mencionar el nombre de Violet, ni para bien ni para mal, y su abuela prohibió a todo Dios mentarla a ella o a su familia en casa. Además, tenía terminantemente prohibido acercarse por Dublín y el invento llevaba ya ocho años funcionando. De ese modo nunca más nadie volvió a acordarse de Violet, nadie salvo él que, por supuesto, siguió manteniendo una relación distante pero continua con ella, que, al fin y al cabo, seguía siendo su madre.
En su cultura, la gitana, a los mayores, sobre todo a tus padres y abuelos, se les respeta sobre todas las cosas y trató de ser fiel a su crianza y respetar siempre a Violet, pero ella solía ponérselo difícil. Si lo llamaba era solo para pedir dinero, para ella o sus hermanos, y así lo hizo siempre. Incluso cuando se fue con una beca a los Estados Unidos y no tenía de dónde sacar dinero para pasarle, ella siguió exigiendo, porque siempre daba por hecho que los demás tenían que ayudarla.
Y así se había pasado la vida él, ayudando y tratando de solucionar las desgracias de su madre, sintiéndose culpable y responsable de ella, aunque en realidad no tenía ninguna obligación. Siempre lo hizo, y lo hubiese seguido haciendo si no hubiera ocurrido algo, gracias a Internet, que le abrió los ojos y le permitió, al fin, cortar el grifo.
Acababa de volver a Irlanda y ella lo llamó para pedirle un montón de pasta, treinta mil euros para suplir una urgencia familiar tremenda, le juró, y él agarró las ganancias de un combate, se las mandó y se olvidó del tema (jamás devolvía lo que le pedía prestado), así que no le dio más vueltas hasta que su prima Grace, desde Nueva York, le mandó las fotos que su hermana Bridget había colgado en Facebook presumiendo de la moto que le había regalado al vago de su marido. Lo primero fue no creérselo y lo segundo fue llamar a Bridget, presionarla un poco y conseguir su confesión: su matrimonio iba fatal, su marido estaba deprimido y lo único que se les había ocurrido para tenerlo contento y evitar que se largara con otra, había sido pedirle el dinero para comprarle un capricho. Una brillante idea de su madre, que era tan insensata, inmadura e inconsciente como el par de hijas que había criado. Esa misma noche la llamó indignado, le cantó las cuarenta y le juró que jamás le volvería a pasar un duro.
Sin embargo, ahí estaba otra vez, como si nada, pidiendo pasta por todo el morro, con una facilidad pasmosa sin plantearse, ni en sueños, la posibilidad de que ella, sus hijas o sus yernos, se pusieran a trabajar, como todo el mundo.
–¡Hey! –gritó, abriendo la puerta principal de la casa de su padre y Liam y Aidan corrieron a saludarlo con sendas camisetas del Real Madrid.
–Mira, Paddy, somos del Real Madrid.
–Muy bien, qué guapos. –Les revolvió el pelo y entró al salón donde se encontró a todo el mundo. Borja y María, a los que saludó con un abrazo, a su padre, sus abuelos y Michael, que también iba con su camiseta del Real Madrid, Russell tumbado en la alfombra. Todos dispuestos para ver el partido con palomitas, ganchitos y unas cervezas. Se quitó la chaqueta y oyó la voz de Manuela.
–¡Paddy!, ¿qué tal? No te he oído llegar. –Se acercó a él y le acarició la espalda–. ¿Qué quieres tomar?
–Ya se lo pone él, ven aquí, Spanish Lady, ¿quieres? –Su marido la agarró de la mano y la obligó a sentarse a su lado–. Para ya, me canso de mirarte.
–Vale, es que…
–Es que nada –le besó la cabeza y la abrazó mientras Liam y Aidan se apresuraban a subirse a sus rodillas–, ya está bien.
Él suspiró y se fue a la cocina a por una cerveza, la sacó de la nevera y decidió olvidarse de su madre y sus cuitas, ya bastante tenía encima y no estaba para dramas ajenos. Volvió al salón y se sentó para ver el comienzo del partido a la vera de su abuela.
Capítulo 5
Increíble, pensó haciendo la cama de los niños. Las cuatro de la tarde y esa mujer se había largado de fin de semana con su marido dejando la casa patas arriba. ¿Quién podía hacer algo así?, ¿eh?, ¿quién?
Estiró los edredones y se dedicó a recoger la ropa del suelo. Desde luego, todas las noches dejaba más o menos impolutos los cuartos de los chicos, pero a primera hora era la madre la que los levantaba y se ocupaba de sus cosas y un día más, la santa señora, había salido sin mover un solo dedo, se había largado sin más, camino de Francia para esquiar, y cuando regresaron del cole, las extra escolares y todo lo demás, se encontraron con el tremendo panorama: la casa desordenada, los restos del desayuno en la cocina, el lavavajillas lleno y sin poner en marcha, una lavadora sin colgar y todas las camas desechas, incluida la del matrimonio, que había abandonado la casa a la carrera, como alertados por un aviso de bomba. Era de locos.
Pasó por el dormitorio principal y cerró la puerta, se encaminó al cuarto de baño de los niños, con Evan pegado a sus talones, y fue entonces cuando oyó que Tommy la llamaba desde la primera planta, se asomó a la escalera y lo vio con un cartón de leche en la mano:
–¿Qué pasa, Tommy?
–No hay leche, ni yogures, no puedo merendar.
–No puede ser, mira en la despensa.
–No hay nada.
–¿Cómo que no hay nada? –Miró a Evan y lo animó a bajar a la cocina, se fue directo a la nevera, abrió la puerta y el panorama la dejó perpleja. Salvo mantequilla, latas de cerveza y dos lechugas pochas, no había nada más. Nada fresco al menos, se fue a la despensa, encendió la luz y tampoco vio nada reseñable–. ¿No hizo la compra?, no me lo puedo creer.
–¿Y qué hacemos?
–Pues no lo sé, a lo mejor hizo la compra por internet y la traen ahora. –Les sonrió y empezó a entrar en modo pánico-cabreo total. Tenía que estar cuatro días sola con los dos niños ¿y no le había dejado la nevera llena?, ¿en serio? Agarró el móvil y llamó, llamó hasta que Beatrice Donnelly se dignó a contestar desde su lujosa estación de esquí francesa–. Beatrice…
–¿Qué pasa?
–¿No has dejado la compra?
–¿Cómo?
–¿Has hecho compra o algo? La nevera y la despensa están vacías.
–No me dio tiempo, hazla tú.
–¿Yo?, ¿y a qué hora?
–Pues pide unas pizzas.
–¿Todos los días?, si al menos me hubieras avisado antes, habríamos pasado por el súper de camino a casa. ¿Cómo…?
–Mira. –La mujer bajó el tono y se puso a susurrar–. Se me pasó hacer la compra, hazla tú y en paz, el lunes te doy tu dinero.
–No se trata de dinero, se trata de que me dejas sola con tus hijos cuatro días y… –suspiró–, ¿no prevees hacer una compra en condiciones?
–Vale, mira, tenemos reserva para cenar. Ya hablaremos. Adiós.
Y colgó, esa inútil impresentable colgó y ella respiró hondo y se giró hacia los niños, que la observaban con cara de pregunta, forzando una sonrisa. Pobrecitos, pensó antes de agarrar las llaves del coche y el abrigo, pobres críos con semejante esperpento de madre. Les hizo un gesto y volvieron a salir a la calle, aunque los tres estaban agotados. Se subió al coche y enfiló hacia el centro comercial donde estaba el súper y una hamburguesería donde decidió que les daría de cenar.
Llevaba cinco semanas con esa familia y la cosa no hacía más que empeorar. Otras au pairs del barrio le habían dicho que a los Donnelly no les duraban ni las niñeras, ni las asistentas, ni las au pairs, porque era imposible tratar con la señora Donnelly, que pasaba olímpicamente de todo, intentando que los demás se hicieran cargo de sus responsabilidades. Aquello no la sorprendió en absoluto, porque su jefa ni siquiera era capaz de disimular lo incompetente que era, así que seguía buscando nuevo destino en Irlanda, aunque le daba mucha pena dejar a esos niños a la deriva. Ellos no tenían culpa de nada y si se iba en ese momento, seguro que no encontraban a otra au pair que se hiciera cargo de ellos. Estaba atrapada en una pesadilla y por un momento pensó en Manuela O’Keefe y su familia, en su preciosa y acogedora casa, limpísima, ordenada y armónica, a pesar de tener tres niños pequeños.
Su amistad con ella había ido creciendo con el paso de los días. Su primera visita a su restaurante, La Marquise Dublín, el restaurante de lujo más de moda de la ciudad, le había dejado claro que la señora O’Keefe además de ser madre y esposa, era una alta ejecutiva, que se mataba a trabajar. Su despacho era precioso, amplio y luminoso, con un rincón adaptado para los niños, con una mesa, cuatro sillitas, una estantería con películas y cuentos, un baúl con juguetes y hasta un pequeño reproductor de DVD con su televisor. Estaba preparada para que se quedaran con ella cuando no podía dejar el local, le dijo, y asumía aquella necesidad con tanta naturalidad que a Úrsula le pareció lo más normal del mundo.
Manuela llevaba desde Irlanda los cuatro restaurantes La Marquise: Londres, Dublín, Sídney y Nueva York, y aunque contaba con ayuda en casa y en el trabajo, se ocupaba personalmente de todo. Era un dechado de energía y de atención a sus tres retoños, a los que adoraba, al igual que a su marido, que se dedicaba a otros negocios y a otras mil actividades en colaboración con ella.
–¿Siempre quisiste tener familia numerosa? –le preguntó una tarde en el entrenamiento de los niños y ella sonrió, negando con la cabeza.
–No, la verdad es que no. Patrick sí, él siempre quiso una familia grande y al final llegaron los tres… ha sido una sorpresa tras otra, pero estamos encantados. Ahora no me imagino nuestra vida sin los niños.
–Se ve que os organizáis muy bien.
–Bueno, cuento con la ayuda de mi suegra, de la familia, con un equipo estupendo en el restaurante y, además, vivo con Mary Poppins…
–¿Qué? –Se echó a reír y Manuela con ella.
–Patrick, no conozco a nadie que se le den tan bien los niños. Es firme e imparte disciplina, pero también es muy divertido, los tres están locos por él y eso facilita muchísimo las cosas.
Pocos días después la invitó a cenar a su casa y pudo comprobar que el señor O’Keefe, con esa pinta de actor de cine que tenía, era adorable y paciente con sus hijos, muy cariñoso, también con su mujer, y comprendió perfectamente a qué se refería Manuela. El tío era un diez y además la trató maravillosamente bien, los dos se volcaron con ella y por unas horas, muy pocas, volvió a sentirse a gusto y relajada, como un ser humano normal, y no como una loca agotada, continuamente cargada de trabajo, tareas y responsabilidades, por culpa de una jefa odiosa y egoísta como la suya.
–Vale –volvió a la realidad y miró a los niños–, nos vamos a la compra y de paso cenaremos en la hamburguesería del centro comercial, ¿de acuerdo?
– ¡Sí! –aplaudieron los dos.
Estaba claro que esa era la última que le montaba la señora Donnelly, la última, porque el mismo lunes por la mañana llamaría a la agencia y pediría un cambio de destino inmediato, tenía motivos de sobra para que le solucionaran la papeleta y pensaba exigir resultados o se largaría a su libre albedrío y los denunciaría. Lo sentía por Evan y Tommy, pero todo el mundo tenía un límite.
–¡Úrsula!
–¿Qué? –Los miró por el espejo retrovisor y ellos le indicaron el móvil.
–Te llaman.
–Oh Dios, estoy en la luna. Gracias, chicos. Hola… –dio al manos libres y una voz femenina, con ese acento imposible de algunos sitios de Dublín, preguntó por ella–, sí, soy Úrsula Suárez, ¿quién es?
–Lucy, Lucy Farrell, del Boxing Gym, la llamaba para confirmarle su plaza en el gimnasio.
–Estupendo, muchas gracias.
–Le he mandado un email con los horarios del boxeo, kickboxing y cardio, como pidió en su solicitud, y los datos bancarios para domiciliar los pagos.
–Muchas gracias, ¿cuándo puedo empezar?
–En cuanto pague la matrícula, cuando usted quiera.
–Gracias, es una gran noticia. Adiós.
–¿Qué es una gran noticia? –preguntó Tommy en cuanto colgó y ella sonrió, metiendo el coche en el parking del centro comercial.
–Me han dado plaza en un gimnasio muy bueno del centro, llevo mucho tiempo sin entrenar y lo necesito.
–¿Juegas al rugby? –preguntó Evan muerto de la risa.
–No, me gusta el boxeo, ¿qué os parece?, así que cuidadito conmigo.
Capítulo 6
El cuarenta y seis cumpleaños de su padre y Manuela había montado una fiesta estupenda en casa. Entró por la cocina, como era su costumbre, y saludó al pequeño servicio de catering que trajinaba en el office, unas cuatro personas que habían traído casi todo hecho desde La Marquise. Se quitó la chaqueta y antes de acabar con la maniobra sintió las manos de alguien en la cintura. Maldita sea, masculló y bajó la vista para encontrarse de frente con los ojos tiernos de esa chica nueva… la de Belfast… la prima de Johnny McCarthy…
–Hola, guapetón.
–Hola, ¿qué tal vas?
–Bien, he hecho malabares para que me dejaran venir a este servicio, ¿sabes?
–¿Ah, sí? –Entornó los ojos intentando recordar su nombre y ella se puso de puntillas para hablarle al oído.
–Ha sido la única forma de volverte a ver.
–Ah…
–Luego podemos ir a tu casa.
–¿A mi casa?
–¡Paddy! –sintió la voz de su abuela y se giró hacia ella con una sonrisa–, hijo, los niños andan buscándote, ¿cómo es que llegas tan tarde?
–Tuve que llevar un material a Dalkey, pero ya estoy aquí –se acercó para besarla en la frente y sintió como esa jovencita, la nueva, se le agarraba a la camisa con fuerza–, ¿dónde están los enanos?
–Despidiéndose de la gente, se suben arriba con el perro y con Cathy, que es la niñera oficial esta noche… ¿y tú quién eres? –Su abuela miró con el ceño fruncido, primero la mano y luego la cara de la camarera, antes de clavarle a él unos ojos de lo más inquisitivos.
–Yvonne, Yvonne McCarthy, señora O’Keefe –respondió ella ante el silencio de Paddy y la abuela se apartó para mirarla mejor–. La nieta de Gilbert y Shannon McCarthy, de Belfast.