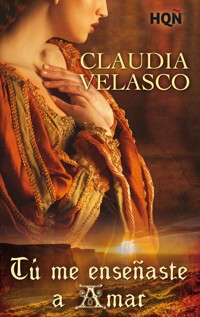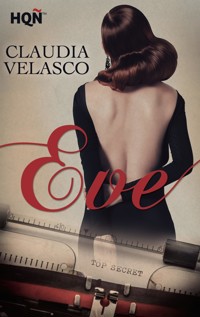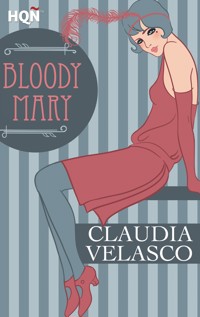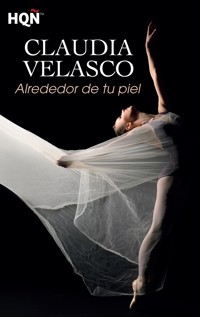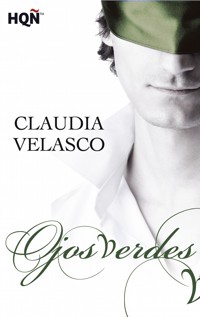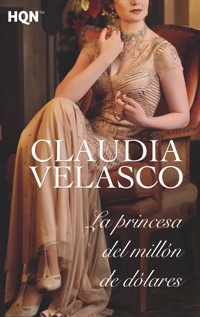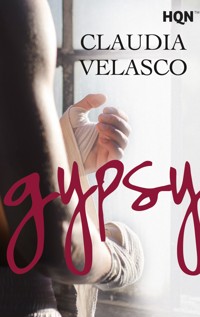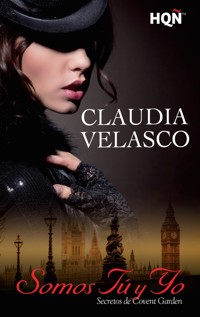
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Un amor inmenso e inquebrantable que desafiará las reglas y convenciones sociales. Emily Gardiner, alias Mary Taylor en las calles del East End londinense, sobrevive a los dieciocho años de los trabajos poco legales, los trapicheos y sus buenas ideas por el centro de la ciudad más cosmopolita y colorida de finales del siglo XIX. Hija de una madre soltera, las diferencias sociales, las injusticias y el recalcitrante clasismo que debe masticar desde que nace forjan en ella un carácter guerrero e independiente que la empuja a los catorce años a buscar una nueva vida, lejos de su madre y rodeada de innumerables peligros. A pesar de tenerlo todo en contra, Emily lucha y sobrevive, planea un futuro estable e independiente junto a sus socios, Molly y Winston Everhard, y camina con paso firme y seguro por las convulsas calles del centro de la ciudad. Hasta que la aparición de un personaje completamente inesperado, lord George Connaught, médico militar recién llegado de la India e hijo del poderoso duque de Stevenage, varía sus prioridades, sus principios, le altera el alma y llena su vida de una sensación completamente novedosa: el amor. A George y Emily los une el destino y, aunque los separa un abismo social, sus caminos se cruzan inevitablemente en medio de peligrosas y apasionantes aventuras que ambos deberán sortear juntos, y por separado, para conseguir que su amor triunfe y se sobreponga a los enemigos del presente y del pasado. Es curioso cómo, una novela que ya lleva tiempo publicada y de la que eras totalmente ajena, se convierte en uno de tus tesoros en el momento en el que disfrutas de sus páginas. Eso mismo me ha pasado con esta historia, y ya no la puedo (ni quiero) olvidar. Llena de amor, trampas, secretos, sentimientos y unos personajes inolvidables. Imposible dejar pasar para los amantes del género. Bookceando entre libros - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Claudia Velasco
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Somos tú y yo. Secretos de Covent Garden, n.º 126 - julio 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Fotolia.
I.S.B.N.: 978-84-687-8673-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Cita
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 36
Capítulo 37
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
No es amor el amor que al percibir un cambio cambia.
Oh no, es un faro inmóvil que contempla las tempestades sin moverse.
JANE AUSTEN
Prólogo
–¡Mary!
Fue lo último que oyó antes de perder el conocimiento. El golpe de Fred el Pelirrojohabía sido certero, justo en el centro del pecho. Le había dado con toda el alma sin que ella pudiese evitarlo. Había sentido cómo se le iba el aire de los pulmones y cómo era lanzada hacia atrás a una velocidad extraordinaria. No había podido defenderse, ni evitar la caída, ni proteger su botín. Fred el Pelirrojohabía agarrado su elegante bolsito de noche y su collar de perlas y había salido disparado en dirección al río. Lo mataría cuando pudiera recuperarse, cuando pudiera ver algo, cuando pudiera al menos respirar…
–¡Un momento, dejad espacio. ¡Necesita aire!
–Milord, milord, ayúdenos, por favor.
Molly Graham, de rodillas junto al cuerpo inerte de su mejor amiga, vio cómo aquel elegante caballero les prestaba atención y empezó a llamarlo con grandes aspavientos. Estaban en pleno Piccadilly Circus, rodeados de cientos de curiosos, y nadie hacía nada por Mary.
–Milord, por el amor de Dios.
–Tranquila, soy médico.
El apuesto caballero se arrodilló y buscó algo en el bolsillo interior de su abrigo.
Acto seguido sacó una pequeña navaja y cortó sin dudarlo los cordones del corpiño de Mary. Molly dio un gritito, pero él no le hizo el menor caso.
–El golpe ha sido tremendo, pero al menos así podrá respirar mejor. ¿No lleva corsé? –preguntó con tranquilidad.
–No, milord.
–Mejor.
–¿Mary?
Molly comenzó a golpear las blancas mejillas de su amiga, y esta movió la cabeza. El hombre se inclinó más y le tomó el pulso en el cuello.
–¡George!, ¿qué haces, hombre? Es tarde.
–¡Calla, Paul!
La joven giró la cabeza para ver a ese tipo tan desagradable que intentaba llevarse al médico de allí, vestía de gris perla y a su espalda dos damas con el cabello ensortijado miraban la escena con cara de espanto, a punto del desmayo.
–Está bien, no se preocupe –susurró el caballero dirigiéndose a ella–, pero necesita descansar. Tal vez se haya hecho una fisura en alguna costilla.
–¿Cómo dice, milord?
–Que a lo mejor se ha hecho daño en una costilla. No puedo comprobarlo, pero sería buena idea que la viera su médico.
–¿Su médico?
Molly movió la cabeza con resignación. Mary Taylor tenía pinta de señoritinga esa noche, pero no porque lo fuera, sino más bien porque intentaba pasar desapercibida entre la alta sociedad londinense que acudía a esas horas al teatro. Ir vestida de señora ayudaba a meterse en sitios donde poder robar carteras, joyas y demás sin llamar demasiado la atención.
–Bien, gracias, milord.
El caballero se inclinó una vez más y movió a Mary hacia la acera. La jovencita se quejó y medio abrió los ojos.
–Buenas noches, entonces –dijo el hombre.
–Buenas noches –contestó Molly, viendo cómo Mary abría al fin los ojos negros para mirar al varón.
–¿Qué ha pasado?
Casi no podía hablar, pero el olor a loción de afeitar y a limpio de aquel individuo le había hecho volver de entre los muertos. Se incorporó un poco y distinguió la figura alta del hombre, enfundada en un abrigo de paño, muy caro por cierto, negro y largo.
–¿Quién es?
–Ni idea, no lo había visto en mi vida. Ha dicho que era médico y te ha ayudado con el corpiño.
–¿El corpiño? ¡Oh, no! ¡Maldita sea! –Se miró a sí misma–. ¿Has permitido que lo rompiera?
–Te ha ayudado a respirar. No seas quejica, Mary Taylor. Te ha salvado la vida, estabas ya casi muerta del todo.
–¿Casi muerta o del todo muerta?
–Calla y larguémonos de aquí. Ya hemos llamado bastante la atención por hoy.
–¡Mierda! –exclamó Mary, intentando ponerse de pie; se agarró a la mano de Molly y se incorporó, apoyándose en la pared–. ¡Qué dolor! Mataré a ese pelirrojo del demonio en cuanto le eche el guante.
Capítulo 1
Londres, noviembre de 1890
Mary Taylor y Molly Graham se perdieron inmediatamente por las atestadas calles del centro. Ninguna de las dos había cumplido aún los veinte años, eran amigas desde hacía seis y vivían juntas en la habitación de una miserable pero limpia pensión cerca de Charing Cross, donde podían dormir tranquilas y donde soñaban a todas horas con que la vida, algún día no muy lejano, les regalara un poco de fortuna.
Mirando a su querida amiga, Mary la agarró del brazo para andar más de prisa. Había sido una malísima idea pelarse con Rogelia Hewitt, una de las queridas de Bob el Roble, el desgraciado padre de Fred el Pelirrojo.Ese tipo manejaba las calles de Londres a su antojo y enfrentarse a una de sus amantes más asiduas les iba a costar caro; ella lo sabía, pero el precio valía la pena si recordaba la cara de espanto de aquella estúpida mujer después de haberle vaciado un cubo de agua helada en la cabeza. Rogelia se creía una señora y no era más que una ramera con mal gusto, como decía Molly, y no iba a permitir que abusara de nadie, y menos de ella, que no le había hecho nada, salvo nacer más guapa y con más clase. Rogelia Hewitt no podía perdonarle eso y cada vez que tenía la ocasión le hacía alguna faena. Mary ya estaba cansada y al final habían acabado a gritos y la Hewitt empapada en plena calle. Mary no se arrepentía de nada, pero lo sentía por Molly, que era una víctima inocente de su imprudencia, porque el robo de esa noche era solo el principio. Seguramente Bob el Roblehabía mandado en persona a su hijo para hacerles daño, y no pararían hasta echarlas de la ciudad.
Suspiró y pensó en su madre.
Mary Taylor en realidad se llamaba Emily Gardiner. Su madre, Katie Gardiner, era irlandesa y costurera en uno de los palacios más elegantes de la ciudad. Había llegado a Londres de la mano de una noble señora inglesa cuando tenía doce años, lady Anne Shafterbury; la había hecho venir desde Cork como sirvienta y desde el principio la acción le había salido muy rentable. Katie era un hada con la aguja y trabajaba de sol a sol sin rechistar. En el palacio había al menos seis costureras trabajando a jornada completa, que se ocupaban tanto de la ropa como de los habitantes de la casa –seis hijos, marido y mujer, y dos tías abuelas–, una tarea incesante. Siempre había trabajo, y las empleadas de la costura solo descansaban el domingo, si no era temporada de bailes, claro, porque en ese caso ni siquiera podían salir para ir a la iglesia.
Pero Katie Gardiner no se quejaba. Emily solo recordaba a su bellísima madre trabajando, con la cabeza agachada sobre la tela, a veces con una vela insignificante como única iluminación, a veces pegada a la ventana para ver mejor un bordado pero sin perder nunca la sonrisa. Era una costurera maravillosa y, sin embargo, ganaba una miseria, y nadie, jamás, reconocía su labor, por eso Emily empezó a odiar a los Shafterbury desde muy pequeña.
Ella había nacido dentro de las cuatro paredes del palacio. Su madre había dado a luz en el miserable cuartucho donde vivía, y esa misma noche había vuelto al trabajo porque la señora tenía un banquete real y necesitaba su vestido nuevo puntualmente terminado. Las compañeras de su madre, las sirvientas e incluso la gobernanta se lo habían contado muchísimas veces, pero Katie Gardiner jamás había querido hablar del tema. Siempre era así; ella no hablaba ni se quejaba, y cuando Emily, a los diez años, osó preguntar quién era su padre, la respuesta fue una sonora bofetada que la calló para siempre. Fue la primera y la penúltima vez que su madre la golpeó, pero resultó un acto lo suficientemente contundente como para que Emily jamás volviera a interesarse de forma abierta por semejante secreto.
Indagando y haciendo preguntas discretas, supo que Katie solo tenía dieciséis años cuando nació, y que la señora la había mantenido en palacio por pura caridad, porque podría haberla echado a la calle por promiscua. Pero no, la dama había optado por perdonar el desliz de su costurera y le había permitido quedarse en la casa con la niña y criarla como una más de su servicio. De ese modo, Emily Gardiner, que no se parecía en nada a su madre, creció entre agujas, telas y botones, acostumbrándose a jugar en completo silencio, sin levantar la voz ni la vista a los señores, y permaneciendo casi invisible para no molestar. Emily aprendió a leer gracias a los libros que la institutriz de la familia, la señorita Wilkes, le prestaba a escondidas, y a los ocho años, cuando la pusieron a trabajar como a las demás, ya sabía leer, escribir y hacer cuentas, algo que por descontado se mantuvo en secreto.
Era despierta y ágil, muy vivaracha, y tenía una peligrosa tendencia a reírse a carcajadas, algo que irritaba enormemente a su discreta madre, que le rogaba prudencia y sobre todo silencio. Katie no quería molestar, prefería pasar inadvertida y a veces rogaba entre lágrimas a su hija que mostrara más sensatez en su comportamiento. Emily se rebelaba ante tantos miedos, pero al final siempre acababa obedeciendo para no perjudicar a su madre, cuya conducta era intachable. Aunque a veces oyera a la dueña de la casa o a sus hijas gritarle y regañarla por cualquier cosa, ciertamente Katie era la perfecta servidora; además de guapa y dulce, un dechado de virtudes. Sin embargo, Emily nunca se sintió muy cerca de ella.
Cuando cumplió los doce años tuvo su primera regla y su cuerpo empezó a adquirir formas redondeadas y desconocidas hasta entonces, así que Emily fue confinada al lugar más oscuro del taller de costura y de las cocinas. Su madre no quería que la viera nadie, y mucho menos los miembros de la familia; en especial, los hombres. La regañaba continuamente para que no saliera de la zona del servicio, y cuando vio a uno de los empleados de las caballerizas seguirla con la mirada, le pegó tal bofetón que el pobre muchacho no volvió a dirigirle la palabra. Emily no entendía nada y trataba de obedecer, aunque sin comprender el porqué de tantísimos temores.
Por aquel entonces fue cuando conoció en Covent Garden a Molly, una chica pelirroja, hija de irlandeses también, que correteaba y trampeaba cerca del mercado con sus hermanos y parientes. Molly Graham era despierta y contaba historias divertidas. Se hicieron amigas en seguida, y cuando a Emily la dejaban acompañar a las sirvientas a la compra, siempre se encontraban para charlar. Molly era dos años mayor que Emily, y a los quince entró a trabajar como camarera en un hotel de la ciudad. La joven estaba feliz porque conseguir empleo en un sitio tan elegante había sido un favor hecho especialmente a su padre, pero entrar en el Queen Hotel sería el comienzo de su desgracia y el acercamiento involuntario a Emily Gardiner.
No llevaba ni un año trabajando en el hotel cuando le contó que había conocido a un hombre, un caballero que decía estar enamorado de ella. El hombre, lo bastante mayor como para ser su padre, era amable y muy generoso, un huésped habitual que pronto pasó de darle golosinas a regalarle vestidos, y cuando Molly le contó a su amiga, a modo de confidencia íntima, que había hecho el amor con él, Emily abrió los ojos como platos.
–¿Y eso qué es?
–¿No lo sabes?
Molly se echó a reír a carcajadas a pesar de estar en la iglesia.
–¡Chist!, que mi madre me mata. –Emily miró hacia su madre, que rezaba el rosario de rodillas unos bancos por delante, y se santiguó–. No, no lo sé.
–Amor físico, mujer. El hombre mete su…, ya sabes, dentro de mí, por aquí. –Hizo un gesto que casi mata a su amiga del susto–. Y es delicioso; al principio no, pero luego, ¡Dios bendito!, es maravilloso.
–¿Su…? –No se lo podía creer–. ¡Qué asco!
–Y sus besos, con la lengua, ya sabes.
–¿La lengua? Estás loca, Molly, completamente loca.
Pocos meses después, Molly se quedó encinta y dejó de ver a Emily durante bastantes semanas. Cuando se encontraron por casualidad en la iglesia le dijo que el hombre, Peter, la había instalado en una pensión discreta, hasta que diera a luz, y que luego los llevaría, a ella y al bebé, a vivir con él a Devon, donde tenía una finca y una casa propias. Emily se alegró por su amiga y lamentó que se fuera lejos de Londres, pero entendió que era lo mejor para ella, porque su familia ya no le hablaba y su padre la había repudiado públicamente. Molly no tenía más alternativa que casarse con ese hombre tan mayor y criar a su hijo lejos de casa; era lo mejor.
Sin embargo, los planes se torcerían de forma trágica para la pobre Molly, y Emily se vería obligada a tomar, por primera vez en su vida, algunas decisiones en contra de su madre.
Seis meses después de aquella última charla en Saint Margaret, Molly mandó un recado para Emily con una de las sirvientas de la casa. Necesitaba urgentemente hablar con ella, y la joven se escapó en medio de la hora de la siesta para encontrarse con su amiga en Covent Garden. La impresión que se llevó al verla casi la mata. Molly, antaño bastante rolliza y desarrollada para su edad, era una especie de fantasma, con el pelo enmarañado, sucio, la ropa hecha jirones y tan flaca como una lombriz. Tenía los ojos azules desorbitados y decía incoherencias al pie del mercado.
–¿Qué te ha pasado, Molly? ¿Dónde está tu hijito?
–Él se lo llevó.
–¿Quién? ¿Cómo?
–Peter… se lo llevó… a Devon; lo quiso a él pero no a mí.
–¿Cómo dices?
–Es un varón; yo lo llamé Patrick, como mi padre. Él dijo que se lo llevaba para bautizarlo y nunca más volvió.
–¿Te robó al bebé?
–Sí, y casi me desangro, casi me muero, y nadie me ayudó.
Atando cabos, Emily comprendió que el novio de Molly, que al parecer era una especie de terrateniente, se había llevado a su hijo lejos y la había dejado abandonada. La muchacha, sin dinero y enferma, había dormido en la pensión hasta que el dueño la había echado a patadas a la calle, y ni su familia ni sus conocidos habían querido ayudarla. Solo le quedaba Emily, que no tenía nada salvo a su madre y esa casa en la que no pintaban nada. Sin embargo, esa misma tarde se llevó a Molly al palacio, donde la cocinera y su madre se apiadaron de la muchacha, la alimentaron y le dieron algo de ropa. Pero no podían hacer más, así que Emily, en medio de la desesperación y un sentimiento de total injusticia creciéndole en el pecho, rompió todas las reglas y se presentó delante de Rose Shafterbury, la última duquesa de Monmouth, para pedirle ayuda.
–¿Qué quieres? –le preguntó con aspereza lady Shafterbury cuando la tuvo delante en su saloncito de té.
–Quería pedirle trabajo para una amiga, milady. Es fuerte y sabe limpiar. Solo pide techo y comida; necesita un lugar para vivir.
–¿Tienes amigas? –La odiosa mujer se echó a reír a carcajadas, y su hija pequeña, Rosemunde, con ella–. ¿Una pordiosera?
–Fue camarera en el Queen Hotel, milady.
Tragándose toda la humillación, siguió de pie delante de la mujer y con la cabeza gacha.
–¿Fue? ¿Y por qué no sigue trabajando?
–Estuvo enferma.
–No quiero enfermos en mi casa; ya bastante hago manteniendo a gentuza como vosotras. Fuera de aquí, muchacha.
–No nos mantiene, milady; nosotras trabajamos para usted.
–¿Me estás replicando, mocosa insolente?
–No, milady.
–Mírala, mamá, no es más que una cualquiera. Un día de estos querrá engatusar a uno de mis hermanos.
Rosemunde observó con desprecio los ojos negros y hermosos de la modistilla, el pelo oscuro debajo de su sombrerito de algodón, la piel inmaculada y la boca sensual y bien marcada que daban a su rostro una belleza imperdonable.
–¿Qué piensas hacer con ella?
–Nada. ¿Qué quieres que haga? Ya sabes que tu padre…
–¡Emily!
La voz angustiada de su madre casi la hace saltar de su sitio. Katie apareció a su espalda, muy nerviosa, y pidió disculpas a su señora. No se podía creer que su hija estuviera allí.
–Disculpadla, milady. Es una niña, no sabe lo que hace.
–Sí que lo sé. Solo he pedido trabajo para Molly. Es muy hacendosa y responsable, y necesita ayuda.
–¿Cómo has enseñado tan mal a tu bastarda, Katie? Sácala de aquí; no quiero verla.
–Sí, sí, milady.
–¿O sea que no puede ayudarla? –insistió Emily mientras su madre tiraba de ella.
–¡Fuera! –gritó Rosemunde poniéndose de pie–. ¡Ramera!, no faltes al respeto a tu señora.
–No he hecho nada –susurró, dándoles la espalda.
Y entonces, en ese mismo instante, una taza de té de porcelana se estrelló contra su madre. Katie no se movió, pero Emily se volvió hacia Rosemunde Shafterbury echando fuego por los ojos.
–¿Cómo se atreve?
–¿Qué?
–¿Qué le ha hecho mi madre salvo servirla? ¿Cómo puede ser tan desconsiderada?
–Emily, no, por Dios. –Katie Gardiner se puso a llorar–. Está bien, no pasa nada.
–¿Cómo que no pasa nada? Te ha hecho daño, madre.
–No me ha hecho nada.
–¡Fuera de aquí! ¡Insolente! ¡Ramera! ¡Hija de Satanás!
Con una fuerza descomunal, Rose Shafterbury comenzó a empujarlas, completamente fuera de sí. Era insólita tanta ira, y Emily no pudo evitar sentirse confusa. «Esta mujer está loca de atar», pensó, y dio un paso atrás cuando quiso abofetearla.
–¡Fuera! Katie Gardiner, te acogí cuando diste a luz a esta bastarda, pero ya no quiero verla más. Fuera de mi casa. Tú puedes quedarte, pero ella no. ¡Fuera!
Los gritos las siguieron por los pasillos y escaleras abajo, a la par que las cabezas de camareras, pajes y hasta del mayordomo asomaban por todas partes. Katie llevó en vilo a su hija hacia la zona del servicio y una vez que la tuvo delante la abofeteó con todas sus fuerzas.
–¿Cómo has podido morder la mano que te da de comer?
–¿Qué? Solo le he pedido trabajo para mi amiga. Esa mujer está completamente loca, madre. ¿Por qué me odia tanto?
–¿Cómo has podido? Recoge tus cosas y vete, Emily.
–¿Cómo dices?
La gobernanta y la cocinera quisieron detenerla; Molly se puso de pie, asustada, e hizo amago de irse sola y a toda prisa.
–La señora se calmará tras su segundo vaso de ginebra, Katie. Déjalo correr, no le hagas caso. Emily, métete en tu cuarto y no salgas hasta que nosotras te lo digamos.
–¡No! Debe irse. Me ha avergonzado. La señora…
–¿No te vienes conmigo, mamá? Te ha faltado al respeto, te tratan como a un perro, ¿no lo ves? Vamos, salgamos juntas. Es nuestra oportunidad, podemos buscar tra…
–¡Vete! –chilló su madre, y Emily dio un paso atrás–. No quiero verte más.
De ese modo y sin planearlo, Emily Gardiner salió del palacio de los duques de Monmouth sin entender nada en absoluto. Acababa de cumplir catorce años. Ese día por la mañana estaba trabajando y al minuto siguiente se encontraba en la calle con un hatillo de ropa y Molly del brazo. No tenían adónde ir, ni a quién recurrir, pero Emily sintió de pronto un cosquilleo subiéndole por todo el cuerpo. Libertad, se llamaba, y eso la convirtió de repente en la mujer más feliz que pisaba Inglaterra.
–¿En qué piensas?
Molly la sacó de sus recuerdos cuando le puso la lata que usaban como taza llena de té en la mesilla.
–En el día en que salimos de la casa de los Shafterbury. Fue glorioso.
–¡Dios bendito!, aún recuerdo los gritos de esa loca.
–Me hizo un favor, la muy bruja. Espero que arda en el infierno.
–Yo creo que estaba esperando la excusa perfecta para deshacerse de ti y se la pusiste en bandeja.
–Lo sé.
–Ya han pasado casi cuatro años; parece un siglo, amiga.
–Es un siglo, querida Molly. Toda una vida.
Observó cómo Molly se ponía a trajinar nuevamente por el cuarto y sonrió. La muchacha era limpísima y se empeñaba en mantener la habitación como los «chorros del oro», según decía. Vivían allí desde casi el comienzo de su aventura; era una habitación de cuatro metros por cuatro metros que daba al patio interior del edificio. Tenían una cama, hornillo para cocinar, una mesa y un pequeño armario. Además, habían llevado una alfombra persa, abandonada cerca del Flint, y dos sillas. Podían comer y tomar el té si les apetecía, disponían de recursos y, lo más importante, nadie las molestaba. Pagaban su renta religiosamente cada viernes, y cuando cerraban la puerta, se sentían en el palacio de Buckingham. Era su hogar, aunque nadie en absoluto sabía dónde se encontraba.
Cuando se quedaron en la calle, decidieron volver a Covent Garden para buscarse la vida. Emily llevaba unas monedas en su hatillo y alquiló una habitación para ambas, desde donde empezó a planear su futuro. Lo primero era buscar trabajo. Ella era una costurera de primera, y Molly podía ser sirvienta o cocinera. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el único trabajo que les ofrecían era el de prostituta, la mejor opción para una mujer sola, joven y pobre que intentaba sobrevivir en las calles de Londres.
Al fin, Emily consiguió empleo en una tienda de telas haciendo arreglos, y aunque le pagaban una miseria les dio suficiente para cubrir un mes de pensión, mal comer y subsistir sin emplearse en una de las casas de citas de Piccadilly. No obstante, Molly comenzó a considerar seriamente tal posibilidad cuando cayó en la cuenta de que con el salario de modistilla de Emily Gardiner no llegaban a ninguna parte.
Sin que su amiga lo supiera, Molly Graham comenzó a ganar unas monedas acostándose con tipos que llegaban al puerto, casi todos extranjeros. El contacto lo hacía una vieja bruja que se llevaba la mitad del pago por el servicio, y Molly estuvo trabajando en eso tres meses, hasta que Emily la pilló y la obligó a dejarlo bajo la amenaza de que la abandonaría si no lo hacía. Eso era algo que, por supuesto, Molly no podía soportar, así que acabó dejando el negocio y resignándose a pasar hambre y penurias, pero con la dignidad intacta. Emily no podía comprender que una mujer llegara a caer tan bajo y lloró varias semanas cuando se enteró de que el dinero que Molly aportaba a la «sociedad», como ella llamaba al hecho de convivir, provenía de la prostitución.
–No me importa. La mayoría de las veces están tan borrachos que no llegan ni a tocarme –se excusó Molly cuando la tuvo delante, en plena calle, con las manos en las caderas y cara de indignación–. No te pongas así.
–¿Que no me ponga así? Me has engañado, me has mentido, te vendes por un penique y corres el riesgo de traer otro niño al mundo. ¿Cómo quieres que me ponga, Molly Graham? ¡Maldita sea!
Molly dejó a todos sus clientes salvo a uno, Winston Everhard, un guapo y listo marinero que vivía de estafar a extranjeros ricos y confiados. Everhard tanto hacía de amante ocasional de viejas ricachonas como les birlaba el dinero a sus maridos en los salones ilegales de apuestas. Era divertido, apuesto y leal, y cuando Molly comprendió que no podía pasar mucho tiempo sin meterlo en su cama, comenzó a llamarlo «mi novio», cosa que hacía hervir la sangre a Emily, aunque el tipo le hubiese caído bien desde el primer momento.
A los seis meses de sobrevivir en la calle, cosiendo y haciendo recados de todo tipo, Winston Everhard pasó a formar parte de la «sociedad». Tipo listo, descubrió de inmediato que Emily Gardiner, con la cabeza bien amueblada y esa pinta de señorita fina que tenía, era una mina de oro. Le empezó a confiar sus trucos de manos, los robos a toda velocidad en medio de Piccadilly, las estafas de corto alcance, los trapicheos ilegales a pequeña escala en el puerto, y como vio que la muchacha aprendía de prisa, comenzó su entrenamiento por las calles de Westminster, donde hurtar una cartera a un duque despistado era pan comido.
Emily se divertía robando a la gente rica. Era un desafío enorme y la adrenalina le subía por todo el torrente sanguíneo cuando se metía en faena. Se convirtió rápidamente en una experta, tanto que empezó a ser conocida en el barrio; por ese motivo, se cambió el nombre, y de la noche a la mañana se transformó en Mary Taylor, ladrona y estafadora.
Winston Everhard pasó de amante y novio de Molly, a socio y amigo. Trabajaron juntos tres años. Él vivía en la misma pensión de Charing Cross, cuidaba de ellas y era un buen tipo, inteligente y con un gran corazón. Ambos le prometieron a Molly que encontrarían a su hijo y matarían al cabrón del padre, y dotaron a su pequeña sociedad de cierta organización, cuyas reglas cumplían a rajatabla: el dinero se repartía en cuatro partes –un tercio para cada uno de ellos y una cuarta parte para gastos y un fondo común de emergencias–, nadie podía saber dónde vivían ni quiénes eran, y en caso de peligro, debían huir sin mirar atrás, aunque eso supusiera abandonar al compañero.
Siguiendo la última regla, Emily perdió una noche a Winston en Leicester Square, en medio de una redada de Scotland Yard. Había sido de locos. La policía había aparecido de repente y en masa, y no le había quedado más remedio que adoptar su aire de señora fina y caminar entre la muchedumbre como una asustada dama en apuros. Iba vestida con ropa robada, muy elegante, y no le costó nada pasar por noble e incluso ser ayudada por un guardia a llegar sana y salva a Oxford Street.
A su amigo lo detuvieron y afortunadamente no lo ahorcaron, pero llevaba diez meses detenido en Holloway, en unas condiciones insalubres y lamentables, aunque según Molly ya había organizado varias timbas de cartas con los reclusos y los guardias, y se divertía de lo lindo aguardando el juicio, tras lo cual esperaba volver en seguida a las andadas.
Aquellos diez meses se le estaban haciendo eternos porque Winston era, además de un buen socio, muy protector. Desde el principio de su amistad él le había dejado claro que una mujer sola necesitaba saber defenderse si quería sobrevivir en Londres. Él había rescatado una navaja y un estilete de sus primeros robos, y ambos objetos se convirtieron en compañeros de viaje imprescindibles para Emily. Winston le enseñó a usarlos, al igual que a dar un puñetazo en la zona adecuada y a esquivar un golpe sin mucho esfuerzo. En definitiva, le enseñó a pelear y a protegerse con violencia si hacía falta. Pero aun así, él, con su altura y corpulencia, las protegía de forma natural. Los respetaban. No obstante, en cuanto Winston había sido detenido, gente como Rogelia Hewitt o Bob el Roblehabían vislumbrado la posibilidad de hacerles daño y vengarse de su éxito y altanería, porque si por algo criticaban a Mary Taylor en las calles de Londres era por esa soberbia que parecía exhalar por los cuatro costados.
«Es fuerte y orgullosa, pero no soberbia», decían los que la conocían bien; sin embargo, su porte, su belleza deslumbrante y el verbo ágil y educado que acompañaba a sus palabras la hacían diferente y la alejaban sin quererlo de sus iguales. Ella lo sabía e intentaba moderar su lenguaje tan correcto y ese acento de Kensington con el que había crecido, pero aun así, seguía siendo distinta, y esa circunstancia le dolía a veces, sobre todo cuando la hacían a un lado y la miraban con cierta desconfianza. En ocasiones, era duro, pero había aprendido a vivir también con eso, a echarse a la espalda las críticas, como todo lo demás, mientras Molly se dedicaba a hablar a todo el mundo de lo buena persona y lo magnífica amiga que era.
–¿Cómo estás?
–¡Dios, Molly! Me he dormido un poco… me duele. –Se tocó el pecho–. Tal vez ese tipo tuviera razón y me he roto una costilla.
–No dijo romper, dijo otra cosa. –Molly se acercó y le acarició el pelo–. Ahora debemos quedarnos en casa unos días y no salir, hasta que estés completamente restablecida.
–¿Sí? ¿Y qué comemos?
–Tenemos ahorros y el fondo común.
–El fondo común es para una emergencia.
–¿Y acaso esta no es una emergencia? Estás herida, no puedes trabajar así, y yo no pienso salir sola. –Molly hizo un puchero y se acostó a su lado; era media noche y estaba muy cansada–. Si mi Winston estuviera aquí…
–Si tu Winston estuviera aquí, le habríamos dado una buena paliza a ese pelirrojo del demonio. Pero…, en fin…, mañana será otro día. Necesitamos dormir, Molly. Buenas noches.
–Buenas noches.
Capítulo 2
–¡Mira! Es él.
–¿Quién?
Se volvió hacia Grosvenor Place de prisa, pensando que Molly hablaba de Fred el Pelirrojo. Era el primer día que salía a la calle tras siete de encierro y andaba tensa y con la navaja bien sujeta.
–El tipo que te ayudó, el médico.
–¡Ah!
Emily miró de arriba abajo a ese hombre que olía a limpio y a loción de afeitar. Solo recordaba eso de él, un aroma delicioso y una voz profunda. El tipo era joven – unos treinta años, calculó a voleo–, iba vestido de azul oscuro, llevaba un sombrero gris y tenía bigote. Caminaba con energía acompañado por otro hombre mucho mayor y sus botas –buenas, finas y hechas a medida– pisaban los charcos de lluvia con total naturalidad. Emily lo siguió un instante con los ojos y luego volvió a fijar la vista en el club de caballeros de donde una de sus víctimas más complacientes estaba a punto de salir.
–Es muy guapo y amable, cosa rara en esa gente. Su amigo quería que te dejara tirada en plena calle.
–¡Mmm!
–No tuve tiempo de darle las gracias.
–Ya está, ahí viene –la interrumpió Emily, caminando hacia aquel elegante edificio–. Lord Sloane, milord, cuánto tiempo…
August Sloane miró a la dulce muchacha con una sonrisa y le tomó los dedos para besárselos con suma educación. Para ese noble caballero, Emily era la hija de un viejo compañero de armas a la que de vez en cuando ayudaba. La historia se le había ocurrido a Winston Everhard tras una borrachera monumental con lord Sloane en un conocido prostíbulo de la ciudad, donde se puso al día de todos los detalles de su vida. Winston, que era un lince para ese tipo de negocios, les contó a Emily y Molly que lord Sloane había servido en la India y que esa era su única vida, nada más le interesaba y que echaba enormemente de menos a sus viejos camaradas, entre ellos a un tal Jonathan Witherspoon, que había muerto sirviendo a su majestad en Bombay.
Tan solo una semana después de conocer la historia, la señorita Amanda Witherspoon, encarnada magníficamente por Emily, se presentó al caballero en su club y le contó su desgraciada vida; le dijo que era la hija del coronel Witherspoon y que vivía sola en Londres sirviendo como institutriz de una familia de medio pelo que apenas le daba de comer. Lord Sloane escuchó el asunto con la respiración agitada, y cuando la chica le entregó una carta, supuestamente escrita por su padre, donde le decía que en caso de necesidad acudiera a su viejo compañero de armas, August Sloane no pudo más y se echó a llorar, profundamente conmovido.
Desde entonces, hacía más de un año, Emily acudía a él, muy de vez en cuando, para saludarlo, interesarse por su salud y recibir algún regalito del caballero. Lord Sloane no tenía hijos, y le encantaba charlar con la joven Witherspoon porque era adorable, bella y muy culta. Se la llevaba a tomar el té y pasaban una tarde diferente, eso sí, siempre acompañados por una doncella de la casa donde trabajaba Amanda, encarnada por Molly, y que no la dejaba ni a sol ni a sombra.
–Querida, ¿cómo estás? No te veo buena cara.
–Tuve un accidente, milord. Me caí de una banqueta dando la clase, y me hice daño en la cadera. Llevo siete días sin poder trabajar.
–¡Oh, bendito sea Dios! ¿Y te ha visto algún médico?
–Aún no, milord. Bueno…, yo… –Se sonrojó y bajó los ojos, turbada–. Mis jefes se negaron a llamar al médico y yo no dispongo de medios; ya sabe, milord. Por esa razón…
–No se hable más. Vas a ir inmediatamente a ver a un doctor, al mejor; yo me ocuparé de la factura. Wilkes, eso es… –Sloane se paró en seco y miró al cielo–. Sí, Wilkes es mi médico. Está en Baker Street. Puedes ir y ya le pagaré más adelante.
–Lo cierto es que conozco a otro doctor que ya me ha tratado antes. Está cerca de mi casa y es barato.
–No hay que escatimar en gastos.
–Lo sé, milord, pero prefiero ir al que ya conozco –dijo, y levantó los ojos negros y lo miró con firmeza.
Lord Sloane dudó un segundo y luego accedió encantado. Se metió la mano en la chaqueta y le dio dos billetes.
–¿Con esto será suficiente, querida?
–Absolutamente, milord. No sé cómo agradecérselo.
–Pues cuidándote, poniéndote bien y viniendo a verme todas las semanas.
Una hora después, caminaban hacia Charing Cross con el dinero a buen recaudo. Emily jamás aceptaba demasiado de aquel caballero, porque en el fondo lord Sloane le daba lástima. Así pues, no era mucho lo que le había dado, pero suficiente para comer al menos una semana más. Tal vez diez días. Llegaron del brazo a Piccadilly Circus y, antes de girar hacia el mercado, ese tipo, el médico, apareció nuevamente en su campo visual. Molly le apretó el codo para que lo mirara, y Emily se quedó quieta viendo cómo él atendía a un chico que chillaba desesperado en el suelo. El médico, muy sereno, le estaba tocando el brazo con sumo cuidado; con un movimiento rápido lo enderezó y tiró de él, lo que provocó un último grito del niño, que después se calló de golpe. La madre del pequeño, una de las floristas de la zona, miró al doctor con agradecimiento y él acabó el trabajo aplicándole un vendaje muy fuerte. Luego, se puso de pie y siguió su camino como si tal cosa.
–¿Qué hace? ¿Atiende a la gente por las calles?
–No –susurró alguien a su espalda.
Emily y Molly se volvieron para oír mejor a Pearl Smith, una castañera muy vieja que pululaba por Piccadilly desde que había nacido.
–Es lord Connaught, hijo del duque de Stevenage. Ha vuelto de las colonias y quiere abrir una consulta en el barrio, para todos nosotros.
–¿Nosotros?
Molly soltó una carcajada, y Emily siguió con los ojos al apuesto caballero.
–Para los pobres. Tiene ya una consulta en la zona rica, pero quiere ayudar a los pobres, o eso dice.
–¿Quién te lo ha dicho, Pearl? –preguntó Emily.
–El reverendo Blackbourn. Le ha ayudado a encontrar un despacho y al parecer quiere ganarse la confianza de la gente con estas cosas, como enderezar el brazo roto de Matthew Green. Miradlo, ya lo tiene arreglado… –Las tres miraron al niño, que corría por la plaza con el brazo vendado–. Si no se lo arregla, se le queda torcido para siempre.
–Bueno, ya veremos –susurró Emily con esa desconfianza habitual. No creía en la buena fe de los ricos y, por norma, los odiaba a todos.
–A Mary le salvó la vida la otra noche –comentó Molly–. El maldito Fred Carpenter le dio un golpe en el pecho y perdió el sentido. Ese hombre, lord Connaught, fue el único que nos auxilió.
–Pues que Dios lo guarde. Debo irme, chicas.
–Adiós, Pearl.
–¡Ah!, una cosa… –La anciana las llamó de nuevo, y ellas se acercaron, atentas–. Cuidado con los Carpenter; el viejo tiene los ojos puestos en ti, muchacha. –Puso un dedo en el escote de Emily–. Te quiere en su cama, y si pretendes que os deje vivir en paz, métete en el catre con él y dale gusto. Es solo un consejo…
Las dos se quedaron mudas. Emily levantó el mentón y se alejó caminando con la espalda recta y la mano de Molly bien sujeta. Sabía que lo que Pearl Smith acababa de decir era una buena solución para muchas mujeres de la zona; la vieja no tenía ninguna mala intención, pero ella no se acostaba con nadie, y menos aún con Bob el Roble, que era un viejo verde asqueroso al que no podía siquiera dirigirle la palabra.
–¿Qué vamos a hacer, Emily?
–No me llames así.
–Es igual. ¿Qué quieres hacer?
Molly se detuvo y buscó los ojos oscuros de Emily, tan oscuros que a veces parecían escudriñar hasta el fondo del alma.
–Compraremos víveres, subiremos a casa y ya veremos. Molly, no te asustes; no demuestres miedo.
Como cada domingo madrugaron para ir a misa. Era el único día de la semana en que Emily Gardiner podía ver a su madre a lo lejos; porque ella no le dirigía la palabra, pero al menos podía comprobar qué tal seguía. Desde que se había marchado de la casa de lord Shafterbury, hacía cuatro años, las relaciones entre madre e hija se habían ido deteriorando a pasos agigantados. Al principio, Katie Gardiner, destrozada por la culpa, enviaba a Emily algunas monedas con una de las criadas de la casa y charlaba con ella en la iglesia; pero en cuanto le llegaron rumores malintencionados sobre la vida disoluta que Emily supuestamente llevaba en Covent Garden, dejó de preocuparse por ella y le retiró la palabra de manera definitiva.
Un buen día no le habló más, y aunque Emily quiso explicarle cientos de veces sus negociosy sus esfuerzos por vivir decentemente en la ciudad, su madre no quiso oírla. Desde hacía al menos dos años Emily se conformaba con verla a lo lejos en Saint Margaret, la única iglesia católica a la que podía asistir su madre los domingos por la mañana.
En eso se había transformado su relación, en espiarla mientras rezaba de rodillas o tomaba la comunión. Se trataba de un asunto lamentable a ojos de la propia Emily, aunque no pudiera evitar ir allí cada domingo con la esperanza, inútil, de recuperar el cariño de su madre. Ella jamás confesaba en público esos sentimientos, ni siquiera a Molly, porque se avergonzaba de su propia debilidad; pero no faltaba a su cita en Saint Margaret y se pasaba la misa entera con los ojos pegados en la espalda de su madre, que cada día parecía más desmejorada.
–¿Qué tiene?
Emily agarró a Prudence White del brazo en el mercado, tras la misa. La señora White era la gobernanta de los Shafterbury y conocía a Katie Gardiner desde que había llegado a Londres hacía veintidós años.
–¿Quién? Muchacha del demonio, qué susto me has dado.
–Mi madre. Hace un mes que la veo empeorar. Está más delgada.
–Está cansada, mujer; los años pesan.
–Solo tiene treinta y cuatro años, señora White. Mi madre debe de estar enferma, muy enferma –dijo, y suspiró mirando al cielo.
Ese domingo casi había perdido el aliento al ver la cara demacrada de Katie. Hacía semanas que se arrodillaba con dificultad delante del altar y le costaba verdaderos esfuerzos ponerse de pie, pero esa mañana su aspecto daba miedo.
–Si la siguen matando a trabajar…
–¿Matando a trabajar? Tu madre cose y borda, muchacha. Ya quisiera yo verla de rodillas limpiando las escaleras de mármol.
–Trabaja dieciséis hora diarias, si no más, y apenas tiene ayuda. Sé que Elsy se fue hace dos semanas.
–Aún le queda ayuda, y déjame en paz; tengo cosas que hacer.
–Tiene que verla un médico. Yo lo pagaré. –Cuadró los hombros y la miró fijamente.
–Lady Shafterbury se ocupa de la salud de su gente, Emily Gardiner. Si tu madre necesita que la vea un doctor se lo pediremos a ella; no te preocupes.
–No creo que haga nada. Esa mujer es egoísta y malvada.
–¡Calla, mal agradecida! Si no hubiese sido por esa mujer, tú y tu madre habríais muerto en cualquier cuneta hace tiempo, y ahora, te lo digo en serio, déjame en paz, tengo muchos recados por hacer.
Prudence White le dio la espalda, y Emily se quedó quieta, observándola con gran impotencia. Ella no era idiota y sabía que su madre no estaba bien y que necesitaba descanso y un médico, pero no podía hacer demasiado, salvo seguir vigilándola y en el caso de que empeorara, intervenir por la fuerza. Al fin y al cabo, ella era su hija y algún derecho debía tener a opinar.
Suspiró y se volvió hacia Molly en el momento exacto en que Fred el Pelirrojosujetaba a su amiga por el cuello. Molly, bastante más rolliza y torpe que Emily, no pudo moverse, y mucho menos correr. Levantó los ojos azules, desesperada, y trató de escabullirse, pero ese pelirrojo del demonio le dio un codazo en las costillas que la dejó sin aliento. Emily caminó hacia ellos, sacó la navaja del bolsillo de la falda y encaró al mocoso engreído sin mover un solo músculo de la cara.
–Suéltala, desgraciado, o te rajo ahora mismo.
–¿Quién?, ¿tú?
Fred Carpenter sonrió y tiró de Molly hacia el callejón. A Emily no le quedó más remedio que salir detrás de él.
–¡Déjala!
–Vale, vale, majestad, la dejo, pero tú te vienes conmigo. Hay alguien que quiere saludarte.
–Muy bien. Vamos, pues.
–¡No, no vayas!
Molly trató de interceptarla, pero Emily la agarró del hombro y la miró con dureza a los ojos.
–Vuelve a casa y espera ahí; ahora voy. No tengas miedo y espérame. Vete, Molly, ¡vete ya! –le gritó, y la muchacha salió a trompicones hacia Charing Cross.
Emily Gardiner irguió los hombros, se sujetó la capa y empezó a caminar con Fred el Pelirrojopegado a su espalda y sin emitir señal alguna de miedo, aunque el corazón parecía que se le iba a salir del pecho. Caminó a buen ritmo hacia Leicester Square, hasta que el muchacho la empujó e hizo que se perdiera por unos callejones que no le sonaban de nada. Luego, casi quince minutos después, volvió a conducirla hacia Covent Garden, y así durante un rato, con la única intención de inquietarla y desorientarla.
–Ya está, majestad. Entra ahí.
Otro empujón, y Emily se encontró en medio de un patio interior lleno de cajas, suciedad y con los muros cubiertos de hollín. Levantó los ojos hacia los edificios que lo rodeaban y notó que no volaba ni una mosca. Tragó saliva, y entonces la mano de alguien le tocó la cadera. Se revolvió, indignada, y le pegó una soberana patada en la entrepierna.
–¡Maldita sea, hija del demonio!
Bob el Robleen persona comenzó a blasfemar dando saltitos a causa del dolor. Acto seguido, una mujer muy desagradable se acercó a ella y la empujó contra la pared.
–Dame todo lo que tengas. –Le metió la mano dentro de la capa y le quitó la navaja para tirarla al suelo. Luego la miró a la cara y habló hacia Bob Carpenter, que parecía recuperarse poco a poco–: Es guapa; sacaré mucho por ella.
–Mira, Mary Taylor, no te mato porque vales más viva, pero ya me tienes harto. Se acabó tu reinado por mis calles, guapita. A partir de ahora me obedecerás, ¿me oyes?, o la putita de tu amiga Molly morirá de una manera bastante desagradable.
–Nosotras no te perjudicamos en nada.
–¿Cómo que no? –Se acercó y la sujetó por el mentón–. Me desafías, me quitas mis piezas de caza y te estás enriqueciendo a mi costa.
–Eso no es verdad.
–¡Calla! –Le dio un bofetón que la estampó contra la pared–. Estas calles son mías, Londres es mío y trabajaréis para mí, o mataré primero a esa zorra pelirroja que vive contigo y después seguiré con tu madre y con quien haga falta.
–No te tengo miedo.
Con la boca llena de sangre lo escupió, pero Bob el Robleni se inmutó. El hombre estiró la mano y la agarró por la nuca para hablarle pegado a la cara.
–¿Ah, no? Te voy a enseñar quién manda aquí.
Emily empezó a retorcerse, pero no pudo hacer nada cuando aquella mujer, que era una conocida madame de la zona, le tiró de los codos hacia atrás y la inmovilizó. Entonces, ese tipo inmundo y sin dientes le abrió la capa y tiró de las cintas de su corpiño a la vez que evitaba sus patadas. De repente, parte de sus pechos quedó al descubierto, y Bob Carpenter se sorprendió tanto de la belleza que tenía delante que dudó el tiempo suficiente para que ella pudiera alcanzarlo con otro certero puntapié. Con el impulso empujó con todas sus fuerzas hacia atrás y aplastó a la mujer contra la pared. Esta la soltó, y ella se recompuso y agarró la navaja del suelo.
–Te voy a capar, viejo verde asqueroso –susurró caminando hacia Bob el Roble.
–Ya has perdido tu oportunidad, Mary Taylor. ¡Ahora te voy a matar! –chilló–. Te voy a matar. ¡Rick! ¡Fred! ¡Maldita sea!
En un segundo aparecieron cuatro chicos jóvenes para rodearla. Todos le eran conocidos; todos trabajaban como matones para Bob Carpenter y sabían lo que hacían. Con sus sonrisas de degenerados comenzaron a cercarla, y ella pensó en que la única salida que le quedaba era clavarse la navaja a sí misma en el cuello. Miró al cielo y pidió ayuda a Dios; respiró hondo y levantó el cuchillo a tiempo de oír una voz oscura y muy conocida a su espalda. Todos se volvieron en esa dirección y a Emily se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a Winston Everhard entrando en aquel patio.
–¿Vas a matar a una de mis chicas, Bob?
–¿Qué haces aquí? ¿Te has escapado de la cárcel, Everhard?
–Me han soltado por buena conducta. Mary –dijo mirando a su amiga, que estaba con el vestido roto y cara de pánico en medio de esos indeseables–, ¿estás bien, querida? Ven aquí.
–¡No! ¿Adónde vas? Esta chica es mía. Pienso aprovecharla hasta que ya no me queden fuerzas, y entonces, pasará a mis chicos, ¿qué te parece?
–Que eres un imprudente, Bob; siempre lo has sido.
Antes de terminar la frase, Winston, que era alto como un castillo, caminó hacia Carpenter y le pegó con las dos manos en los oídos. Este cayó al suelo, inconsciente. Sin que sus esbirros pudieran hacer nada por evitarlo, levantó los ojos hacia ellos y se movió con una calma que helaba la sangre. Emily agarró la navaja con fuerza y la incrustó en la pierna del que tenía más cerca; luego se volvió y abofeteó a la mujer que la había retenido mientras oía los gritos de la pelea desigual a su espalda. Se dio la vuelta respirando con calma y esperó para ayudar, aunque antes de que pudiera hacer nada Winston ya había dislocado algún hombro y había roto alguna costilla sin la ayuda de nadie. En diez minutos estaban los cinco hombres en el suelo. Miró a su amiga, le ofreció la mano y salieron caminando con tranquilidad hacia Covent Garden, sin correr, aunque a Emily un sudor frío le empapaba toda la espalda.
–¡Winston, bendito sea Dios! –Llegados a Charing Cross, se lanzó a sus brazos–. Me has salvado la vida.
–Te estabas defendiendo bastante bien para ser seis contra una.
–¿Y cómo es que has salido de la cárcel? ¿Has visto a Molly? ¿Cómo supiste que estaba…?
–Ya hablaremos. Ella fue la que me dijo que te habían llevado a territorio del Roble. No fue difícil encontrarte. Y ahora, subamos; quiero un té y abrazar a mi guapa novia.
En la habitación, más tranquilos y a salvo, Winston Everhard les contó con detalle cómo el alcaide de la prisión le había dejado salir el domingo por caridad cristiana. Llevaba demasiados meses sin juicio, nadie tenía constancia de su retención en aquel sitio y el tipo, que era un jugador pésimo de cartas al que le había enseñado todos sus trucos de tahúr, se había apiadado de él y lo había dejado en libertad. Un milagro que además había ayudado a salvar la vida de Emily. Brindaron por ello con el ron que Molly guardaba desde hacía meses para su bienvenida, y cuando cayó la tarde, ya se sentían mejor, mucho más optimistas y con un montón de planes de futuro.
–No nos queda dinero del fondo, Winston –le contó Emily–. Tuvimos que usarlo cuando no pudimos trabajar.
–Nos recuperaremos. ¿Ya has encontrado un local para tu taller? –le preguntó sonriendo con sus pícaros ojos marrones.
El gran sueño de Emily Gardiner era poner una tienda de modas en un buen barrio, hacer arreglos, coser y bordar a buen precio, con la ayuda de su madre, y convertirse en una empresaria independiente.
–Desde que te detuvieron no he pensado en ello.
–Habrá que volver a pensarlo, pues –opinó él, dando una palmadita en el redondeado trasero de Molly, que lo miraba embobada desde que había aparecido ese mediodía por sorpresa–. Y tú, querida, ¿me has echado mucho de menos?
Esa noche Emily se acostó en el suelo, encima de una esterilla, lo más lejos posible de la cama. Era algo difícil en una habitación tan minúscula, pero intentaba que la pareja tuviera un poco de intimidad. Molly colgó una vieja cortina para partir en dos el cuarto y a Emily no le quedó más remedio que cerrar los ojos y taparse los oídos para no oír los suspiros y los quejidos de la pareja mientras hacían el amor. Ella sabía lo que era eso. Aunque era virgen y huía de los hombres como de la peste, había tenido que aprender ciertas cosas a fuerza de compartir su vida con Molly y Winston, y no dejaba de sentirse incómoda ante tanta pasión.
A media noche seguían amándose y ella empezó a fantasear con la idea de buscar un hombre –un carnicero, un pescadero o un carpintero–, hacerse su novia y planear una vida juntos. ¿Por qué no? No iba a estar siempre sola y odiando a los hombres. A ella le gustaban los niños y tener una familia propia era algo que deseaba conseguir. En sus circunstancias, no obstante, era complicado, por lo que volvió a cerrar los ojos y pensó en bordados: punto de cruz, punto de bastilla, a canutillo, de cadeneta, de Palestrina, y así hasta que se quedó dormida.
Capítulo 3
George Connaught, segundo de los cinco hijos del poderoso duque de Stevenage, entornó los ojos claros y observó con algo de congoja el edificio donde se encontraba su nueva consulta. Tragó saliva y subió los seis escalones que lo separaban de la calle con decisión. Abrió la puerta, y la señora Adams, la casera, salió a su encuentro con una enorme sonrisa.
–¡Milord!
–Doctor, doctor Connaught, por favor, señora Adams.
–Claro, doctor, pero pase, pase.
La mujer lo siguió escalera arriba y se adelantó a tiempo para abrir la puerta del piso que acababa de limpiar a conciencia. El apuesto lord Connaught había hecho llegar hacía dos días sus cosas –libros y artilugios médicos–, y ella los había colocado en los armarios siguiendo sus instrucciones. Lo miró de reojo y no vio ninguna expresión en su cara.
–¿Le parece bien?
–Sí, gracias.
Caminó, sacándose el sombrero empapado por la lluvia, y se asomó a la ventana. Lo que tenía delante era Cannon Street, muy cerca de la catedral de San Pablo, y siguió con los ojos los carruajes y el denso tránsito de peatones por la zona.
–Muchas gracias, señora Adams. Mi mayordomo traerá una placa para el portal.
Espero que le ayude a colocarla.
–Por supuesto, milord…, doctor –se corrigió de inmediato–. Es un honor tenerlo en nuestra casa.
Lord Connaught se sacó el abrigo y se concentró en sus libros, dando la espalda a la casera. No lo hizo por ser maleducado, sino por simple despiste, aunque ella lo tomó como una invitación para dejarlo solo, así que salió en silencio y cerró la puerta con sumo cuidado.
–¡Dios bendito! –susurró viendo el desorden de los volúmenes.
Recolocó los libros con cuidado y luego abrió su maletín y revisó el interior para comprobar que llevaba todo lo necesario.
–¡Georgie!
El gritito lo hizo saltar. Se trataba de su hermana Amanda, que entró sin llamar. La miró ceñudo.
–Me ha traído Jonathan; no te enfades.
–¿Sabe mamá que estás aquí?
–No. Cree que voy a tomar el té con Victoria Applewhite.
–Fabuloso –respondió, siguiendo con su tarea.
–¿Adónde vas ahora?
–A dar una vuelta por el barrio.
–Sigo pensando que esto es deprimente. –Amanda levantó la falda de su elegante vestido para recorrer la enorme estancia con cara de desconfianza–. No sabes ni quién subirá hasta aquí; puede ser peligroso. Mamá dice que corres muchos riesgos estúpidos trabajando en este barrio.
–En la India los corría a diario y a nadie parecía importarle.
–George, no seas siempre tan desagradable.
–Vale. ¿Te vas o te quedas? Yo debo irme.
–¿Adónde? No te vayas. He venido a buscarte para que me acompañes a casa de los Appelwhite. Nos esperan a los dos para la hora del té.
–Yo jamás he aceptado esa invitación. –Cerró las cortinas y revisó que la chimenea estuviera apagada–. Tengo trabajo.
–¿Captando pacientes muertos de hambre?
–Eso no es asunto tuyo. –Se puso el abrigo y agarró el sombrero–. Si quieres quedarte hazlo, pero cierra bien al salir.
–¡George! No me dejes sola. –Salió detrás de su hermano a la carrera–. ¿En serio no te vienes a Belgravia?
–No. ¡Jonathan! –Cuando llegó a la salida vio a su mayordomo clavando en la puerta una placa metálica donde rezaba: «Doctor George Connaught, médico cirujano»–. Estupendo. Muchas gracias.
–De nada, milord. ¿Quiere que lo acerque a algún sitio? El carruaje está a una manzana de aquí.
–No, viejo amigo, me voy a dar una vuelta, adiós. Adiós, Amanda, y cierra la boca.
George giró hacia el este a buen ritmo, dejando a su hermana pequeña con la boca abierta al pie de la escalera. Ella, que era mimosa y caprichosa, solía conseguirlo todo de todo el mundo, excepto de George, y se puso a refunfuñar al ver que no la acompañaba a casa de su amiga Victoria. Miró a Jonathan y le hizo un gesto para que fuera en busca del carruaje, gesto que el mayordomo obedeció con una media sonrisa.
La aventura, a ojos de sus padres, de instalar una consulta médica en esa zona de Londres era una gran imprudencia, únicamente por ser exmilitar condecorado e hijo de una de las grandes familias de Inglaterra. Sin embargo, para George Connaught el proyecto estaba claro desde los tiempos en que estudiaba medicina en Cambridge. Por aquel entonces, su profesor de patología, lord Wolfson, solía organizar con sus alumnos visitas a las zonas más pobres y deprimidas de la capital para dar algo de consuelo a las miles de personas que se hacinaban en el East End londinense. Era tanta gente que la Corona calculaba que había casi un millón de almas subsistiendo en la mayor de las carencias.
A George Connaught aquellas primeras visitas le marcaron la vida para siempre, y jamás se había sentido más médico que curando a los niños malnutridos, a los hombres pobres y desgraciados con los huesos rotos o a las mujeres parturientas al borde de la muerte que vivían en aquel barrio. En 1878, cuando él llevaba un año en la Facultad de Medicina de Cambridge, se fundó el Ejército de Salvación para afrontar la miseria, y George, junto a dos de sus mejores compañeros, colaboró de forma desinteresada, hasta que, acabada la carrera en 1883, su padre lo obligó a entrar en el ejército y servir a su majestad en ultramar. Solo tenía veintitrés años y no le quedó más remedio que obedecer y embarcarse rumbo a la India con el grado de capitán del ejército de tierra, una labor que cumplió a rajatabla durante los siete largos años en los que vio mundo, pasó un calor infernal, entró en combate y conoció a hombres que se convirtieron en su verdadera familia.
Pero en la India no solo luchó y defendió los intereses de la reina Victoria espada y fusil en mano, también ejerció de oficial médico y adquirió tanta experiencia en el arte de la cirugía y sus secretos que cuando regresó a Londres el 30 de septiembre de 1890 era capaz de amputar un brazo con los ojos vendados y sacar un apéndice con una mano atada a la espalda. Además sabía combatir la malaria, una indigestión y asistir partos por muy difíciles que se presentaran, y tenía una intuición fantástica para los diagnósticos más complicados. Se podía considerar a sí mismo un buen médico y esa era precisamente la profesión que pretendía seguir ejerciendo en su ciudad natal, aunque sus padres se empeñaran en que descansara, se relacionara, coqueteara con la política y se convirtiera en lo que realmente era: un noble escandalosamente rico. Sin embargo, resultaba un empeño del todo inútil para un George Connaught que a sus treinta años era imposible de gobernar.
Así pues, con alguna condecoración y mucha experiencia a la espalda, comenzó a buscar una consulta para tratar a sus pacientes, y a los tres meses de su regreso de la India, ya contaba con una muy elegante en Mayfair y una segunda, que dependería de los ingresos de la primera, recién alquilada en Cannon Street. Para él esta última representaba su gran proyecto personal, porque pretendía ejercer en ella de forma gratuita para los indigentes y la gente más humilde del East End. Se trataba de una tarea complicadísima, porque esas gentes no confiaban en los médicos, y mucho menos si eran ricos y nobles, así que el primer paso que había dado era conocer sus calles, pasearse por el centro, por Liverpool Street, Aldgate o Bishopgate, saludando a la gente, presentándose y ayudando en algún caso que requiriera asistencia médica inmediata, una pequeña aventura que estaba dando sus frutos, aunque aún le quedaba mucho por hacer.