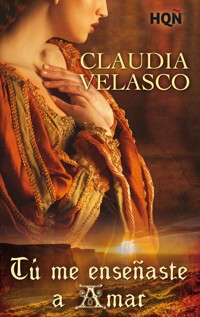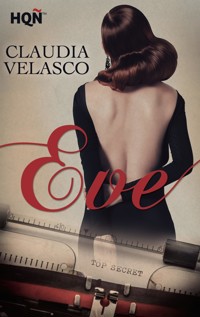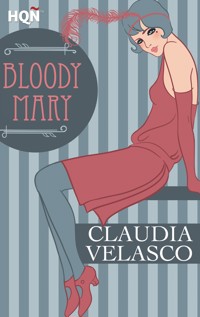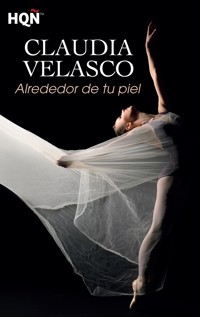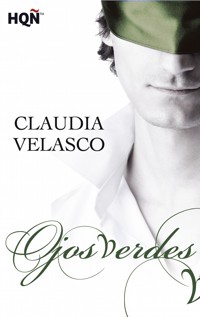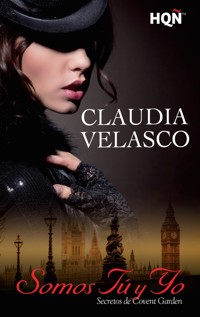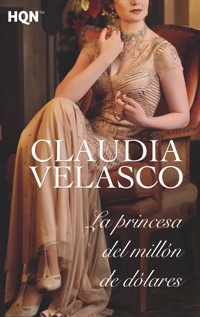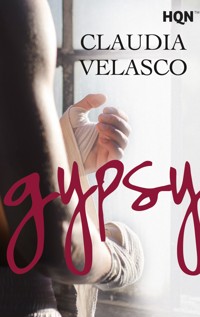4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
¿Qué pasaría si una brillante chica española que emigra a Londres para buscar trabajo y cumplir sus sueños se topa de repente con un irlandés de origen gitano, tan atractivo como un actor de cine, tan arrebatador como interesante, e inicia un romance loco e inesperado que le descubre un mundo del que no tiene la más mínima idea? Cuando se conocen, sus vidas se vuelven del revés e inician juntos una intensa y divertida historia de amor cargada de sexo, descubrimientos y mucho corazón, que convertirá a Patrick O'Keefe, experto en aventuras de una noche y "si te he visto no me acuerdo", en un hombre diferente; y a Manuela Vergara, sensata y autosuficiente ejecutiva de un restaurante de lujo, en su Spanish Lady. ¿Cuánto terreno estará dispuesto a ceder cada uno con tal de lograr la felicidad? ¿Es posible acaso? Diego Vergara se marchó a Londres convencido de que su encanto, su estupenda formación académica y su prima, dueña de un famoso restaurante de lujo, le facilitarían un rápido y sencillo ascenso al éxito, al triunfo profesional que le permitiría cumplir sus sueños: un local en Ibiza, dinero y pocos compromisos. Sin embargo, el destino es caprichoso y más vale no hacer planes, ni pensar que lo tienes todo bajo control porque, cuando menos te lo esperas, la vida da un vuelco y todo cambia… Ojos verdes nos llevará de la mano de Diego Vergara a disfrutar de su divertida, original e intensa aventura entre Londres y Dublín y a descubrir a la impactante Grace McGuinness, una misteriosa irlandesa de ojos verdes que con su ímpetu y personalidad será capaz de saltar todos los obstáculos y problemas que se le pongan por delante. Amor, familia, gitanos irlandeses, tradición, negocios, misterios, pasión y mucho sentido del humor en esta nueva novela de Claudia Velasco, continuación de su gran éxito Spanish Lady.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 796
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Claudia Velasco, n.º 100 - junio 2016
I.S.B.N.: 978-84-687-8423-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Spanish Lady
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Epílogo
Ojos verdes
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Epílogo
—Michael Fassbender está en la entrada.
—¿Qué? —Manuela Vergara levantó los ojos del ordenador y miró a María frunciendo el ceño—. ¿En serio?
—¿No habéis visto a los obreros de Pete? El jefe de la cuadrilla es clavadito a Fassbender.
Manuela y Helen saltaron de la silla y corrieron a la parte delantera del local para ver a los obreros que Peter, su jefe, había hecho ir esa mañana de urgencia. El firme del pequeño aparcamiento estaba levantado y el Ayuntamiento les acababa de poner una multa estratosférica por semejante pecado, así que a Pete, presionado por las circunstancias, no le había quedado más remedio que actuar con celeridad e intentar arreglar el problema antes de que el inspector regresara por allí y acabara cerrándoles el restaurante. Inconvenientes de estar en una zona tan exclusiva como Mayfair.
Manuela abrió las cortinas y divisó el pequeño grupo: seis obreros, su jefe y Sonny, el barman, charlando en torno al pavimento levantado. En la acera, una camioneta cochambrosa y mal aparcada, cargada de artilugios de obra, incluido uno de esos mezcladores de cemento y sustancias similares listo para ser usado. Miró la puerta del vehículo y leyó O’Keefe e hijos, escrito con letras verdes. Desvió los ojos y repasó a los ocho hombres que tenía delante sin ver nada considerable de atención, nada parecido a Michael Fassbender, y se giró hacia María para protestar.
—¿Estás de coña?
—¿No lo veis? —Su amiga se acercó y les hizo un gesto para que tuvieran paciencia—. Ahí está, detrás de Sonny.
—Bendito sea Dios —susurró Helen abriendo más las cortinas. Sonny y Pete se apartaron del grupo para volver al patio y Manuela pudo ver al doble de Michael Fassbender en carne y hueso, dando indicaciones a sus compañeros.
Todos iban en camiseta, sin mangas a pesar del frío, luciendo tatuajes varios y vaqueros desgastados, y él también, solo que a él los vaqueros caídos le sentaban de maravilla y la camiseta blanca dejaba a la vista unos bíceps perfectos, un abdomen plano y un tono de piel de lo más apetecible. Las tres tragaron saliva viendo su pelo castaño claro, ligeramente rizado, brillar con el reflejo del sol y cuando se volvió con un cigarrillo en la boca y unos ojos inconmensurablemente claros se clavaron en ellas, todas dieron instintivamente un paso atrás, a lo que él respondió bailando con los brazos en cruz, girando, para que lo observaran mejor. Helen tosió, agarró la cortina y la cerró de un tirón.
—¿Qué ha sido eso? —musitó Manuela. El pulso se le había acelerado, el corazón se le había subido a la boca y las rodillas le temblaban literalmente. Sonrió a las chicas roja como un tomate—. Menudo dios, por favor.
—Gitanos —susurró Helen volviendo al despacho.
—¿Y? —Manuela y María la siguieron sin quitarle los ojos de encima hasta que las miró—. ¿Eres racista?
—Con esos sí. —Indicó con el bolígrafo hacia la puerta—. O’Keefe, gitanos irlandeses nómadas. Lo peor.
—¿Cómo lo sabes? —Rio María.
—¿No hay gitanos en España?
—Por supuesto, pero…
—Nadie, en su sano juicio, contrataría a una cuadrilla de gitanos nómadas para trabajar en su casa. Claro que Pete por ahorrarse una libra vende su alma al diablo.
—Eres una persona con muchos prejuicios —opinó Manuela volviendo a su ordenador.
—Soy hija y nieta de policías.
—¿Y?
—Boxeo ilegal, apuestas ilegales, carreras de galgos ilegales, trapicheos, solo traen problemas.
—Chicas… —Peter Minstri entró en el despacho y entregó la factura a Helen—. Por favor, prepárame un cheque.
—¿Para O’Keefe? —susurró ella moviendo el papel.
—Sí. ¿Tienes algún problema?
—Helen no es muy amiga de los gitanos y dice que tus obreros lo son —María intervino ignorando la cara de furia de Helen.
—Lo son y deberíamos tener menos prejuicios. —Pete, nieto de pakistaníes, se arregló la chaqueta de su impecable traje hecho a medida y miró a sus empleadas forzando una sonrisa—. Los O’Keefe llevan años trabajando para mi padre y me parece completamente inadecuado cualquier comentario racista, por pequeño que sea, ¿queda claro?
—Sí —asintieron las tres y regresaron a sus obligaciones sin volver a abrir la boca.
Manuela Vergara siguió repasando con calma los detalles de la fiesta privada que tenían esa noche, repleta de vipS, y de la que era la anfitriona oficial. Hizo un par de llamadas, se sirvió un café, se peleó con los floristas, bajó varias veces corriendo a la cocina, y dos horas después, cuando la voz grave de un hombre saludó desde la puerta, ya ni se acordaba de los obreros irlandeses que trabajaban fuera, así que levantó los ojos, sin esperarse en absoluto al hombre de sonrisa radiante que avanzó hacia su mesa con total desparpajo.
—Hola, ¿qué tal, pequeñas? Vengo a por mi chequecito.
—¿Cómo dice? —Se puso de pie y comprobó que ese individuo era bastante más alto y más fuerte que Michael Fassbender, al que había visto una noche de fiesta por Camden Town, aunque se parecía horrores a él.
—El talón. —Se apoyó en el mostrador que separaba la pequeña sala de espera de los escritorios y le clavó los ojos color aguamarina sin dejar de sonreír. Manuela deslizó la vista de sus ojos a su boca y luego hacia sus brazos tatuados. Tenía unos músculos muy marcados, aunque era delgado y fibroso, y terminó inspeccionando sus manos enormes, rudas pero inesperadamente hermosas—. ¿No me entiendes? ¿De dónde demonios eres, eh?
—De España —intervino Helen acercándose con el cheque en la mano, y se lo puso delante, aunque él seguía mirando a Manuela descaradamente.
—¿Y no hablas mi idioma?
—Intento hablar inglés, pero su acento es…
—Irlandés —susurró él, quitándole al fin los ojos de encima para revisar el talón.
—No, más cerrado que el irlandés, pero da igual.
—¿Cerrado? —bromeó imitándo el tono y firmó el recibo de Helen—. Yo no soy para nada cerrado, ¿cómo te llamas?
—Manuela.
—Patrick, Patrick O’Keefe. —Le extendió la mano y le dio un tremendo apretón recorriéndola con los ojos al tiempo—. Conozco España: Gandía, Marbella, Ibiza… ¿De dónde eres tú?
—Madrid. —Era imposible sostener la mirada a esos ojos enormes y transparentes, y retrocedió apoyándose en su escritorio.
—¿Y tenéis alguna entrada vip para mis chicos y para mí?
—No, es que…
—Normalmente nuestros eventos son privados, señor O’Keefe —Helen se le puso al lado para acompañarlo a la salida—, y no disponemos de entradas.
—Peter me dijo que me daría invitaciones. Este es un buen garito para disfrutar de Londres, ¿eh? —Las miró a las tres—. Vienen muchas tías buenas, o eso me han dicho, y aunque yo soy un hombre casado —levantó la mano y les enseñó una alianza muy gruesa—, no estoy muerto.
—De momento no dispongo de invitaciones, pero cuando las tengamos le avisaremos, ¿le parece señor O’Keefe? —Helen abrió la puerta y le sonrió a modo de despedida.
—Preferiría que me avisara ella. —Señaló a Manuela y le guiñó un ojo—. Espero tu llamada, ¿eh?
—Le avisaremos —insistió Helen.
—¿Y tú? —preguntó ignorándola y volviéndose hacia María—. ¿De dónde eres tú?
—Madrid —susurró María sin moverse de la silla—. ¿Y tú?
—De aquí y de allí. En fin, muñequitas, me largo, tenemos faena. Adiós. —Les guiñó un ojo y desapareció canturreando. Helen cerró la puerta y bufó indignada.
—Menudo caradura.
—Ya te digo —comentaron María y Manuela mirándose a los ojos. Manuela rodeó la mesa y se desplomó en la butaca con un extraño calor subiéndole por las piernas. O’Kefee podía ser lo que quisiera, gitano, payo o extraterrestre, el caso es que era espectacularmente guapo y emanaba un aroma a problemas que siempre la atraía como la miel a las abejas. Agarró el teléfono móvil y llamó a su novio para distraerse.
Capítulo 1
El restaurante estaba lleno de gente y el club privado colapsado, no cabía ni un alfiler. Manuela bajó las escaleras a la carrera hacia la entrada para pedir explicaciones a Günter, el jefe de seguridad, que estaba dejando pasar demasiada gente a la zona vip de la tercera planta y se encontró a bocajarro con Daniel, su novio, que la agarró de la cintura para detenerla en medio de la muchedumbre. Sin embargo, no se quedó con él, sino que miró con desaprobación las pupilas dilatadas de sus enormes ojos azules y lo desplazó sin muchos miramientos hacia el bar. Él le dijo algo ininteligible al oído y luego se fue con sus amigos para seguir la juerga. Era un desastre, pensó, acercándose a la puerta, un desastre y un tío con demasiados vicios. Se estaba hartando de él y decidió mentalmente mandarlo a paseo antes de que llegara la Navidad y le estropeara las fiestas con sus neuras y sus problemas.
—¡Günter! —Agarró al jefe de seguridad de la manga y él le dirigió una mirada gélida desde sus dos metros de altura—. ¿Qué está pasando? No puede subir nadie más a la zona vip, el ascensor se ha estropeado con tanta…
—¿Y qué quieres que haga? —Le hizo un gesto hacia la calle donde no paraban de llegar coches—. Peter tiene la culpa.
—Lo que sea, pero ahí arriba ya no cabe nadie. Si se despeja, os aviso, pero ahora es peligroso, ¿lo entiendes? —El hombre la calibró con los ojos entornados y finalmente asintió—. Esto es una locura. ¿Dónde está Pete?
—Con su novio en la cocina.
—Vale, voy a buscarlo. Y gracias.
Giró hacia el vestíbulo y miró el bar lleno donde aún había personas esperando mesa. Eran las diez y media de la noche y salían del teatro, el segundo turno de cenas que tanto dinero reportaba a La Marquise y que era el mayor quebradero de cabeza de su personal. El restaurante, propiedad de unos socios muy sofisticados, Peter Minstri y su ex pareja, Jonathan Wayman, se encontraba en el corazón de Mayfair, a dos pasos de la calle New Bond y el Hotel Claridge, y desde su fundación cuatro años atrás, era uno de los locales más famosos de Londres. Uno donde, además de su sofisticada carta, sus dueños podían ofrecer a sus exclusivos clientes un club con DJ y una zona vip de primer nivel. Una mina de oro, decía todo el mundo, donde trabajaban casi cuarenta personas, entre ellas dos españolas: María y Manuela, ambas licenciadas en empresariales, que habían empezado su andadura en La Marquise como camareras, aunque llevaban ya un año una como jefa de comedor y la otra como directora adjunta del local. Manuela, la flamante codirectora, adoraba su trabajo, aunque cada día asumiera más responsabilidades y renunciara más a su vida personal en favor de La Marquise por culpa de su jefe directo, Pete, que era el anfitrión perfecto, pero un desastre en el gobierno del restaurante. Pasaba olímpicamente de los problemas y Manuela temió que esa noche también le iba a tocar ser la mala de la película, como siempre, para intentar poner un poco de orden en el caos que se estaba cociendo en las plantas superiores.
—¡Pete! —Lo pilló besuqueándose con el segundo chef junto a la despensa y él la miró sonriendo—. No puede pasar nadie más al club, ni a la zona vip.
—Bien, díselo a Günter.
—Se lo he dicho, pero prefiero que me apoyes tú o acabará pasando a sus colegas y esto empieza a ser peligroso. Te lo digo en serio.
—¿Has visto que guapa es mi Manuela? —La hizo girar para que Bobby admirara su modelito negro y corto—. Un bomboncito.
—Vale, ¿vas a hablar con Günter?
—Le doy un toque. —Hizo amago de sacar el móvil y Manuela le agarró la mano.
—No, sube allí arriba y habla con él, por favor.
—Vale, vale, tan guapa y tan marimandona.
Lo vió salir camino del vestíbulo y se acercó a la zona de comandas para ver el ritmo frenético con el que trabajaba todo el mundo. Phillipe, el chef francés, era una máquina, muy enérgico, una estrella en lo suyo, y solía ser una gozada verlo trabajar y llevar al trote a su eficiente equipo, la mayoría franceses que habían llegado con él desde París para hacerse cargo de La Marquise desde el primer día. Phillipe era joven y atlético, y trabajaba con uniforme negro, de pies a cabeza, sin parar durante horas y horas, y siempre con el ceño fruncido. Manuela lo admiraba sinceramente y él era bastante amable con ella, con la que solía hablar en español porque adoraba España tras su paso por Barcelona para estudiar con su admiradísimo Ferran Adriá en El Bulli. Una amabilidad que no solía desplegar con demasiada gente, sobre todo con la gente que no pertenecía a su cocina.
—Tortilla —le dijo y le metió un trozo de tortilla española deconstruída en la boca—. ¿Qué tal?
—Deliciosa.
—Vale, ahora márchate, seguro que tienes mucho trabajo en otra parte.
Ella se echó a reír y salió de la cocina esquivando a los camareros para subir a su zona de influencia, confiando en que Pete parara el flujo de gente desde abajo. Se acercó al ascensor victoriano, que era uno de los orgullos del restaurante, y comprobó que seguía sin funcionar. Se giró hacia la escalera y entonces alguien le cerró el paso descaradamente, dos veces, provocando que levantara la cabeza con bastantes malas pulgas.
—Hola, Spanish Lady.
—¡Hola! —exclamó mirando los espectaculares ojos del hombre. Era O’Keefe, al que no habían vuelto a ver desde hacía un mes. Dio un paso atrás y se fijó en que iba con una americana oscura sobre una camiseta blanca, seguramente sin mangas, y varios collares étnicos en el cuello. También llevaba vaqueros de firma y botas vaqueras, y como no, una copa en la mano—. ¿Qué tal está?
—¿Dónde puedo fumar?
—Hay una zona de fumadores en la terraza trasera. —Le indicó con la mano y él se le acercó inclinándose un poco para mirarla a los ojos—. Puede salir por ahí.
—¿Me acompañas?
—Lo siento, estoy trabajando.
—¿Y no te tomas un respirito de vez en cuando?
—Ya quisiera yo, pero en noches como esta es imposible.
—¿A qué hora sales?
—No lo sé…
—Te espero y te llevo a casa, ¿eh?
—¡¿Qué?! —Se echó a reír porque estaba acostumbrada a los tipos que se hacían los duros con ella y él también sonrió—. No, gracias, mi novio me lleva, muchas gracias.
—Y yo me iré a casa con mi mujer, pero seguro que nos podemos escabullir los dos un ratito, ¿eh? —Le guiñó un ojo y ella soltó una carcajada.
—Tentador, pero no puedo.
—Tú te lo pierdes.
—Mala suerte. Disfrute de la noche y si necesita algo, avíseme.
—Ok —respondió levantando la copa—. Lo tendré en cuenta.
Manuela le sonrió por última vez y subió las escaleras sintiendo los ojos de O’Keefe pegados a la espalda, concretamente a su trasero, pero lo pasó por alto. Llegó al club y se dedicó a apremiar a los camareros para servir, cobrar y recoger con rapidez intentando propiciar que la gente se marchara deprisa, tarea casi imposible cuando el DJ de la noche pinchó el primer disco y entonces se desató la locura. Se vio envuelta en gritos y saltos, y salió de allí casi en volandas; subió a la zona vip y se dedicó a atender a los invitados de su jefe con la mejor disposición, riendo los chistes sin gracia y charlando sobre los spa de moda en Dinamarca o Suecia, sacando botellas de Möet Chandon con generosidad y cubriendo las necesidades de sus compañeros antes de que abrieran la boca.
—Cariño… —Pasada la medianoche, cuando se sirvió un refresco light y se asomó al balcón de los vipS para observar cómo se desarrollaba la noche en el club, sintió la mano de Daniel en la cintura—. No te he visto en toda la noche.
—Estoy trabajando —contestó sin moverse. Abajo la gente bailaba en grupos y creyó divisar a O’Keefe y a sus amigos en un rincón charlando a gritos. Miró sus manos para comprobar que no estaban fumando allí y Daniel le besó el cuello—. Y sigo trabajando, así que déjame tranquila, ¿de acuerdo?
—¡¿Qué coño te pasa?!
—A mí no me hables en ese tono.
—¡¿Que no te hable en qué tono?!
—Vale, no grites y lárgate, Daniel, estoy trabajando. —Se giró y le clavó los ojos oscuros con furia. Daniel Grant, agente de bolsa de éxito y chico pijo de Chelsea, balbuceó demasiado cargado de pastillas como para reaccionar. Ella le hizo un gesto con la mano y él se fue obediente.
Era un capullo pusilánime, determinó sin emoción, volviéndose hacia la barandilla para buscar con los ojos al dios gitano de los bíceps como rocas, que en ese preciso instante estaba bailando en el centro de la pista rodeado de mujeres. Se divertía y coqueteaba descaradamente con todas esas lobas hambrientas que lo acariciaban sin pudor, y se reía a carcajadas. Bailaba muy bien, tenía ritmo y era endiabladamente sexy, eso era innegable. Se apoyó en la balaustrada atraída por esa energía animal que emanaba y entonces él la miró. Como si ella lo hubiese llamado, levantó los ojos y la miró, le regaló una enorme sonrisa y levantó la copa a modo de brindis. Manuela levantó a su vez su coca cola-light y devolvió el saludo sonriendo. Era guapo, demasiado, y no dejó de mirarlo hasta que María la llamó por la espalda.
—¿Qué pasa?
—El ascensor, a veces consigues hacerlo andar —le dijo en español—. Intenta hacer algo, ¿quieres?
—¿Qué tal va todo? —Bajaron juntas las escaleras hasta la primera planta.
—Ya acabamos la cena, cierro la caja y me largo, me duele la cabeza.
—Vale, no hay problema. Hasta mañana.
—¿Te vas a la casa de Daniel?
—No, pero cuando llegue estarás dormida.
—Vale, ciao pequeñaja. —Le dio un beso en la cabeza y desapareció.
Manuela abrió la reja del ascensor y luego la puerta metálica mirando la butaquita acolchada de terciopelo rojo donde alguien había olvidado un pañuelo. Se volvió hacia el panel de control, que era antiguo y solo contaba con cuatro botones de bronce enormes, se inclinó para abrir la puertezuela donde se escondían los cables que siempre se soltaban y estropeaban el mecanismo. Entonces alguien entró en el diminuto cubículo y Manuela dio un brinco.
—¿Te ayudo?
—¿Eh? —Se encontró con O’Keefe a un centímetro de distancia y no se movió, él cerró las dos puertezuelas y se apoyó en la pared sonriendo.
—Puedo echarle un vistazo.
—Ya, gracias, se sueltan los cables y se para. El técnico dice que no lo toque, pero yo… —Él se acercó y se inclinó para ver el asunto de cerca, rozándole el brazo con ese pelo castaño tremendamente suave. Olía a tabaco y a algo más, muy agradable y sintió que se le doblaban las rodillas.
—Puedo hacerlo… —susurró y se irguió despacio mirándola a los ojos—. ¿Quieres que lo haga?
—Sí, gracias.
Él sonrió una vez más, mirándole la boca, se acercó y le plantó un beso directo, con propiedad, sin preliminares, ni intentos vanos; le abrió la boca y se la llenó con su lengua ansiosa y bastante experta. Manuela hizo amago de resistirse, pero sabía tan deliciosamente bien que se pegó a la pared y se aferró a su camiseta para seguir besándolo incansablemente mientras él bajaba las manos y le apretaba el trasero contra sus caderas. Besaba muy bien, con ganas, mordiéndole los labios, como debía ser, sin medias tintas y acabó sonriendo bastante satisfecha de haber podido probar aquello.
—Insuperable —susurró, notando como O’Keefe deslizaba las manos por debajo de su vestido corto y enrdedaba los dedos en sus braguitas—, pero debo seguir trabajando.
—Yo te voy a dar a ti faena. —El hombre subió los dedos por su espalda y le soltó el sujetador sin ningún esfuerzo—. Dame un poco más.
—¿Qué? Lo siento, no te entiendo, pero… —le puso las dos manos en el pecho y lo miró a los ojos—, debo irme.
—¿Te quieres ir? —Con el pulgar le rozó un pezón y la hizo gemir. Manuela notó como una descarga eléctrica por todo el cuerpo y cómo humedecía las braguitas. No sabía como lo había hecho, pero lo había conseguido y lo miró a los ojos sin poder moverse—. Así me gusta.
En menos que canta un gallo ya tenía el vestido enrrollado en la cintura y se aferraba al cuello de él para seguir besándolo enloquecidamente, con el deseo azotándole la columna vertebral y los músculos de todo el cuerpo y la piel y hasta el pelo. Era potentísimo y no pretendía renunciar a un polvo que anunciaba ser el mejor del año. O’Keefe se sacó la chaqueta y dejó a la vista sus brazos tatuados. Manuela los acarició y se inclinó para lamerlos mientras él la elevaba sin ningún esfuerzo y la pegaba a la pared metálica, abriéndole al tiempo los pantalones y penetrándola por sorpresa, lo que le provocó un grito ahogado. Era fuerte, enorme, enérgico y sintió cómo le rodaban las lágrimas por la cara mientras la balanceaba con furia contra el ascensor, jadeando y gruñendo entre beso y beso.
—¡Joder! —exclamó cuando al fin la soltó y la depositó con suavidad en el suelo. Lo miró y lo observó subirse la cremallera de los pantalones con calma. Tenía un cuerpo formidable y estiró los dedos para tocarle los hombros. O’Keefe levantó los ojos transparentes y sonrió.
—Vamos a ver —dijo apartándola e inclinándose para conectar los cables del ascensor. Manuela se miró a sí misma y se arregló la ropa bastante desorientada. Era la primera vez en su vida que hacía algo semejante, y con un desconocido, y se pasó la mano por la cara en un repentino ataque de vergüenza—. Ya está. Arreglado.
—Vale, gracias.
—Bueno, pues ya nos veremos, preciosidad… —Se acercó y le besó la mejilla—. Estás buenísima, muñeca.
—¿Qué? —Apenas entendía ese acento cerrado y abrupto, y él se echó a reír.
—Adiós, ha sido un placer, Spanish Lady —susurró más despacio. Luego abrió la puerta y desapareció en medio del bullicio que llegaba del club. Manuela cerró las puertas de una patada, se sentó en la butaca de terciopelo y se agarró la cabeza con las dos manos.
—Mierda, mierda, mierda.
Capítulo 2
Puso la cafetera eléctrica y se quedó hipnotizada viendo cómo se preparaba el capuchino. Daniel adoraba esos artilugios carísimos que apenas usaba, aunque su cocina, de acero inoxidable de primera calidad, estuviera repleta de ellos. Él los compraba en internet y luego los olvidaba por ahí como si algún día pensara usarlos de verdad. Un fastidio, uno más, de los miles que no soportaba de su supuesto novio, ese tipo insulso con el que llevaba saliendo dos meses, todo un récord personal, aunque lo suyo ya tenía fecha de caducidad y cuanto antes mejor. Agarró la taza con el café y se acercó al saloncito para ver la lluvia a través del ventanal con vistas al río. Menudo piso, pensó una vez más, mirando el mobiliario y los cuadros elegidos por la decoradora de la madre de Daniel. Todo muy bonito, precioso, pero ella lo odiaba y se preguntó qué demonios hacía allí.
Se desplomó en un sofá y tomó un sorbo de capuccino pensando otra vez en su fugaz encuentro sexual con O’Keefe en el ascesor, recrearlo se había convertido en una costumbre, y solo pensar en el sabor de su boca y de su piel, le erizó el vello de todo el cuerpo. Era un tío, de pies a cabeza, no sabía nada de él, salvo que estaba casado y que era un gitano irlandés, pero eso era irrelevante porque lo único que le importaba era poder rememorar sus ojos brillantes, sus besos, y el sexo de primera que le había regalado a escondidas y rodeados de gente en el restaurante. Cada vez que se imaginaba que alguien podría haberlos cazado en plena faena, se le aceleraba el pulso, porque aquello hubiese sido vergonzoso, completamente irregular y más aún en ella, que era un dechado de virtudes en el trabajo. Afortunadamente no había pasado y habían podido terminar el polvo, consiguiendo el mejor orgasmo de su vida, uno que no podría repetir jamás con Daniel, para quién el sexo era una especie de actividad deportiva más, llena de preliminares y palabras vacías de amor, agradable, pero carente de electricidad, de la pasión y la furia que ella necesitaba o creía necesitar desde que O’Keefe le había puesto un dedo encima. Patrick O’Keefe, susurró intentando imitar su acento, y sonrió tocandose los labios. Habían pasado dos semanas desde esos minutos inolvidables en el ascensor y se preguntó, una vez más, si él se acordaría alguna vez de ella, si pensaría en ese polvo o simplemente había sido uno más en su larga lista de aventuras extramatrimoniales porque, obviamente, no se podía engañar, era de esos que se tiraban a todo lo que se meneaba. No había más que verlo.
—¿Por qué te has levantado tan pronto? —Daniel se le puso delante con el pijama a rayas y pensó sin querer en que seguramente O’Keefe dormía desnudo—. Estás muy rara, tía.
—Tengo que ir al restaurante, tenemos un brunch privado.
—Solo vives para el puto curro.
—Daniel, no quiero seguir con esto. —Llevaba días pensando en cómo romper con él y esa mañana le salió todo sin esfuerzo. Respiró hondo y aprovechó el impulso para zanjar el tema de una vez.
—¿Con qué?
—Con esto, con nosotros, con esta relación.
—¡¿Qué?! No me jodas, deja que me tome un café y hablamos.
—No, lo siento. —Se puso de pie y le entregó el tazón con el capuchino—. Me voy, se acabó.
—¿Te estás tirando a otro?
—No.
—¿Que no? Seguro que sí, apenas quieres follar conmigo.
—Me largo.
—¡No! Dime la verdad, Manuela, merezco que me digas la verdad.
—No me estoy tirando a nadie. —Se volvió hacia él y le clavó los ojos oscuros—. Lo nuestro no funciona, no siento nada por ti. Lo lamento, pero si pides la verdad, te la digo.
—¿Quién es?
—No hay nadie y aunque lo hubiera, no es asunto tuyo.
—¿Te vuelves a España? —La siguió mientras se vestía con prisas y ella lo miró frunciendo el ceño—. ¿Es español? ¿Te vas a Madrid? Puedo pedir un traslado a Madrid, puedo hacerlo…
—No, no pienso volver a Madrid. Daniel —Agarró el abrigo y se lo puso respirando hondo—. No lo hagamos más complicado, ¿de acuerdo? Lo siento, pero se acabó. Ha estado bien, pero ya no hay nada. Adiós.
—No puedes dejarlo así, ¿estás loca? Conoces a mi familia. ¡Manuela!
Ella le hizo un gesto de despedida con la mano y bajó las escaleras a la carrera, con un enorme, inconmensurable, alivio en el pecho. Daniel era majo y se habían divertido al principio de su noviazgo, pero no había nada más, jamás lo habría, y era mejor que cada uno siguiera su camino. El acabaría por entenderlo, seguro. Caminó por la acera canturreando, localizó su bicicleta, se recogió el pelo y se montó en ella con una enorme sonrisa en la cara, se puso el casco y pedaleó camino del restaurante.
Odiaba romper con los tíos, pero esa mañana había sido muy fácil, a lo mejor la práctica servía para ir depurando la técnica, pensó riéndose delante de un semáforo en rojo, porque su currículum de rupturas en los últimos cuatro años, el tiempo que llevaba viviendo en Londres, era amplio y variado. Nada más pisar Inglaterra su lista de pretendientes se había duplicado y de pronto la empollona estudiante de empresariales de la Universidad Complutense de Madrid se había convertido en una chica muy ocupada. No paraba de salir. El trabajo en La Marquise la había colocado, sin proponérselo, en el mercado masculino mejor surtido de la ciudad. Solía ligar con tipos guapos y bien situados, algunos le duraban un fin de semana y otros, como Daniel Grant, un poquito más; ninguno se quedaba, pero eso le gustaba. A sus veintiséis años quería quemar cartuchos y vivir, no atarse a nadie, y lo estaba consiguiendo. Estaba disfrutando de la mejor etapa de su vida, le gustaba su trabajo, su casa compartida con María, su libertad y su aspecto; jamás había estado más en forma, y aquello era otro motivo para sentirse bien. Una chica afortunada que además acababa de probar el polvo del siglo en brazos de un completo desconocido al que no pretendía volver a ver en su vida, aunque su alma cándida le jugara malas pasadas y varias veces al día pensara en él y en sus manos, en esa cara perfecta, porque estaba buenísimo. No había nada más, aunque la había dejado desorientada y dolorida un par de horas… y aquello había sido insuperable. Totalmente. Insuperable y delicioso.
—¡Eh! ¿Qué tal? —Aparcó en el pequeño aparcamiento de bicis del restaurante y caminó hacia Pete y María que fumaban muertos de frío bajo el único rayo de sol que caía sobre Londres. Le quitó el cigarrillo a su amiga para dar una caladita rápida—. Buenos días.
—Buenos días, ¿qué tal? —Pete le dio un beso en la mejilla y le clavó los ojos negros—. ¿Qué te pasa?
—Acabo de romper con Daniel.
—¿En serio? —María dio un paso atrás y frunció el ceño. Era la única que conocía su desliz del ascensor con O’Keefe y la observó con suspicacia—. ¿Por qué?
—¿Y tú me lo preguntas? Sabes que estaba harta.
—Menudo gilipollas, te lo dije desde el minuto uno —opinó Peter.
—Exacto, pero ya se acabó. Solo espero que no se ponga muy pesado.
—No lo hará, tiene una fila de mujeres detrás.
—Ya, lo sé, en fin. ¿Cómo va todo?
—Todo bien. Phillipe dejó a Marcus a cargo de brunch y tenemos que revisar lo de las vacaciones de navidad. Me hacéis una faena si os vais las dos a Madrid, joder.
—Ya te dije que yo me quedo, a mí no me importa. —Manuela se encogió de hombros—. Así tengo una excusa válida para no tener que ir a casa.
—Decidido entonces.
—Vale, perfecto, me voy dentro.
—¿Sabes que los O’Keefe tienen que venir hoy? —María lo preguntó fingiendo indiferencia y Manuela sintió como se le paralizaba el corazón en el pecho—. Van a colocar, al fin, las jardineras de la entrada.
—¿Ah, sí?
—Sí y ahí vienen —exclamó Peter girando para ver como entraba la furgoneta cochambrosa en el aparcamiento. Manuela se puso detrás de María, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara, y observó como Patrick O’Keefe aparcaba el vehículo y se bajaba con un pitillo en la boca. Con él iban tres tipos más y todos las miraron sonriendo.
—¡Buenas! —gritó y se acercó para entrechar la mano de Pete—. Traemos lo que nos encargaste, colega, pero te las hubiera conseguido por la mitad, joder, deberías haberlo dejado en mis manos.
—A mí me importan un rábano las jardineras. Las compró Jonathan y las pondremos para que no me dé le lata. ¿Tardaréis mucho? Tenemos un brunch a las doce.
—Una hora como mucho. Señoritas —saludó de pronto mirándolas a la cara y Manuela le hizo una venia. Él se dio la vuelta y empezó a dar instrucciones ininteligibles a sus acompañantes, ignorándolas de inmediato. Peter las agarró del brazo y las animó a entrar en el local.
—Ni siquiera te saluda —susurró María en español en cuanto llegaron al despacho—. Muy galante.
—Igual ni siquiera se acuerda de que me lo tiré en el ascensor —respondió enfadada y María abrió mucho los ojos—. Se tirará a tantas que no me sitúa.
—Oye…
—Es lo que estás pensando, ¿no? Se te ve en la cara.
—¿Y le dijiste a Daniel que…?
—No, carece de importancia. Por favor, déjame en paz, ¿quieres?
—Tú misma —contestó su amiga y se fue taconeando indignada.
La observó unos segundos pensando en seguirla para disculparse, pero no pudo. Se sentó en su mesa y abrió el ordenador para repasar el orden del día. María era adorable, su mejor amiga. Habían estudiando juntas, emigrado juntas a Londres y se querían, pero seguía siendo la chica clásica y conservadora del barrio de Salamanca, con su novio de toda la vida, a la que cualquier cambio de rumbo o locura inesperada la ponía de mal humor. Ella no entendía sus aventuras, su rosario de novietes, sus divertimentos sexuales, por lo que prefería ignorarlos, pero el asunto O’Keefe la había desbordado. No era racista, pero que fuera un gitano nómada y casado casi le había provocado un infarto, y desde hacía dos semanas no podía dejar de reprenderla de vez en cuando por su poca cabeza. Decía estar preocupada porque por lo que sabían, y Helen les había explicado, esa gente podía ser peligrosa. Jamás debió contarle su aventura, se recriminó así misma, pero es que había sido tan bueno que no había podido guardárselo. Mala suerte. Ahora le tocaría pasarse el resto de su vida viendo en el fondo de los ojos azules de María el reproche por ser tan insensata.
—¿Otra vez los tenemos aquí? —Helen tiró el bolso encima de la mesa y la sobresaltó—. Los gitanos.
—Solo vienen a poner las jardineras.
—Las podrían haber puesto los chicos de la cocina.
—No lo sé, a mí no me mires.
Se levantó y bajó a la cocina para ver cómo iba lo del brunch, luego se acercó al restaurante para ayudar a poner las mesas y se distrajo charlando con sus compañeras un buen rato, sin dejar de pensar en Patrick O’Keefe, que en realidad no le había hecho ni puñetero caso, algo un pelín desagradable, pero a fin de cuentas no se conocían y, aunque lo había dicho por fastidiar a María, a lo mejor era cierto y ni siquiera la situaba en medio de la ristra de conquistas que tendría a la semana. Algo insólito, pero probable, así que mejor era cuadrar los hombros y caminar con dignidad, pasando del tema antes de que se convirtiera en algo importante. Solo se trataba de un tío bueno con el que había tenido una aventura de minutos en un sitio público. Pasaba a diario, de hecho todos los fines de semana pillaban a parejitas en situaciones similares en el club o en la zona vip, y nadie moría por eso. No iba a ser a la primera a la que no reconocieran tras un polvo rápido, en una noche de fiesta, en un ascensor.
—¡Hola! —La voz grave de O’Keefe la pegó al techo, pero disimuló y levantó los ojos de la mesa con serenidad—. ¿Qué tal? ¿Dónde está Pete?
—Se ha marchado. ¿Puedo ayudarte?
—La factura. —Se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de cuero y se la enseñó—. No la mía, la de la tienda de decoración donde recogimos las jardineras. Me dijo que me las pagaría y necesito la pasta.
—Veré que puedo hacer. —Agarró el móvil y llamó a su jefe observando de reojo la pinta espectacular que tenía vestido de negro—. Hola, Pete, el señor O’Keefe dice que necesita el dinero de las jardineras. Vale, yo me ocupo. Gracias.
—¿Qué? —preguntó al ver como colgaba.
—Dice que lo ha dejado por aquí. —Miró las mesas y luego a Helen, que no se había movido de su sitio—. Helen ¿tienes el dinero para el señor O’Keefe?
—Creo que sí. —Se puso a revolver en su cajón y Manuela miró por primera vez a la cara a Patrick O’Keefe, que la observaba en complento silencio. Se sostuvieron la mirada unos segundos y él le guiñó un ojo provocándole un escalofrío por toda la columna vertebral. Carraspeó y tragó saliva observando a su compañera, que se levantaba en ese momento con el dichoso sobre con el dinero.
—Aquí lo tiene.
—Muchas gracias, guapa. —También le guiñó un ojo y Helen frunció el ceño regresando a su mesa—. Hasta otra.
—Adiós —murmuraron las dos y Manuela se quedó congelada mirando como salía de allí tan tranquilo, indiferente, como si nada. Se le llenaron de repente los ojos de lágrimas y bajó la cabeza sintiéndose estúpida.
—Spanish Lady. —Volvió de dos zancadas al mostrador y se apoyó echándose hacia delante, le clavó los ojos transparentes y sonrió. Manuela se pegó al respaldo de la silla y no abrió la boca—. ¿Qué tal va el ascensor?
—Funciona —susurró roja como un tomate.
—Si necesitas que lo arregle, me llamas.
—¿Que te llame? —Seguía sin entender su inglés y él se enderezó moviendo la cabeza—. Lo siento, no entiendo, yo…
—Que puedes llamarme —pronunció, imitando el acento británico—. Vendré corriendo.
—Gracias.
—A ti, preciosa. —Tamborileó el mostrador, le guiñó el ojo y se marchó. Manuela reparó en que tenía estómago contraído y se preguntó si las bragas se le habrían caído al suelo, porque así se sentía. Respiró hondo y de repente sintió la mirada severa de Helen sobre ella. Manuela se la devolvió y su compañera volvió a su trabajo sin decir nada, pero no hizo falta.
—¿Tienes cerrada la lista de invitados de los Stampleton, Helen?
—Te reenvío el email.
—Gracias.
Capítulo 3
—Los mejores polvos de mi vida los he tenido con tíos de los que no sabía nada, alguna vez ni el nombre, ¿te acuerdas en Ibiza? —Laura, su amiga americana, agarró su vaso de ginebra con hielo y le dio un trago largo mirando a Manuela Vergara a los ojos—. No sé qué te preocupa tanto.
—Que es un tío casado, no creo que se acuerde ni de mi nombre, que tal vez no vuelva ni por Londres y que no dejo de pensar en él.
—Porque está como un queso y tiene… —hizo un gesto elocuente con la mano— ya sabes…
—Eso es irrelevante.
—No tanto si te dejó sin poder andar una hora.
—Joder, Laura, qué poco me entiendes.
—Te endiendo, eres una puñetera romántica y así solo corres el riesgo de que te rompan el corazón. —Miró a su alrededor el bar lleno de gente—. La única cagada es que te lo tiraras en el curro y que sea empleado de tu jefe. Por lo demás, es un regalito del cielo; acéptalo y en paz.
—No es empleado de Peter. Al parecer su familia lleva años haciendo chapuzas en los restaurantes de su padre, se conocen de toda la vida y vino a echarle una mano con el aparcamiento y las jardineras, pero no trabaja para él.
—Es igual, «donde tienes la olla, no metas…»
—Vale, lo sé, pero, en fin, ya pasó.
—Te los traes de calle. Búscate a otro y… Hablando del rey de Roma… —Manuela se giró emocionada pensando que se refería a O’Keefe y al que se encontró fue a Daniel Grant acercándose con el ceño fruncido.
—¿Podemos hablar?
—No, estoy ocupada.
—Solo será un minuto.
—¿Qué quieres? —Suspiró y se apartó de su amiga disculpándose—. No tenemos nada de qué hablar.
—¿Por qué no nos vamos una semana a San Bartolomé? Podemos pasar la Navidad allí, descansar, tomar el sol y arreglar todo esto. Yo invito.
—Daniel —se pasó la mano por la cara—, no hay nada que arreglar, lo siento, pero no, gracias.
—¿Por qué?
—Porque no siento nada por ti, porque no funciona, porque no me siento bien con esta relación.
—¿Y yo no tengo nada que decir? —Intentó sujetarla por la cintura y ella se apartó.
—Lo siento, no me lo pongas más dificil, por favor.
—Yo te quiero.
—No es verdad, Daniel.
—Me merezco otra oportunidad.
—Ya te dí una y la verdad es que jamás debimos volver, porque no siento nada por ti.
—¿Quién es?
—¿Qué?
—¿Con quién te estás acostando?
—¿Crees que solo puedo dejarte por otro? ¿Me tomas por idiota?
—Eres una niñata malcriada y caprichosa. Te lo di todo, más que a ninguna y solo espero que algún día te paguen a ti como tú me lo estás pagando a mí.
—Gracias, muy amable.
—Vete a la mierda, Manuela.
Desapareció hecho una furia y Manuela volvió a su butaca junto a Laura, que ya estaba ligoteando con los camareros. Aún era pronto y la faena no empezaba en serio en el local, así que pidió un agua con gas y se tomó el vaso casi de un trago. Laura la abrazó y le besó la cabeza. Ya habían pasado por cosas peores y se echó a reír recordándole sus rupturas más sonadas, una retaíla de anécdotas que acabó haciendo reír a toda la barra. Ella era así, una chica muy divertida y cuando Manuela la tuvo que abandonar para empezar a trabajar, agarró su abrigo y se despidió para volver a casa temprano. Desde hacía unos meses tenía un trabajo serio y con mucha responsabilidad, y se estaba reconvirtiendo en una mujer muy responsable, o eso le había dicho antes de despedirse en el vestíbulo de La Marquise, donde la gente ya estaba haciendo cola para ocupar sus mesas. Manuela la dejó camino de su taxi y volvió a sus obligaciones más tranquila. No pensaba amargarse por culpa de Daniel y aún menos por Patrick O’Keefe. Era una mujer adulta y debía pasar página rapidito, acababa de empezar el mes de diciembre y se le venía encima una temporada de muchísimo trabajo, el suficiente como para ayudarla a olvidar y a dormir bien. No hacía falta nada más para superarlo todo.
Cuatro horas después, mientras charlaba con unos amigos de Peter en la sala vip, oyó el revuelo que había en el club. Gritos y aplausos y mucho jolgorio. Se asomó al balconcito y reconoció en medio de una conga a Patrick O’Keefe en persona llevando la voz cantante. Sonrió y se sintió de pronto muy feliz, observando como mujeres de todas las edades bailaban intentando seguir su ritmo. Los hombres también bailaban, pero era él la estrella de la noche y decidió bajar para ver de cerca el espectáculo. Se acercó con precaución y primero espió de lejos su aspecto arrebatador con vaqueros y una camiseta blanca sin mangas. En otro ese look le hubiese parecido vulgar, pero en él quedaba perfecto, y recorrió su cuerpazo comiéndoselo con los ojos, como todas las demas. Era inevitable, así que se quedó unos minutos solo observando, reconociendo enseguida a sus amigos, esos tres tipos de los que no se separaba y que miraban desde la barra como las chicas lo acosaban, pegándose a su oreja para hablar con él. De momento O’Keefe las atendía a todas, se reía y repartía besos en las mejillas y caricias en las cinturas, y cuando se acercó a la barra y se apoyó para pedir una pinta, Manuela se arregló instintivamente el vestido negro, comprobó que sus piernas y sus tacones estaban en orden, y se acercó decidida a saludarlo. Sin embargo, antes de que él la viera y ya sintiendo el corazón en la garganta, se detuvo un poco intimidada al ver al menos a seis chicas, modelos o actrices, que lo rodeaban y lo abrazaban con descaro. «Si besa a alguna, me da algo», pensó sin saber qué hacer. Entonces tragó saliva y para no quedar como una idiota, parada allí en medio, giró sobre los talones dispuesta a marcharse.
—¡Hey, Spanish Lady! —Oyó a su espalda y se quedó quieta—. Manuela, ven aquí.
—Hola. —Sonrió y saludó con la mano. «Soy la maldita directora adjunta de este local», trató de recordar, viendo como él se ponía las manos en las caderas y fruncía el ceño.
—¿Adónde vas? ¿No saludas o qué?
—Sí. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? ¿Necesitáis al…? —Se quedó muda viendo como avanzaba decidido hacia ella, la agarraba por el cuello y, sin darle tiempo ni a pestañear siquiera, sintió que le plantaba un beso con la boca abierta. Se agarró a sus brazos y devolvió el beso temiendo desmayarse allí mismo. Era delicioso, sabía endiabladamente bien, tanto, que no paró de besarlo durante lo que le pareció una eternidad, hasta que él se apartó y la miró a los ojos.
—Hola, Spanish Lady.
—Hola.
—¿A qué hora sales?
—A la una —contestó, enganchada al brillo de esos maravillosos ojos color aguamarina y él sonrió.
—¿Y vives cerca o nos apañamos en el ascensor?
—Bueno, yo… —Se separó mientras se alisaba el vestido y subió los ojos para observar la cara de odio con la que la miraban al menos quince personas—. ¿Y dónde vives tú?
—En Irlanda.
—Muy gracioso.
—No es broma.
—Vale, bien, mira, yo no sé… —Se sujetó el pelo suelto con una mano y lo miró a los ojos, luego miró su boca y vio que seguía sonriendo. Se moría de ganas de abrazarlo, así que olvidó sus prejuicios y sonrió—. Vivo cerca de Russell Square.
—Te espero y te llevo a casa.
—¿Por qué no?
Capítulo 4
Abrió un ojo y se movió en la cama un poco desorientada, sin saber dónde estaba ni qué hora era. Estiró una pierna y se topó con la de otra persona.
—Dios mío —exclamó casi riéndose. Era Patrick, Paddy como le gustaba que lo llamaran, y se giró despacito para mirarlo. Dormía plácidamente abrazado a una de las almohadas y observó con placer su preciosa espalda llena de pecas y su pelo castaño revuelto. Se acercó y lo abrazó aspirando con los ojos cerrados aquel aroma delicioso que emanaba por todas partes, recordando la noche loca que se habían montado desde que habían salido del restaurante. Recordó que no había parado de besarla en todo el recorrido en taxi, en las escaleras, en la puerta, en el salón, y como habían caído en la cama para hacer el amor con la ropa puesta, devorándose como dos locos recién salidos de la cárcel. Jamás había estado con alguien que besara tan bien y debía tener los labios irritados de tanto besuqueo, toda la noche, porque después del primer encuentro vino otro ya desnudos, y otro a las cinco de la mañana, cuando él hizo amago de irse y ella lo abrazó comiéndoselo a besos para intentar disuadirlo.
Era agradable sentirse como una quinceañera. En cuanto habían quedado para ir juntos a casa su humor había mejorado notablemente; se le dibujó una sonrisa sincera en la cara, trabajó el resto de la noche como flotando y cuando salió a la una de la madrugada y lo vio esperándola apoyado en una farola fumándose un pitillo, se le fue el aliento. Corrió hasta él para abrazarlo como si lo conociera de toda la vida, y así llevaba horas, porque tenerlo en casa, en su cama, era mucho mas de lo que hubiera podido imaginar.
Se abrazó más a él y trató de seguir el ritmo de su respiración acompasada, tranquila, satisfecha. Por supuesto el sexo había sido de primera, tan intenso y salvaje como era de esperar, y comprendió por primera vez en su vida que lo del multiorgasmo no era un mito, no, era posible, lo acababa de comprobar, y se sentía como una niña con zapatos nuevos, con ganas de contárselo al mundo entero, aunque, evidentemente, no podría hacerlo. Le besó el cuello y de repente se acordó de María, que estaría durmiendo en la habitación de al lado y a la que le daría un infarto si lo pillaba en su casa. Se incorporó y miró la hora en el despertador electrónico: las nueve de la mañana. Con algo de suerte María dormiría hasta muy tarde y si todo marchaba bien, Paddy se largaría antes de que tuviera que dar demasiadas explicaciones a su amiga, aunque, sintiendo su aroma y su calor tan cerca, prefiriera mil veces dar un millón de explicaciones antes que tener que separarse de él.
—¿Qué hora es? —susurró con la voz ronca. Manuela se quedó quieta y sin respirar.
—Las nueve de la mañana.
—¡¿Qué?! ¡La madre que me parió! —Saltó de la cama y se fue directo hacia su ropa esparcida por el suelo—. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia puta!
—¿Quieres un café? —Manuela se sentó en la cama y se tapó, muy pudorosa, con las mantas hasta el cuello, como si no la hubiese visto desnuda. Lo siguió con los ojos y admiró su cuerpo fuerte y espectacular con la boca abierta—. ¿Patrick?
—¡¿Qué?!
—Si quieres un café o algo. Yo…
—No, gracias… —Agarró su reloj de pulsera y se lo puso a la vez que las botas y cogió el abrigo—. Hace una hora que debería estar en Oxford.
—Lo siento, si me lo hubieses dicho, habríamos puesto el despertador…
—Déjalo —interrumpió, enciendiendo el teléfono móvil—. Debo irme. Adiós.
—Adiós.
Completamente perpleja, y por primera vez en toda su vida adulta, se quedó quieta viendo como un hombre salía de su cama de esa forma y se largaba a la carrera sin un beso o una palabra de ternura. Ni siquiera se habían dado los números de móvil o el email, nada en absoluto con qué localizarlo. Tragó saliva y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era absurdo, pero esperaba una charla, un desayuno, unos besos, un hasta luego, le gustaba demasiado como para acabar de ese modo.
—¡Mierda! —susurró. Menuda mierda, si volvía a verlo alguna vez, tendría muchísima suerte.
—Spanish Lady…
—¿Qué? —Se limpió los ojos y lo vio asomarse al dormitorio con el abrigo puesto.
—Ha estado genial… —Ella asintió sin saber qué decir—. La puta locura, te lo digo en serio.
—Bueno, yo…
—Te llamaré… —Le guiñó un ojo y desapareció otra vez. Manuela se abrazó a su almohada y cerró los ojos, incapaz de entender nada. «¿Y como me vas a llamar si no te he dado mis teléfonos? Mentiroso.» Aspiró su aroma himnótico y se durmió.
Capítulo 5
Tenía una piel increíblemente suave, los antebrazos cubiertos de un vello rubio oscuro precioso, igual que las piernas, el pubis y parte del pecho. Seguramente la barba también era rubia oscura, gruesa, porque le había irritado los pechos por la mañana, de madrugada, cuando accedió a quedarse un rato más para hacer el amor despacio, mirándose a los ojos, suspirando y gimiendo, mientras parecía llenar todos y cada uno de los rincones de su cuerpo. Se rozó involuntariamente el vientre y tembló, entera, de pies a cabeza, sintiendo que un deseo urgente le contraía el estómago y un escalofrío violento le atravesaba la columna vertebral. Miró a su alrededor y comprobó con alivio que nadie estaba notando su ansiedad, su arrebato. Parecía una doncella inquieta, como esas de las novelas medievales, sufriendo palpitaciones y añoranza cada dos por tres… «Vivo sin vivir en mí / y de tal manera espero, / que muero porque no muero», recitó bajito recordando a Santa Teresa de Ávila, y suspiró bebiendo un sorbo de agua de la copa carísima que les acababan de servir en ese restaurante de Covent Garden donde habían acabado, después de ver La Bohème en el Royal Opera House. Tenían las entradas desde hacía meses, adoraba el ballet, y, sin embargo, se había distraído un par de veces pensando en Patrick O’Keefe, sus ojos de ensueño y sus manos expertas, sus besos apasionados y esa forma suya de amarla como si se fuera a acabar el mundo. Su mujer era una tía realmente afortunada, pensó, mirando a María y Laura que regresaban del cuarto de baño. A ninguna le había confesado su aventura sexual con él, aunque ya habían pasado diez días, primero porque no quería pelearse con María y segundo, y lo más curioso de toda la historia, porque quería atesorar el recuerdo para ella sola, para recordarlo, desmenuzarlo y rememorarlo en la intimidad, sin compartirlo con nadie, las veces que hiciera falta.
—En este sitio todo es carísimo —les dijo cuando se sentaron.
—No importa, yo invito —respondió Laura, sonriendo de oreja a oreja.
—No, déjalo, tampoco será para tanto. —María agarró la carta y empezó a inspeccionarla con el ceño fruncido.
—No, en serio, yo invito, tengo algo que celebrar.
—¿Ah, sí? ¿El qué?
—Me han dado el puesto en Nueva York.
—¡¿En serio?! ¡Estupendo! —las dos se levantaron para abrazarla y aplaudir tan emocionadas como ella.
—¡Sí! me voy en marzo y, aunque os echaré mucho de menos, compañeras, me hace una ilusión tremenda volver a casa, vivir en Manhattan y ganar una pasta gansa de una maldita vez.
—¿Cuándo te lo confirmaron?
—Ayer. Mi jefe esperó hasta el último momento para dar el nombre del afortunado, aunque estaba cantado que la cosa quedaba entre Frank y yo, que somos norteamericanos, y al final sonó la campana, así que deberíais ir pensando en hacer las maletas para venir conmigo.
—Oh, no, gracias, si me muevo, será de vuelta a Madrid —intervino María—, pero iremos a verte. Borja está deseando hacer la maratón de Nueva York.
—Pues que vaya entrenando. ¿Y tú? —Laura observó a Manuela, que estaba cada día más ausente y le sujetó el brazo—. ¿Te vendrás a trabajar conmigo, tía? Seguro que triunfas allí.
—Ya veremos…
—Te buscaré un ricachón de Long Island y acabarás con casa en Park Avenue y los Hamptons.
—Ya veremos —repitió echándose a reír. María la miró por encima de las gafas y movió la cabeza.
—¿Qué?
—Que más probablemente acabará viviendo en una caravana, tal vez en Irlanda, rodeada de churumbeles…
—¡¿Qué?! —respondió abriendo mucho los ojos y Laura se echó a reír a carcajadas.
—No engañas a nadie, Manuelita. ¿Crees que no sé qué llevaste a ese tipo a nuestra casa? ¡a nuestra propia casa!
—¿Lo llevaste? ¿Cuándo? —Laura vio que se sonrojaba hasta las orejas y palmoteó—. ¿Te lo volviste a tirar? ¿Te lo estás tirando? ¿Cuándo me lo vas a presentar?
—¿Cómo sabes eso? —Se dirigió a María, que parecía una institutriz del siglo XIX, mirándola con los ojos entornados.
—Lo oí salir, me asomé a la ventana et voilà… ahí estaba, corriendo por la calle. Llevaba prisa.
—¡¿Cuándo?! —intervino Laura—. Coño, Manuela, qué escondido te lo tenías.
—Porque no tiene ninguna importancia, fue un rollo fugaz y no volveré a verlo. Ya pasó, no hay nada que contar.
—¿Y cómo fue?
—Insuperable —susurró llamando al camarero—, pero no quiero volver a hablar del tema, no tengo ni su teléfono, así que mejor pasar página.
—¿Y si no tenía importancia por qué lo metiste en casa?
—Porque también es mi casa y si me apetece llevar a alguien, creo que tengo derecho a hacerlo, ¿o no?
—Tú misma, pero a ti ese tío te gusta, te conozco desde que tenías catorce años y esa cara de boba no se te pone con nadie.
—Tonterías, ¿pedimos? Me muero de hambre.
—Sí, sí, tonterías. —María miró a Laura y se echaron a reír.
—Lo bueno es que le cambia los muebles de sitio —opinó Laura entre risas—. Es divertido ver que a doña perfecta también le pueden temblar las rodillas.
—Creía que doña perfecta era la señorita María Suárez del Amo, aquí presente, y no yo… —Rio, sintiendo vibrar el móvil y comprobó que la llamaban con número oculto, así que lo ignoró, pero el teléfono volvió a sonar tres veces más y acabó por pedir disculpas a sus compañeras y contestar con muy malas pulgas—. Hola.
—Spanish Lady. —La voz era aún más cálida por teléfono y se le subió el corazón a la garganta, se levantó y miró a sus amigas sonriendo mientras buscaba un sitio más tranquilo para hablar—. ¿Dónde estás?
—Cenando con mis amigas.
—¿Con tu novio?
—Estoy cenando con mis amigas, ¿qué quieres?
—Estoy en Londres, ¿nos vemos?
—Lo siento, estoy ocupada y no sé a qué hora acabaré.
—Hoy no trabajas, lo sé.
—¿Qué?
—Me lo dijo Pete cuando le pedí tu número.
—¿Le pediste mi número a Peter? ¿Por qué? No…
—No te preocupes, le dije que me habías encargado una chapuza en tu casa.
—Vale, bueno, lo siento… —Había decidido no ser una facilona disponible con nadie, menos con él, y aunque se moría por verlo, respiró hondo y se negó en redondo a salir corriendo—. Ya nos veremos en otro momento.
—¿Por qué?
—¿Por qué, qué?
—¿Por qué te haces la dura conmigo si quieres verme? No seamos críos. Venga, ¿a qué hora me paso por tu casa, Spanish Lady?
—Bien, yo… —Miró la hora y oyó como él se dirigía a alguien con ese inglés imposible, que apenas podía descifrar—. Patrick.
—Dime.
—Creo que en un par de horas estaré en casa.
—Vale, te veo allí. —Colgó sin más y ella se quedó mirando el teléfono como hipnotizada y con una alegría enorme que le embargaba el corazón regresó a su mesa y miró a sus amigas aparentando normalidad—. Era Paula, mi prima.
—¿Qué le pasa ahora?
—Ha roto con Felipe, está destrozada, así que le dije que me llamara más tarde.
—¿Más tarde? Si ahora nos vamos a Camden Town.
—Yo no, estoy rota y quiero meterme en la cama.
—¿Con quién? —Se echaron a reír y ella movió la cabeza resignada.
—Vale, mucho cachondeíto veo, pero yo me voy a casa.
—Tú te lo pierdes, he quedado con los ejecutivos australianos que llegaron ayer. Están buenísimos.
—Estupendo, todos para ti. ¿Pedimos el postre?
Se bajó del taxi a una manzana de su casa. María y Laura continuaron directas hacia Camden Town, donde tenían una fiesta privada, y caminó con prisas hacia su piso pensando en si debía subir, darse un baño y ponerse un camisón sexy, como en las películas de los años cincuenta, o si era mejor quedarse con lo que llevaba puesto. La duda era absurda porque ella no tenía ningún camisón sexy, pero pensó en algún vestido bonito, una blusa de seda, algo con lo que parecer sofisticada y a la vez despreocupada, cómoda en casa. Una estupidez total, reconoció, cruzándose en la calle con un par de vecinos que salían a esas horas de juerga. Era lo que tenía su barrio, mucha gente joven y mucha marcha. Miró el reloj comprobando que aún quedaba una hora para su cita, con lo cual podría empezar por tomar una tila e intentar tranquilizarse. Luego prepararía té y tendría algo a mano para ofrecerle, cerveza o ginebra. Entró en una tienda 24 horas, eligió unas latas variadas de cerveza de importación y cuando se acercó a pagar a la caja, sonó la campanilla de la puerta que avisaba de que entraba alguien. Levantó los ojos hacia el dependiente y vio la imagen de Patrick O’Keefe con uno de sus amigos, reflejada en el cristal del escaparate. Se volvió hacia él con el corazón en la garganta y él le sonrió.
—¡Buenas! —exclamó acercándose, se apoyó en el mostrador y la miró con esos enormes ojos claros, chispeantes—. Vaya sorpresa.
—Hola, llegas pronto.
—Sí y necesito tabaco. ¿Me das un par de Camels, amigo? —dijo dirigiéndose al dependiente coreano y luego miró a su acompañante ignorando a Manuela—. Connor, ¿qué quieres tú, colega?
—Un par de cervezas… —Se enzarzaron en una charla ininteligible y ella se preguntó qué debía hacer, si marcharse o esperarlo.
—¿Hay algún fish & chips decente, abierto por aquí? —Ambos le dieron la espalda y se dedicaron a hablar con el dependiente como si de repente se hubiese hecho invisible. Manuela carraspeó muy incómoda y miró a Connor cuando él dejó de hablar y la observó de reojo.
—Hola, ¿qué tal? Soy Manuela. —Le extendió la mano, aunque el tipo, que era joven y bastante bien parecido, tardó medio segundo en reaccionar y devolver el saludo—. Nos conocimos en La Marquise, trabajo allí.