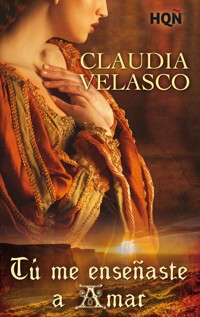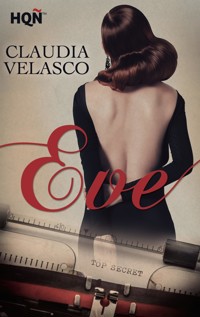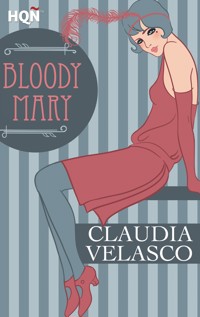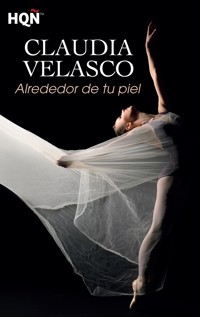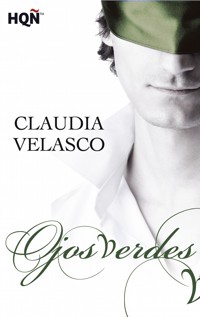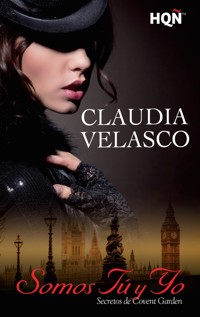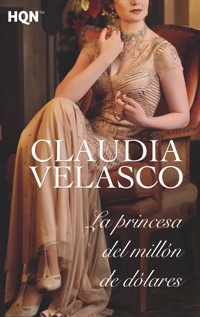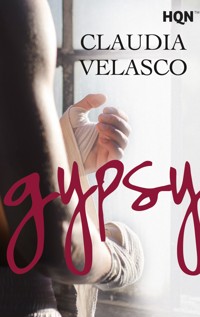3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Las páginas de El cielo en llamas nos acercan al Londres de 1940, asediado por la batalla de Inglaterra, el Blitz, los bombardeos sistemáticos de la aviación alemana contra la ciudad, que la han convertido en un verdadero frente de guerra. Un día más suenan las sirenas antiaéreas. En los refugios los ciudadanos de toda condición y procedencia comparten unas horas de incertidumbre, a la espera de poder reanudar cuanto antes su actividad cotidiana. Para Eve Weitz y Robert McGregor, sin embargo, nada volverá a ser igual. Un lazo invisible unirá para siempre los corazones de la enfermera voluntaria y el piloto de la RAF en los pasillos del refugio de la estación de metro de Leicester Square. Un lazo que ellos tratarán de romper, negando sus sentimientos, inmersos como están en una guerra cruel e incomprensible que los empujará a tomar decisiones equivocadas, ponerse en grave peligro e iniciar juntos la mayor aventura de sus vidas. Una crónica de guerra con el amor como protagonista. En El Cielo en Llamas encontraréis historia, datos de importancia que ayudan a conocer mejor una época, la Segunda Guerra Mundial. Unos datos históricos que no cansan para la lectura y que ayudan a poner en situación la historia que rodea a los dos protagonistas. También encontraréis: amistad, compañerismo y amor entre los distintos personajes; la convivencia, el apoyo y la ayuda entre todas las personas que vivieron esos acontecimientos. YO LEO RA - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Claudia Velasco
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El cielo en llamas, n.º 93 - octubre 2015
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados. Imagen de aviones utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-7233-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Epílogo
Notas
Si te ha gustado este libro…
En la guerra, causas triviales producen acontecimientos trascendentales
JULIO CÉSAR
Capítulo 1
4 de octubre de 1940, Londres, Inglaterra
La Luftwaffe volvía a la carga. Los cazabombarderos alemanes sobrevolaban el sur de Inglaterra de día y los bombarderos atacaban sin piedad la capital por las noches. El infierno había vuelto a desatarse tras el ataque a Berlín del 24 de agosto, con un Adolf Hitler aún más indignado y decidido a mermar las fuerzas del pueblo británico a cualquier precio. Por eso los estaba masacrando, porque, a pesar de los meses de asedio, Londres permanecía firme, fuerte y unido. Su plan consistía en destruir a la aviación británica, sus puertos y sus comunicaciones en dos semanas, antes de que les diera tiempo a reaccionar, y para ello había ordenado esos bombardeos sistemáticos en mayo de 1940. «La batalla de Inglaterra» la llamó la prensa, una batalla que estaba resultando infructuosa, aunque cruel, y que había acabado por cambiar radicalmente la vida de los habitantes de Londres.
Eve pensó en esos primeros días de desorientación y horror ante el sonido de la sirena de emergencia, las prisas torpes por llegar a los refugios antiaéreos, el absoluto desorden, que pronto dio paso a una rutina bien organizada, a unas normas de comportamiento tácitas, que empezaron a integrarse sutilmente en la existencia de los londinenses sin que nadie protestara o diera muestra de desesperación, algo que la hacía sentir profundamente orgullosa de su pueblo.
Miró instintivamente hacia el techo del refugio donde se encontraba esa tarde. Se le erizó el vello de todo el cuerpo al oír el ruido de la sirena diluyéndose en medio del rugido de los aviones, luego ese silbido familiar y, finalmente, el sonido sordo de las bombas cayendo muy cerca. Cerró los ojos y rezó, aunque no solía hacerlo, al final siempre acababa rezando en los refugios, alentada por la fe de sus conciudadanos y por puro miedo, porque nadie podía pasar por aquello durante meses sin sentir algo de miedo.
—Esos chicos son unos héroes —le susurró alguien al oído y ella la miró sonriendo.
Estaban en la estación de metro de Leicester Square, y la mujer, una madura y elegante doncella con su uniforme de trabajo, le hizo una seña hacia un grupo de militares que fumaba y bromeaba en voz baja cerca de la escalera de salida, ajenos, al parecer, al rugir de las bombas sobre sus cabezas.
—Son aviadores, estuvieron en Berlín el 24 de agosto, dos de esos chicos están de permiso por las heridas que sufrieron, aunque le hicieron mucho daño a esos malditos alemanes.
—Claro —respondió ella, recordando como la aviación británica había bombardeado por primera vez Berlín durante el verano, recuperando el ánimo del país y dejando a los alemanes bastante desconcertados, aunque aquello había provocado una tercera fase de la Batalla de Inglaterra, con esos durísimos ataques aéreos que estaban sufriendo otra vez, desde hacía unas semanas, casi sin tregua.
—Lo sé porque trabajo en Buckingham Palace, ¿sabe?, vi como los condecoraban hace una semana.
—¿Buckingham Palace? ¿Y que hacía usted a estas horas en Leicester Square?
—Vine de compras, me dijeron que una zapatería tenía género, pero no alcancé a llegar, ¿y usted?
—Trabajando.
Observó a los cuatro aviadores de uniforme y se fijó en que uno de ellos llevaba una muleta, recorrió su alta y elegante estampa con curiosidad y se topó de pronto con los ojos divertidos de uno de sus acompañantes, un soldado pelirrojo y risueño que le guiñó un ojo, tocándose la frente con el típico saludo militar. Eve le hizo una venia y bajó la cabeza roja como un tomate.
—Parece que ya cesa… —exclamó la doncella de Buckingham Palace, poniéndose de pie—. A ver con qué nos encontramos ahora.
Eso era lo peor, la incertidumbre, la angustia de no saber con qué se encontraría uno exactamente cuando salía de los refugios y se enfrentaba a las calles teñidas de marrón por culpa del polvo en suspensión, con las ambulancias y los vehículos militares desplazándose como podían entre los escombros… Con los heridos, los muertos, los llantos y los gritos de angustia de quienes descubrían que esta vez era su propia casa la que se hallaba en el suelo hecha añicos.
—¿Una copa, milady?
—¿Cómo dice? —se giró hacia aquel aviador pelirrojo de uniforme, con el ceño fruncido, aunque inmediatamente tuvo que sonreír ante sus ojos chispeantes y su gesto tan afable—. No, muchas gracias.
—Los pubs de medio Londres acaban de abrir sus puertas, ¿no le apetece una copita? Perdone —dijo de pronto, cuadrándose con solemnidad—, no me he presentado, soy el cabo Danny Renton, Escuadrón 19 de la Royal Air Force, con base en Duxford, aunque ahora de permiso en Londres, señorita.
—¿Los chicos del Spitfire? —se permitió bromear Eve, que había leído mucho en los periódicos sobre ese moderno avión de caza británico, monoplaza, que surcaba el Canal de la Mancha interceptando a la aviación alemana y dando cobertura a sus aliados sobre Europa.
—Algo así, milady.
—Eso es muy interesante, cabo Renton, y le agradezco su amable invitación, pero no puedo aceptarla, me esperan en casa.
—Qué lástima, el capitán McGregor y yo estábamos muy ilusionados ante la perspectiva de invitarla a tomar algo —insistió el joven con ese fuerte acento escocés, indicando a su compañero de la muleta.
—Muchísimas gracias, son ustedes muy amables —respondió, espiando de reojo al capitán McGregor, que los ignoraba completamente, pendiente de su animada charla con sus compañeros—, pero mis padres deben estar muy preocupados y necesito regresar a casa cuanto antes.
—Lo comprendo. Otra vez será, pues… —Renton extendió la mano y ella le devolvió el apretón con una sonrisa—. ¿Señorita…?
—Weitz, Eve Weitz.
—Encantado —parpadeó durante un segundo con más energía al oír el apellido judío, pero lo disimuló bien y se hizo a un lado para dejarla salir—. Espero que nos volvamos a ver, señorita Weitz.
—Adiós, cabo Renton.
Danny Renton la siguió con los ojos y suspiró. La muchacha, que llevaba el pelo oscuro y ligeramente rizado sujeto en un moño bajo, era muy elegante, a pesar de lo discreto de su indumentaria: falda gris, chaqueta de tweed a cuadros en el mismo tono y zapatos sin tacón. Traslucía una educación exquisita, de esas que se notan nada más pronunciar la primera sílaba de cualquier palabra. Era preciosa y además simpática, lástima que él estuviera casado y que su querida Peggy lo esperara en Leith con el pequeño Danny Junior en brazos.
—¿Qué?, ¿te han dado calabazas, granuja? —Rab McGregor le palmoteó el hombro con energía—. ¿Cuándo vas a entender que se te ve venir, Danny boy?
—¿Venir de dónde?, solo quería saludarla, es una chica muy agradable. Una princesa judía.
—¿Cómo dices?
—Judía, Eve Weitz se llama, y habla como los ángeles, y si tú hubieses tenido la deferencia de acercarte, seguro que hubiese aceptado ir a tomar una copa con nosotros.
—No creo que sea de esas —se limitó a responder Rab, que se consideraba todo un experto en mujeres.
—Lo que tú digas. Mejor si nos vamos.
—Eso es, mejor si nos vamos, estoy sediento y me muero por una pinta en el…
—León Azul.
—El León Azul, salgamos de aquí de una maldita vez... —Robert se apartó para dejar salir a los civiles y ayudó al guardia de la entrada con el transistor de radio que colgaba de una de las paredes.
Sintió un pinchazo de curiosidad, así que se giró para buscar a la muchacha judía de la que hablaba Danny, para echarle un último vistazo. Sin embargo, no la encontró, porque ella ya había desaparecido del refugio como por arte de magia.
Eve Weitz salió caminando con prisas hacia la Northern Line, que la llevaba directamente hasta Hampstead. Afortunadamente, una vez superados los bombardeos el tren metropolitano se ponía en marcha nuevamente y ella podría llegar a casa antes de una hora, con un poco de suerte. Esquivó a los cientos de personas que querían subir a la superficie, y que no apartaban los ojos del suelo. Al fin, cuando se sentó en el vagón de metro volvió a pensar en el cabo Renton, pero sobre todo en su colega, el capitán McGregor, que era el hombre más guapo que ella recordaba haber visto en toda su vida: alto, elegante, con el pelo castaño oscuro algo revuelto y esos ojazos azules que parecían dulces y, a la vez, tan inteligentes. Era un tipo apuesto, muy seguro de sí mismo, embutido en ese uniforme azul tan distinguido, con una condecoración hermosa en el pecho y muchos pajaritos en la cabeza, estimó sin saber nada de él. El gallito del corral acostumbrado a los elogios, la admiración y los suspiros de las mujeres. Un arrogante insoportable, insoportable y presumido.
«¿Y qué más da?, no es asunto tuyo, Weitz», se reprendió abriendo el portafolios donde llevaba las notas del estreno que el Pavilion pondría en marcha esa misma semana. Por aquellos aciagos días la ciudad bullía de actividad, estaba llena de soldados, aviadores y marinos de permiso, deseosos de pasarlo bien y olvidar los horrores de la guerra, la mayoría de ellos con libras en el bolsillo para gastar. Los chicos necesitaban distraerse y la capital les procuraba una gran oferta de ocio, sobre todo en el West End, donde los teatros llenaban cada noche. Sacó la carpeta con los datos y los repasó, luego rescató su libreta y tomó notas para el artículo de ese día, uno más de la larga lista que redactaba cada semana para su periódico, el Daily Mirror, donde ejercía como reportera de sociedad y cultura, un trabajo que no llenaba totalmente sus aspiraciones profesionales, pero que al menos le permitía escribir y hacer fotografías.
—Buenas tardes, Eve, ¿cómo estás?
—Hola, buenas tardes, doctora Redfield, no te había visto.
—¿Me dejas sitio? —La mujer le sonrió y Eve se deslizó hacia la barandilla para dejarla sentarse a su lado—. ¿De dónde vienes?
—Del centro, tenía que cubrir la presentación de un estreno.
—¿Qué estreno?
—Hamlet, en el Pavilion.
—Espero que esta vez se esmeren un poco más—susurró la doctora Redfield, recordando las malas críticas que se había llevado el último montaje de Shakespeare en el viejo Pavilion.
—Eso han prometido.
—¿Y dónde te pilló el bombardeo?
—En Leicester Square, ¿y a ti?
—También, pero no te he visto. Claro que, con tantísima gente, es imposible.
—Sí, había mucha gente.
—¿Cómo llevas la tesis?
—No la llevo, el trabajo y el voluntariado, mi familia... En fin... No tengo demasiado tiempo para estudiar y en este momento no hay prisa —bajó los ojos y guardó todo otra vez en el portafolios. Hacía seis meses que había abandonado la carrera de literatura inglesa en Oxford, estaban en guerra, el país se destruía a fuerza de las bombas alemanas, y la gente aún le preguntaba por su tesis doctoral, que versaba sobre Jane Austen y sus personajes masculinos. Era increíble—. Ya la retomaré cuando todo esto se calme.
—Claro.
—¿Y tu libro?
—Sigo trabajando, ¿tendrás tiempo para hacer algunas correcciones? Necesito ayuda y, con Phillip movilizado, yo...
—Encantada, será un honor, claro que sí.
—Pues te iré pasando el borrador poco a poco... Ah... Dios bendito. —La doctora Redfield se puso de pie y todo el vagón con ella. El tren acababa de detenerse en Chalk Farm y el andén estaba tomado por los guardias y los voluntarios de Protección Civil—. Algo pasa, creo que nos tocará caminar nuevamente, Eve, qué fastidio, con lo cansada que estoy.
—Al menos estamos cerca de casa.
—Sí, vamos, querida, será agradable dar un paseo contigo.
—El que no se consuela es porque no quiere —bromeó Eve, colgándose la bandolera donde llevaba la cámara de fotos y sus apuntes—. Vamos allá.
Capítulo 2
Dejó la cama deslizándose como un gato, agarró su ropa del suelo y salió del cuarto para vestirse lejos de Rose. Si se despertaba, empezaría a suplicarle que se quedara. Menudo fastidio de mujer, muy guapa y muy ardiente, pero insufrible fuera de las cuatro paredes de un dormitorio.
Salió al pasillo apoyándose en la maldita muleta y se vistió con calma, se miró en un descolorido espejo junto al salón para ajustarse la corbata y entonces fue Andrew Williamson el que salió del cuarto de la otra chica, Theresa, con el uniforme y los zapatos en la mano. Le hizo una venia y, cuando estuvieron preparados, abandonaron el pisito de East End encendiendo un cigarrillo, sin hablar. No hacía ninguna falta, porque ambos tenían cosas más importantes que hacer que comentar la agitada noche de vino y rosas en casa de esas enfermeras tan complacientes, a las que venían viendo con regularidad desde su traslado al hospital, hacía mes y medio.
Entraron en un pub lo suficientemente lejos de Rose y Theresa y pidieron un clásico desayuno inglés, que, a pesar del desabastecimiento regular en la ciudad, estaba compuesto por salchichas y un abundante cuenco de judías con tomate, todo muy condimentado y acompañado por un gran plato de patatas fritas que el tabernero deslizó encima de la mesa con un guiño muy amigable.
—Esto a cuenta de la casa, oficiales.
—Gracias, amigo.
—Theresa cree que está embarazada —susurró de pronto Andrew, dejando a Rab con el tenedor a medio camino entre el plato y la boca—. No sé si es mío, pero, hombre…
—¿Cómo que no sabes si es tuyo?
—Yo tengo cuidado, pero esas cosas pasan, ella es muy joven y no me gustaría dejarla tirada precisamente ahora.
—¿Quieres casarte?, ¿mandarla a Edimburgo a vivir con tu madre?
—No lo sé, primero hay que comprobar si de verdad está embarazada.
—Esas chicas lo único que buscan es quedarse embarazadas —declaró McGregor, tomando un sorbo de su jarra de cerveza—. Con medio país movilizado, solo sueñan con cazar a algún hombre joven antes de que lo maten en el frente. De ese modo, en el trágico caso de que caiga en acto de servicio, se quedarían con una bonita pensión... ¿De cuanto tiempo la conoces? ¿Eh? Por el amor de Dios.
Se apoyó en el respaldo de la silla y observó a su amigo del alma con atención. Adoraba a Andrew, se conocían desde que eran unos críos, de toda la vida, y se respetaban y apoyaban. Pero lo cierto es que Andy siempre había sido un alma cándida y bondadosa, sin un ápice de desconfianza o malicia en su carácter, muy tímido, unos rasgos muy poco aconsejables en medio de la selva que les estaba tocando vivir.
Cuando eran pequeños, recordó involuntariamente, se llevaba todas las reprimendas, las de sus padres y las de sus profesores, porque era incapaz de callarse, de no confesar sus fechorías, por muy insignificantes que fueran, y aquello lo había convertido en el protegido de Robert, que era dueño de una personalidad diametralmente opuesta a la suya. Rab no dudaba en mentir, si era necesario, no tenía miedo a la hora de enfrentar cualquier problema, de meterse en una pelea o de luchar contra lo que consideraba injusto. Esa circunstancia, aunque a veces podía ser incómoda o peligrosa, lo había dotado de una seguridad y de un ojo clínico muy útil, de un cinismo recalcitrante que le permitía calar bien a la gente, o eso creía él. Como a esa enfermera, Theresa Phillips, que le parecía una muchacha demasiado lista y pizpireta como para no ser capaz de tomar precauciones, obligar a Andrew a que las tomara, y evitar de esa forma un supuesto embarazo que les venía fatal a ambos. Si apenas se conocían, por el amor de Dios. Suspiró y tragó saliva, con una ganas enormes de zarandear a su amigo para que reaccionara.
—¿Hace cuánto que la conoces? —repitió con paciencia.
—Mes y medio, por eso digo que hay que esperar a ver si es cierto. Joder, Rab, ¿qué insinúas?, ¿que lo ha hecho a propósito?
—Tú mismo dudas de si es tuyo o no, compañero.
—Vale, pues habrá que esperar... —Andrew lo miró a los ojos moviendo la cabeza.
El gran Robert James McGregor, el tipo más afortunado con las chicas que conocía. A los veinte años ya se había acostado con todas las mujeres disponibles de Edimburgo y sus alrededores, a los veintidós con las de media Escocia, y ahora, en poco más de un año, con el maldito condado de Berkshire al completo, y eso sin el más mínimo esfuerzo. Era un tío con suerte ese Rab, ya se lo decían todos sus colegas.
—¿Y qué pasa con Graciella?
—¿Qué va a pasar?, si no me hace el menor caso.
—Menos caso te hará si apareces en casa con una esposa.
—Solo me dirige la palabra porque tú eres mi mejor amigo, lo sabemos, no soy idiota. ¿Y sabes qué?, no quiero seguir hablando sobre esto.
—Tú mismo, Andrew. Yo solo estoy expresando mi opinión, y gratis.
—Tu opinión, que siempre es la misma… No sé ni para que me molesto en…
—¿Cómo dices?
—Desconfías hasta de tu sombra, Rab.
—¿Y alguna vez me he equivocado? —se encogió de hombros—. ¿Cuántas veces mi instinto nos ha salvado del desastre?
—¿Y cuántas nos habrá estropeado algún plan divertido?
—Mejor prevenir que curar.
—Muy bien, aunque, en lo referente a Theresa… no quiero volver a escuchar nada, no voy a adelantar acontecimientos y, llegado el momento, tendrás que ser mi padrino de boda.
—¡Bendito sea Dios!, ¿quieres estropearme el desayuno?, ¿es eso?, ¿es tu venganza por haberte desplumado jugando al póker? —soltó una carcajada y se fijó en los ojos verdes de Andrew, que de repente volvieron a brillar de forma extraña—. ¿Qué más?, ¿qué sucede?
—¿Te acuerdas de Mike Fraser? De Saint Andrews, estaba un curso por delante, era ayudante de Derecho Romano.
—Claro que me acuerdo, jugaba muy bien al críquet.
—Pues cayó en Alemania hace un mes.
—¿En serio?, ¿estaba en la RAF?
—Servicio Secreto.
—No tenía ni idea, pues lo siento, era un buen tipo, creo que su hermano estudiaba Medicina con Anne en Edimburgo…
—Vuelvo a volar la semana que viene —soltó de golpe, y percibió claramente como la cara de Robert mudaba de la tristeza al enfado de forma instantánea.
—¿Qué?
—Oye, a mí no me mires, yo ya estoy bien.
—Pero tú y yo siempre volamos juntos.
—Con el Spitfire no.
—Ya sabes a qué me refiero, ¡joder! —exclamó, acabando su plato y encendiendo un pitillo.
Desde que se habían alistado en la aviación volaban juntos, se habían entrenado juntos, incluso los habían herido juntos en Alemania el glorioso 24 de agosto, solo que a él la metralla le había dejado la pierna como un queso gruyer, mientras que Andrew solo tenía unos cuantos rasguños en el brazo y los riñones.
—He dicho que sí, así que me reincorporo dentro de tres días ¿qué quieres que hagamos mientras tanto? Me han hablado de un teatro cerca de Green Park, que está en un sótano seguro y calentito, donde las chicas bailan completamente desnudas, ¿qué te parece, Rab?
—Una mierda, eso es lo que me parece. ¿Por qué no me lo habías dicho, eh?, ¿desde cuándo lo sabes?
—Desde ayer, pero sabía que te cabrearías, y tú necesitas aún más días de baja.
—Pues vaya mierda —se levantó, tiró el dinero de su comida encima de la mesa y salió con torpeza a la calle por culpa de la maldita muleta. Odiaba ese aparato que, estaba seguro, acabaría cualquier noche estampado en la cabeza de algún listillo que buscara pelea.
Capítulo 3
—¿Eve?
—Sí, abuela, aquí estoy.
—Trae mi sombrerera.
—No es necesario llevarla, abuela, en casa no la necesitas.
—No sé si algún día volveré a mi casa, Eve, lo más probable es que muera antes de que esos alemanes dejen de bombardear el East End. ¿Qué quieres?, ¿que muera sin mis sombreros?, ¿no sabes que mi madre los trajo de Rusia en 1860? Siempre han formado parte de mi vida.
—Oh, Dios mío —exclamó Eve por lo bajo, agarrando la sombrerera, que era casi tan vieja como el piso de su abuela, ubicado a dos pasos de Leicester Square, para colocarla entre las cosas que se llevaría a Hampstead. Al fin habían logrado convencerla para que se trasladara con su hija y sus nietas hasta allí, que era un barrio más seguro. Eve, que era la única que se entendía de verdad con ella, la había acompañado esa tarde para que recogiera algunas cosas, bultos que esperaba fueran los últimos y que tenían que conseguir llevar en un solo viaje en el taxi del señor Simmons, que les había cobrado una fortuna por hacerles el favor de alquilarles su automóvil.
—Muy bien, ahora voy a buscar tus medicinas a la farmacia del señor Abraham y en cuanto vuelva nos vamos, ¿de acuerdo?
—Tu bisabuela Alexandra, que era la más hermosa de las criaturas, sirvió de inspiración para muchos sombrereros artesanos de San Petersburgo, Eve, ¿te lo he contado muchas veces?
—Sí, abuela.
—Creo que nunca he visto a una mujer que luciera mejor un sombrero que mi madre.
—Tú los llevas maravillosamente…
—Uf, ni la sombra de lo que fue mi madre, lástima que muriera tan joven, tú le hubieses encantado, ¿sabes?, corriendo por allí con tu cámara de fotos.
—Voy a bajar a la farmacia.
—Espera —la agarró del brazo—. Hay una telas carísimas en ese baúl de mi dormitorio, son para vuestro ajuar, no debemos olvidarlas. Charlotte se llevó una pieza de Como, una seda valiosísima que compramos en Italia mi hermana y yo, a París, y lo que queda es para Claire y para ti. A Honor también le regalé algo de eso cuando se casó ¿no?
—Sí, se hizo el vestido de novia con una de tus telas, abuela. Era precioso.
—Es cierto, pues hay que coger las vuestras y, además, unos vestidos que ni siquiera se han usado. Solo los botones cuestan más que todo lo que llevas encima —miró de arriba abajo la imagen tan poco femenina de su preciosa nieta, vestida con tanta sencillez, y movió la cabeza, resignada—. En fin, hay que meterlo todo en alguna caja.
—Bien, lo haremos luego, o mañana...
—Nada de eso, lo haremos ahora mismo. Ven conmigo.
—Es tardísimo, abuela.
—Si sigues discutiendo, más tarde se hará.
Rebeca Rosenberg le hizo un gesto con la mano y a Eve no le quedó más remedio que obedecer, o la discusión podría eternizarse. Necesitaban dejar el centro lo antes posible. Así que caminó detrás de ella, localizó un pequeño baúl con dos asas y se lo acercó para empezar a meter las telas y los vestidos de principios de siglo que su abuela guardaba primorosamente envueltos en papel de estraza. No eran muchos. La observó organizando sus tesoros, con esas manos finas y un poco temblorosas, y sintió mucha ternura por ella, tan elegante y distinguida, con su pelo blanco recogido con un broche de plata y sus ojos color miel vivos y soñadores, a pesar de los años y la leve miopía que la obligaba a usar unas gafas de carey muy elegantes, que, sin embargo, pasaban más tiempo colgando de una cadena de oro que reposando encima de su nariz.
—Esther me ayudó a embalarlos el año pasado, quién nos iba a decir que necesitaría sacarlos de aquí —agarró los paquetes y los ordenó dentro del pequeño arcón que su nieta le puso encima de la cama—. Claro que quién nos iba a decir hace un año que entraríamos en guerra y que yo viviría sin saber nada de mi hija pequeña.
—Seguro que pronto se ponen en contacto con nosotros, abuela, hoy en día las comunicaciones son un desastre y, con París ocupado, aún más. Seguro que la tía Charlotte está tan preocupada como tú por no poder hablar contigo.
—Son muchos meses ya, Ruth Newman dice que las deportaciones son masivas en Francia y tal vez...
—No le hagas caso a la señora Newman, qué sabrá ella... —superó la distancia que las separaba y la abrazó por los hombros—. El tío Víctor es médico, un neurocirujano muy prestigioso, nadie les hará daño, seguro que hasta los alemanes se pelean por acudir a su consulta —soltó el comentario sintiendo la boca pastosa. Era horrible mentir de esa forma, porque en realidad no tenían ni idea de lo que estaba pasando con sus tíos en París, pero era mejor soltar una mentira piadosa que asustar más a su pobre abuela. Se lo había prometido a sus padres y, cada vez que el tema salía, había optado por mentirle y tranquilizarla, a pesar de las pésimas noticias que llegaban desde el continente respecto a la población judía—. Ya verás como todo se arregla.
—No sé yo, pobre Charlotte, es tan frágil y tan temerosa, aún no comprendo cómo no se vinieron a Inglaterra en cuanto ese hombre subió al poder y empezó a hablar del Nuevo Orden, de la raza aria, del Tercer Reich... el Lebensraum[1].
—Nadie decente imaginó en 1933 que Adolf Hitler conseguiría rearmar Alemania y empezar esta guerra, abuela...
—En 1933 no, pero hace un año se lo dijimos, tu padre se lo dijo mil veces a Víctor, que podía venir a Londres y abrir una consulta. Todos se lo aconsejamos, pero no nos hicieron caso, y mira ahora...
—Bueno, ya está, no nos pongamos tristes —le dio un beso en la mejilla y se volvió hacia el cuadro de la abuela Alexandra que presidía el dormitorio. Tragó saliva y respiró hondo, no pensaba llorar y derrumbarse, era necesario mantener la calma y el optimismo, y ella era especialista en disimular sus preocupaciones—. La verdad es que tu madre era espectacular, abuela, no me extraña que el abuelo Salomon no volviera a casarse.
—Es cierto, era una mujer impresionante y dotada de un gran sentido del humor, me recuerdas mucho a ella.
—Ya quisiera yo.
—Aunque tú tienes los ojos Rosenberg.
—¿Y sabes dónde están sus cartas del tarot?
De pronto recordó que su bisabuela, que había llegado a Inglaterra en 1860 procedente de Rusia gracias a su matrimonio con un rico comerciante británico de joyas y piedras preciosas, era, además de sufragista convencida, progresista y especialista en la Cábala, una tarotista de primera. Sus hijas habían guardado siempre su colección de cartas del tarot, y ese pequeño tesoro le interesaba bastante más que unos cuantos sombreros hechos a mano en San Petersburgo.
—Sara se llevó algunas, pero guardé dos barajas, están ahí mismo, en el cajón de mi mesilla. Llévatelas, Eve, te las regalo.
—¿En serio? —sacó la cajita de terciopelo negro donde estaban guardadas y las acomodó dentro del arconcito con los vestidos—. Perfecto, gracias, las cuidaré muchísimo... pero... —miró la hora y el corazón se le puso en la garganta—. Voy a bajar a comprar y luego nos vamos, se ha hecho tardísimo y no deberíamos estar todavía por aquí.
—Bueno, baja mientras yo acabo con todo esto.
—Perfecto, no tardo ni quince minutos, ahora vuelvo.
—De acuerdo, querida.
Eve le sonrió, se puso el abrigo de lana y bajó a la carrera hasta Piccadilly, donde el señor Abraham regentaba una elegante farmacia que la guerra había convertido en un local cubierto de sacos de arena y cortinas antiaéreas. Llegó a la puerta y comprobó la cola de clientes que la precedía. Miró la hora: las cinco menos cuarto, era muy tarde. En cuanto oscureciera saltarían las alarmas y las pillaría a medio camino de casa. Bajó la cabeza, pensando en volver al día siguiente, e inmediatamente la sirena antiaérea sonó haciéndola saltar en su sitio. Miró con los ojos abiertos como platos hacia el interior del local mientras a su espalda la gente salía corriendo en bandada a buscar refugio. El señor Abraham le hizo un gesto para que entrara, pero ella negó con la cabeza y salió disparada de vuelta al piso de su abuela, que estaba sola en el edificio.
Cruzó Piccadilly Circus en medio del revuelo, empujando al mar de personas que iba en dirección contraria a la suya y que la retrasaba horrores en su avance, subió por la calle Shaftesbury a buen paso, sin dejar de oír la maldita sirena. Antes de llegar a la esquina de Charing Cross Road cayó la primera bomba, haciendo retumbar el suelo bajo sus pies. Se apoyó en la pared de un edificio y comprobó que estaba prácticamente sola en la calle, esperó un segundo mientras el corazón le latía con fuerza contra los oídos e intentó seguir andando, pero no fue posible, porque la mano firme y enérgica de alguien la detuvo con determinación.
—¿Dónde cree que va?
—¿Qué? —se revolvió indignada, zafándose de la garra de ese individuo, porque se trataba de un hombre, un soldado. No: un aviador, alto y con acento escocés—. Déjeme seguir.
—¡No!, ¿cómo es que no está en un refugio? Venga, vamos hacia Leicester...
—¡No! —negó muy convencida, comprobando que el aviador era ese tipo, el capitán McGregor, al que había visto hacía dos días en el metro de Leicester Square—. Mi abuela, tengo a mi abuela sola, ahí mismo, voy a recogerla y bajamos al refugio.
—Creo que ya es un poco tarde...
Segundo bombazo, bastante más cercano. Rab McGregor, que andaba deambulando por la calle muy aburrido esa tarde, tiró la muleta al suelo y empujó a la muchacha contra la pared, protegiéndola con su cuerpo. Ella desapareció detrás de su envergadura y él notó como sus manos se aferraban a su chaqueta. Bajó la cabeza y olió, no sin asombro, el delicioso aroma a jazmín de su pelo.
—No puede ir ahora a buscar a su abuela, seguro que estará bien.
—Tiene setenta y ocho años, está sola y asustada —protestó Eve, separándose de él e intentando escabullirse por debajo de sus brazos—, tengo que ir a buscarla.
—No puedo permitirlo.
—No lo permita, señor, no hace falta.
De un salto se escapó y salió corriendo hacia la esquina. Rab se agachó, recogió la muleta y la siguió a buen ritmo. Aunque no podía correr, sus zancadas eran bastante más amplias que las de esa muchacha tan cabezota. Cuando entró en el edificio, ella aún iba subiendo las escaleras en busca de su abuela. Se armó de ánimo y subió los escalones despacio, oyendo los silbidos de las bombas alemanas cayendo sobre el centro y sus alrededores. «Malditos hijos de perra», masculló, llegando a la segunda planta, donde la muchacha abrazaba a una venerable anciana que iba vestida como para asistir a una cena en Buckingham Palace.
—¿Y este soldado tan apuesto, querida?
—Aviador, abuela —corrigió, mirando con el ceño fruncido al capitán McGregor—. ¿Qué hace usted aquí?
—Acompañarla, será mejor que no salgamos a la calle —guardó silencio, levantando los ojos claros hacia el techo, y medio segundo después una explosión hizo crujir el edificio entero. Se acercó a ellas y las atrajo hacia el dintel de la puerta—. Han empezado pronto hoy, ¿no?
—¿Y usted quién es, jovencito? —insistió la dama, ajena al miedo de su nieta, que pensaba que morirían todos, los tres, esa misma tarde y en ese vetusto edificio, por no haber llegado antes al centro, por no haber ido por la mañana, que era lo que tendrían que haber hecho.
—Robert McGregor, señora, oficial de la Royal Air Force, Escuadrón 19, a sus pies.
—¿Es usted piloto?
—Sí, señora.
El silbido fue tan cercano que involuntariamente Rab cerró los ojos, temiéndose lo peor. Agarró a la anciana y a su nieta y las abrazó contra su pecho. Al fin iba a morir, pensó, pero no a bordo de su caza y llevándose por delante a varios malditos esbirros de Hitler, sino en pleno centro de Londres, junto a ese par de desconocidas que en realidad le importaban un carajo. Apoyó la espalda en el dintel y percibió perfectamente como la deflagración hacía que las paredes se movieran como papel de fumar. Inmediatamente saltaron los cristales de todas las habitaciones y se llenó todo de un polvo oscuro que los bañó de arriba abajo.
—¡Malditos hijos de puta!, oh, lo siento...
—No, no se preocupe, hijo, es saludable oír a un hombre hablar como un hombre —bromeó Rebeca Rosenberg coqueta, cosa que hizo bufar de indignación a su nieta.
—Abuela, por el amor de Dios.
—Un momento... —McGregor se apartó de ellas poniendo atención a los ruidos que veían de la calle. Eran ambulancias, la policía, protección civil, tal vez Cruz Roja, el peligro estaba cediendo—. Esperaremos unos minutos y podremos bajar.
—Muchas gracias, capitán McGregor, mi nombre es Eve Weitz y esta es mi abuela Rebeca Rosenberg —le tendió la mano con firmeza.
Rab devolvió el apretón, gratamente sorprendido por su energía, levantó los ojos y por primera vez se encontró con esos enormes, preciosos y almendrados ojos oscuros, tan grandes que parecían leerle el alma a uno de un solo vistazo.
—Usted no me recuerda, pero coincidimos en el refugio de Leicester Square hace dos días, su compañero, el cabo Renton, estuvo hablando conmigo.
—Ah, claro, como no... —«La princesa judía», pensó, regalándole una de sus célebres sonrisas—. Sí, me acuerdo de usted.
Eve se apartó de él unos pasos y empezó a sacudirse el pelo oscuro de las motas de polvo que lo invadían todo.
—¿Qué puedo decirle, capitán?, muchísimas gracias por quedarse con nosotras, ha sido extremadamente amable.
—El deber es siempre el deber. Y si se cumple en favor de dos damas tan hermosas, es un placer.
—Oh, por favor, qué granujilla, ¿de qué parte de Escocia es usted, capitán?
—¿Tan evidente es? —preguntó, coqueteando tan descaradamente que Eve movió la cabeza, confirmando su teoría de que aquel tipo no era más que un gallito del corral con uniforme—. De Edimburgo. En realidad, prácticamente me crié en Leith por el trabajo de mi padre, pero somos de Edimburgo.
—Oh, qué interesante ¿y a qué se dedica su padre?
—Abuela, por favor, acabamos de sobrevivir a un bombardeo, no marees al capitán con tus preguntas como si estuviéramos en uno de tus bailes de Nochevieja.
—Espero no importunarlo, capitán, pero es que creo que, aunque el cielo esté en llamas por culpa de la guerra, podemos seguir manteniendo las buenas maneras y la camaradería.
—Estoy de acuerdo, señora Rosenberg.
—Mi nieta siempre es así, todo lo que tiene de guapa lo tiene de aburrida.
Eve abrió la boca para defenderse, pero prefirió callarse, y miró a ese tipo de reojo, seria, aunque él parecía realmente divertido con la situación.
—Mi padre es médico y ejerció muchos años como médico del sindicato de estibadores de Leith, además de mantener una consulta cercana al puerto, donde atendía a muchas familias de la zona.
—Pero qué coincidencia, mi yerno, el padre de Eve, también es médico. Bueno, y mi difunto esposo, mi otro yerno y el marido de mi nieta mayor también.
—Vaya, sí que es una coincidencia—susurró Rab, observando la carita de la princesa judía, con ese cutis inmaculado y perfecto, el gesto tan serio, y ese cuerpo menudo y tan bien proporcionado que ocultaba detrás de ese vestido de solterona que no le hacía ninguna justicia. Era preciosa, pero ella no lo sabía, y aquello lo enterneció—. Bueno, creo que ya podemos bajar, ¿tienen intención de ir a alguna parte?, ¿puedo acompañarlas?
—Nos vamos a la casa de mis padres, en Hampstead. Si ha habido suerte y no lo han destrozado, tengo un coche aparcado a unas cuantas calles de aquí.
—¿Y quién las llevará?
—Yo misma, capitán, ¿o es que no sabe que las mujeres ya conducimos?
El capitán Robert McGregor resultó ser un caballero muy amable y, además de llevarlas hasta el coche, que permanecía milagrosamente intacto aparcado a unas calles de Leicester Square, cargó con las cosas de la abuela y las acomodó dentro del vehículo con enorme disposición. Luego se despidió de ellas, tomando nota de sus señas en Hampstead, por insistencia de la señora Rosenberg, que parecía no querer perderlo de vista, y desapareció entre la gente cojeando un poco y regalándoles una vez más una amplia y bella sonrisa, sin que Eve respondiera de la misma forma o sucumbiera lo más mínimo a sus evidentes encantos. Para ella ese hombre era una especie de encantador de serpientes, demasiado guapo, demasiado caballeroso, demasiado diligente, cualidades que seguramente escondían una personalidad egoísta y vanidosa.
Opinión que mantuvo con firmeza, a pesar de las alabanzas que su abuela le dedicó durante todo el viaje de vuelta a casa y en los días posteriores, delante de la familia, cuando Eve empezó a pensar demasiado en él, a recordar con una sonrisa su agradable acento escocés y a fantasear con ese abrazo cálido y protector que él le había dado en medio del bombardeo, un abrazo puramente de supervivencia, pero que era el primero que ella daba a un hombre que no fuera su padre.
Capítulo 4
—Bendito sea Dios, ¿usted aquí?
Eve oyó ese ronroneo escocés a su espalda y se giró hacia él con el corazón en la garganta.
—Buenos días, señorita Weitz, ¿o debo decir enfermera Weitz?
—Eve estaría bien —respondió, mirando aquellos espectaculares ojos color turquesa—. ¿Qué le trae al hospital san Bartolomé, capitán McGregor?
—Robert, o mejor aún Rab, que es como me llaman mi familia y mis amigos —contestó él, mirando en derredor—. He venido a ver a un compañero al que hirieron en Cannon Street ayer, le cayó encima una cornisa y...
—¿Y cómo se llama? —ella hizo amago de ayudarle, pero McGregor la detuvo, sujetándola por el codo.
—No se preocupe, ya lo he visto y se recupera muy bien, gracias. ¿Así que es voluntaria aquí?
—Sí. ¿Rab? —preguntó con curiosidad.
—Aquí en el sur sería Rob o Robbie, en Escocia el diminutivo es Rab. ¿Tiene un rato libre?, ¿puedo invitarla a una cerveza?
—Son las diez de la mañana, es un poco pronto para mí…
—Un té o lo que quiera, me alegra mucho volver a verla, ¿cómo está su encantadora abuela?
—Muy bien, gracias.
—¿Y? —se inclinó un poco y le guiñó un ojo—. ¿Se toma algo conmigo? Después de sobrevivir a un bombardeo juntos, lo que toca es celebrar que seguimos vivos.
—Ummm —miró su hoja de trabajo y decidió que podía tomarse un respiro—, muy bien, pero solo unos minutos.
Salió caminando junto a Rab McGregor, que había cambiado la muleta por un bastón, hacia el mercado de San Bartolomé, donde había un café muy agradable y acogedor. Buscaron una mesa junto a la ventana y él empezó a charlar enseguida, sin un ápice de timidez, hablándole de la herida de su compañero y de las noticias del periódico, y preguntándole por su abuela con amabilidad. Eve, que era bastante más retraída, contestaba con monosílabos al principio, hasta que fue sintiéndose cómoda, muy a gusto, y acabó por reírse y conversar con él como si lo conociera de toda la vida.
De ese modo supo que había estudiado Derecho, que tenía casi veintisiete años y que estaba cumpliendo uno de sus sueños al poder pilotar aviones de combate, un oficio que le había regalado la guerra, aunque esperaba volver un día a Edimburgo y retomar su carrera como abogado, que era una profesión que le apasionaba. También supo que era el segundo de cuatro hermanos y que dos de ellos estaban también sirviendo en el ejército: una chica que se llamaba Anne, como oficial médico en Dover, y su hermano Billy, con los Scots Greys[2]. A Eve le encantó saber que la hermana de Rab era cirujano, y entonces le habló de sus estudios, de su trabajo en el periódico y de sus sueños de ejercer alguna vez como periodista fuera de Londres, porque soñaba con conocer otras ciudades y otros países, con viajar por el mundo entero, a ser posible, cosa que hizo sonreír a Robert, que soñaba con lo mismo.
—En cuanto este infierno acabe yo también espero viajar un poco, América e incluso Australia —le confesó, mirando los ojos oscuros de Eve con atención—, antes de regresar a Edimburgo, abrir mi bufete de abogados y casarme.
—Es una buena idea.
—¿Y tú piensas volver a la universidad?
—Supongo que sí, aunque tener una licenciatura en Literatura Inglesa no sé si será de mucha utilidad después de la guerra.
—¿Qué edad tienes, Eve Weitz?
—Cumplí veinte hace unos días, curiosamente el mismo día que conocí a tu amigo Danny Renton en Leicester.
—¿Ah, sí?, eres una mujer Libra, interesante —entornó los ojos, fijándose en los hoyuelos de sus mejillas.
—¿Crees en los astros?, ¿los horóscopos?
—¿Tú no?
—Soy judía, respeto la Cábala, pero no estoy preparada para contestar a esa pregunta, no lo tengo muy claro, aunque mi bisabuela...
—¿Qué?
—Ella era una judía rusa un poco extravagante que, además de consular la Cábala, leía las cartas del tarot y estudiaba astrología, se convirtió en todo un personaje cuando llegó a Londres.
—¿Y por qué se vino a Londres?
—Se casó con mi bisabuelo, Salomón Rosenberg, el padre de mi abuela Rebeca. Él era inglés y tenía negocios en Rusia, se conocieron en San Petersburgo, se enamoraron, se casaron y se vinieron a vivir a Inglaterra.
—Interesante, ¿y tú hablas ruso?
—No mucho, ella murió bastante antes de que yo naciera, y el idioma se fue perdiendo en la familia, aunque mi abuela y su hermana Sara lo hablaban bastante bien; lo fueron dejando relegado... Una lástima —sonrió de oreja a oreja y Robert siguió el gesto con mucha atención— , pero algo entiendo.
— Deberías sonreír más, tienes una sonrisa preciosa, Eve.
—¿Y cuando vuelves a pilotar? —preguntó ella, ignorando el piropo que, estaba segura, Rab McGregor repetía continuamente y a diario a miles de mujeres.
—La semana que viene, aún me quedan cinco días en Londres.
—¿Y es esa una buena noticia?
—Por supuesto, solo sueño con subir allí arriba y hacer algo, no soporto ni un segundo más la inactividad, Eve.
—¿No tienes miedo?, ¿atrapado dentro de un avión a esa altura?, ¿cuánta velocidad podéis alcanzar con el Spitfire?
—El Spitfire —susurró él sin quitarle los ojos de encima.
A medida que pasaba el rato aquella muchacha le gustaba más. Era inteligente y franca, nada frívola, y no se había reído ni una sola vez sin venir a cuento, cosa que valoraba enormemente, porque estaba harto de las muñequitas coquetas y superficiales que le reían todas las gracias.
—Todo el mundo habla del Spitfire, aunque el Hawker Hurricane ha asumido la mayor carga de combate contra la Luftwaffe ¿sabes?
—No, no lo sabía.
—Sí, el porcentaje de derribos del Hurricane es espectacular, pero, en fin… Yo ahora piloto un Spitfire y lo adoro, es rápido y ligero, lleva un motor Rolls Royce Merlin y puede alcanzar los 400 kilómetros por hora.
—¿Y qué armamento lleváis?
—Depende del modelo, ocho, cuatro o dos ametralladoras.
—Es impresionante pensar que vas volando y disparando, con todo el estrés del combate y los cazas alemanes encima —exclamó, moviendo la cabeza, intentando asimilar aquello—. Impresionante, te lo digo en serio.
—Es una suerte poder hacerlo, Eve.
—Ya lo creo que sí —le sonrió, mirando la hora—, y me encanta hablar contigo al respecto, pero debo irme, tengo un turno que cumplir.
—Te acompaño de vuelta al hospital, no tengo nada que hacer, ¿y tú qué tienes que hacer esta noche?
—¿Esta noche?
—¿No podrías cenar con un aviador solitario, Eve?
—¿Cenar?, pues no lo sé, yo… —llegaron a la puerta del hospital y levantó la cabeza para mirarlo, comprobando de paso que a la luz del sol sus ojos color turquesa se aclaraban muchísimo—. Muy bien, ¿por qué no vienes a casa a cenar?, mis padres estarán encantados y mi abuela mucho más. ¿Tienes las señas? Puedes pasar la noche en casa, tenemos espacio. Te espero a las siete, ¿te parece?
—Eh…
Parpadeó confuso, aquello echaba por tierra todas sus juguetonas intenciones para con ella, pero era imposible negarse, así que asintió y se despidió con la mano, viendo como la preciosa Eve Weitz entraba corriendo al hall del hospital sin mirar atrás.
Giró sobre sus talones y se encaminó hacia el centro, con la intención de andar todo lo posible para fortalecer la pierna y evitar subirse al metro o a los autobuses, que solían ir repletos de gente, en su mayoría mujeres con mucha prisa, de esos cientos que por aquellos años hacían verdaderos malabares para atender sus casas, a sus hijos y acudir a sus puestos de trabajo sin descuidar ninguna de sus obligaciones, siempre bien vestidas, maquilladas y hasta perfumadas, aunque conseguir un buen perfume en el Londres de 1940 resultara ser una tarea prácticamente imposible.
Le encantaba observar como las calles de la ciudad estaban plagadas de sombreros femeninos de todos los colores en ausencia de los de hombre, cuyos portadores se encontraban en su mayoría en el frente o en las bases militares de la costa. Gracias a su estatura, podía caminar y mirar a los viandantes por encima de sus cabezas, y de ese modo se entretenía clasificando sombreros, plumas, adornos y peinados de todo tipo. Era una afición absurda y producto de su maldita inactividad, pero lo distraía y no pensaba renunciar a ella, así que decidió dar un paseo hacia la catedral de San Pablo, despacio, admirando el entorno, aprovechando el día soleado, la buena temperatura y la ausencia de otros planes más interesantes, porque, sin Andrew ni Danny, en Londres no conocía a nadie con quien pasar el día hasta la hora de la cena. Nadie que fuera un hombre, un colega que quisiera fumar unos pitillos y tomar unas cervezas sin ningún otro interés aparte de pasar el rato.
Bajó por una calle donde estaban recogiendo los destrozos del último bombardeo de la Luftwaffe y se entretuvo en echar una mano a los chicos de Protección Civil y Bomberos, que agradecieron su ayuda con unas palmaditas en la espalda. Recogió cascotes y sacó muebles y enseres sin daños de entre los escombros, y luego agradeció una jarra de cerveza que uno de los tenderos de la zona ofreció generosamente a todos los que se habían detenido para ayudar, una tarea que a él le había venido de perlas para matar el tiempo.
—El Blitz[3] no acabará con nosotros, ¿cuándo se darán por enterados estos alemanes?, ¿eh, capitán?
—No lo sé —respondió, guiñando un ojo a un par de enfermeras que le sonrieron al pasar—, mi padre dice que son demasiado disciplinados como para tirar la toalla.
—Su padre es un hombre sabio. ¿Tiene novia, capitán?
—No que yo sepa.
—¿Hermanas, madre, sobrinas?
—¿Por qué?
—Tengo medias de seda y de nailon, me las han traído esta mañana y ya sabe, no hay quién consiga un par, están usando todo el nailon en la fabricación de paracaídas ¿lo sabía?
Rab asintió, sonriendo al tendero, que era un tipo de mediana edad, muy agradable, y al que le faltaba una pierna
—Puedo dejarle alguna a buen precio.
—Gracias, pero no tengo a quién regalárselas, mi madre y mis hermanas están muy lejos de aquí, mejor véndaselas a alguien que las necesite de verdad.
—Usted mismo, capitán.
—¿Y qué más tiene?
Pensaba en Eve Weitz y su familia; tal vez podría llevarles un regalo esa noche, uno que no fuera tan inapropiado como unas medias de nailon, ya que, aunque era consciente de que la mayoría de las mujeres mataría por un par de medias nuevas, no hubiese sido muy normal que él apareciera por Hampstead con unas, por muy codiciadas que estuvieran en el mercado negro.
—¿Bombones?, ¿aceite de oliva?, ¿vino francés?, ¿sujetadores?, ¿jabón de tocador?, ¿papel higiénico?
—Bombones estaría bien, si tiene una caja me la quedo.
—Tengo unos suizos rellenos de menta.
—¿Y quién se los trae...?
—Larry... —el tipo le hizo un gesto para que lo siguiera y Robert entró agachándose en la tiendecita repleta de sacos de arena protegiendo la entrada—. Me llamo Larry Carpenter, y se cuenta el pecado pero no el pecador, capitán.
—Muy bien, deme esa caja de bombones, Larry, y no se hable más.
—Si necesita alguna otra cosa, venga por aquí, me la encarga y en pocos días la tendré a su disposición.
—Gracias.
Pagó la caja de doce bombones por el precio de un coche nuevo, pensó, y salió con ella bajo el brazo camino de la catedral de San Pablo, que acababa de ser alcanzada por el bombardeo enemigo, aunque afortunadamente no la habían derribado y seguía en pie con su orgullosa y enorme cúpula blanca. Quería ver en persona los daños y pasar la tarde por la zona. Después de eso buscaría el metro y se informaría sobre el modo de ir hacia Hampstead en transporte público.
—¡Bombones! —exclamó la señora Rosenberg al verlo llegar con su cajita envuelta en tosco papel de estraza—. Qué amable, capitán, es usted un encanto.
—Llámeme Robert, por favor.
—Por supuesto, Robert, pase y tómese una copita de licor, mi hija está a punto de servir la cena. ¿Le gusta el pastel de verduras?, hemos conseguido algunas frescas esta mañana.
—Sí, gracias.
—Aquí están —la anciana llamó a sus nietas con la mano, y Eve y su hermanita entraron en el salón seguidas por su padre—. David, este es el valiente aviador que se quedó con nosotras durante el bombardeo. Robert, este es mi yerno, el doctor Weitz.
—Encantado, y gracias por su valiosa ayuda, capitán.
El doctor Weitz le ofreció un sofá y las chicas se sentaron frente a él en silencio. Rab observó a la familia y se desabrochó la chaqueta del uniforme.
—¿Le duele la pierna? —preguntó Claire—, ¿qué le pasó?
—Una ráfaga de metralla que se incrustó en mi avión y me llegó de paso a la pierna, dolió un poco, pero se cura muy bien.