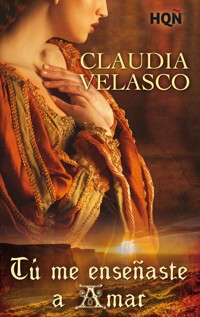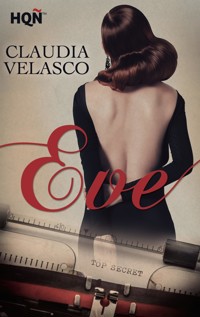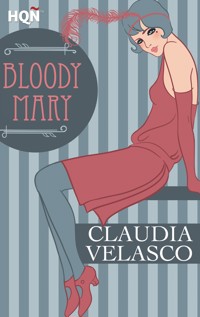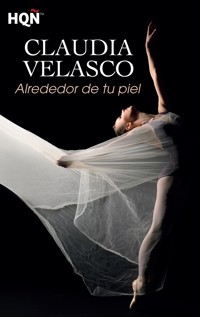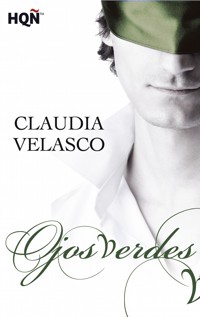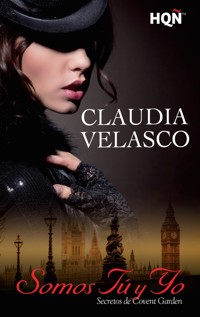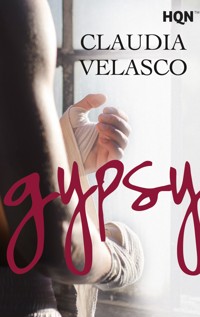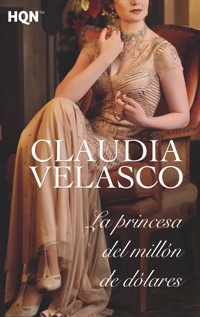
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
La rica heredera neoyorkina Virginia O'Callaghan se convirtió inesperadamente a los dieciocho años en una excelente candidata a "Princesa del Millón de Dólares". Era un selecto club de acaudaladas damas estadounidenses que a finales del siglo XIX se casaron con aristócratas británicos arruinados, no siempre a cambio de amor verdadero, pero sí de importantes y antiquísimos títulos nobiliarios. Virginia era la prometida ideal para el atractivo y encantador Henry Chetwode-Talbot, heredero del prestigioso ducado de Aylesbury. Henry desembarcó en los Estados Unidos en 1900 buscando al mejor partido de Manhattan, que le ayudara a salvar su maltrecho patrimonio. La aventura de Virginia y Henry se inició desde el momento en que se conocieron, y desde entonces sus caminos se vieron unidos irremediablemente. Juntos, iniciaron una aventura vital cargada de encuentros y desencuentros, amor y desamor, donde un tercero en discordia, Thomas Kavanagh, el mejor amigo de Henry Chetwode-Talbot, se transformará en el gran protagonista de esta peculiar y apasionante historia de amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Claudia Velasco
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La princesa del millón de dólares, n.º 170 - octubre 2018
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-055-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Cita
Prólogo
Primera Parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Segunda Parte
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero
William Shakespeare
Prólogo
Nueva York, Estados Unidos
6 de octubre de 1900
Puesta de largo, presentación en sociedad, baile de debutantes… su madre había decidido celebrar su «gran día», su puesta de largo, y la de su prima Susan, en casa, y aquello parecía un banquete nupcial.
Contempló durante unos segundos su imagen reflejada en el gran espejo que adornaba el rellano de la escalera, se estiró la preciosa falda de seda color marfil de su elegante vestido de noche, respiró hondo y bajó los escalones con toda la gracia y majestuosidad de la que fue capaz, teniendo en cuenta que se moría de vergüenza por ser una de las protagonistas de la noche y por tener que exponerse de esa forma delante de sus familiares, amigos y conocidos.
–¡La encantadora señorita Virginia Patricia O’Callaghan y su adorable prima, la señorita Susan Mary Rochester! –anunció con su potente voz el maestro de ceremonias y las dos se miraron algo asustadas, antes de bajar los últimos peldaños de la escalera y pisar el hall donde sus respectivos hermanos mayores las esperaban para ofrecerles caballerosamente el brazo.
–Anda y sonríe un poco, Gini –susurró Pat apretándole la mano–. Es una fiesta, no un funeral.
Ella forzó una sonrisa y se entregó al difícil arte de relacionarse con todo el mundo, como la mujer adulta y responsable que se suponía era a partir de esa noche, y caminó por los iluminados salones repartiendo venias, besos y sutiles apretones de mano, siempre escoltada por su hermano Pat y vigilada de cerca por su madre, que no le quitaba los ojos de encima.
Solo hacía cuatro días que había cumplido los dieciocho años y ya estaba allí celebrando su mayoría de edad de cara a su círculo social, poniendo su nombre en la lista de las jóvenes casaderas más cotizadas de la alta sociedad neoyorquina. Una vergüenza, a sus ojos, pero un trámite imprescindible, necesario, indispensable e ineludible a ojos de sus padres, sobre todo a ojos de Caroline, su madre, que había sido presentada en sociedad a los dieciséis años, y que a los dieciocho ya estaba casada y esperando su primer hijo.
Ella, por tanto, llevaba dos años de retraso, motivado por los modernos tiempos que corrían, protestaba Caroline O’Callaghan, así que en cuanto había sido posible se había programado la dichosa puesta de largo y se había invitado a los jóvenes caballeros más ilustres y destacados de los Estados Unidos para que la conocieran. Lo dicho: una vergüenza.
–¿Has visto a los chicos británicos que ha invitado sir William Ferry? –Susan se le pegó al oído muy emocionada y ella negó con la cabeza, intentando hacerse con un vaso de ponche del buffet–. Son guapísimos, tan elegantes. Mira, mira…
–¿Qué? –se giró y vio a cuatro tipos impecablemente trajeados que en ese momento saludaban con mucha ceremonia a los anfitriones–, ¿qué les pasa?
–Muero de amor –susurró Susan abanicándose.
–Son nobles. Condes, duques y esas idioteces varias –opinó su prima Tracy, poniéndole el ponche en la mano–. Aristócratas de medio pelo a la caza de fortunas americanas.
–¡Tracy! –la regañó Susan escandalizada.
–Es cierto, hermanita, ya sabéis de qué va esto.
–No todos los británicos que llegan a este país son unos cazafortunas, ¿sabes?
–A las pruebas me remito. Llegan en tromba, tiran el anzuelo y se vuelven a Inglaterra con una nueva esposa y la bolsa cargadita de dólares. ¿O tengo que recordarte a Jennie Jerome, Consuelo Vanderbilt o a la señorita Yznaga?
–No siempre…
–Casi siempre –Tracy, que era mayor que ellas y, sin embargo, seguía soltera para escándalo de toda su familia, agarró a Virginia del brazo y le indicó a los recién llegados–. ¿El rubio con las orejas grandes?, Andrew Rockwell, barón de Rockwell. ¿El pelirrojo con cara de sueño?, Gerard Davenport, hijo del conde de Preston, y el más apetecible, mirad qué estampa y qué ojazos –suspiró moviendo la cabeza–. Henry Chetwode-Talbot, primogénito del duque de Aylesbury, sobrino del honorable duque de Somerset.
–¿Y tú cómo sabes todo eso? –interrogó Susan.
–Llevo dos semanas coincidiendo con ellos en todas las fiestas, cenas y veladas musicales que se han celebrado últimamente en Nueva York. ¿No os lo había contado?
–¿Y el otro? –quiso saber Virginia, observando al cuarto visitante. Un hombre altísimo, de pelo castaño claro, muy atractivo, que se mantenía sutilmente en un segundo plano.
–Se llama Thomas Kavanagh, no tiene títulos, ni tierras. Es el mejor amigo de Chetwode-Talbot, y su abogado. Estudiaron juntos en Oxford, creo, y ese no busca novia, incluso puede que ya esté casado.
–¿Tú has hablado con ellos?
–Sí, Susan, no muerden. ¿Queréis comer algo?
Las dos asintieron y siguieron a Tracy hasta la zona de los canapés. Virginia se volvió un par de veces para mirar mejor a ese tal Henry Chetwode-Talbot, que no dejaba de charlar con sus padres, y a su amigo, de enormes ojos claros, que parecía observar toda la parafernalia que los rodeaba con distancia y bastante indiferencia, y luego los ignoró.
–Virginia… –de pronto oyó la voz de su padre, dejó de charlar con sus primas y se volvió hacia él para prestarle atención. Patrick O’Callaghan, muy solemne y algo tenso, la cogió de la mano indicándole al caballero alto y tan elegante que venía a su lado–. Hija, te presento a lord Chetwode-Talbot, de Londres.
–Encantada, señor Chetwode-Talbot –soltó por impulso e hizo una pequeña genuflexión.
–Lord Chetwode-Talbot –puntualizó su madre agarrándola del brazo, y el aludido les regaló una impresionante sonrisa.
–En América, señor Chetwode-Talbot me parece perfecto y… –les hizo una reverencia impecable y luego la miró a los ojos– si me llama Henry, me parecería incluso mejor.
–Oh, Henry, cómo es usted… –su madre bromeó coqueta y Virginia la miró un poco avergonzada–. ¿Cómo tienes tu carné de baile, Gini? Seguro que puedes hacerle un hueco a lord Henry…
–¡Mamá! –la miró con los ojos muy abiertos y ese hombre desconocido del que no sabía absolutamente nada intervino muy atento.
–Se lo ruego, señorita O’Callaghan, no se incomode por mí, me haría inmensamente feliz si me dedicara un solo baile en esta noche tan especial para usted y su familia, pero comprenderé perfectamente si no es posible.
–Me temo que ha llegado tarde, Chetwode-Talbot –su padre habló antes de que ella pudiera contestar y palmoteó la espalda del inglés con una sonrisa–. Ya sabe cómo son estas cosas, el dichoso carné de baile está lleno desde hace semanas. Venga conmigo, le invito a un escocés estupendo que me han traído esta mañana desde Edimburgo.
–Claro, señor… –Chetwode-Talbot se movió un poco desconcertado, pero antes de darle la espalda la miró y le regaló otra reverencia–. Espero volver a verla pronto.
–¡Santa madre de Dios! –exclamó Susan a su lado y su madre la miró indignada.
–¿Cómo puedes ignorar a semejante caballero, Virginia?
–¿Qué? Yo no he ignorado a nadie, lo he saludado y papá…
–Tu padre es otro irresponsable, pobre muchacho… Y un lord, el futuro duque de Aylesbury, sobrino de lord Somerset… un poquito de respeto, por el amor de Dios.
–Y se le ha tratado con respeto.
–Si un lord de Inglaterra te pide un baile, tú paras el mundo y se lo das.
–¿Ah sí? ¿Eso por qué? –cuadró los hombros y su madre entornó los ojos intentando disimular delante de sus invitados el enfado monumental que le estaba subiendo por el pecho.
–Porque es un noble caballero, un representante de la Corona…
–Afortunadamente, mamá –le dijo cogiendo a Susan de la mano–, los Estados Unidos de América, y por lo tanto nosotros, no rendimos pleitesía a la Corona británica desde 1776. Ahora, si nos disculpas…
Salió a grandes zancadas hacia la terraza, donde el baile había dado inicio, con su prima bien sujeta del brazo y las piernas temblorosas. No solía responder de forma tan directa a sus padres, pero esa noche no estaba para muchas florituras, mucho menos para soportar los caprichos de su madre. Si a ella le preocupaba tanto no ofender al futuro duque de Aylesbury, que bailara con él y la dejara en paz, faltaría más. El pobre individuo ni siquiera había solicitado nada, apenas había abierto la boca, así que no era para tanto.
–¡Maldita sea! –masculló por lo bajo y se acercó a sus hermanos moviendo la cabeza, ellos sonrieron de oreja a oreja y Robert la besó en la mejilla antes de invitarla a bailar.
Capítulo 1
–Es obscenamente rica –comentó sir William Ferry, y observó a los dos jóvenes caballeros con paciencia–, su fideicomiso está valorado en veinte millones de dólares, ¡veinte millones de dólares! ¿Lo ha oído usted bien, milord?
–Cómo no oírlo, me lo viene repitiendo desde que pisé Nueva York –Henry Chetwode-Talbot se levantó y se acercó a la ventana para mirar a la gente normal y sencilla que llenaba las calles a esas horas. Todos con sus vidas, con sus historias, todos tan libres de las servidumbres y las responsabilidades que a él apenas lo dejaban respirar.
–¿Y cuándo podrá hacerse cargo de la herencia a pleno derecho? –intervino Thomas Kavanagh estirando las piernas–. ¿Ya lo tiene claro, Ferry?
–A los veinticinco años si no se casa, pero si se casa antes, el control del dinero pasa automáticamente a sus manos… –hizo una pausa muy teatral y también se puso de pie–, más bien a las manos de su esposo, ya me entiende.
–En fin… –Henry hizo amago de coger su chaqueta y Ferry lo detuvo.
–Ese fideicomiso se lo dejó su abuela materna, por ser la única chica del matrimonio formado por Patrick y Caroline O’Callaghan. La mujer adoraba a su única nieta y quiso favorecerla, pero además de esa fortuna le legó una mansión en Boston, otra en Savannah y bonos y participaciones varias. Eso solo por parte de su abuela materna, la honorable Hope Fermanagh, porque la señorita O’Callaghan también heredará de su padre y de toda la rama paterna de su familia, que son riquísimos.
–Bien, y…
–Es una suerte que usted haya venido a América a buscar esposa justamente ahora, milord, cuando dama tan notable ha cumplido la edad para casarse.
–¿Me consiguió los datos del local del que le hablé…? –preguntó Chetwode-Talbot ignorando el comentario cargado de mala intención. Ferry asintió sacando una tarjeta del interior de su chaqueta–. Mil gracias, sir Ferry. Nosotros deberíamos irnos.
–Es el mejor partido que le podía conseguir, milord. Tal como le prometí a su padre, lo he situado justo delante de la heredera más rica de América, ahora solo depende de usted.
–Y de ella –susurró Thomas preparado para seguir a su amigo.
–Eso desde luego –sonrió Ferry.
–Nosotros nos marchamos, muchas gracias por todo.
Abandonaron el despacho de ese hombre, un aristócrata inglés venido a menos que ejercía de abogado y asesor para todo de los británicos de buena familia que llegaban a los Estados Unidos, y Henry se detuvo para mirar bien los datos de ese local que estaba como loco por visitar. Thomas respiró hondo y se puso el sombrero.
–No me gusta este tipo, Harry, pero tiene razón. Virginia O’Callaghan es tu princesa del millón de dólares.
–Ya, ya…, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos un coche o unos caballos? El dichoso local está en las afueras.
–Yo preferiría no ir.
–¡¿Qué?! ¿Quieres matarme de aburrimiento?
–Quiero que te comportes. Lo habías prometido y, sinceramente…
–¿Eres mi padre?
–Casi.
–Mierda, Tom, necesito tomar un par de copas con gente normal. No me seas aburrido.
–¿Qué piensas hacer con respecto a Virginia O’Callaghan? –buscó sus ojos y su amigo se encogió de hombros–. Si no te decides pronto…
–¿Otro se hará con el trofeo?
–Jamás llamaría trofeo a la señorita O’Callaghan, pero no seamos idiotas, seguro que tiene cientos de pretendientes y tú no dispones de mucho tiempo.
–Pobre muchacha, solo es una pieza de caza muy valiosa.
–No hables así de ella.
–¿Te gusta?
–¿A quién no?
–Cortéjala tú, cásate con ella, hazte rico y seguro que me ayudas a salvar mi patrimonio.
–No estés tan seguro.
–Tú no me abandonarías nunca, Tommy.
–Harry… –lo agarró del brazo y Henry Chetwode-Talbot bufó–, esa dama no está a mi alcance ni en sueños, lo sabes, tú eres nuestra mejor baza. Tu padre espera que hagas lo correcto, dime que lo harás y te dejo ir al dichoso local de las afueras.
–No estoy nada seguro de esto, amigo, igual una noche de juerga me aclara un poco las ideas.
–Ya llevas demasiadas noches de juerga y cada día te dispersas más.
–Como no eres tú el que se tiene que casar.
–Dios bendito.
–Pero tienes razón –interrumpió, encendiéndose un cigarrillo–, al menos esta tal Virginia no es uno de esos adefesios pegajosos de los que nos hablaron Pete y Jamie Carroll, ni ninguna de aquellas vacaburras que nos presentaron la semana pasada.
–No hables así de las mujeres, Henry, eres despreciable, en serio –cuadró los hombros y se largó.
Henry subió el tono y le soltó por encima del ruido de la calle:
–Está bien, iré a por ella.
Thomas Kavanagh ni se molestó en responder y se alejó de su amigo lo más rápido que pudo.
Llevaban veinte días en Nueva York y al parecer ya habían dado con la candidata perfecta.
El noveno duque de Aylesbury, padre de Henry, y uno de los hombres más respetados de la añeja aristocracia británica, había tenido que endeudarse para poder enviar a su único hijo a América con la intención de que encontrara una esposa inmensamente rica, y generosa, que los ayudara a salvar el maltrecho patrimonio familiar.
El ducado de Aylesbury, ubicado en Buckinghamshire, muy cerca de Oxford, había sido una de las propiedades más ricas y prósperas de Inglaterra, sin embargo, los malos tiempos, las malas cosechas, las malas decisiones, la mala suerte, los impuestos prohibitivos y un sinfín de desgracias habían empobrecido al duque y sus dominios, y llevaba diez años luchando contra los acreedores, los bancos y la ruina total para evitar morir como un indigente en las calles de Londres.
La situación era realmente grave, muy seria, aunque su hijo Henry ignorara el asunto y siguiera viviendo como un derrochador, dilapidando lo poco que le quedaba a su padre en juergas, vicios y mujeres, sin trabajar, aunque se había licenciado en Derecho, y haciendo oídos sordos a la desgracia. Y no es que Henry fuera una mala persona, simplemente actuaba como de costumbre, como lo habían educado, como un pequeño príncipe ajeno a la realidad y los problemas de la gente de a pie. Además era demasiado generoso y optimista, regalaba todo lo que tenía y creía que las cosas se iban a arreglar solas y que no había de qué preocuparse.
Así había entrado en su edad adulta, siendo adorado allí por donde iba, sin angustias ni preocupaciones. Hasta hacía dos años, cuando lord John sufrió una angina de pecho y Henry tuvo que correr a Aylesbury para cuidarlo y hacerse cargo del gobierno de su hogar. El momento más difícil e implacable de toda su vida.
En casa tuvo que aceptar que no tenían dinero, que estaban a punto de perderlo absolutamente todo y fue allí cuando empezaron a barajar la posibilidad de encontrar una alianza matrimonial lo suficientemente afortunada como para salvarlos del abismo. Era una opción, una que estaban siguiendo muchos herederos de las grandes familias británicas, muchos de los cuales estaban viajando hasta los Estados Unidos de América para elegir entre las ricas herederas locales a la mujer perfecta, a la esposa ideal, financieramente hablando, se entiende.
En 1874 lord Randolph Churchill, segundo hijo del séptimo duque de Marlborough, íntimo amigo de la familia Chetwode-Talbot, se había casado con la rica heredera neoyorquina Jennie Jerome, y había cambiado su vida. Desde entonces muchos aristócratas empezaron a volver del Nuevo Mundo con prometidas o esposas americanas, y hasta la prensa empezó a hablar de las princesas del millón de dólares, que llegaban al Reino Unido salvando títulos y propiedades con los bolsillos llenos de dinero, buena salud y una admiración exacerbada por las costumbres y el estilo de vida británicos. Una verdadera suerte a la que Henry Chetwode-Talbot no podía dar la espalda tan fácilmente.
Lord John se recuperó de su angina de pecho, pero su salud era delicada y, cuando oyó las novedades sobre el interés de su hijo por casarse con una buena herencia, lo organizó todo para mandarlo a Nueva York en busca de su propia princesa americana. Localizó a través de un conocido al abogado William Ferry, que estaba dispuesto a introducir a Henry en los mejores círculos de Manhattan a cambio de una buena comisión, y finalmente los había enviado al otro lado del mundo con una única tarea: volver con una esposa rica, a ser posible, la más rica del lugar.
Y eso estaban haciendo, buscando a la candidata perfecta. Él, que era amigo de Henry desde su más tierna infancia, porque su padre había sido el administrador de lord John desde tiempos inmemoriales, había accedido a acompañarlo por el cariño que tenía al duque, y porque ambos sabían que no podían dejar solo a Henry en ninguna parte. De ese modo, había dejado su bufete de abogados a cargo de sus socios y había partido detrás de su amigo con todos los documentos necesarios para cerrar un compromiso y organizar una boda legal y financieramente óptima. Ese era su papel en Nueva York y no pretendía desviarse del fin último del viaje porque Henry empezara a aburrirse o porque no le gustara ninguna de las candidatas que le presentaban.
Tenía veintiséis años, una delicadísima situación familiar y había que empezar a actuar con urgencia. No estaban para perder el tiempo y mucho menos tras haber dado con la mejor de las aspirantes, la señorita Virginia O’Callaghan, que además de ser tremendamente rica, era tremendamente guapa y, según contaban, muy culta e inteligente.
–¡Tom! –Henry llegó por su espalda y le tocó el hombro–. Venga, hombre, no me dejes solo en esta ciudad de locos.
–No estoy de humor, Harry.
–Hay que divertirse un poco, no todo va a ser andar a la busca y captura de alguna heredera tontorrona que quiera casarse conmigo.
–A eso hemos venido, ese es tu deber. Tu casa…
–Mi casa, mi patrimonio, mi título… madre mía, qué aburrido.
–La mayoría de tus iguales acuerda matrimonios de conveniencia. Ya sabes cómo funciona esto, así que deja ya de perder el tiempo y espabila. Lo vais a perder todo si no empiezas a tomarte esto en serio, Harry. No es un juego.
Capítulo 2
–¿Señorita O’Callaghan? –Blackburn, uno de sus abogados, buscó sus ojos martillando con los dedos en la mesa. Estaba a punto de perder los nervios, ella lo sabía, pero no estaba dispuesta a firmar todos esos papeles sin leerlos uno a uno y minuciosamente–. Su hermano…
–Si sigue hablando, señor Blackburn, me retrasa aún más.
–Es que llevamos mucho tiempo…
–¿Y no se le paga por horas?
–Eso es irrelevante, solo quiero que entienda que su hermano Sean ya repasó y leyó todos estos documentos.
–¿Irrelevante? Me cobra una fortuna por su trabajo, señor Blackburn, así que cállese, por favor, y déjeme leer tranquila.
–Está bien –el viejo abogado se levantó y la dejó sola con Dotty, su doncella, en medio de aquella sala de reuniones que olía terriblemente a tabaco.
–Esto es irrespirable –Dotty se puso de pie y abrió una ventana–. ¿A qué hora nos esperan en casa de su tía?
–Dentro de media hora –miró un reloj de pared y comprobó que ya eran las cinco y media de la tarde–. Ya casi estoy, si quieres baja y dile a Joseph que esté atento, que acerque el carruaje a la puerta.
–Como usted quiera.
–Gracias.
Terminó de leer aquellos informes y documentos legales que su abuela, y su padre, le habían enseñado a leer siempre con minuciosidad y atención, agarró la pluma y firmó lo que le pareció correcto. Dos, que hablaban de la venta de algunas propiedades en Savannah no la convencieron, así que los dejó encima de la mesa con una nota para sus abogados. Luego se puso de pie, se alisó la falda y salió a grandes zancadas hacia la calle, donde Joseph ya esperaba con el carruaje a punto.
Desde muy joven había participado en juntas de accionistas, asambleas empresariales o reuniones legales de enorme importancia. Su abuela Hope la había llevado de la mano a todas partes, siempre pendiente de educarla y «entrenarla» como la futura dueña de su enorme fortuna. Una fortuna construida gracias al trabajo duro y el sacrificio de dos generaciones de Fermanagh en los Estados Unidos. Su abuela se había empeñado en enseñarle su intrincado patrimonio familiar, en hacerla conocer cada industria o granja que explotaban y dirigían a lo largo y ancho del país, en que fuera consciente de que, aunque fuese rica y poderosa, había que trabajar y ser responsable. «La riqueza no se mantiene sola, Gini», decía su abuela, «hay que cuidarla, trabajarla y honrarla».
Y eso hacía, o procuraba hacerlo. Los negocios le gustaban, se sentía cómoda entre libros de contabilidad, notarios o empresarios, conocía la jerga comercial y llevaba un año estudiando leyes en casa con dos antiguos profesores de la universidad de Yale, amigos de sus padres, que habían accedido a instruirla en derecho mercantil y de patrimonio. No pretendía licenciarse en Derecho, pero sí pretendía aumentar sus conocimientos al respecto. Le encantaba estudiar y era imperioso formarse lo mejor posible, ser autosuficiente, tener su propio criterio, aunque contara con una ristra de asesores legales y administradores pisándole los talones continuamente.
–¡Gini! –exclamó su tía Martha, y le sujetó las manos mirándola de arriba abajo–. Estás preciosa, ¿esto es lo que te trajeron de París?
–Sí, ¿te gusta?
–Me encanta, pero pasa, estamos a punto de empezar.
–Siento el retraso, tía, pero tenía una reunión en…
–Déjalo, querida, te íbamos a esperar igualmente. Pasa, tu madre y las chicas te han guardado sitio.
–Mil gracias –entró saludando con la cabeza a sus amistades y buscó con los ojos su sitio en primera fila. Sus primas Susan y Tracy la llamaron con la mano y ella les sonrió, observando de repente como ese hombre se ponía de pie y le hacía una profunda reverencia.
–Señorita O’Callaghan –susurró con ese acento británico tan bonito y ella se puso roja hasta las orejas, miró a las chicas y luego a él, que estaba sentado justo a su lado en el salón.
–Buenas tardes. ¿Cómo está, señor…?
–Chetwode-Talbot –sonrió–, aunque mejor si me llama Henry.
–Claro, yo…
–Te hemos guardado este sitio, siéntate, Gini.
–Gracias –se desplomó en la silla buscando a su madre y luego sintió como el inglés se sentaba con cuidado a su vera, apoyando la mano en su precioso bastón con puño de plata y desprendiendo con el movimiento un agradable aroma a jabón de afeitar.
Por el improvisado programa de mano que las chicas habían hecho para sus invitados, supo que la gran atracción de la tarde era un cuarteto de cuerdas interpretando algunas serenatas de Mozart, por supuesto la número trece, su favorita. Pero, sinceramente, no oyó ninguna, más pendiente de los movimientos de su vecino de asiento, que parecía absorto con la música, aunque de vez en cuando le dirigiera unas intensas miradas de reojo y alguna que otra sonrisa.
–Gini toca muy bien el piano, tiene mucho talento –soltó su madre cuando al fin acabó aquello y todo el mundo se puso de pie para probar un refrigerio. Ella la miró y entornó los ojos–. No me mires así, hija, es la pura verdad. Estudia solfeo y piano desde los cinco años, Henry, se lo juro por Dios.
–Tampoco hay que jurarlo, madre, hay mucha gente que estudia piano.
–Espero poder disfrutar de su talento algún día, señorita O’Callaghan –apuntó Chetwode-Talbot muy educado y su madre asintió.
–Por supuesto, el sábado lo esperamos en casa para nuestra velada musical, es a favor del comedor de caridad de san Patricio y Gini nos deleitará con algunas piezas.
–Será un honor… –el noble sonrió y luego la miró a ella directamente a los ojos–. También me han dicho que es una amazona experta y que tiene una yeguada estupenda en las afueras, señorita O’Callaghan.
–Ya veo que conoce muchas cosas sobre mí, señor Chetwode-Talbot. ¿Qué me podría contar sobre usted?
–Henry, por favor.
–Solo si me llama Virginia.
–Por supuesto –hizo una reverencia y ella observó su traje oscuro, tan moderno y elegante, rematado por un pañuelo de seda al cuello. Era un tipo realmente elegante y muy atractivo ese Chetwode-Talbot, con el pelo negro y espeso muy bien cuidado, al igual que sus manos, fuertes y de dedos largos, sonrisa fácil y esos ojazos color azabache tan bonitos… –. No me gusta hablar de mí, Virginia. Si le soy sincero, no hay mucho que contar salvo que también me gusta la música, los caballos, los perros, el ajedrez, los libros y un poco menos el Derecho, después de soportar cuatro años de estudios en Oxford.
–¿Estudió Derecho en Oxford? –ese detalle la cautivó inmediatamente y él le sonrió.
–Sí, ¿por qué? ¿Le interesa el Derecho?
–Sí, estudio en casa… –de pronto miró a su alrededor y comprobó que los habían dejado solos, pero no le importó y siguió charlando con calma–. Solo materias sueltas, me interesa mucho, pero me interesa muchísimo más Oxford, mi gran sueño es conocerlo, al igual que Cambridge.
–Mejor Oxford –bromeó y ella asintió–. ¿No conoce Inglaterra?
–Fui hace seis años con mi abuela y mi madre, pero solo estuvimos en Londres.
–Qué lástima.
–Espero volver pronto y tal vez asistir a alguna clase en Oxford o en Cambridge.
–Será un placer gestionar ese deseo, Virginia, cuente conmigo para lo que sea.
–Muchísimas gracias.
–Mi casa familiar, Aylesbury House, el antiguo castillo de Aylesbury, se encuentra precisamente entre Londres y Oxford, en Buckinghamshire, sería un honor para mi padre y para mí invitarla a visitarnos.
–¿En serio? –sonrió como una cría y Henry devolvió la sonrisa muy animado.
–Por supuesto, espero que no lo olvide.
–Claro que no, yo…
–Gini… –su hermano Sean se acercó a ellos y miró al inglés con atención–. Henry, ¿qué tal lo estás pasando en Nueva York?
–Estupendamente, gracias. Es una ciudad muy acogedora.
–Me alegro. Hermanita –la sujetó por la cintura y la animó a caminar–, nos vamos, mamá ya está en el hall. Henry, me han dicho que te veremos el sábado en nuestra casa.
–Así es.
–Hasta el sábado, pues, buenas noches.
Virginia siguió a su hermano, se despidió de sus primas, sus tíos y sus amigos y luego se volvió para mirar por última vez a ese inglés tan interesante al que ya estaba deseando volver a ver. Él estaba al otro lado del enorme salón fumando un cigarro y charlando con ese amigo suyo tan discreto, el de los ojos claros, al que no había visto durante la velada musical y del que le llamó la atención lo alto que era. Por unos segundos siguió su charla con curiosidad, viendo la complicidad que compartían, hasta que el amigo desvió los ojos azules y la descubrió espiándolos. Ella dio un paso atrás y él estiró la mano para alertar a Henry Chetwode-Talbot, quien la miró y le regaló una elegante reverencia a modo de despedida. Virginia les sonrió, roja como un tomate, giró sobre sus talones y salió de allí a toda prisa.
Capítulo 3
Las princesas del millón de dólares, leyó una vez más. Escrutó con los ojos entornados la ilustración de ese prestigioso periódico inglés donde se hablaba de las ricas herederas estadounidenses que estaban salvando, según ellos, a gran parte de la empobrecida nobleza británica.
La viñeta mostraba a dos elegantes caballeros, con chistera y bastón, «cosechando» en medio del campo a unas señoritas que llevaban en sus manos unas sacas con el signo del dólar dibujado en el frontal. Era sencillo y vulgar, muy básico y, a la vez, muy ofensivo. Virginia suspiró y después de leer nuevamente el artículo que acompañaba a la caricatura, suspiró y abandonó el periódico en el revistero donde su madre guardaba todo tipo de publicaciones.
Su padre había montado en cólera leyendo aquello, que había llegado a sus manos a través de su club de caballeros, y había reiterado su intención de no dejar entrar en su círculo a ninguno de esos británicos cargados de títulos que pululaban últimamente por Nueva York.
–Más claro agua, esa gentuza viene a lo que viene y no los quiero cerca –había vociferado en la cena–. Morralla, eso es lo que son.
–No es cierto, Patrick –su madre dejó el tenedor en el plato y lo miró a los ojos–. La prensa inventa y miente para vender periódicos, no serás tan ingenuo como…
–¡¿Ingenuo yo?! ¿Quieres que hablemos con los Vanderbilt o los Jerome?
–¿Y qué tendrá que ver? Sus hijas ahora son duquesas o condesas y están encantados.
–Después de pagar una fortuna por los malditos títulos.
–¡Patrick! –Caroline O’Callaghan miró a su marido al borde del desmayo y él bufó–. No seas grosero, estamos en la mesa.
–Me da igual. La prensa lleva mucho tiempo hablando de esto, la ciudad se está llenando de esos lores de pacotilla que aparecen como setas y no me da la gana que se mezclen con nosotros.
–Son gente muy interesante.
–A ti, Caroline, como a las demás, cualquier tipejo con acento extranjero os parece interesante.
–¡Santa madre de Dios!
–Es igual, lo que quiero que te quede claro, querida, es que no toleraré a ninguno de esos ingleses en mi casa, ¿de acuerdo?
–No podemos, no…
–Además, yo soy irlandés, ¡qué coño! Todos esos invasores cuanto más lejos, mejor.
–¡Patrick! –se santiguó su madre y Virginia observó como él se levantaba a mitad de la cena para dejarlas solas. Sus hermanos mayores habían salido y no tenían invitados, así que de pronto el comedor se quedó muy silencioso.
–¿Quieres agua, mamá?
–Un día tu padre me mata a disgustos, te lo digo en serio, Gini.
–¿Para qué discutes con él? Ni siquiera conocemos a esa gente.
–¿Qué no? ¿Qué me dices de Henry Chetwode-Talbot? No conozco a hombre más educado y adorable, además…
–Tampoco es para tanto –recordó la presencia encantadora del inglés en la última velada musical en la que habían coincidido, y no pudo evitar sonrojarse un poco.
–Dicen que está muy interesado en ti.
–¿En mí? Por el amor de Dios –bajó la cabeza y tomó un sorbo de agua–. Qué estupidez.
–El sábado se os veía tan compenetrados.
–Estudió en Oxford y hablábamos de su universidad, nada más, mamá.
–Pero es tan guapo, elegante, cortés, un sueño de joven y está en edad de casarse. Su tío es el duque de Somerset, ¿sabes?
–Si te gusta tanto, ya sabes, a por él… –se levantó y su madre tiró la servilleta en la mesa.
–A veces eres tan insufrible como tu padre, hija.
A la mañana siguiente seguía un poco conmocionada por el comentario de que Henry Chetwode-Talbot estaba interesado por su persona. Era imposible que un hombre de mundo como aquel, la mirara con alguna predilección, pero lo cierto es que era muy amable con ella, muy atento, y la última vez que se habían visto solo le había prestado atención a ella, solo había hablado con ella y al despedirse le había besado la mano mirándola a los ojos.
Un escalofrío le recorrió la espalda de arriba abajo y se quedó quieta. Si ese caballero tan distinguido, culto y divertido, de verdad manifestaba algún interés oficial por ella, podía morir de la emoción. Era muy halagador tener un pretendiente semejante, que además estaba siendo perseguido por todas las solteras de Manhattan, pero también representaría un gran problema porque si su padre se enteraba de aquello, sería capaz de meterla en un convento.
–Señorita –oyó la voz de Dotty y se giró hacia ella con cara de pregunta–, la buscan.
–¿Quién? ¿El profesor Harrison?
–No, señorita, el señor… lord Aylesbury –se corrigió la doncella un poco incómoda–. Dice que no tiene invitación y yo le he dicho que no están sus padres.
–¿Lord Aylesbury? –por un segundo no logró situarlo, pero enseguida cayó en la cuenta y se puso roja hasta las orejas–. El señor Henry Chetwode-Talbot, me imagino.
–Ha dicho lord Aylesbury.
–Es la misma persona, dile que pase y trae té y unas pastas, Dotty, por favor.
–Pero no está su madre y…
–Dile que pase, Dotty, por favor –ordenó y se acercó al espejo del aparador para organizarse un poco el pelo. Lógicamente no era muy decoroso recibir a ese hombre sin invitación y estando sola en casa, pero le importó poco el protocolo y cuando lo oyó entrar en la salita se giró hacia él aparentando toda la seguridad del universo–. Lord Aylesbury, vaya sorpresa.
–Virginia –él le hizo una profunda reverencia y luego se enderezó sonriendo–, creí que ya me llamaba Henry.
–Claro, Henry. Vaya sorpresa, ¿en qué puedo ayudarle? Mis padres no están y…
–Lamento mucho no poder ver a sus padres, pero en realidad quería hablar con usted.
–Siéntese –le indicó una butaca con la mano y ella se le puso enfrente con la espalda recta y el corazón a mil. Iba vestido de azul oscuro, tan elegante, y con esos ojazos oscuros tan bonitos pendientes de ella–. Usted dirá.
–¿Interrumpo algo?
–No, en realidad estaba leyendo un poco.
–Porque puedo volver en otro momento, no quiero…
–No pasa nada, Henry, dígame de qué se trata.
–La próxima semana es el baile de mi embajada, el que se hace todos los otoños en Nueva York, y bueno, yo… –se calló al ver entrar a dos doncellas con el té y unas pastas, y Virginia esperó sin moverse a que siguiera hablando– quería invitarla formalmente a acompañarme.
–¿A mí? –miró de reojo como Dotty fruncía el ceño y se dirigió a ella con una sonrisa–. Dotty, querida, sirve el té, por favor.
–Sí, señorita.
–A usted, Virginia. Supongo que el protocolo me obliga a pedir primero la venia de sus padres, pero quería asegurarme de que a usted no le parece una idea muy desagradable.
–¿Desagradable?, no, por Dios, en absoluto y se lo agradezco, pero como usted dice, tendré que hablar primero con mis padres.
–¿Y si ellos acceden?
–Iré encantada. Muchas gracias.
–Estupendo, no la molesto más –se puso de pie y dejó la taza de té intacta sobre la mesita–. Veré a su padre a la hora del almuerzo en el club y se lo consultaré.
–Creo que sería mejor hablarlo primero con mi madre, mi padre…
–Comprendo, claro, por supuesto –miró a las doncellas y luego cuadró los hombros–. Esta tarde coincidiremos en casa de los Dashwood ¿no? –Virginia asintió levantándose a su vez–. Hablaré con ella allí, si le parece bien.
–Sí, claro, como quiera.
–Estupendo, y gracias por recibirme –se acercó de dos zancadas, le agarró la mano y se la besó mirándola a los ojos. Virginia sintió como se estremecía de arriba abajo y cuando él, sin ningún pudor, le acarició fugazmente la muñeca con la yema de un dedo, casi se desmayó de la impresión–. Ahora debo irme, nos vemos esta tarde. Adiós.
–Adiós –susurró y se desplomó en el sofá observando como él abandonaba la salita con mucha energía.
–Su padre se enfadará mucho cuando sepa que ha dejado entrar a ese…
–Shhhh, Dotty, calla y manda llamar a la señora Phillips. Dile que necesitaré que me tenga acabado el vestido nuevo para dentro de una semana.
–¿Para qué tanta prisa, señorita?
–Por una vez obedece y haz lo que te mando, Dotty, por el amor de Dios.
La doncella la dejó sola y ella se puso de pie con el estómago lleno de mariposas. Era la primera vez en su vida que un hombre la invitaba oficialmente a acompañarlo a una fiesta y aquello era muy halagador, pero también muy desconcertante. Su padre no lo aprobaría, estaba segura. Sin embargo, daba igual, su madre se las arreglaría para conseguir su permiso, de eso no le cabía la menor duda.
Caminó por la salita estrujándose la falda, nerviosa como una niña pequeña la víspera de Navidad, con una mezcla de sentimientos tan extraña en el alma que se asustó. De repente le dio miedo la posibilidad remota, pero plausible, de que Henry Chetwode-Talbot de verdad sintiera predilección por ella y estuviera dispuesto a ir más allá.
¿Más allá? ¿Dónde?, se preguntó mirándose en un espejo. ¿A pedir su mano?
–¡Santa madre de Dios! –exclamó con el corazón saltándole en el pecho. Salió de la sala, buscó su chal y llamó a una de las doncellas para que la acompañara a dar un paseo.
Capítulo 4
–Tabaco, madera, aceros, una naviera, minas de plata y oro, construcción, industrias de todo tipo. Esta familia es realmente muy emprendedora –susurró Tom Kavanagh releyendo los informes que había podido reunir sobre los O’Callaghan. Miró a Henry y él movió la cabeza, un poco hastiado–. Como diría William Ferry, son obscenamente ricos.
–Vaya término más desafortunado, amigo.
–Tienes razón.
–¡Alabado sea Dios!
–Y todos trabajan en sus empresas, el padre, los cuatro hijos varones, Patrick, Robert, Sean y Kevin, y también la señorita Virginia. Ferry asegura que desde muy pequeña interviene en consejos de administración, en juntas de accionistas, en todo lo relacionado con su dinero. Vamos, que no es una rica ociosa de esas que ignoran su fortuna.
–Mientras eso no suponga un problema… –se ajustó el frac y lo miró a los ojos.
–¿Qué clase de problema?
–Espero que una vez casada deje su dinero en manos de su flamante marido.
–Tampoco es eso, con que sea generosa con su familia política es suficiente.
–¿Tú crees? No quiero una esposa fisgona o controladora.
–Primero tendrás que conseguir esa boda y ya veremos.
–Al menos la muchacha además de guapa es lista y muy divertida –bufó, dando el visto bueno a su impecable aspecto–. ¿Nos vamos?
–Estoy de acuerdo. Vamos –Kavanagh se puso de pie y agarró el sombrero–. ¿A qué hora hay que recogerla?
–A ninguna, irá con sus padres directamente a la fiesta. El señor O’Callaghan parece que no se fía de mí y accedió a que me acompañara, pero solo bajo su estricta supervisión.
–Corren rumores de que los ingleses no le caen demasiado bien.
–Es irlandés… –sentenció Henry con una sonrisa y apurando de un trago su vaso de whiskey– y los irlandeses sois muy desconfiados.
–Yo creo que solo vela por su hija, es lo normal.
–Eso seguro. Vamos, nos quedaremos un rato y luego nos marchamos a…
–A ninguna parte –de pronto Thomas Kavanagh vislumbró por el rabillo del ojo la caja fuerte de la habitación, que tenía la puerta entreabierta, y se acercó a ella antes de que su amigo pudiera reaccionar–. ¿Qué coño has hecho, Harry?
–No sé de qué me hablas.
–¿Has vendido algo? –agarró el cofre donde guardaban las pocas joyas que habían conseguido traer de Londres, lo abrió y contó sus tesoros–. ¿Dónde están los gemelos de tu abuelo?
–Eso no es asunto tuyo.
–¡¿Qué, no?! Claro que es asunto mío. ¿Los has vendido? –lo miró a los ojos y no le hizo falta oír nada más–. ¡Maldita sea, Henry!
–Son míos y puedo hacer lo que quiera con ellos.
–No malvenderlos para conseguir pagar tus malditos vicios. ¿Estás loco? Es lo único que tenemos, ¿quieres acabar durmiendo en la calle?
–Voy a casarme con la heredera más rica de este puñetero país, Tom, no me harán falta ninguna de esas malditas joyas.
–No tienes nada en firme, todo se puede desvanecer en un segundo.
–Yo sé de mujeres, amigo, y sé que la O’Callaghan ya es mía.
–Muy creído te lo tienes –Thomas movió la cabeza viendo como el futuro duque de Aylesbury cogía un paquetito envuelto en papel de seda y respiró hondo–. ¿Y eso?
–Un regalo para mi futura esposa. Vámonos de una vez o llegaremos tarde.
Y salieron a la calle donde los recibió una fina llovizna. Thomas se ajustó el sombrero y animó a Henry a cruzar el parque a pie. No pensaba pagar un carruaje para cubrir una distancia tan corta y aunque su amigo por supuesto protestó y blasfemó en arameo, no le hizo ningún caso y acabaron cruzando Washington Square a buen paso.
Era increíble lo que habían cambiado las cosas para lord Aylesbury, pensó mientras entraban en la residencia privada del embajador británico en Nueva York, con la ropa medio mojada. En condiciones normales, Henry Chetwode-Talbot jamás pisaba la calle, para él aquello era un pecado mortal, una costumbre propia de otras clases sociales, nunca prescindía del carruaje y de Clark, su cochero. Sin embargo, no estaban en Inglaterra y si tenían que andar a pie lo harían. Fin de la historia.
–¿Conoce a mi amigo Thomas Kavanagh, Virginia? –susurró Henry llamándolo con la mano, y Tom se acercó. Lo cierto es que llevaba casi un mes coincidiendo con la señorita O’Callaghan en diversas reuniones sociales, pero nunca los habían presentado, así que le hizo una venia y le besó la mano sin mirarla a la cara–. Más que un amigo es mi hermano, compañero de fatigas y de estudios, ¿sabe?
–¿Ah, sí? –preguntó Virginia O’Callaghan regalándole una hermosa sonrisa–. ¿De Oxford?
–Así es, el primero de su promoción. Tom es abogado.
–Qué interesante.
–Aunque nos conocemos desde niños, yo no tengo hermanos y Thomas ha estado siempre a mi lado.
–¿Y le gusta Nueva York, señor Kavanagh? –preguntó ella clavándole esos enormes ojos oscuros que tenía, y Thomas dio sin querer un paso atrás.
–Muchísimo, es una ciudad increíble y tan llena de actividad…
–Como Londres me imagino. ¿Vive usted en Londres o…?
–Sí, en Londres.
–Yo estuve hace años y…
–Londres es una ciudad maravillosa y llena de contrastes –interrumpió Henry–, pero a mí me gustaría que visitara Aylesbury, Virginia, y para animarla le he traído un regalito, espero que me lo acepte.
–¿Un regalo?
Tom percibió perfectamente como aquel detalle la conmovía muchísimo y observó con atención como agarraba el paquete envuelto en papel de seda y se entretenía en abrirlo con muchísimo cuidado. Llevaba un vestido color lavanda muy recatado y el pelo oscuro y ondulado sujeto en un moño elaborado y de última moda que le confería un aire muy femenino, bueno, ella era muy femenina, determinó fijándose en su fina e inmaculada piel de porcelana. Era muy guapa y, además, parecía muy entusiasmada con Henry Chetwode-Talbot. Perfecto.
–¡Pero qué maravilla!
–¿Le gusta? –Henry le quitó el librito sobre Aylesbury House y abrió una página al azar–. Son ilustraciones pintadas por un artista inglés muy famoso, amigo de mi padre. Casi toda la propiedad está retratada y… –le guiñó un ojo– aunque es muy difícil reflejar la verdadera belleza de mi hogar, es un buen comienzo, tal vez así se anime a visitarnos.
–Es maravilloso –ella escrutó las pinturas y luego lo miró a los ojos–, pero es muy valioso, no sé si…
–Por favor, no me ofenda rechazándolo –le dijo Henry con una mano en el pecho–. Necesito que lo acepte y así, cuando lo hojee, podrá pensar en mí.
–Yo… –se puso roja hasta las orejas y en ese preciso instante uno de sus hermanos se acercó y la sujetó por los hombros, interrumpiendo de un plumazo el momento de intimidad que Henry había creado con mucha mano izquierda.
–¿Qué es eso, Gini? ¿Un libro de arte?
–Hola, Robert, sí, bueno, no, es sobre Aylesbury House, la propiedad de lord Aylesbury en Inglaterra.
–Qué curioso –Robert O’Callaghan, segundo hijo de Patrick y Caroline O’Callaghan, agarró el libro y lo miró por encima con el ceño fruncido.
–Es un regalo –intervino Henry muy amable y Tom miró en silencio, pero con mucha atención, a ese joven estadounidense al que seguramente ese tipo de libros le interesaban muy poco–, espero que no le importe.
–¿Un regalo? No sabía que te interesaran las viejas propiedades inglesas, hermanita.
–Por supuesto que me interesan y se trata de un trabajo extraordinario de… –leyó rápidamente el nombre del artista y luego miró a su hermano a los ojos– Richard Thomson, es una joya.
–Si tú lo dices.
–¡Robert!
–Si es tan valioso no es correcto que lo aceptes. Tome su libro lord… como sea –se lo devolvió a Henry y él se puso serio de golpe.
–Aylesbury o Chetwode-Talbot, y no es tan valioso como para no poder aceptarlo. Si lo fuera, en ningún momento se me ocurriría ofender a su hermana con…
–Ningún presente proveniente de un hombre es correcto para una señorita soltera, señor.
–Robert, por el amor de Dios –intervino Virginia, y él levantó las manos en son de paz. Ella lo miró furibunda y luego se dirigió a Aylesbury con una sonrisa–. No haga caso a mi hermano, Henry, mil gracias por el regalo y lo acepto encantada.
–Me honra, Virginia, y no quisiera, señor O’Callaghan, que…
–Es igual. Señores… –interrumpió el joven caballero, los miró indistintamente y luego agarró a su hermana del brazo– buenas noches, nosotros nos marchamos, mis padres nos esperan en la entrada.
–¿No se quedan al baile?
–No, tenemos otro compromiso. Buenas noches.
–Claro, buenas noches. Adiós, Virginia.
–Adiós –se despidió ella muy azorada y Tom comprobó que a su alrededor todo el mundo los observaba con demasiada atención.
–Vaya por Dios –susurró buscando los ojos de Henry–. No contábamos con esto.
–¿Con qué? –él sonrió a la gente mientras agarraba una copa de champagne de la bandeja de un camarero y cuadró los hombros.
–Con los hermanos.
–Pamplinas.
–¿Pamplinas? Es obvio que están ojo avizor, yo también lo estaría si mi hermana…
–Mi querido Thomas, los hermanos son lo de menos, lo importante es la madre y a esa… –se giró hacia la entrada de la casa y se despidió con la mano de la señora Caroline O’Callaghan, que le sonrió emocionada– la tengo gratamente impresionada.
–Dios bendito.
–No te preocupes, el negocio va viento en popa, relájate.
–Yo no estaría tan seguro.
Respiró hondo, se apartó de Henry y salió a una terraza para tomar el aire. Era lógico que esa gente no perdiera de vista a Virginia, que era una joven inexperta y el mejor partido de Nueva York, en su caso él haría lo mismo. Y encima estaban esas publicaciones de la prensa que ridiculizaban y ponían en entredicho a la nobleza británica. Asuntos como el matrimonio de Consuelo Vanderbilt con el duque de Marlborough, cinco años antes, aún eran foco de atención y se multiplicaban los rumores sobre los cazafortunas ingleses que llenaban los salones de la alta sociedad neoyorquina.
Cazafortunas como ellos, bueno, como Henry Chetwode-Talbot, que lógicamente no estaba en Manhattan para disfrutar de unas vacaciones. Su presencia allí empezaba a ser llamativa, se le antojó de pronto, y decidió presionarlo para que abordara la cuestión de frente y se declarara de una vez a Virginia O’Callaghan, si quería casarse con ella. Había que empezar a actuar con celeridad o podía ser la familia la que decidiera intervenir y abortar cualquier intento de compromiso.
Entró nuevamente al salón y buscó a su amigo con los ojos, pero no lo encontró por ninguna parte. Se acercó al embajador británico y le preguntó por él aparentando normalidad.
–¿Ha visto a Henry, sir Pauncefote?
–Se ha ido con un grupo de Liverpool a un club… –el honorable barón de Pauncefote se inclinó y le habló al oído–, uno de esos de mala reputación que tanto os gustan a los jóvenes.
–¿Ah, sí? –se le congeló el pulso pensando dónde acabaría esa noche el importe íntegro de la venta de los gemelos del abuelo de Henry, y forzó una sonrisa–. Está bien, muchas gracias. Ha sido una noche maravillosa, sir Pauncefote, pero debo irme.
–Thomas –el viejo caballero lo detuvo y lo apartó un poco del bullicio–. Patrick O’Callaghan me ha pedido referencias sobre Henry Chetwode-Talbot. Le he explicado que su padre es un gran amigo de su majestad, la reina Victoria, y que lo conozco de toda la vida, pero sobre Harry no pude decirle mucho más.
–Claro.
–Aprecio a los Chetwode-Talbot, pero no puedo poner las manos en el fuego por nadie, menos aún por Henry que… en fin, ya me entiendes.
–Por supuesto, sir Pauncefote, lo comprendo perfectamente.
–Muy bien. Gracias por venir.
–Gracias a usted. Adiós.
Salió a grandes zancadas a la calle y se lanzó a andar bajo la lluvia camino del hotel, sin importarle empaparse o ser atracado por unos malhechores en medio del parque. No se molestó en pensarlo porque un agujero enorme de preocupación se le instaló en el centro del pecho. Si las alarmas estaban saltando y todo su plan se iba al traste, matarían a lord John del disgusto, perderían Aylesbury y Henry acabaría arruinado y hundido.
Capítulo 5
–Comprometer a mi hija tan solo unas semanas después de su puesta de largo es… es… –Virginia oyó hablar a su madre con unas amigas en la salita y no entró, se apoyó en la pared del pasillo y guardó silencio–. No podía soñar con nada mejor.
–Y con un noble inglés –opinó su tía Martha–. Si Tracy o Susan tuvieran un pretendiente tan aristocrático, no dudaría en firmar las capitulaciones inmediatamente.
–¿Y qué opina Gini?
–Nada, sabéis que de estos temas no se puede hablar con ella.
–¿Y Patrick? –preguntó su tía, y Virginia oyó suspirar a su madre.
–Tu hermano es un cabezota intolerante, Martha, ese es el peor escollo.
–¿Pero ese joven ya ha hablado con vosotros? –quiso saber una de las amigas, y se hizo un silencio antes de que Caroline volviera a hablar.
–Bueno… algo hay…
Se echó a reír a carcajadas y Virginia sintió como se le paralizaba el corazón en el pecho. ¿Acaso Henry Chetwode-Talbot había hablado con sus padres y ella no sabía nada? ¿Habían sido capaces de ignorarla y charlar formalmente sobre su futuro sin consultar su opinión? ¿En serio?
Apretó con fuerza el librito sobre Aylesbury House, del que no se separaba desde que Henry se lo había regalado, y se encaminó a la puerta principal para salir a la calle antes de que la llamaran para tomar el té. Hacía una semana había visto por última vez a lord Chetwode-Talbot, en la residencia del embajador británico, y desde entonces apenas la dejaban salir. Sus hermanos, Sean y Kevin, que estaban solteros y aún vivían en casa, no querían ni oír hablar de su amiguito inglés, como lo llamaban ellos, e incluso Kevin, que estudiaba en Yale y pasaba poco tiempo en Nueva York, había decidido no volver a New Haven tras el fin de semana porque quería tenerla controlada, le dijo. ¿Controlada? Por el amor de Dios.
Lo cierto era que no podía dejar de pensar en Henry Chetwode-Talbot. Estaba como obnubilada por él, por su charla, sus modales, su acento, sus ojos oscuros, para qué negarlo. Pero eso no quería decir en absoluto que estuviera perdiendo la cabeza y decidiera casarse con él, apenas lo conocía y, aunque le había mandado dos cartas y varios ramos de rosas, eso no significaba nada. No pensaba tolerar que la trataran como a una cría estúpida, y si seguían en ese plan prepararía el equipaje y se largaría bien lejos de allí.