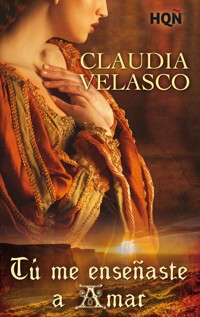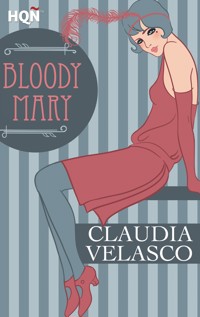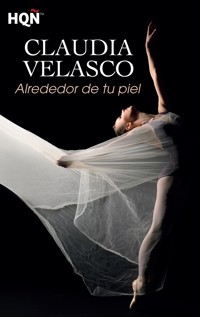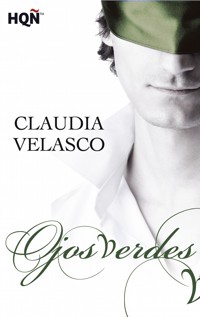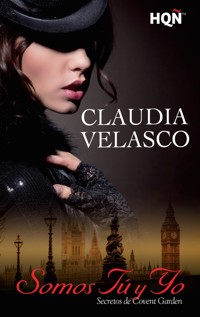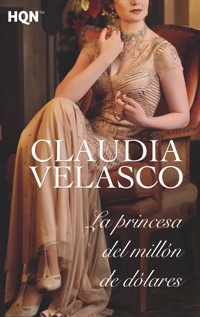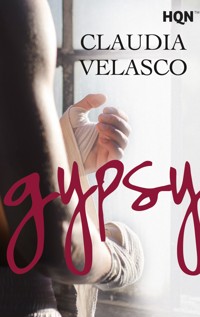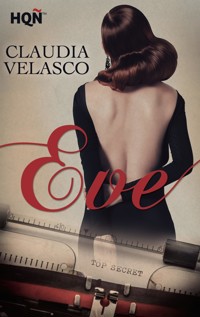
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Acabada la Segunda Guerra Mundial Eve y Robert McGregor regresan con su hija a Escocia, tierra natal de él, para fundar su hogar definitivo y empezar una nueva vida lejos del horror y el miedo. Ambos se enfrascan en sus respectivas profesiones, ella como periodista de un importante periódico local y él como abogado. Sin embargo, la paz y la tranquilidad de la vida civil inquieta a Rab y decide, apoyado por su mujer, volver al servicio activo como coronel del Servicio de Inteligencia Británico, el MI6. Se vuelca en sus misiones de alto secreto por Europa contando con el apoyo de Eve, que le da cobertura como investigadora, hasta que una delicada misión en la que se ve involucrado un alto miembro de la realiza británica los empuja a una aventura muy peligrosa y llena de secretos. Espionaje, misiones de alto riesgo, secretos, caza de nazis, nuevos amigos, familia, pasión y romance. Muchas aventuras que pondrán a la pareja al borde de la muerte y a su estable matrimonio en peligro constante. "Claudia Velasco tiene una narración ágil con la que es capaz de introducirnos en la piel de los personajes, permitiéndonos sentir todas sus emociones. Es una novela llena de sentimientos enfrentados, espionaje, secretos, amor, familia, amigos y enemigos. Una historia llena de intriga donde la autora consigue dar un giro a la trama, en el final, respecto algunos personajes." Tinta de seducción "Es una mezcla perfecta de estos tres géneros: histórica, romántica y de espías, y su lectura agradará a cualquiera que disfrute de ellos." Recomendaciones tocadas desde la raya - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Claudia Velasco
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Eve, n.º 106 - enero 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-7819-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Ese intenso olor a quemado, a humo rancio, a encierro. La radio sonaba con los partes de la BBC, pero apenas podía oírlos porque a su lado una chica joven, muy entusiasta, cantaba para tranquilizar a sus hermanos pequeños. Su intención era buena, pero Eve estaba a punto de levantarse y hacerla callar, porque no se sentía capaz de soportar ni un segundo más tanto ruido, tantas voces; las risas, los llantos, los cuchicheos y ese olor, intenso y pegajoso, que le provocaba náuseas. Olor a quemado, a los incendios que en la superficie arrasaban la ciudad.
Bajó la cabeza y cerró los ojos, intentando distraerse, pensar en el mar o en París, sí, París en su décimotercer cumpleaños, con su hermana Honor y su tía Charlotte paseando por los Campos Elíseos, esa era una buena imagen, aunque el ulular de las sirenas de emergencia sobre sus cabezas se hizo más intenso, más continuo y no pudo evitar mirar hacia el techo de esa estación de metro atestada de gente, y rezar. A su lado la chica de la canción elevó el tono obligando a que los niños asustados la siguieran, los hizo aplaudir, gritar vivas y entonces pasó, una vez más, el silbido de las bombas y el impacto sobre Londres, muy cerca de ellos, porque el suelo se removió como si se tratara de un temblor de tierra y el andén se quedó completamente a ocuras.
—¡No! —gritó y se sentó en la cama sin poder respirar. Se estaba ahogando con el polvo, con ese olor. Parpadeó confusa, llorando, hasta que sintió el brazo de Rab sujetándola por los hombros.
—Eve, ha sido otra pesadilla, cariño, ¿me oyes?, una pesadilla, ¡Eve!
—Oh, Dios mío —saltó de la cama y corrió al cuarto de baño, se arrodilló en el lavabo y vomitó.
—Pequeña… —Robert la siguió y se apoyó en el dintel de la puerta suspirando. Nunca hablaban de la guerra, del Blitz[1], pero de vez en cuando ella tenía esas pesadillas tan reales y tan tremendas que la dejaban agotada y temblando, a él le pasaba lo mismo, pero los suyos eran sueños aéreos, en los que otra vez se veía a los mandos de su Spitfire[2] disparando contra los nazis y huyendo del ataque enemigo casi sin respirar, con la adrenalina circulando veloz por todo su cuerpo… —bebe un vaso de agua, ahora te lo traigo.
—Gracias —esperó a que él volviera con una copa de agua fresca y se apoyó en la encimera para lavarse la cara y mirarse en el espejo. Estaban en Londres, sí, pero en 1946, la guerra había terminado y ellos estaban en ese lujoso hotel disfrutando de una escapada romántica a la ciudad, nada más— gracias, mi amor. Y siento haberte asustado.
—No pasa nada —la abrazó por la espalda, con todo el cuerpo, y la miró a través del enorme espejo—. ¿Otra vez el Blitz?
—Sí, qué horror, fue tan real… y el caso es que en su momento no solía pasar tanto miedo, pero en los sueños, no sé, siento ese olor a humo tan intenso, el agobio… Madre mía, no sé que cómo podíamos soportarlo.
—Porque no había otra alternativa.
—Sí, pero… en fin… lo siento.
—Tal vez yo haya tenido la culpa esta vez.
—¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? —le sonrió a través del espejo y él le besó la cabeza sin dejar de abrazarla.
—Me estaba fumando un pitillo.
—¡¿Qué?! —se giró hacia él muerta de la risa—. ¿Ese era el humo que me estaba ahogando? ¡Robert!
—No podía dormir, lo siento mucho.
—Vale, estás perdonado. ¿Volvemos a la cama? Es tardísimo.
—¿Y qué quieres hacer mañana?, es tu último día en casa, señora McGregor.
—Bueno —lo agarró de la mano y lo llevó de vuelta a esa enorme cama con dosel—, mañana visitaré la Royal Gallery, quiero ver los fondos que ya han vuelto a sus galerías.
—Oh…
—No tienes que acompañarme, de hecho prefiero ir sola, ¿te importa?
—En absoluto, yo aprovecharé para reunirme con Cornell.
—Me parece perfecto —se acurrucó sobre su pecho y Rab le acarició la espalda con la yema de los dedos—. Te quiero, ¿lo sabes?
—Lo sabría mejor si me lo demostraras un poquito más.
—¿Qué? —se incorporó para mirarlo a los ojos y comprobó que estaba riéndose—. ¿En serio?
—Yo siempre hablo en serio. Ven aquí.
Londres, domingo 6 de octubre de 1946
—Solo será una entrevista —masculló bajando las escaleras hacia el hall del hotel, recordando las últimas palabras de Rab antes de viajar a Londres y aceptar su nuevo puesto en el Servicio Secreto Británico, hacía tan solo siete meses. Una decisión que les había cambiado la vida, a pesar de que él se negara a reconocerlo… aunque para muestra, un botón.
Esperó a que el portero corriera hacia la calle buscando un taxi y se puso los guantes. Era increíble, estaban en Londres para disfrutar del fin de semana, celebrar su quinto aniversario de bodas y su veintiséis cumpleaños, y mira dónde habían acabado…
—¿Señora McGregor?
—Vale, gracias —saltó dentro del taxi siguiendo a ese jovencito imberbe al que Robert llamaba ayudante y se desplomó en el asiento al tiempo que sacaba la polvera del bolso. Maquillarse nunca había sido su fuerte y mucho menos con prisas, así que repasó los ojos y el pintalabios concentrada, percibiendo perfectamente la incomodidad de su acompañante, se dio un último vistazo y le clavó los ojos oscuros, él carraspeó sonrojándose hasta las orejas y desvió la mirada hacia el colorido y caótico tráfico de Londres.
—¿A qué hora sale su tren, señora McGregor?
—Dentro de tres horas y no quiero perderlo.
—Con algo de suerte, el asunto estará resuelto en una hora.
Eve no respondió, cerró el bolso y se dedicó a mirar por la ventana. Había viajado a la ciudad para disfrutar de un romántico fin de semana a solas con su marido y acababa con un desconocido, metida en un taxi camino de la incertidumbre total. No se lo podía creer. Era injusto y mataría a Rab por hacerle eso, lo cortaría en trocitos, aunque primero tuviera que intentar salvarle la vida.
Puso pie en tierra en cuanto un portero vestido con librea le abrió la puerta y se bajó del coche arreglándose el vestido, era lo más elegante que llevaba en la maleta y además le sentaba bien, lo sabía, y buena prueba de ello fue la cantidad de ojos que convergieron sobre su precioso modelito importado de París, mientras esperaba que Fred Livingstone pagara el taxi.
—¿Tiene reserva, señora? —le dijo el afectado empleado del Ritz regalándole una enorme sonrisa.
—Voy a la habitación 411, mi marido ya está registrado. Muchas gracias.
—De nada, señora, que disfrute de su estancia.
Eve le hizo una venia y lo miró a través de la rejilla del sombrero también sonriendo, luego subió las escaleras contoneándose sobre esos tacones demasiado altos, que provocaron que varios galantes caballeros se giraran para mirarla, y entró en el enorme y elegante hall del hotel con seguridad, giró hacia los ascensores y pidió que la llevaran a la cuarta planta sin titubear. Parecía la mujer más serena del mundo, pensó mirándose de reojo en los espejos que forraban las paredes metálicas del ascensor, aunque por dentro su corazón parecía que estaba a punto de estallar.
—Señora McGregor —Fred Livingstone la intentó parar a la salida del aparato, pero ella se giró y le clavó los ojos oscuros con tanta seguridad, que él se quedó congelado, sin atreverse ni a rechistar.
—Espere aquí, Livingstone, por favor.
Detuvo al jovencito a unos metros de la suite y este obedeció en el acto, ella se armó de valor, aspiró una bocanada de aire y se agarró al pomo de la puerta con fuerza, no sabía muy bien lo que debía hacer pero improvisaría, eso no se le daba mal y a Robert tampoco. Giró el picaporte y este cedió sin resistencia, entornó la puerta y se encontró con un pasillo corto, alfombrado en beige, entró con precaución y entonces lo vio, un tipo fuerte, de mediana edad, con un revolver en la mano que apuntaba a alguien que en ese momento se escapaba de su campo visual, tragó saliva y avanzó.
—¡Entonces era verdad! —exclamó sobresaltando al hombre que la miró con los ojos muy abiertos, alcanzó el centro de la suite y miró hacia la cama matrimonial donde Robert permanecía sentado con las manos atadas a la espalda, en mangas de camisa y con una rubia espectacular a su lado—. ¡Maldito bastardo hijo de puta!
—¡Eh, eh, eh! ¿Quién demonios es usted? —el tipo levantó una mano sin soltar la pistola, intentando detener su entrada triunfal, pero Eve fingió no verla y se acercó para golpear a Robert en la cabeza con el bolso—. ¡Señora!
—¿Usted es el marido? Porque yo sí soy la desgraciada mujer de este sinvergüenza.
—Oiga, mire… —el acento extranjero era evidente, pero lo ignoró y siguió con su teatrillo rogando para que Rab la siguiera con naturalidad.
—Eve, nena, no es lo que te piensas —masculló él mirando a su preciosa mujercita con cara de compungido—, solo es una amiga…
—¡Una amiga! ¡Maldito seas, maldito seas! —volvió a pegarle en la cabeza mientras el hombre de la pistola no sabía que hacer—. Siempre con las mismas mentiras. ¡Levanta de ahí, nos vamos a casa!, ¿sabe cuántas veces me ha hecho esto? ¿Lo sabe? Miles de veces y lo sigo perdonando por los cuatro niños que tenemos, Oh, Dios bendito, Peter Murray, ¿cómo puedes tratarme tan mal? —soltó un sollozo y Robert se levantó a duras penas para intentar consolarla—. ¡No me toques!
—¿Conoce usted a este hombre? —el tipo completamente confundido, miró de arriba abajo a esa mujer tan elegante que tenía pinta de todo menos de ser una madre de cuatro hijos y titubeó, porque ella parecía realmente afectada y empezó a contemplar la idea de que Tamara no estuviera mintiendo del todo y que en realidad ese guaperas escocés no fuera más que su amante—. ¿Señora…?
—Murray, Eve Murray, este hombre por desgracia es mi marido desde hace ocho años y esta supongo que es su última conquista. ¡Que vergüenza, Peter!, ¿qué le diremos a mis padres?, están en el hall esperándonos, no han querido que me trajera el chófer, es una vergüenza, por Dios bendito.
—No es lo que te imaginas —Rab guiñó un ojo al de la pistola y sonrió. Sabes que te amo con toda el alma, amor mío, que nadie puede ocupar tu lugar…
—¿Que no? —Tamara Petrova se puso de pie y lo enfrentó gritando, Eve la miró de reojo y comprobó por primera vez que tenía marcas de una bofetada en la cara. A Rab también lo habían golpeado, pero ella no hizo amago de darse por enterada—. Si me dijiste que te divorciarías, que te casarías conmigo.
—Mentira, Tamara, yo jamás…
—Hijo de perra —la rusa lo escupió en la cara con toda el alma y el tipo de la pistola al fin reaccionó.
—¡Todos quietos! —sin dejar de apuntarlos, se dirigió a la mujer—. Vaz’mi svai veschi, Tamara, naidi Borisa i astavaisya s nim. Pagavarim pozzhe[3] —añadió en ruso.
Tamara Petrova agarró entonces su abrigo y el bolso y salió a la carrera sin mirar atrás. Robert permaneció en silencio sin atreverse ni a pestañear. Estaban teniendo mucha suerte a pesar de todo y esperaba que Eve, además, lo perdonara después de involucrarla en semejante embrollo. Buscó sus ojos oscuros, pero ella le dio la espalda muy ofendida, así que bajó la cabeza y tragó saliva.
—Como vuelva a verte cerca de mi mujer te rompo las piernas y después te haré trocitos —masculló el individuo— no vuelvas a dirigirle la palabra, ¿me oyes? Porque no tienes ni idea de donde te estás metiendo.
—Bien.
—¡Malditos británicos hijos de puta! —acabó maldiciendo el ruso—. Yo que usted, señora, le cortaría las pelotas y después se las metería en la boca.
—Buen consejo, muchas gracias —cuadró los hombros y esperó a que se fuera cerrando la puerta de un golpe seco, sin moverse, aunque le temblaban las rodillas. Esperaron un minuto y soltó un bufido de alivio—. Bendito sea Dios.
—Mi vida… —Rab caminó hacia ella con alivio, aunque no pudo tocarla porque seguía atado, y porque ella se alejó de su contacto como si le quemara, quiso hablar, pero Fred Livingstone entró desesperado, interrumpiéndo cruelmente sus buenas intenciones.
—Ha sido un milagro —exclamó el jovenzuelo cortando con una navaja las ataduras de su jefe—. Es usted insuperable, señora McGregor.
—Cómo se te ocurre, Robert, ¿eh? ¿Cómo demonios se te ocurre meterme en algo semejante? Y lo más importante, ¿cómo se te ocurre meterte en este lío? ¿No sabes hacer tu maldito trabajo?
—Eve, escucha, cielo…
—Casi me muero de miedo, ¿sabes? Desde que Livingstone llegó a buscarme al hotel… esto es increíble, estábamos de vacaciones, me dijiste que era un fin de semana romántico y solo ha sido para cumplir con una maldita misión, ¿no? Claro que sí, no soy estúpida… —agarró el bolso y se fue hacia la salida con Robert y Fred pisándole los talones—. Increíble, no era esto lo que acordamos cuando decidiste volver al servicio secreto, no señor, no lo era.
—Tú eras mi segunda opción en caso de peligro, pequeña, ya lo hemos hecho otras veces, tú…
—¿Yo? —se giró y lo señaló con el dedo—. No soy tu ayudante, ni una agente de tu puñetero departamento y no puedes contar conmigo sin consultarme.
—Sabía que no me dejarías en la estacada —las puertas del ascensor se abrieron y los tres entraron en silencio. Robert se pegó a su mujer y la agarró por la cintura, aunque ella lo esquivó sin miramientos—. Pequeña…
—No me toques —salió al hall y se encaminó hacia la calle pidiendo un taxi, el portero corrió para atenderla y los tres se subieron al vehículo en completo silencio, Robert frente a ella, intentando que lo mirara a los ojos para conseguir algún punto de contacto, aunque esta vez Eve estaba realmente indignada.
—Lo siento. Eve, mírame.
—Déjame en paz, Rab, en serio, no me apetece hablar contigo.
El trayecto hacia su destino, el Hotel Claridge’s Mayfair, se hizo eterno, pero al fin llegaron y subieron a su planta en silencio. Fred se escurrió hacia su habitación al final del pasillo y los McGregor entraron a su suite, donde Robert comprobó que ella tenía las maletas preparadas, aunque esperaba poder convencerla para quedarse un día más en la ciudad. La siguió hasta el saloncito con vistas a la calle buscando las palabras adecuadas para conseguir su perdón, para conseguir hacer parecer lógica una situación tan descabellada como haberla metido de lleno en una misión de alto secreto, y suspiró impotente, porque sabía que esta vez sería muy complicado que ella comprendiera que no le había quedado otro remedio, y lo perdonara.
Llevaba siete meses de vuelta en la Inteligencia Británica, concretamente en el MI6, la sección para el extranjero de la oficina del Servicio Secreto Británico, reestructurado durante la guerra por la Inteligencia Militar, y estaba realizando muchísimos servicios de alto secreto que lo habían metido de lleno, otra vez, en ese mundo paralelo, absolutamente fascinante y arriesgado, que no dejaba de seducirlo a pesar de tener mujer e hija y de contar con una cómoda y feliz vida doméstica en Edimburgo. Pero lo cierto es que la vida en tiempos de paz se hacía muy dura tras cinco años sirviendo en la RAF, los últimos combinados con el SAS[4], se aburría soberanamente y después de oír algunas propuestas interesantes del gobierno, un par de reuniones y de meditarlo con la almohada, había vuelto al servicio para cumplir con misiones de espionaje sobre los “nuevos aliados” del Reino Unido, los soviéticos, que seguían siendo, a pesar de los acuerdos y las firmas de innumerables tratados de paz que compartían, unos verdaderos desconocidos.
Eve había apoyado su regreso a la acción, a veces incluso le daba cobertura consiguiendo información e investigando para él. Hasta eso compartían, y contraviniendo todas las normas, ella conocía perfectamente el procedimiento del MI6. Estaba al día de casi todas las actividades que tenía bajo su mando, sabía de sus contactos y sus enlaces… En definitiva, y como venía siendo desde hacía cinco años, se había convertido en su cómplice también en eso, aunque pusiera sus límites, se quejara a menudo de sus constantes ausencias y le pidiera encarecidamente que no la expusiera más allá de lo estrictamente necesario, no por miedo, sino por Victoria, porque, como venía repitiendo desde hacía semanas: “alguno de los dos tendrá que cuidar de nuestra hija como es debido”.
Así que comprendía su enfado, lo entendía perfectamente y, peor aún, sabía que aquello le costaría días de penitencias y súplicas de perdón, y no la culpaba, no podía hacerlo, porque la había puesto en el filo de la navaja sin siquiera consultárselo.
—¿Por qué me mientes, Rab? —giró hacia él y se cruzó de brazos.
—Surgió la posibilidad de ver a Petrova en el Ritz, no estaba previsto.
—¿Y no dudaste en engañarme?
—Tu querías ver la National Gallery a solas y yo esperaba hacer el trabajo sin que te enteraras, lamentablemente a ella la siguieron y… el resto ya lo sabes.
—¿Y a Livingstone no se le ocurre nada mejor que involucrarme?
—Era el plan, yo se lo había ordenado en caso de extremo peligro. ¿Qué querías que hiciera? Es mejor parecer un marido infiel que un agente de la inteligencia británica, Eve, sé que lo entiendes.
—No sé que me duele más, el que me engañaras para venir a Londres con una excusa… o que me sigas mintiendo.
—No te estoy mintiendo, el contacto surgió por sorpresa, y sabes que Petrova tenía un material muy valioso para nosotros, te lo conté, no podía ignorarlo, pero lo siento, siento mucho haberte puesto en peligro, mi vida…
—¿Qué pasaría con nuestra hija si ese tipo nos hubiera matado a los dos?
—Eve —se restregó la cara con la dos manos y miró al techo—, está bien, lo siento, tienes razón, será la última vez.
—No entiendo siquiera cómo puedes seguir haciendo este tipo de misiones… con nosotras esperándote… —tragó saliva y se le llenaron los ojos de lágrimas—. En fin, no puedo entenderte, pero es tu vida, haz lo que quieras.
—Cariño, te amo y eres mi heroína, mientes mejor que una profesional, lo haces maravillosamente… —caminó hacia ella coqueto, sonriendo de oreja a oreja, pero se paró en seco cuando vio sus ojos húmedos—. ¿Qué te pasa?
—Estoy embarazada, pensaba decírtelo de otra forma, pero con todo esto… —buscó un pañuelo para enjugarse las lágrimas—. Maldita sea, Rab.
—¿Embarazada? ¿En serio? Pero eso es maravilloso, pequeña, maravilloso, ven aquí… —la abrazó contra su pecho y le besó la cabeza—. Ya decía yo que estabas más guapa que nunca. ¿Embarazada? Oh, Dios bendito.
—No podemos seguir jugando a los espías, no es normal, Victoria nos necesita, a los dos, y un bebé…
—¿Embarazada? —repitió acariciándole el vientre, se pegó a su oreja y le besó el cuello con la boca abierta. Eve sintió un escalofrío por todo el cuerpo y asintió cerrando los ojos—. Lo hemos hecho otra vez, ¿eh?
—¡Coronel! —Fred Livingstone entró sin llamar a la suite y Rab lo miró ceñudo—. Lo siento, siento interrumpirles coronel, pero es urgente, el señor Fitzberger al teléfono, del Almirantazgo.
—No interrumpes nada, Fred, pásame a Fitzberger —se apartó de Eve y se acercó al teléfono de la mesilla. Ella se quedó perpleja unos segundos y luego se miró sintiéndose idiota, ahí de pie ilusionada con un embarazo mientras el mundo entero, y el servicio secreto en particular, tenían otras cosas muchísimo más importantes en las que pensar. Se tragó las lágrimas y caminó hacia las maletas, agarró la suya y dejó la habitación sin despedirse.
—¡Maldita sea con el almirantazgo! —bramó Robert asomándose a la ventana—. Se ha cortado otra vez.
—Son las líneas de seguridad, señor, son una verdadera calamidad —susurró Fred a su espalda.
—Eso es, una calamidad —apartó la cortina para observar la calle y se quedó prendado de unas piernas insuperables que caminaban seguidas por el mozo de las maletas hacia un taxi. Una mujer espectacular, pensó recorriendo con los ojos ese cuerpo de infarto vestido de lila, era una verdadera muñeca, muy guapa, casi tanto como su propia mujer, se pegó al cristal y abrió la ventana—. ¡Eve! ¡Maldita sea, Fred! ¿Dónde tienes la cabeza? —se giró hacia el asistente después de comprobar que ella se había subido al maldito taxi—. ¿No has visto como se marchaba mi mujer?
—¿Su esposa? —Livingstone se volvió hacia el cuarto notando por primera vez la ausencia de la señora McGregor—. No, señor, yo, no…
—¡Maldita sea! Coge un puto taxi y retenla en King’s Cross, ¡vamos! Seguro que la pillas antes de que se suba al tren, yo voy enseguida, en cuanto informe a mi jefe del maldito encuentro. ¡Corre!
—Lo siento, coronel, pero ella, la señora McGregor, nunca me hace caso.
—No hace caso a nadie, baja y no permitas que se suba a ese tren sin mí, ¡vamos! —el teléfono sonó y agarró el aparato mirando a Livingstone con el ceño fruncido, era increíble que un militar bien entrenado tuviera tanto miedo a su mujer, aunque claro, conociendo el carácter de Eve, tampoco era de extrañar—. Fitzberger. Tome nota, por favor.
—¡Rab! —Eve irrumpió a la carrera en la suite y los hizo saltar a los dos, estaba jadeando y se apoyó en la puerta para hablar—. Están en la esquina, vienen hacia el hotel, tenemos que salir de aquí. ¡Ya!
—¿Qué? —Robert soltó el teléfono y miró a Livingstone, le hizo un gesto para que cogiera la maleta, se guardó unos papeles en el bolsillo interior de la chaqueta, la agarró de la mano y volaron por el pasillo hacia las escaleras de servicio—. ¿Qué has visto?
—A Tamara encañonada por dos hombres, en un coche, a la vuelta de la esquina, uno era ese tipo de tu oficina.
—¿Quién? —llegaron a la segunda planta y pudieron oír perfectamente a dos hombres hablando en ruso por encima de sus cabezas, seguro que acababan de salir del ascensor en la cuarta planta e iban derechitos hacia su suite.
—Rochester o Richter.
—¿Gordon Rochester?
—Sí, él estaba con ellos.
—¡Maldita sea! —llegaron al hall y se encaminaron hacia el restaurante con paso lento pero seguro, atravesaron el salón, las cocinas y abandonaron el hotel por una de sus entradas traseras simulando absoluta normalidad, aunque a los tres les temblaban las piernas, sobre todo a Eve que estaba empezando a sentir náuseas y mareos por culpa de los nervios. Llegaron a la calle Bond y Robert paró un taxi de un silbido, los metió dentro, se desplomó en su asiento frente a ella y la miró a los ojos—. Me has salvado la vida, dos veces hoy.
—Por dos que me salvaste tú, estamos en paz —sonrió y él relajó los hombros deleitándose en los hoyuelos de sus mejillas, adoraba a esa mujer, cada día más y no soportaba, le provocaba un dolor casi físico, cuando se enfadada con él, así que se inclinó hacia delante, le acarició las piernas, la abrazó por las caderas y suspiró—. ¿Un bebé?
—Sí.
—Es maravilloso.
—Lo es.
—¿Y ya no estás enfadada conmigo?
—Claro que sí, pero eso puede esperar, ahora dime adónde vamos.
—A la Central, nos quedaremos allí hasta que podamos viajar a Edimburgo con garantías.
—¿Quedarnos allí? Yo no quiero quedarme en ninguna parte, quiero ver a mi hija, me quiero ir a casa.
—Solo serán un par de horas.
—¿Seguro?
—Muy seguro, solo hay que averiguar adónde se llevan a Tamara…
—El tipo del hotel le dijo que buscara a Boris y se quedara con él.
—Eve, mi vida, ¿qué he hecho yo para merecerte?
—Da las gracias a mi abuela Rebeca, creo que ese tipo también era de San Petesburgo, por el acento… —lo miró a los ojos y él se inclinó para intentar plantarle un beso delante de Livingstone, que estaba rojo hasta las orejas—. ¿No me das un beso?
—No.
—Está bien —Rab se apoyó en el respaldo del asiento y la miró mientras encendía un pitillo—. Hacemos un equipo de primera, señora McGregor, no me extraña que mis jefes quieran ficharte para el departamento.
—Solo soy una reportera con olfato.
—Con mucho olfato —susurró Fred a su lado—, permítame que se lo diga, señora.
—Vale, menos halagos y decidme una cosa, ¿qué pinta ese Rochester en todo esto? Y no me digáis que es secreto de estado porque os acabo de salvar el pellejo.
—Si te lo cuento, entras en el juego.
—Ya estoy dentro. Dime Rab, ¿qué demonios está sucediendo aquí?
—¿Te das cuenta de por qué estoy tan enamorado de esta mujer, Fred? —bromeó estirando los brazos para agarrarla por la nuca y plantarle un beso en la boca sin esperar su consentimiento. Luego la soltó, pero siguió pegado a ella para hablarle casi en susurros—. Está bien, ¿estás dentro?
—Desde hace una hora.
—Entonces presta atención.
—Soy toda oídos.
[1] El Blitz fue el bombardeo sostenido sobre el Reino Unido por la Alemania Nazi entre el 7 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941. Fue llevado a cabo por la Luftwaffe y afectó a numerosas poblaciones y ciudades, aunque el grueso del ataque se concentró en Londres.
[2] Supermarine Spitfire fue un caza monoplaza británico usado por la Royal Air Force (RAF) y muchos otros países Aliados durante la Segunda Guerra mundial. Después de la Batalla de Inglaterra, el Spitfire se convirtió en la columna vertebral del Mando de Caza de la RAF.
[3] Recoge tus cosas, Tamara, busca a Boris y quédate con él. Ya hablaremos.
[4] Servicio Aéreo Especial (en inglés Special Air Service), es un grupo de las Fuerzas Especiales Británicas que nació en la Segunda Guerra Mundial y que se dedicó principalmente a las misiones secretas dentro de territorio enemigo.
Capítulo 2
—¿Cómo estás?
—Bien… —se levantó de un salto al verlo aparecer y un ligero mareo la hizo detener el movimiento y buscar apoyo en la pared. Robert se apresuró a sujetarla por la cintura y la obligó a tomar nuevamente asiento—. solo estoy un poco cansada, ¿han localizado a Rochester? ¿Tamara está a salvo?, ¿podemos irnos?
—No, Eve, mira…
—¿Cómo que no? —volvió a levantarse y se puso en jarras—. Llevamos tres horas aquí, ya hemos perdido el tren, pero si nos vamos ahora, podremos coger el nocturno.
—Se me han complicado las cosas, tengo que quedarme para una reunión con el primer ministro, no me puedo ir ahora, pero nos iremos mañana temprano, nos han reservado un hotelito discreto cerca de Kensington, así que si quieres…
—¿Una reunión con Churchill por este incidente?
—No, por otro asunto de última hora.
—Dijiste que solo serían unas horas.
—No depende de mí, Eve, he recibido órdenes nuevas.
—Vale, vale —se estiró el vestido y respiró hondo. Habían llegado a ese edificio en Whitehall hacía más de tres horas procedentes del hotel Claridge’s y aunque Rab había prometido que se iban enseguida a King’s Cross, seguía allí, encerrada en esa habitación sin ventanas, sola y aburrida, mientras él se reunía con su equipo y sus superiores—. ¿Puedo irme?
—Sí, alguien te llevará a Kensington, me reuniré contigo en cuanto pueda.
—Si me puedo ir a un hotel puedo irme a casa, ¿no? Así que si no te importa, necesito mi equipaje, intentaré coger el tren nocturno a Edimburgo.
—No.
—¿No?
—No vas a viajar sola, no en tu estado, Eve —se levantó y la señaló con el dedo antes de darle la espalda—, así que espera un segundo, recupero tu equipaje y si quieres te vas al hotel y me esperas allí.
—Quiero ver a Victoria.
—Y la veremos mañana.
—Salvo que se te compliquen las cosas y recibas nuevas órdenes.
—No lo hagas, no me lo pongas dificil, Eve —suspiró y se pasó la mano por la cara—. Por favor, un día más en Londres no nos matará, ¿de acuerdo?, solo se trata de un pequeño retraso.
—Vale, muy bien, no quiero complicarte la vida, no es mi intención, solo digo que me puedo ir a casa esta noche y tú te puedes ir mañana o pasado o cuando sea posible, no veo el problema.
—No quiero que viajes sola.
—¿Por qué?
—Porque vinimos juntos y volveremos juntos.
—Pero estas vacaciones ya no son lo que planeamos, ¿verdad? Nos vimos inmersos en una misión de alto secreto inesperada, según tú, acabamos aquí escondidos y ahora tienes otras ordenes, así que como todo se ha ido al carajo, yo solo quiero desaparecer y volver a casa con mi hija.
—¿Según yo?
—No necesito de tu permiso para irme a casa, Robert, por favor, no seas terco, solo pide que me traigan el equipaje, llamaré un taxi y te dejaré en paz.
—¿Seguirás muchos días enfadada? Porque lo cierto, amor mío, es que esto es agotador.
—¡¿Qué?!
—Coronel… —Fred Livingstone entornó la puerta—. Lo siento, señor, lo reclaman en la sala de juntas, el primer ministro está a punto de llegar.
—Ya voy… —miró a Eve de arriba abajo y ella le dio la espalda cada vez más enfadada—. Livingstone, busca el equipaje de la señora McGregor por favor, y tú, Eve, espera un minuto, ¿quieres?, ahora vuelvo.
—Vale —susurró, impotente, agarró su bolso y comprobó que llevaba dinero suficiente y los billetes del tren, se sentó en el sofá y en cuanto apareció Livingstone con su maleta rescatada del Claridge’s, se levantó y le regaló la más inocente de sus sonrisas—. ¿Ya me ha pedido un taxi, Fred?
—¿Un taxi? —respondió parpadeando, dio un paso atrás y observó a la preciosa mujer de su jefe sonrojándose hasta las orejas—. El coronel no me ha dicho nada, señora.
—Se lo digo yo, Livingstone, necesito un taxi, ahora mismo, por favor.
—Claro, señora McGregor, sígame.
Caminaron con prisas por los pasillos oscuros y vacíos de ese enorme edificio gubernamental y en cuanto salieron a la calle por una puerta lateral, Eve se adelantó para llegar a Whitehall y llamar un taxi, Fred se limitó a abrir caballerosamente la puerta y ella se metió dentro del vehículo sonriendo una vez más, provocándole un nuevo ataque de vergüenza que le nubló inmediatamente el sentido común, se despidió de ella con la mano, giró sobre sus talones y entró silbando en las oficinas, muy relajado, hasta que la potente voz de su jefe lo sacó de un salto de sus cavilaciones.
—¡¿Dónde demonios está mi mujer, Livingstone?!
—¿Cómo, señor? —se ajustó la chaqueta y observó la alta figura de Robert McGregor caminando hacia él como un coloso—. Camino del hotel, señor.
—¡¿El hotel?! ¿Qué hotel? ¿Le has dado las señas?
—No, pero ella…
—¡Maldita sea! Coge un puto taxi y retenla en King’s Cross. ¡Vamos! Te la llevas al hotel y una vez allí, la vigilas hasta que yo aparezca. ¿Queda claro?
—Sí, señor.
—¡Ahora!
Capítulo 3
Eve McGregor se aferró al bolso sin dejar de mirar por la ventana el paisaje de su adorada ciudad. Ella amaba Londres, había nacido y crecido allí, y aunque hacía casi un año que residían muy a gusto en Edimburgo, la ciudad natal de su marido, no dejaba de añorar la agitada vida londinense, su colorido, sus innumerables actividades, la sensación de independencia que respiraba en sus calles. En Edimburgo no podía salir a la calle sin que alguien la reconociera y la saludara, no podían ir al cine sin encontrarse con amigos o familiares, ni salir a cenar tranquilamente, porque enseguida alguien se sumaba a su mesa, y aquello era agradable, pero muy distinto a la vida que ella había vivido en Inglaterra, y a veces se ahogaba.
Suspiró, sintiendo una ganas enormes de echarse a llorar, pero no lo hizo y pensó en Victoria, su preciosa hija de año y medio que la esperaba en Escocia. Era la primera vez que se separaba de ella tantos días, tres en total, y empezó a sentirse culpable por haber accedido a esa “escapada romántica” con Robert, que había acabado de esa forma, pero él era capaz de convencerla de cualquier cosa. Además, quién podía imaginarse que terminaría huyendo de unos espías soviéticos y escondida en las instalaciones del MI6, quién podría haberlo imaginado, y lo más importante, quién podía resistirse a una visita a Londres. Ella no, y menos con él a solas, después de que llevaran semanas viéndose tan poco.
Se habían casado el 4 de octubre de 1941, acababan de cumplir cinco años de matrimonio y en realidad aún no habían disfrutado de un año entero juntos. Al principio la guerra los mantuvo separados, él sirviendo como oficial en la Fuerza Aérea Británica y ella como voluntaria de la Cruz Roja en Londres, un periodo muy difícil para muchas parejas, pero que para ellos había sido muy intenso, maravilloso y hasta feliz; habían conseguido asentar y fortalecer su amor, y los había convertido en un matrimonio indestructible o eso pensaban ambos, aunque había momentos en que Eve empezaba a dudar de semejante afirmación.
Vivían en Edimburgo porque él había querido retomar su carrera como abogado en su ciudad. Eve se había empleado como reportera en The Scotsman y se habían instalado en una preciosa casa cerca de la familia McGregor para criar tranquilamente a su hija, pero el apacible periodo de paz que siguió a la guerra empezó a agobiar pronto a Robert, acostumbrado a pilotar a diario durante cinco años, al estrés de su trabajo, a la actividad constante, y antes de cumplir seis meses en Escocia, había empezado a mostrarse irritable, serio y distante, unos rasgos muy poco habituales en él, y que empezaron a provocar discusiones y peleas entre la pareja, tensiones que él no quería solucionar hablando, cansado de dar explicaciones a su mujer, que intentaba por todos los medios ayudarle. Eve sabía que la paz había provocado ese tipo de reacciones en muchos hombres que se habían pasado años al borde de la muerte. En una ocasión en que acudió a cubrir como reportera un encuentro entre mujeres de excombatientes en Glasgow, descubrió que el suyo no era un caso aislado y que la mayoría de las esposas se encontraban con el mismo panorama en casa: hombres apáticos, aburridos y deprimidos.
—Mi marido me ama —decían la mayoría— pero se pasa las noches en vela, fumando escondido en la cocina, sin aceptar preguntas, sin querer hablar de la guerra, y en cuanto puede se escapa al pub para charlar con sus antiguos camaradas, no está a gusto en casa, ni ayudando con los niños y solo parece animarse al lado de otros veteranos como él.
Era otra secuela más de la guerra y ella estaba dispuesta a superarla a su lado, amándolo de forma incondicional y con muchísima paciencia todo el tiempo que hiciera falta, aunque de repente mejoró, volvió a reírse a carcajadas, a perseguirla por la casa para amarla en cualquier rincón, a jugar con Victoria y a disfrutar con su familia, un cambio que tenía un único responsable y ese era el servicio de inteligencia de su país, que había insistido en ficharlo para que colaborase con ellos a la sombra de su fachada como respetable abogado y padre de familia escocés, una tapadera perfecta que empezó a compaginar con misiones secretas e investigaciones que lo mantenían ocupado y muchos días lejos de casa. Rab, que había terminado la guerra en el SAS, era feliz otra vez y ella se alegraba por él, pero la distancia dolía, las ausencias y la falta de atención que prestaba a su hija, a la que desde su nacimiento Eve había atendido prácticamente en soledad, una circunstancia que no estaba dispuesta a repetir con el nuevo bebé, no de ese modo, no era justo y lamentó, una vez más, a bordo de ese taxi camino de King’s Cross, haberse quedado embarazada.
—Señora McGregor, bendito sea Dios —Livingstone llegó jadeando a su lado. Eve lo miró y comprobó que iba solo, así que siguió caminando por el andén directo a su vagón sin la más mínima intención de retrasarse—. ¿Dónde estaba? La he buscado por todas partes.
—En el salón de té de enfrente, señor Livingstone, dígame ¿en qué puedo ayudarlo?
—Su marido, señora, me ha pedido que la retenga unos minutos, en cuanto acabe la reunión se encontrará con usted en Kensington.
—Quedan diez minutos para que salga mi tren y no tengo la más mínima intención de ir a Kensignton—se detuvo frente al coche de primera clase y esperó a que el mozo subiera con su maleta antes de volverse hacia Fred Livingstone— adiós, señor Livingstone, ya nos veremos.
—Pero señora, por favor —el jovenzuelo osó cruzarse en su camino, pero al notar su enfado instantáneo ante el atrevimiento, se apartó sonrojándose—. Lo siento, lo siento, discúlpeme, señora McGregor, pero no puedo dejar que se marche, debe quedarse aquí y esperar al coronel.
—¿Cómo dice?
—Tengo órdenes de retenerla.
—¿Sabe qué, Livingstone? No debería permitir que mi marido le encomiende sus recaditos personales, ¿o es que también le lleva la ropa a la tintorería?
—No, pero, yo, es que…
—Adiós, sargento, ya nos veremos en Edimburgo —subió al tren dejando al pobre muchacho quieto y sin argumentos, buscó su compartimiento y se sentó bufando por no haberse podido cambiar de ropa. Iba demasiado vestida para viajar siete horas, pero qué remedio, se sacó los zapatos y cerró los ojos sabiendo fehacientemente que aquello le iba a costar una tremenda pelea, una más, con Robert.
—¡Livingstone! —Rab McGregor se bajó del taxi y al ver a su ayudante sentado en un banco a la entrada de King’s Cross, fumando y con la mirada perdida, caminó hacia él moviéndo la cabeza—. ¿Dónde está Eve?
—Salió hace una hora, coronel —no se molestó en levantarse porque no llevaban uniforme y además simulaban ser compañeros de trabajo en el bufete, no militares en activo.
—¿Cómo que una hora? ¿Y por qué no me llamaste? He perdido el tiempo yendo al puto hotel y… al final Churchill no llegó a la dichosa reunión.
—Lo siento, señor, no pude retenerla.
—¡Maldita sea! —se sentó junto a Livingstone, sacó el paquete de tabaco y se encendió un pitillo con el mechero de plata que Eve le había regalado en navidad. Lo acarició con la yema de los dedos y finalmente lo guardó, derrotado—. ¿Iba muy enfadada?
—No lo sé, coronel, no conozco suficientemente bien a su esposa.
—Ahora necesitamos otro billete, necesito salir enseguida.
—No hay nada hasta mañana, coronel, lo he comprobado.
—Bien —se pasó la mano por la cara sintiéndose miserable, ella no se merecía volver a casa sola, ni el maldito día que habían pasado, primero en la habitación del Palace, y luego en Whitehall—. Tamara ha sido desactivada, la han mandado a París y no volveremos a verla.
—¿Rochester?
—Ilocalizable.
—¿Y qué haremos ahora, señor?
—Esperar, lo que realmente importa ahora es ver cómo demonios puedo volver a casa enseguida.
—Hay un tren a las nueve de la mañana, intentaré conseguir unas plazas.
—Compra los billetes.
—Muy bien.
Fred Livingstone, con su disposición habitual, se levantó y lo dejó solo para entrar en la estación. Rab estiró las piernas y pensó en Eve. Sabía que a ella no le importaría viajar sola de vuelta a Edimburgo, eso era irrelevante, lo que no perdonaría jamás es que la dejara plantada sin explicaciones, que hubiese mezclado sus vacaciones con el trabajo, que la hubiese engañado y puesto en peligro… Demasiados errores en un solo día, y ella no se lo merecía, ella menos que nadie en el mundo.
—Tenemos los billetes —Livingstone se acercó y se los enseñó—. ¿Qué hacemos, señor? Yo aún tengo la habitación del Claridge’s Mayfair.
—Ve y entrega las llaves, es mejor que nos alojemos en cualquier hotelito por aquí cerca.
—Bien, señor. ¿Dónde me espera usted?
—Te espero en Russell Square, te voy a invitar a cenar para celebrar una buena noticia.
—¿Que hemos perdido a Tamara Petrova?
—No, hombre, que voy a ser padre otra vez, la señora McGregor está embarazada.
—Oh, bueno, esa es una gran noticia, coronel, enhorabuena —se estrecharon la mano y el muchacho lo miró a los ojos—. ¿Y para cuándo es, señor?
—¿Cómo?
—El bebé, ¿para cuándo?
—Pues… —tragó saliva comprobando que ni siquiera se lo había preguntado. Un maldito bastardo, eso es lo que era. Miró a su ayudante y le palmoteó la espalda—. Aún no lo sé, sargento, pero imagino que para dentro de seis o siete meses.
Capítulo 4
La última sesión de los juicios de Nüremberg se había celebrado diez días atrás y, sin embargo, aún seguían inundando el periódico teletipos y cables con detalles, argumentos, cargos, documentos e imágenes que hacían estremecer a Eve. Ella era judía y gran parte de su familia materna había muerto en los campos de concentración y exterminio nazi. Su adorada tía Charlotte y su marido en Auschwitz-Birkenau y otros muchos familiares y amigos en Mauthausen-Gusen o Gross-Rosen, al menos aquellos de los que había conseguido tener noticias gracias a su trabajo en la Cruz Roja Internacional y de los contactos de Robert en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Un drama, un gran drama que su abuela no había podido superar y que la había matado de tristeza en Londres, en diciembre de 1944, y que sus padres intentaban acallar en los Estados Unidos, adonde se habían mudado después de la guerra.En Inglaterra habían superado la guerra, los bombardeos, la escasez y el miedo, pero en la posguerra no habían podido asimilar el dolor y el sufrimiento de su pueblo y finalmente habían decidido marcharse e iniciar una nueva vida en Nueva York, donde vivía su hija mayor, y donde su padre, médico de profesión, estaba consiguiendo hacerse un nombre y una reputación. Eve los añoraba con toda el alma y sufría porque no podían ver crecer a Victoria, pero comprendía su necesidad de dejar Europa y empezar de cero, y solo rogaba a Dios que algún día consiguieran vivir ajenos a los recuerdos y la pena. Asunto complicado para ella, que recibía a diario novedades sobre las atrocidades cometidas por la Gestapo o por individuos, verdaderas bestias, como Göring o Rudolph Hess, los únicos altos mandos alemanes a los que habían sentado en el banquillo de Nüremberg, porque el resto, la gran mayoría, había cometido la última cobardía de huir o suicidarse para no responder por sus delitos.
A ella, su redactor jefe la había eximido de escribir sobre el particular, en un vano intento por protegerla de todo aquel monstruoso compendio de maldad, pero era imposible sustraerse a las informaciones que se acumulaban en la redacción y que a diario llenaban páginas y más páginas de los periódicos del mundo entero; era imposible y, además, ella no pretendía huir de la verdad, por muy dura que resultara la mayor parte de las veces, y por mucho que todo su entorno se empeñara en ocultársela.
—Göring, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Seyss-Inquart, Sauckel , Jodl, Bormann, serán sentenciados a muerte —Frank Fraser, su redactor jefe, le quitó el último teletipo de las manos y la miró a los ojos—. Eso está cantado.
—Poco me parece para todo lo que han hecho. ¿Y cómo los van a matar? ¿En una cámara de gas?
—Deberían, pero me temo que será la horca.
—Y cientos huyendo sin que nadie los detenga.
—No llegarán muy lejos.
—¿Tú crees? En Londres he leído que hay un tal McKenna, un sargento, expolicía, que está investigando los fusilamientos de cincuenta oficiales de la RAF tras la gran evasión de Stalag Luft III en 1944. ¿Has oído algo?
—Algo.
—¿Me gustaría entrevistarlo?
—Inténtalo.
—Lo haré, estuvo en las fuerzas aéreas, tal vez Robert… —buscó su libreta y anotó el nombre de ese exoficial inglés que estaba investigando personalmente a los responsables de la matanza de cincuenta oficiales británicos que habían huido de ese campo de prisioneros en Polonia. El tipo estaba decidido a dar caza a todos los responsables de la matanza, que se habían saltado de un plumazo la Convención de Ginebra, y de paso, estaba alertando de la enorme impunidad con la que tantos exoficiales nazis se desplazaban por Europa sin que nadie los detuviera—. Es un buen tema, me pondré con ello.
—¿Y tú como estás? ¿Qué tal el fin de semana en Londres con tu marido? Las chicas de administración han estado fantaseando con todo lo que harían ellas con un tipo como Robert McGregor a su entera disposición.
—No estoy para bromas.
—Anímate, muchacha, no podemos hacer nada contra esta mierda —dejó los teletipos encima de la mesa—. ¿Y sabes qué? Tengo un trabajo para ti.
—Debo acabar el reportaje de las viudas de los Scots Greys[5]. He venido hoy solo para eso.
—No lo sacaré hasta el domingo que viene. Ahora necesito que ayudes a Billy con unas fotos, tiene mucho que revelar y pocas manos para hacerlo.
—Si quieres quitarme de en medio, me voy a casa.
—No, McGregor, tú sabes de fotografía así que ve al laboratorio y ayuda a Billy McLeod, no me hagas repetírtelo.
—Está bien —se levantó de la silla y su jefe se quedó admirando su estupenda figura enfundada en pantalones de vestir. Era la última moda, aunque en Escocia eran pocas las mujeres que osaban lucirlos con tanto desparpajo. Durante la guerra muchas habían utilizado pantalones, pero acabado el conflicto los habían desterrado al fondo de sus armarios. Fraser soltó un silbido de admiración y ella frunció el ceño.
—Bendito sea Dios, estás espectacular, aunque siempre lo estás, y no le digas a tu marido que acabo de decir esto.
—No deberías piropear a tus empleadas, Frank, es muy poco apropiado.
—No debería piropear a las mujeres de mis amigos, por guapas que sean. Y otra cosa —dijo dándole la espalda—. Lo de las chicas de administración no es ninguna broma.
Robert McGregor llegó a casa a las tres y media de la tarde y el ama de llaves le informó que su mujer estaba trabajando. Esa semana tenía turno de tarde, entraba a la una y se había marchado dejando a Victoria al cuidado de la niñera. Él bufó un poco enfadado, pero no se molestó en protestar, se dio un baño, se cambió, pidió que prepararan a su hija y se la llevó hacia el Scostman para secuestrar a Eve y llevarlas a las dos a cenar a un buen restaurante del centro.
Era una buena idea, así le pareció, y llegó enseguida a la puerta del periódico donde todo el mundo lo detuvo para saludar a Victoria, que estaba preciosa con su vestidito a cuadros rojos y verdes, como el tartan de los McGregor. Allí adoraban a Eve, que era una trabajadora incansable, y además él conocía a muchos de sus colegas, sobre todo a sus jefes, con los que había compartido tiempos universitarios o algún que otro partido de golf o de rugby, así que tardó más en llegar a la redacción que en el trayecto en coche desde su casa. Pero no le importó, henchido de orgullo por las muestras de admiración que despertaba su hijita y por las palabras de afecto que todo el mundo le profesaba a su mujer.
—¡Oh, Dios, qué preciosidad! —las secretarias, los redactores, los ayudantes, todo el mundo los rodeó para ver a la niña y él los saludó buscando con los ojos a su mujer—. Pero si está enorme, guapísima, es como su madre.
—No, pero si es igual que su padre.
—Una mezcla de los dos.
—Tiene los ojos de su padre, eso está claro.
—¿Dónde está Eve? —consiguió preguntar en medio del tumulto.
—En el laboratorio, la llamamos enseguida.
—No, esperaremos, ¿verdad, cariño? ¿Esperamos a que mamá termine de trabajar?
La pequeña asintió, bien agarrada a su cuello y él decidió esperar por allí, curioseando un poco. Se sentó en el escritorio de Eve y vio la foto que tenía de los dos en un marco de plata, era del día de su boda en los juzgados de Chelsea. Ella cumplía veintiún años ese día y estaba preciosa, parecía un ángel, radiante y feliz, tan feliz como él mismo, que no se podía creer aún que había conseguido casarse con ella. Dejó que Victoria se quedara con la fotografía y comprobó la información sobre los juicios de Nüremberg que llenaban su mesa sin poder creer de dónde sacaba el ánimo para leer aquello. Luego miró otro marco más pequeño y sonrió al ver que era una foto suya con Victoria recién nacida, la misma que él llevaba en la cartera y que Eve les había hecho en Hampstead, en abril de 1945, cuando llegó con un mes de retraso para conocer a su primogénita.
—¿Mami? —balbuceó la pequeña sin soltarse de su cuello y le indicó hacia el ascensor de donde salía Eve charlando con un hombre joven. Llevaba pantalones de vestir beige y una camisa blanca, de puños y cuello duro. En ese momento se estaba soltando el pelo recogido, que le caía ondulado sobre los hombros rectos. Preciosa, pensó, tragando saliva, y se sintió vulnerable e idiota espiándola a esa distancia, así que se levantó con Victoria y caminó hacia ella sin abrir la boca, sin pestañear hasta que los descubrió de pie allí, en medio de su oficina.
—¡Hola, cariño! —se le iluminó la cara al ver a la niña y Rab la dejó en el suelo para que caminara con sus pasitos inseguros hacia su madre. Eve la levantó y se la comió a besos—. ¿Has venido a verme?, ¿cómo estás, mi vida?
—Hola, pequeña —Rab se acercó con las manos en los bolsillos y se inclinó para buscar sus ojos—. ¿Cómo estás?
—Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis aquí?
—¿No me das un beso?
—Robert…
—Te quiero —susurró y se acercó para besarle la frente, luego se apartó y le clavó los enormes ojos color turquesa—. Veníamos a buscarte para dar un paseo e ir a cenar a Dante’s si te apetece.
—Estoy trabajando, salgo a las ocho y aún son las cuatro y media.
—¿No puedes escaparte? Hablaré con Frank.
—No, Robert, este es mi trabajo, ¿de acuerdo? Si alguien debe hablar con mi jefe soy yo y, además, no puedo salir, tengo mucho trabajo pendiente. No me mires con esa cara —él entornó los ojos y movió la cabeza—. Perdí el viernes por el viaje y debo ponerme al día.
—¿Perdiste el viernes?
—Victoria, mi vida… —dejó a la niña en el suelo y se acuclilló para hablarle ignorando a Rab—. Mamá está trabajando. No puedo irme del periódico ahora, pero llegaré a tiempo para arroparte, tenemos el cuento nuevo de la princesa Beatriz, ¿recuerdas? Lo traje de Londres especialmente para ti y lo empezaremos a leer hoy.
—Sí.
—Muy bien, mi amor, te quiero mucho —la abrazó y se levantó para entregársela a su padre—. Te veo dentro de un rato.
—¿Ya le has hablado a Frank del nuevo bebé? —soltó recorriéndola con los ojos—. ¿Hasta cuando podrás seguir trabajando con el embarazo?
—Con Victoria trabajé hasta el mismo día en que me puse de parto, gracias por preocuparte, y ahora, si no te importa, llévate a la niña, tengo mucho trabajo, y si no sabes que hacer con ella, llama a Anne, seguro que podrá ayudarte.
—¿Cómo demonios te atreves a hablarme así?
—¿Cómo dices?
—¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono, Eve? Aunque parece que te molesta, sigo siendo tu marido.
—No voy a pelearme contigo aquí.
—Te pedí disculpas en Londres y no te quedaste para aclarar las cosas, no es mi culpa que no tengas ni una brizna de tolerancia en tu carácter, Eve, no es mi culpa.
—¿Estás llamándome intolerante? ¿A mí?
—¡Frank! —exclamó al descubrir a su amigo por rabillo del ojo, se giró hacia él y le extendió la mano—. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás?
—No tan bien como tú, granuja, ¿y esta preciosidad? Hola, Victoria, ¿cómo te va? ¿Te acuerdas de tu tío Frank?
—Nos va estupendamente, gracias. ¿No te ha contado mi encantadora mujercita las novedades?
—No, ¿qué ocurre?
—Está embarazada, me convertirá en padre por segunda vez. ¿Qué te parece?
—¿En serio? No me había dicho nada, enhorabuena, hombre —Fraser levantó el tono de voz y llamó la atención de todos los presentes ante la mirada completamente perpleja de Eve—. ¿Habéis oído, chicos? Eve McGregor espera su segundo hijo. ¿Para cuándo, Eve?
—Si Dios quiere para mayo.
—Mayo, vamos a celebrarlo, venga, chicos.
—Otro día, Frank, ahora me llevo a mi hija al parque, pero lo celebraremos, no lo dudes. Amor mío… —se acercó a Eve, se inclinó y le plantó un beso en su preciosa boquita tensa por el enfado—. Te dejamos seguir trabajando, nos veremos en casa, adiós.
[5] Era el nombre por el que popularmente se conoció al valeroso regimiento de dragones del ejército británico, compuesto por hombres escoceses, fundado en 1678.
Capítulo 5