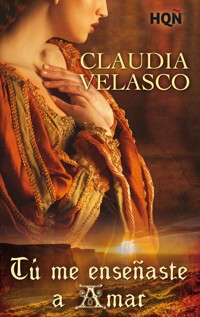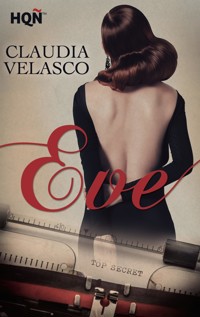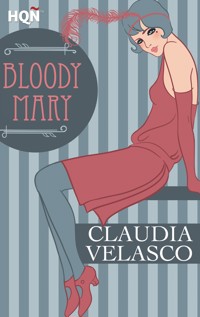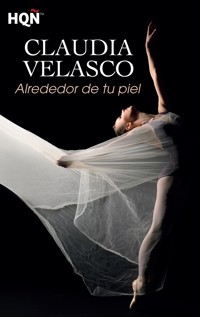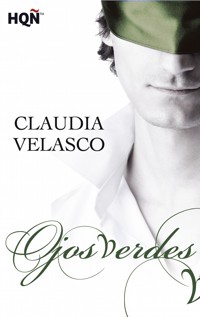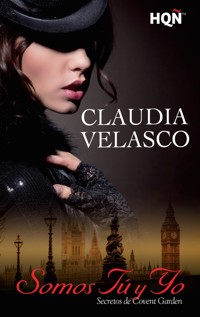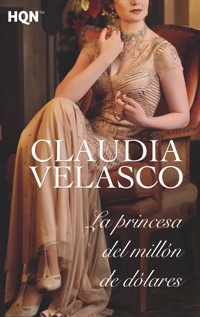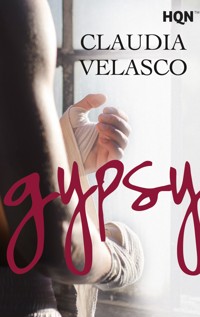3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
En 1913, Sean O'Callaghan, miembro de la Hermandad Feniana estadounidense, llega a Dublín para apoyar financieramente el alzamiento de Irlanda contra los británicos, desencadenando, de paso, una serie de acontecimientos que lo llevarán a conocer a Éireann O'Niall. Una irlandesa insólita, una camarada revolucionaria, una rebelde indomable que cambiará su percepción del mundo, de la vida y de sus sentimientos y que lo llevará a experimentar la aventura más arriesgada y apasionante de su vida. Sean se enfrentará a este gran desafío político y personal apoyado por su hermana Virginia y su cuñado Thomas Kavanagh, protagonistas de La Princesa del millón de dólares.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2019 Claudia Velasco
© 2019 para esta edición. Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Irlanda. Luchando por una pasión, n.º 187 - 8.5.19
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1307-808-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Nota de la autora
Cita
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Nota histórica
Constitución de la República de Irlanda (1929)
Si te ha gustado este libro…
Este libro está dedicado a Irlanda, a sus maravillosos paisajes, a su mar impetuoso, a sus acantilados, a sus verdes y suaves colinas, al viento que la barre. A su gente, a su música, a su cultura, a su historia y a la inspiración que siempre me regala.
Nota de la autora
Irlanda es una novela que me debía, que debía a Éire, a la República de Irlanda. Llevo muchos años ambientando mis historias en ese precioso país, creando personajes irlandeses que me han dado muchas satisfacciones, contando a mis lectores secretos y costumbres de una tierra que siempre me ha recibido con los brazos abiertos y me ha regalado tantísima inspiración.
Irlanda es el resumen de mi amor y mi agradecimiento por todo lo que Irlanda me ha dado. Un pequeño homenaje a esa tierra fuerte, mágica y rebelde que nunca se rindió, que tanta cultura ha transmitido al mundo entero gracias, o a pesar, de su inmensa emigración, y creo que este pequeño tributo solo lo podía hacer centrándolo en unos años clave de su historia, a principios del siglo XX, cuando se dieron aquellos primeros y fundamentales pasos para la formación de la república irlandesa.
En el año 2016 se conmemoraron los cien años del Alzamiento de Pascua y yo estuve en Dublín celebrándolo, recopilando documentación y gestando la primera senda que me llevaría dos años después a concluir esta novela, Irlanda, que cuenta la historia de las personas que vivieron aquellos agitados tiempos, que lucharon codo con codo por su país y que también tuvieron la energía y el coraje necesarios para construir extraordinarias historias de amor.
Yo, juro solemnemente, en presencia de Dios Todopoderoso, que voy a hacer todo lo posible, asumiendo todos los riesgos mientras la vida dure, para establecer en Irlanda una República Democrática Independiente (…)
Juramento original de Hermandad Republicana Irlandesa
Prólogo
Despertó sobresaltada, pero se quedó quieta prestando atención. Ningún ruido, ningún llanto, ningún niño llamándola, silencio absoluto. Una circunstancia extraordinaria en plena noche, así que se relajó, sonrió de puro alivio y se giró en la cama para abrazar a Tom, pero no lo encontró.
Se sentó y volvió a prestar atención, esta vez ya completamente despierta, y el silencio que lo invadía todo le pareció extraño, tanto, que una pizquita de inquietud le contrajo el estómago, así que decidió levantarse. Encendió la lámpara de la mesilla, buscó su bata y salió al pasillo para ver si ocurría algo.
Lo primero era comprobar que los niños estuvieran bien. Entró en la habitación de los pequeños y en la de Jack y todo parecía en orden, se dio una vuelta por esa planta de la casa y no vio nada extraño. Bajó la escalera con cuidado, llegó a la primera planta y tampoco oyó nada. Decidió entonces inspeccionar la planta principal y las cocinas, pero en cuanto llegó al rellano junto al recibidor localizó la luz en el despacho de Thomas. Seguro que se había despertado y en lugar de intentar seguir durmiendo, había optado por bajar a trabajar un rato, algo que ella no pretendía consentir ni un segundo más.
–Mi amor, no me lo puedo creer…
Abrió la puerta sin llamar y se detuvo en seco al ver que no estaba solo. Se cerró mejor la bata y miró a su marido, a su hermano Sean, y a los dos hombres que los acompañaban, con los ojos muy abiertos.
–Virginia, lo siento. ¿Te hemos despertado?
–¿Qué estáis haciendo? Son las dos de la mañana.
–Gini, es una reunión de trabajo –se apresuró a contestar Sean, y los dos caballeros desconocidos se pusieron de pie para hacer una reverencia muy educada.
–Lamentamos importunarla, señora Kavanagh. No queríamos molestar, nos vamos en seguida.
–Un segundo. Cariño… –Thomas la abrazó por los hombros y la sacó del despacho con bastante firmeza–. Cielo, vuelve a la cama, yo subo en seguida.
–¿Quién hace una reunión de trabajo a las dos de la mañana?
–Luego te cuento, ¿de acuerdo? Te quiero –la besó en los labios y ella se apartó entornando los ojos.
–¿Quiénes son esos hombres? Uno de ellos me suena muchísimo. ¿Qué estáis haciendo, Tom?
–Por favor, vuelve a la cama.
–No –se apartó de él y bufó poniéndose las manos en las caderas–. ¿Es política? ¿Estáis celebrando una reunión política en nuestra casa a las dos de la mañana y con nuestros hijos durmiendo arriba?
–Nosotros nos marchamos, Thomas. Lamentamos haberla despertado, señora Kavanagh –se excusó nuevamente uno de esos hombres y Sean les abrió la puerta para que salieran a la calle–. Buenas noches.
–Buenas noches –se despidió Tom y los siguió, dejándola a ella al pie de la escalera y cada vez más enfadada.
–Gini –su hermano se acercó y le sonrió–, tienes el sueño muy liviano, hermanita.
–Es lo que pasa cuando una tiene cuatro niños pequeños. ¿Qué diantres está pasando aquí?
–No te enfades.
–¡Que no me enfade!
–Vamos, Virginia –Thomas regresó muy serio y se acercó para acompañarla al dormitorio, pero ella lo esquivó, se subió al primer peldaño de la escalera y los miró frunciendo el ceño.
–O me decís ahora mismo qué está pasando aquí o salgo detrás de esa gente para que me lo expliquen ellos.
–Ahora hablamos, venga… –Tom volvió a intentar sujetarla y ella se revolvió–. No, cariño, así no, no quiero pelearme contigo, subamos a la habitación y lo hablamos tranquilamente.
–No voy a subir a la habitación hasta que me expliquéis por qué estabais celebrando una reunión política en mi casa y a estas horas.
–Virginia… –Thomas bajó la cabeza y Sean se le puso delante.
–Esas personas pertenecen a la Hermandad Republicana Irlandesa, la IRB. Están hermanados con la Hermandad Feniana estadounidense, a la que nosotros pertenecemos desde hace años, y solo querían tratar unos temas con Tom y conmigo.
–¿Qué clase de temas?
Sintió un vuelco en el estómago y se sujetó al pilar de la escalera. Sabía perfectamente lo que era la Hermandad Republicana Irlandesa, una organización secreta que se había creado para combatir la ocupación británica en Irlanda y que pretendía movilizar a los irlandeses para independizar el país. Era una sociedad clandestina que tenía su equivalente en Norteamérica, la Hermandad Feniana, que se dedicaba a recaudar fondos entre la numerosa diáspora irlandesa residente en los Estados Unidos para financiar la causa independentista.
Conocía perfectamente la existencia de ambas organizaciones, sospechaba que su padre, sus tíos, sus hermanos y sus primos llevaban toda la vida colaborando activamente con la IRB, aunque jamás nadie le había confirmado nada al respecto, así que oír de repente esos nombres en su casa de Dublín, a esas horas de la noche y con su marido de por medio, le produjo una desazón extraordinaria. Los miró a los dos y respiró hondo antes de hablar.
–¿Qué temas querían tratar con vosotros dos?
–Acabo de venir de Nueva York y tengo asuntos que contarles –respondió su hermano sin cambiar la postura.
–¿Les has traído dinero?
–Entre otras cosas –Sean se apoyó en la pared y se encogió de hombros–. Sabes perfectamente que nuestra familia apoya desde los Estados Unidos abierta y públicamente la independencia de Irlanda, Gini.
–Eso lo sé, como también sé que las actividades de la Hermandad Republicana Irlandesa no son precisamente legales.
–Obviamente se consideran ilegales si atacan el status quo vigente, si luchan contra la Corona inglesa y si pretenden liberar a nuestro país de los invasores británicos.
–¿Nuestro país? –miró a Sean con atención y él le sostuvo la mirada con sus enormes ojos azules–. Tú y yo somos estadounidenses, hermano, no somos irlandeses, no tenemos nada que…
–Nuestros abuelos eran irlandeses, emigraron a los Estados Unidos y siguieron siendo irlandeses –la interrumpió muy serio–. Nosotros siempre hemos honrado nuestra sangre y a nuestra Madre Patria, apoyamos su libertad desde América y sí que tenemos algo que opinar y que decir. Así que respira hondo y acepta la realidad, Virginia, que es la que nos ha tocado vivir.
–Estupendo, bien, haz lo que quieras, pero no bajo mi techo, aquí hay niños y no pienso ponerlos en peligro –miró a su marido y luego les dio la espalda.
–Virginia –llamó Thomas y ella se detuvo–. Jamás pondría en peligro a nuestros hijos, tampoco a ti, así que tranquila, solo ha sido una reunión privada con dos personas anónimas. No te preocupes.
–¿Dos personas anónimas? ¿Una reunión privada? ¿Crees que eso le importaría a la policía? Tú eres abogado, por el amor de Dios, es increíble que me digas eso.
–Cielo… –masculló Tom y la siguió escaleras arriba. Llegaron a su cuarto y cerró la puerta despacio–. No te ofusques y escúchame, por favor.
–Tenemos cuatro niños pequeños, Tom, muy pequeños, ¿cómo puedes traer a esa gente aquí? –se echó a llorar y él la abrazó–. Leo la prensa, oigo cosas en la calle, rumores sobre las atrocidades que hace el ejército británico con los disidentes. No estoy ciega, sé lo que está pasando en este país y me preocupa que nos veamos involucrados en algo grave por el fanatismo de otros, también el de mi hermano, así que no me pidas que no me ofusque.
–No es el fanatismo de otros, también es el mío. Soy irlandés, te dije que quería vivir en Dublín para luchar por mi país…
–Sí, pero no que te ibas a mezclar con una organización secreta e ilegal.
–Es un camino más para llegar a la independencia, Virginia, aunque, lógicamente, no estoy involucrado con ellos de forma directa, solo doy asesoramiento legal.
Ella guardó silencio y él la estrechó contra su pecho.
–Tengo esposa y cuatro hijos, soy consciente y responsable. Vuestro bienestar está por encima de cualquier causa, lo sabes, cariño.
–Está bien, no voy a ser yo la que interfiera en todo esto, pero no los quiero en mi casa, y mucho menos a estas horas de la noche. No es porque no comulgue con sus ideas, es que no quiero correr riesgos innecesarios.
–De acuerdo.
–Sean y mi familia son radicales y muy apasionados con este tema, lo sé, pero es muy fácil ser un fanático desde Nueva York, sentado en su elegante club de caballeros con un puro en la mano. Otra cosa muy diferente es ser irlandés como tú y vivir y trabajar en Dublín.
–Gracias a los irlandeses del otro lado del charco los de aquí tenemos alguna posibilidad contra los ingleses.
–Estupendo, me alegro, pero Sean que tenga cuidado y sea prudente. Se lo diré yo mañana, pero háblalo tú también con él, por favor.
–Muy bien –la llevó a la cama y le besó la cabeza–. Vamos a dormir, estoy agotado.
Capítulo 1
Dublín, Irlanda. Abril de 1913
En 1858 James Stephens, Thomas Clarke, John O’Leary y Charles Kickham fundaron en Dublín la Hermandad Republicana Irlandesa como una organización secreta que debía combatir la ocupación británica y movilizar a los irlandeses para independizar Irlanda. Paralelamente, se creó una rama americana de la IRB en los Estados Unidos bajo el nombre de Hermandad Feniana, con John Mahony a la cabeza, que debía recolectar y recaudar fondos en América, entre la numerosa colonia irlandesa, para la causa independentista. Una noble empresa a la que la multimillonaria y conocida familia O’Callaghan de Nueva York aportaba todos los años ingentes cantidades de dinero.
Desde 1858 la Hermandad Republicana Irlandesa había contado con el apoyo de familias como los O’Callaghan. Incluso tras el largo periodo de apaciguamiento de sus actividades, que se produjo después del atentado que su fracción más extremista cometió contra el jefe de la Secretaría de Irlanda, lord Frederick Cavendish, al que asesinó en 1882, los americanos-irlandeses siguieron reuniendo fondos y sosteniendo la causa.
En los salones de Nueva York, Washington, Boston o Nueva Orleans, se continuó hablando de independencia, haciendo política en la distancia, recibiendo a sus dirigentes con los brazos abiertos en los Estados Unidos y discutiendo innumerables líneas de acción contra la ocupación británica. Una ocupación que había comenzado con Enrique II de Inglaterra en el siglo XII y que, tras siglos de vicisitudes, luchas y alguna importante conquista, había acabado con todas sus esperanzas en el año 1800, cuando el Parlamento irlandés aprobó el Acta de Unión. Un acta firmada, se decía, tras el soborno masivo a los miembros de ambas cámaras irlandesas a cambio de títulos de nobleza británicos, tierras y otras prebendas, y que unificó los Parlamentos de Inglaterra, Escocia e Irlanda en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Tras el atentado de «los Invencibles», el ala extremista de la IRB, contra Cavendish en 1882, y con el Acta de Unión firmada, la organización en tierra irlandesa había pasado a una especie de retiro voluntario, un «letargo» decían en América, que los había mantenido veintiocho años sobreviviendo en silencio. Hasta 1910, cuando Tom Clarke, un británico nacido en la Isla de Wight pero criado en Irlanda del Norte, se hizo cargo de la renovación y la dirección interna de la IRB. Le dio un nuevo aire a la Hermandad Republicana Irlandesa y resucitó el espíritu combativo y radical de la misma, despertando otra vez el anhelo independentista que llevaba demasiado tiempo reprimido y en silencio.
Esta circunstancia, sumada a otras, como la aprobación en 1912 por parte del Parlamento británico del Irish Home Rule (un estatuto que dotaba a Irlanda de cierta autonomía dentro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda) había sacudido también el espíritu independentista de Sean O’Callaghan, tercero de los cinco hijos de Patrick O’Callaghan, uno de los empresarios e industriales estadounidenses de origen irlandés más ricos y poderosos de América.
Sean, abogado de profesión, formado en Yale y consejero delegado, como todos sus hermanos, en todas las empresas que componían el inmenso imperio familiar, llevaba años colaborando directa y activamente con la Hermandad Feniana estadounidense. Su padre, hijo de irlandeses nacidos en Kerry, y un radical independentista reconocido, había delegado en él algunas tareas importantes, como la recaudación de fondos, el traslado de los mismos a Irlanda y la relación con los dirigentes locales, y esa experiencia directa y más real con el problema lo había involucrado con la causa a unos niveles difícilmente controlables.
Toda la familia, hermanos, primos, tíos, abuelos… su círculo más estrecho de amistades, colaboraban con el movimiento independentista y lo defendían a gritos llegado el momento, pero Sean, a sus treinta y seis años, había cruzado la barrera y hacía tiempo que había abandonado su cómodo papel de promotor y colaborador necesario para entrar a pisar el terreno y vivir el combate de cerca. Estaba muy concienciado con la lucha por la independencia de la Madre Patria, muy involucrado, pasaba muchísimo tiempo en Dublín con la excusa de visitar a su hermana pequeña, Virginia, que vivía allí con su marido dublinés desde hacía seis años, y cada vez le costaba más dejar la política y la realidad irlandesa para regresar a Nueva York a cumplir con sus innumerables obligaciones profesionales.
–Tío Sean –oyó la voz de Jack y apartó los ojos del periódico para mirarlo–. ¡Feliz cumpleaños, tío!
–¡Felicidades!
Virginia, los niños y Tom entraron en la terraza con una tarta, seguidos por dos doncellas cargadas con bandejas llenas de delicias, y no pudo evitar sonreír y ponerse de pie para recibir los besos y abrazos de rigor.
–Treinta y seis años ya, hermanito.
–Ya ves, entrando de cabeza en la ancianidad. ¿Y estas princesitas tan preciosas qué me traen? –se agachó para mirar a Hope y a Elizabeth de cerca, que a sus cinco y casi dos años eran unas verdaderas muñequitas, y ellas lo abrazaron antes de darle su regalo.
–Las hemos hecho nosotras –explicó Hope–. Dice mamá que son tus favoritas.
–¿Galletas de jengibre? Me encantan, muchas gracias, cariño, a las dos. Venga, otro abrazo.
–Yo te he hecho una tarjeta –el pequeño Thomas se la entregó y también lo abrazó muy fuerte y finalmente fue Jack, el mayor, el que le acercó un paquete enorme y pesado que miró con atención antes de desenvolver.
–Para que dejes de abusar de los palos de los demás… –bromeó Tom sentándose a la mesa para desayunar.
–¡Santa madre de Dios! ¿Un equipo de golf completo?
–De primera –opinó Jack, que a sus diez años era un golfista experto, y Sean asintió–. Lo he elegido yo.
–Muchas gracias, Jack, es estupendo. Ahora no tendré excusa para no hacer un poco de deporte.
–Si quieres hacer deporte de verdad vente alguna tarde al Trinity College a jugar un partido de rugby, Sean –susurró su cuñado desde la mesa.
–No, gracias, no quiero morir antes de llegar a los cuarenta.
Acarició la espectacular bolsa de cuero con sus iniciales grabadas en un costado, miró a su hermana y ella se acercó y le dio un abrazo y dos besos antes de ponerle un telegrama en la mano. No dijo nada, pero su mirada no dejaba espacio para muchas dudas. Observó de reojo el papel y leyó el remitente: Gloria O’Callaghan.
–No sabía que seguía usando tu apellido –susurró Virginia.
–No tiene ningún derecho a usarlo, lo hace solo por incordiar.
–Es el primer telegrama de cumpleaños que ha llegado. ¿No vas a abrirlo?
–¿Quieres que se me indigeste la tarta?
–Sean…
–Si sigue usando mi apellido la demandaré.
Respiró hondo, besó a su hermana en la cabeza y luego sonrió a su bulliciosa familia, que ya estaba sentada a la mesa para empezar a desayunar. Por un momento el aroma a café, a leche con cacao, a porridge y a tostadas, le recordó su infancia, hacía siglos en Manhattan, cuando los cinco hermanos desayunaban en el saloncito de su madre, todos juntos, volviendo locas a las niñeras y a su abuela Hope, que no se había perdido jamás un desayuno con sus nietos.
Observó como Virginia, que estaba cada día más guapa y más radiante, se acercaba a los pequeños para supervisar sus tazones de leche antes de sentarse a la diestra de su marido, ese tipo altísimo y elegante que la contemplaba siempre con tanta devoción y amor. Ese tipo que era uno de los mejores abogados penalistas de Dublín, el hombre más íntegro e inteligente que había conocido en toda su vida y su mejor amigo, Thomas Kavanagh.
–Tío Sean, ¿no tienes hambre? –preguntó Hope con los mismos ojazos negros de su madre y él asintió acariciándole el pelo.
–Claro, princesita, me muero de hambre.
Capítulo 2
–Tú estudiaste en Eton –comentó Jack con las manos en las caderas. Su padre se puso de pie, rodeó el escritorio, se apoyó en el borde y lo miró a los ojos.
–¿Ese es tu argumento? ¿Qué yo estudié en Eton?
–Tengo plaza desde que nací, yo no entiendo…
–Tu madre y yo no queremos que te vayas interno a Inglaterra, Jack, ya lo hemos discutido. Lo que yo no entiendo es cómo sigues insistiendo en el tema si…
–Mamá cree que soy un bebé –interrumpió, pero al ver el ceño fruncido de su padre cerró la boca.
–Cumples once años dentro de seis meses, aún eres un niño. No un bebé, pero sí un niño y no queremos que vivas lejos de tu familia cuando aquí en Dublín estás recibiendo una educación esmerada y perfectamente reglada.
–A mi edad tú llevabas años en Eton.
–Porque vivíamos en Buckinghamshire, muy cerca del colegio. Institución, por cierto, con la que no comulgo en la mayoría de sus aspectos, así que fin de la discusión. No vas a ir a Eton, seguirás estudiando en Irlanda, al menos hasta la universidad.
–¿Me vas a prohibir tener la mejor educación del país?
–¿La mejor educación del país? –soltó una risa y se cruzó de brazos–. ¿Quién te ha dicho eso?
–Mucha gente lo dice, incluso el profesor Burke, todo el mundo lo sabe.
–Ese es un mito como cualquier otro, Jack. Créeme, si realmente pensara que Eton, donde pasé la mayor parte de mi infancia, es el mejor colegio del Reino Unido, Thomas y tú ya estaríais matriculados.
–Diantres –soltó por lo bajo y Tom prefirió ignorar la palabrota y volver al trabajo.
–Venga, vuelve a casa antes de que tu madre empiece a echarte de menos.
–¿Es porque somos irlandeses y católicos?
–¿Qué? –levantó los ojos de los papeles muy sorprendido y el pequeño se encogió de hombros.
–El profesor Burke dice que debió de ser muy duro para ti, siendo católico y de Dublín, sobrevivir en Eton, donde solo hay aristócratas británicos protestantes.
–También hay católicos. De hecho, hay muchos aristócratas ingleses de rancio abolengo que son católicos, se lo cuentas a Burke de mi parte. Pero no es eso, Jack. Eton es el colegio más clasista, rígido y anticuado que existe, con unos valores que no me interesa inculcar a ninguno de mis hijos, y donde no voy a consentir que pases parte de tu infancia. ¿Queda claro? –el pequeño asintió con resignación–. Estupendo. Ahora vete a casa, ya llegas tarde a comer y yo tengo que seguir trabajando.
–¿Y me vas a obligar a estudiar en el Trinity College?
–Jack…
–Tú estudiaste Derecho en Oxford y todos mis tíos en Yale, ¿me vas a dejar ir a Yale?
–Cuando llegue ese momento podrás elegir la universidad que quieras, hijo, no te preocupes.
–Yo quiero ir a Yale…
–¿He oído Yale? –Sean O’Callaghan entró sin llamar en el despacho y se los quedó mirando con una sonrisa–. ¿Qué pasa con mi alma máter?
–Le estaba diciendo a papá que quiero estudiar allí.
–New Haven te encantará, Jacky, y te lo pasarás en grande. Las chicas más guapas de los Estados Unidos van a buscar marido a Yale.
–Algunas, afortunadamente, también van a estudiar –comentó Thomas desplomándose en su butaca de cuero.
–Por supuesto –Sean miró a su sobrino y le guiñó un ojo.
–Vamos, hijo, vete a casa, es tardísimo.
–Sí, papá. Adiós tío Sean.
–Adiós –Sean le revolvió el pelo rubio y lo vio desaparecer por la puerta antes de cerrarla con cuidado a su espalda–. Es un chico estupendo, Tom, y crece tan rápido.
–Demasiado. Ha crecido demasiado rápido.
–¿Ya piensa en ir a Yale? No tendrá ningún problema en ser admitido…
–Lo que quiere es ir interno a Eton, pero como no lo dejamos, piensa en salir corriendo a los Estados Unidos en cuanto pueda.
–¿Eton? Santa madre de Dios.
–No irá, está decidido. Ni Virginia ni yo estamos por la labor.
–Ya sabes lo que se dice de Eton.
–¿Qué? –Tom lo miró y Sean se sentó en una silla frente a su escritorio.
–Que cuando entráis os meten un palo de escoba por el culo y no os lo volvéis a sacar en la vida.
–Muy gracioso.
–No a ti, gracias a Dios, hermano –soltó una carcajada y se apoyó en el respaldo de la silla–. ¿A qué viene lo de Eton?
–Creo que Burke, que es un arribista y un anglófilo, ha estado maquinando en esa dirección. Hablaré con él –tocó un timbre que tenía junto a la lámpara y suspiró.
–¿Señor? –Francis, su ayudante, se asomó al despacho y Thomas lo miró a los ojos.
–Manda una nota a Jonathan Burke, al Trinity College. Pídele por favor que venga a verme esta semana.
–Sí, señor.
–Gracias –regresó a sus papeles y de repente se acordó de Sean, que permanecía en silencio–. Lo siento, Sean, ¿necesitas algo?
–¿Vas a despedir al viejo Burke?
–No. Podrá hacerse cargo de la educación de Hope y de Thomas si quiere, pero a Jack le buscaremos otros profesores para el otoño.
–Claro… –Sean se apoyó en el escritorio y buscó sus ojos claros–. Tengo una reunión en Cork, el próximo jueves.
–¿Es seguro?
–Tom Clarke en persona.
–¿Quién te lleva?
–El padre Murphy y su gente.
–Debería acompañarte.
–No quiero que mi hermana me dé una paliza, Thomas –bromeó y se puso de pie–. Es más seguro que este norteamericano haga turismo solo por el sur de Irlanda. Volveré en un par de días, no te preocupes.
–De todas maneras, le pediré a mi primo Billy que te acompañe.
–Estupendo. Me llevaré el Ford y así lo rodaremos por aquí.
–Te pararán en cada pueblo o aldea, pero tú mismo.
–No hay nada mejor que exhibirse un poco para apaciguar a las autoridades locales. ¿Nos vamos a comer al club?
–No pensaba salir a comer, pero si quieres, podemos cruzar el parque y comer con la familia.
–Adoro a tu mujer y a tus hijos, Tom, pero, sinceramente, ahora mismo prefiero el apacible silencio del club.
–Entonces que aproveche, yo me quedo trabajando. Te veo a la hora de la cena.
–Eso está hecho.
Se despidió de su cuñado, salió a la sala de espera, dijo adiós a los empleados con la mano, saludó a una dama y a su marido, que aguardaban pacientemente a ser atendidos por alguno de los prestigiosos abogados del bufete, y bajó las escaleras hacia la calle de dos en dos. Hacía fresco y llovía, pero el tiempo era muy agradable en Dublín ese mediodía, así que aspiró el aire húmedo mirando hacia el parque, decidido a llegar a pie a su destino.
El despacho de Tom estaba en una calle lateral de St. Stephen’s Green, justo en el extremo contrario de su residencia particular y un poco más alejado de la calle Dame y del Trinity College. A unos veinte minutos andando a buen paso del club de caballeros, que se encontraba muy cerca de la catedral protestante de la Santísima Trinidad, la Christ Church.
Se puso el sombrero, bordeó el parque y caminó muy animado hacia ese club repleto de independentistas radicales y antibritánicos que, sin embargo, no alzaban la voz ni se involucraban en nada. A veces era chocante ver que la gente prefería la falsa seguridad a la libertad verdadera, pero ese no era su problema, así que había aprendido a obviar el asunto y se limitaba a disfrutar de sus apacibles y silenciosos salones, de su biblioteca, de las animadas charlas con un buen puro y un buen whiskey irlandés en la mano y, sobre todo, de su estupenda cocina.
–¡Mister O’Callaghan! –exclamó alguien imitando el acento estadounidense, y él se detuvo a dos pasos de su destino para prestarle atención–. ¿Se acuerda de mí?
–No, lo siento –sonrió a ese hombre de mediana estatura, maduro y vestido sin demasiados lujos, que le ofrecía la mano, y este movió la cabeza.
–Claro, perdone, seguro que le presentan a muchísima gente por aquí. Me llamo Perry, Joseph Perry, nos presentaron el otro día en una recepción del Ayuntamiento.
–Discúlpeme, señor Perry, no lo recuerdo, pero lo cierto es que soy pésimo para los nombres y…
–Estuvimos hablando de coches, su Ford T es un verdadero acontecimiento en la ciudad.
–Bueno, ya llegarán más, en Nueva York están popularizándose muy rápido.
–¿Va a rodarlo por la costa?
–Sí, eso pretendo.
–¿Y va a dejar dinero también por la costa?
–¿Cómo dice? –de pronto esa pregunta tan directa le sonó fatal y cuadró los hombros–. No lo entiendo.
–He oído que ha traído dinero para invertir, no sé, si le interesa alguna propiedad por la costa o por aquí, podríamos ayudarle. Mi oficina…
–Ah… –instintivamente se apartó del individuo e hizo amago de seguir su camino–. Me temo que no, mis padres ya han invertido en bastantes propiedades dentro y fuera de Dublín, así que no vengo con esas intenciones. Muchas gracias.
–El dinero americano siempre se agradece.
Sean bajó la cabeza, respiró hondo, se giró hacia ese tipo tan extraño y se acercó para mirarlo a los ojos.
–Tal vez no lo estoy entendiendo, señor Perry.
–Solo digo que, si trae dinero y quiere invertir, podría orientarlo. No todo lo que está a la venta en Irlanda es legal –le sostuvo la mirada de una forma extraña y a Sean O’Callaghan, que no se había sentido intimidado por nada, jamás, en toda su vida, un escalofrío le recorrió la columna vertebral–. Tenga cuidado.
–Sigo sin entenderlo.
–¡Sean! –Gerard Fitzpatrick, uno de los aristocráticos amigos de Virginia y Tom, le palmoteó la espalda y disolvió al instante la tensión que se había generado a su alrededor–. ¿Vienes a comer?
–Sí, Gerry, me alegro de verte.
–Vamos… ¿pasa algo? –el conde miró a Perry y este les sonrió sacándose el sombrero, les hizo una pequeña reverencia y desapareció entre la gente sin decir una palabra más.
–¿Te suena ese tipo, Gerard?
–No lo sé, ¿por qué? ¿Qué quería?
–Ni idea, ha sido muy extraño.
–No me hagas mucho caso, pero creo que es policía –susurró Fitzpatrick subiendo las escaleras y Sean se detuvo para mirarlo a los ojos–. No estoy seguro, pero podría averiguarlo.
–Sería estupendo, muchas gracias.
Capítulo 3
Llevar el Flivver, o Ford T, por las carreteras de tierra de Irlanda había sido un verdadero desafío y estaba pensando en mandarlo de vuelta a Dublín en barco, antes de acabar sacrificando su maravillosa carrocería por esos mundos de Dios.
Sean O’Callaghan se alejó de su automóvil, calificado de «modelo de turismo» por el fabricante, Henry Ford, un gran amigo de su padre, y suspiró impotente pensando en los daños que podría haber causado a su valioso motor de 2.9 litros forzándolo a cruzar media isla en unas condiciones tan poco favorables. Por supuesto, no entendía nada de motores de combustión interna, ni de pistones, ni de nada parecido, así que, si le pasaba algo al vehículo, que había llevado de Nueva York a Dublín para acabar regalándoselo a su hermana, no podrían hacer nada por remediarlo.
–¿Se queda aquí? –preguntó Billy Quinn, el primo de Tom, observando su desconcierto, y Sean asintió.
–Sí, el padre Murphy dice que en la iglesia estará seguro.
–Si él lo dice –bromeó Billy y lo ayudó a cerrar el portón del granero donde habían instalado el Ford T tras su largo viaje desde la capital–. La gente está loca por verlo y tocarlo.
–Muy pronto dejarán de ser una novedad, en Manhattan ya nadie los mira.
–Esto es Cork, amigo.
–Con algo de suerte, el señor Ford instalará una fábrica en Irlanda, al menos es lo que está intentando mi padre, y eso normalizará el uso del automóvil por aquí.
–¿En serio? –Billy detuvo el paso poniéndose el sombrero.
–Es información confidencial, Billy, pero Henry Ford quiere expandir la fabricación por Europa e Irlanda es un buen enclave. Mi padre está decidido a que sea aquí y ha prometido facilitarle las cosas… Mi hermano Kevin tiene un equipo de gente convenciéndolo y trabajando en el proyecto, incluso se habla de Cork, así que…
–Guau, eso sería un avance impensable para este país.
–Ojalá se concrete pronto. De momento, es mejor mantener discreción al respecto.
–Por supuesto.
–¡Señor O’Callaghan! –un niño muy mal vestido y sin zapatos llegó corriendo y lo llamó con la mano–. El padre Murphy lo espera en el camino, yo lo acompaño.
–Gracias, pequeñajo. ¿Cómo te llamas?
–Franky, señor.
–Gracias, Franky –Sean y Billy lo siguieron hasta la parte trasera de la iglesia, donde una carretera llena de barro se extendía hacia una zona verde y montañosa, y Sean le dio una moneda como recompensa antes de despedirse de él revolviéndole el pelo–. Adiós, Franky.
–Adiós, señor. Muchas gracias, señor.
–Tienes sobrinos pequeños, Sean –susurró Billy mirándolo de soslayo.
–¿Y? –preguntó, adentrándose en el camino donde Murphy los esperaba con las manos a la espalda.
–Piojos, tiña, disentería… Yo no tocaría a nadie por aquí, amigo, y menos a los niños.
–¡¿Qué?! –la advertencia le dolió en el alma, pero se detuvo, se giró para mirar a Franky, que corría feliz con la moneda en la mano, y tuvo que reconocer que Billy tenía razón. Por ahí la higiene o las normas básicas de aseo brillaban por su ausencia, eran la última preocupación de aquella pobre gente y, aunque fuera contrario a todos sus principios, debía empezar a tomar ciertas precauciones.
–¿Preparados, caballeros? –preguntó Murphy y les hizo una seña con la mano–. Lo siento por esas botas tan caras, señor O’Callaghan, pero aún nos queda un trecho largo de caminata antes de que nos recojan.
–No se preocupe, padre. Estoy bien.
–¿Que nos recojan? –preguntó Billy con el ceño fruncido.
–Sí, señor Quinn. En cuanto lleguemos al pie de la montaña nos llevarán a otro destino. Aquí nos esmeramos mucho en la seguridad.
Llegar a la montaña les llevó media hora de camino. Una vez allí, donde los esperaban dos tipos jóvenes y mal encarados que solo se comunicaban en gaélico con el sacerdote, tuvieron que esperar otra media hora a que apareciera un anciano con una carreta destartalada que los llevó traqueteando hasta una granja donde, al fin, se encontraron con el motivo principal de su viaje: Tom Clarke, responsable de la dirección interna de la Hermandad Republicana Irlandesa.
Clarke, un tipo enjuto de mediana edad (cincuenta y tantos le había dicho su padre), y con un gran bigote, los recibió con un fuerte apretón de manos y unas cervezas, rodeado de gente y delante de una mesa hecha con un tablón, puesta en el centro de la única estancia de esa casita derruida que seguramente había conocido tiempos mejores.
Sean y Billy saludaron a los hombres que lo acompañaban y Clarke se disculpó por las incomodidades del encuentro antes de ofrecerles unas sillas. Sean se desplomó en la suya con cuidado y Billy decidió quedarse de pie, muy cerca, pero en un segundo plano, dejando que fuera él el que se ocupara de la conversación.
–Podríamos habernos visto en un local de Dublín, paseando por el parque o en su club de caballeros, señor O’Callaghan, pero usted comprenderá…
–Por supuesto, no hay ningún problema.
–Vayamos al grano, entonces. Me han dicho que esta vez nuestros hermanos estadounidenses han enviado un donativo extraordinario.
–Hemos tenido un buen año.
–¿Armas?
–No, solo dinero.
–¿Cómo dice? –un tipo muy alto y trajeado se acercó y buscó sus ojos–. ¿Qué hacemos con su dinero si no podemos comprar armas?
–Michael… –lo apaciguó Clarke.
–La Hermandad Feniana ha decidido enviar fondos, como siempre. No puede ocuparse de la compra de armamento, en este momento es imposible.
–De Charleston llegaron el año pasado dos barcos…
–Yo represento a Nueva York.
–Sin armas no podemos hacer nada –insistió el alto y Sean lo observó atentamente–. No queremos parecer desagradecidos, pero si ustedes no pueden ocuparse de la compra de armamento, imagínese nosotros.
–Lo entiendo y estamos buscando una solución, pero de momento solo os he traído los fondos.
–¿Para qué queremos su dinero, para comprar a los ingleses? –protestó alguien y Sean se cruzó de brazos.
–A lo mejor podríais ayudar un poco al pueblo –intervino Billy–. En lugar de armas podríais comprar medicinas, comida o ropa, digo yo.
–¿Y tú quién eres? –soltó un chico muy joven y Sean se puso de pie.
–Es mi primo político, somos familia, ha venido acompañándome y no pretendemos ofenderlos.
–Nosotros tampoco a ustedes, señor O’Callaghan –intervino Clarke levantándose a su vez–. Todo el mundo fuera, puedes quedarte, Michael. Los demás esperad fuera. ¡Vamos!
–El problema –susurró el tal Michael viendo como el grupo salía cerrando la puerta– es que no podemos hacer mucho con su dinero, necesitamos las armas y esperábamos que nos las trajera, señor O’Callaghan. Sin embargo, quiero que sepa que estamos muy agradecidos con nuestros hermanos de Nueva York.
–Lamento la decepción, pero ha sido imposible. Los controles se han multiplicado, los contactos que antes colaboraban han dado un paso atrás… ya no es tan sencillo comprar y sacar armamento de los Estados Unidos. Estamos pensando en probar por la vía alemana, pero, de momento, solo traigo fondos.
–Lo comprendemos, señor O’Callaghan –Clarke le sonrió.
–Llámeme Sean, si no le importa.
–Por supuesto, Sean, si usted me llama Tom.
–Claro, cómo no –respiró hondo y de pronto vio a un niño pequeño, más o menos del tamaño de su sobrino Thomas, jugando en un rincón con unos trozos de madera–. ¿No se puede hacer daño? Está lleno de astillas.
–¿Cómo dice? –Clarke se giró y miró al pequeño con curiosidad–. No se preocupe por él, está perfectamente.
–En fin, me dijeron que quería enviar unas cartas a nuestro grupo de Nueva York, unos documentos.
–Sí, los tengo preparados.
–¿Nos revela sus pasos a dar? Nos gustaría saber en qué momento estamos porque…
–No podemos adelantarle mucho, Sean –puntualizó el tipo alto–. Por seguridad, ya me entiende.
–Soy de fiar.
–Lo sabemos, por eso está aquí.
–Estamos dando pasos, organizando a la gente, cohesionando al pueblo. No se preocupe, si hay un avance concreto ustedes serán los primeros en saberlo.
–¿Qué pasa con los Óglaigh na hÉireann[1] –lo dijo en un gaélico pésimo, pero sus interlocutores lo comprendieron perfectamente–. Teníamos entendido que a estas alturas del año ya estarían constituidos y preparados para entrar en acción.
–Todo está en marcha. Confié en nosotros –afirmó Clarke con una sonrisa tensa–, los mantendremos informados.
–¿Ni una fecha? ¿Una esperanza?
–Antes de fin de año –susurró y le dio la espalda.
–Está bien, pues…
Quiso insistir, porque había ido hasta allí para hablar de estrategias concretas y de resultados a corto plazo, no solo para entregar el dinero, pero algo le dijo que era mejor callar. Miró a esos hombres tan herméticos y a Billy, y se encogió de hombros.
–¿Dónde está el dinero? –quiso saber Michael y él lo miró entornando los ojos–. ¿Cheques de viaje, letras de cambio, joyas?
–Dinero en efectivo.
–¿Dónde lo tiene? –lo miraron de arriba abajo y Sean sonrió–. ¿En Dublín?
–He venido hasta aquí para entregarles personalmente los fondos, camaradas. Los tengo a mano, si me acompañan a la iglesia del padre Murphy se los entregaré.
–Vaya, veo que no le asusta correr riesgos… muy bien. Michael, organiza un pequeño grupo y acompaña a los señores de vuelta al pueblo.
–Vamos.
Salieron de la casita y fuera se encontraron con un grupo bastante amplio y variado de personas. Sean les sonrió amistosamente a todos, aunque lo miraban con una curiosidad casi descortés, y de pronto se fijó en una chica de pelo oscuro que pasó corriendo por su lado para entrar en la vivienda dando gritos.
–¿Dónde está Cillian? ¡Cillian! –llamó y Sean la siguió con los ojos sin poder apartar la vista de ella, porque era impresionantemente guapa a pesar de su aspecto desaliñado y humilde, hasta que alguien lo sujetó por el brazo, se distrajo y la perdió de su campo visual.
–Ya nos podemos ir –anunció el tipo alto deteniéndose un segundo para ofrecerle la mano–. Por cierto, me llamo Collins, Michael Collins, creo que no nos habían presentado.
Michael Collins, que era un hombretón muy alto, joven, atlético, de risa fácil y marcado acento de Cork, cautivó a Sean O’Callaghan de forma instantánea. En cuanto relajaron las formas y las desconfianzas iniciales, se mostró muy interesado en la IRB de Nueva York, en su labor en los Estados Unidos, en sus expectativas de crecimiento, sus reuniones, etc., a la par que iniciaba una incesante e intensa charla política que los llevó de vuelta al pueblo del padre Murphy, en un carretón de heno, casi sin darse cuenta.
Una vez en la iglesia, Sean los llevó a él y a sus compañeros al granero y, tras cerrar el portón y comprobar que estaban solos, se dirigió al Ford T, les pidió ayuda para levantar los asientos y sin mucha dificultad abrió el doble fondo que ocupaba todo el suelo del vehículo, donde guardaba el dinero que venía perfectamente envuelto en papel de estraza.
–¡Santa madre de Dios! –exclamaron todos, incluido Billy, que no tenía idea del asunto y Sean los miró con una gran sonrisa–. Desde luego tienes huevos, O’Callaghan.
–Idea de mi hermano Robert.
–Dios bendiga a tu hermano Robert.
–Lo llevaremos directamente a la cripta de la iglesia. Vamos, chicos, con discreción.
–¿Cómo…? –Billy lo miró y Sean se puso las manos en las caderas–. Seguro que mi primo Tom no sabe nada de esto.
–No lo sabe y no se lo diremos.
–¿Destrozaste tú mismo esta joya? –preguntó Collins acariciando los preciosos asientos de cuero y Sean se echó a reír.
–No, el fabricante me hizo el favor de hacer esta «mejora». Ahora ponemos el suelo, los asientos y aquí no ha pasado nada.
–Vaya, cuando hay dinero se puede conseguir cualquier cosa.
–Nos tomamos unas pintas para celebrarlo, ¿eh, Michael?
–Eso está hecho, camarada.
[1]En gaélico irlandés «Voluntarios irlandeses». Una organización paramilitar establecida por nacionalistas irlandeses en 1913 con el fin de asegurar y mantener los derechos y libertades comunes a todas las personas de Irlanda y para ayudar a instaurar el Irish Home Rule, pero que a finales de abril de 1913, cuando Sean O’Callaghan visita Cork, seguía sin hacerse visible.
Capítulo 4
–Gloria dice que está en Londres y que quiere venir a visitarnos.
Sean apartó los ojos del periódico y observó a su hermana con curiosidad. Virginia, con un esplendoroso vestido de noche marrón y el pelo recogido en un moño muy elaborado, se le sentó enfrente y buscó sus ojos con un telegrama en la mano. Él echó un vistazo al papel y siguió en silencio un buen rato, mientras los pequeños, que siempre andaban pegados a las faldas de su madre, correteaban por el salón riéndose y con el pijama puesto.
–¿Sean?
–Si esa mujer viene a Dublín, yo me cojo el primer barco de vuelta a casa.
–Está bien… –suspiró y se puso de pie–. Vamos, niños, todos a la cama, os leeré un cuento antes de…
–Gini.
–¿Qué? –ella se giró y lo miró muy seria–. No deberías mantener ningún contacto con ella, os lo pedí a todos encarecidamente.
–No mantengo ningún contacto con ella.
–Pero te escribe y pretende presentarse aquí y…
–No le doy pie, si es lo que insinúas.
–No insinúo nada, pero me gustaría, si es posible, que ni siquiera respondieras a sus cartas o telegramas.
–Muy bien, pero este telegrama sí lo responderé. Alguien, alguna vez, debería hablarle claro.
–Gini…
–La ley del silencio no funciona con Gloria Miller, Sean, ella no entiende ni de indiferencias, ni de simple cortesía, ni de la fría distancia con la que la obsequiamos. Le voy a explicar cuatro cosas y seguro que deja de incordiarnos de una maldita vez.
No pudo evitar soltar una risa ante la blasfemia de su hermana y la observó salir del salón con paso firme. Virginia era así, fuerte y directa, la única chica, y la menor, de cinco hermanos, la única heredera neoyorkina con el control absoluto de una de las fortunas más grandes del país y una dama admirada e idolatrada por la mayoría de sus iguales. Jamás se había achantado ante nada ni ante nadie, era puro carácter y no le iba a impedir que se enfrentara y le cantara las cuarenta a su manera, y de una vez por todas, a aquella mujer insufrible que casi le había arruinado la vida y que tantísimo daño le había hecho.
Gloria Miller, pensó y miró por la ventana intentando desechar de inmediato su recuerdo, pero no fue capaz.
Rubia, alta, con un cuerpo de escándalo, el carisma y el encanto de una buena chica del sur de los Estados Unidos. La más refinada y sensual de las criaturas. La más ladina y manipuladora. Esa era Gloria Miller y así había aparecido en su vida hacía ya cuatro años.
Por entonces, con casi treinta y dos años, una ristra de novias y un par de compromisos matrimoniales anulados a última hora, Sean seguía siendo el único de los O’Callaghan que quedaba soltero y eso traía de cabeza no solo a su santa madre, que buscaba desesperadamente candidatas de todas las edades para él, sino también a toda su familia y amigos.
La presión social era brutal, se estaba haciendo viejo, vivía solo en un elegante y gélido apartamento de Park Avenue, no paraba de trabajar y salvo el deporte, la política y su club de caballeros, pocas cosas más llenaban su vida, o eso opinaba todo el mundo, porque en realidad él, que era el protagonista del drama, se sentía feliz y satisfecho.
No echaba de menos tener esposa e hijos, adoraba a sus sobrinos, era un hombre de familia, como todos los irlandeses, pero no le preocupaba no tener hijos propios. Vivía tranquilo y a su aire, trabajaba para sus empresas y para la causa independentista, viajaba muchísimo, visitaba continuamente Europa, no paraba quieto y jamás había sentido eso que llamaban «amor verdadero» por nadie. Jamás, nunca, hasta que esa mujer, Gloria Miller, había aparecido por sorpresa en su vida, concretamente en un trasatlántico de la Cunard Line, cuando, con un desparpajo insólito, lo había abordado en la cubierta de primera clase para pedirle un cigarrillo.
La primera noche lo cautivó con su acento sureño y sus modales de princesa. Viajaba sola, acompañada por una doncella negra que apenas hablaba, y de inmediato se lo metió en el bolsillo. Contra todo pronóstico se acostó con él la segunda noche y, a pesar de tener solo veinte años, o eso le dijo, se mostró en todo momento como una amante experta y alegre, cautivadora. Era desinhibida, divertida, sensual y muy apasionada, diametralmente opuesta a todas las jóvenes solteras de buena familia con las que él había tenido que tratar a lo largo de su vida, así que aquello lo descolocó lo suficiente como para meterse a ciegas en una aventura amorosa desquiciante y ardiente que los mantuvo los veinte días de travesía encerrados en su camarote.
Cuando pisaron Nueva York lo tenía claro, estaba loco de amor, o pasión, por esa mujer y no pensaba dejarla escapar. Sin embargo, ella, que tenía una tendencia al drama desorbitada, se despidió de él entre llantos y desvanecimientos y desapareció camino de Nueva Orleans prometiéndole escribir y mantenerse en contacto, cosa que nunca hizo.
No hay nada que encienda más el enamoramiento que la distancia, le había dicho una vez alguna de sus amantes, y con Gloria Miller lo pudo comprobar. Se pasaba los días esperando una carta o una señal, un pequeño gesto que le permitiera comprobar que lo suyo no había sido un sueño, y así estuvo dos meses, hasta que, harto de tanta desazón, se plantó en Nueva Orleans buscándola.
Iniciando una tónica que sería habitual en su relación, su encuentro estuvo rodeado de misterio. En Nueva Orleans tuvo que mover muchos hilos para dar con ella y en realidad no fue él el que la encontró, sino que fue ella la que se presentó una buena mañana en su hotel, vestida de punta en blanco, seguida por su doncella y rogándole la mayor discreción del mundo.
Al parecer, eso le explicó después de hacer el amor como locos, con la ropa puesta y de pie contra una de las paredes de su elegante suite, estaba prometida a un maduro aristócrata inglés, de cuya propiedad regresaba cuando se habían conocido en el RMS Lusitania, y no podía seguir viéndolo porque si el inglés se enteraba los mataría a los dos. Por supuesto, no era virgen, le dijo, ya se había entregado a su prometido británico, pero no podía correr riesgos, no podía quedarse embarazada o ser descubierta por su familia. Era una chica decente, tenía novio y se casaba dentro de un año en la Christ Church Cathedral de Nueva Orleans.
Obviamente, las circunstancias no los detuvieron y, aunque jamás le prometió matrimonio o le pidió que dejara al inglés, ella siguió viéndolo, intimando con él y dejándose querer sin pedir nada a cambio. Era una relación perfecta, con una mujer preciosa y apasionada que lo mantenía satisfecho y expectante, loco de deseo, y a la que veía de cuando en cuando sin ningún compromiso de por medio.
Todo perfecto, eso creía él.
Ocho meses después de su primer encuentro en el RMS Lusitania le compró una casa en Nueva York. En un barrio estupendo, pero alejado de su familia y amigos, y Gloria se adaptó inmediatamente. Contrató decoradores, servicio, empezó a gastar a manos llenas, a aparecer en sociedad como una misteriosa y rica heredera de Luisiana, siempre espectacular y llamando la atención de medio Manhattan, cosechando infinidad de pretendientes y sumando invitaciones y piropos allá por donde iba.
Él pagaba sus caprichos y sus necesidades sin rechistar, le encantaba verla contenta y no le importaba sufragar su altísimo ritmo de vida, que incluía constantes visitas a videntes y adivinadores, además de larguísimas timbas de póker por media ciudad. Era lo menos que podía hacer por ella, que a cambio lo hacía feliz y lo colmaba de mimos y atenciones. Era una seductora nata y él estaba loco por ella, tanto que consiguió que rompiera su compromiso solo un par de días antes de que el vejestorio de su prometido emprendiera viaje a los Estados Unidos para la boda.
Con ese triunfo en la mano decidió presentarla en sociedad. Pocos se extrañaron de que uno de los solteros más codiciados del país conquistara a la chica más solicitada de Manhattan, y empezaron a aparecer en público con normalidad, a compartir domicilio e incluso la llevó a casa de sus padres, donde tuvo que defender su relación a capa y espada porque su madre desde el minuto uno no la toleró. Gloria era protestante, cosa imperdonable, y encima no pertenecía a familia conocida, ni desconocida, nada se sabía de sus padres o parientes en Nueva Orleans, nada de su vida anterior, de su supuesto prometido o de la fortuna que le permitía vivir como una emperatriz en Nueva York.
Su hermano Robert, que supervisaba las finanzas y las inversiones de la familia, se enteró rápido de que era él el que mantenía ese nivel desorbitado de gastos y quiso saber de qué iba todo aquel asunto, pero Sean, ciego, literalmente, de pasión, se enfrentó a él y le prohibió meterse en sus asuntos. Él pagaba la vida de su chica con su fortuna personal, no tocaba el patrimonio familiar, así que no pensaba tolerar la más mínima duda respecto a su relación con Gloria. Tenía dinero suficiente para comprar el país entero si quería y por primera vez en su vida empezó a gastar como un irresponsable, se alejó de sus hermanos, dio la espalda a sus padres y se concentró en hacer feliz a su novia, y en colmar todos sus antojos por absurdos o extravagantes que fueran.
Al año y medio de conocerse, ella se quedó embarazada y él hizo lo correcto, se casó con ella en una íntima ceremonia civil y lo anunció a su familia a través de una carta.
El disgusto que provocó fue apoteósico. Los O’Callaghan siempre habían sido una familia muy unida, los hermanos una piña, y sabía que el daño que estaba provocando con su proceder era inmenso, pero no se quedó para comprobarlo porque su flamante esposa lo convenció para abandonar el país nada más casarse y se marcharon a Irlanda de luna de miel.
En Dublín una sorprendida Virginia los recibió con los brazos abiertos. Tanto ella como Thomas los acogieron en su casa sin ningún prejuicio y Gloria se instaló allí como una reinona insufrible.
Fue en Irlanda cuando empezó a vislumbrar ese carácter taimado y malicioso que tenía. Allí empezaron las primeras discusiones que ella compensaba con unas sesiones interminables de sexo. Sin embargo, ni la pasión desorbitada de su mujer podía hacerle obviar la envidia manifiesta que experimentaba por su hermana, los celos que sentía por su matrimonio con Tom, por sus hijos, su casa, su ropa, sus amistades, su encanto, su inteligencia o su dinero. Era una retahíla constante de quejas y, mientras en público fingía ser la mejor y más devota amiga de Gini, en privado se cogía unos berrinches estruendosos si esa noche Virginia había brillado o llamado más la atención que ella en una fiesta.
Todo empezó a ser insoportable. Su hermana le explicó que muchas mujeres en su estado sufrían cambios radicales de humor o se les agriaba el carácter, y él hizo un esfuerzo sobrehumano por quererla, mimarla y comprenderla, pero cada día se le hacía más difícil, llegando incluso a pasar jornadas enteras sin hablarse o a dormir varias noches en otro cuarto para no tener que soportar sus interminables quejas y comentarios malintencionados. Jamás, en toda su vida, había oído a alguien expresarse con tanto odio o fastidio, con tanta ira contenida, con tanta envidia, y fue entonces cuando empezó a calibrar que en realidad apenas conocía a la madre de su futuro hijo.
Y, en medio del caos, ella decidió una mañana que quería volver inmediatamente a Nueva York y partieron en el primer barco con rumbo a los Estados Unidos.
Tres semanas y media muy tensas en Dublín que culminaron en alta mar con una confesión que acabó por poner definitivamente su vida patas arriba: No estaba embarazada. Había perdido al niño antes de la boda, pero no se lo había dicho y había dejado que siguiera adelante con el matrimonio y la luna de miel por puro y simple egoísmo.
–Nos queremos, un hijo no cambia nada –le dijo entre lagrimones y Sean retrocedió intentando no caerse al suelo.
–¿Me has mentido?
–No te he mentido, estaba embarazada, pero lo perdí. Pasa mucho, ¿sabes?
–¿Y por qué no me lo dijiste?
–Me dio vergüenza.
–¡¿Qué?!
–No quería que te arrepintieras de la boda, no quería que me dejaras…
–¿Y crees que mintiéndome me vas a mantener a tu lado?
–Te has casado conmigo, ¿no? Ahora sí que no podrás dejarme jamás.
Siempre había reconocido ser un tipo afortunado y tocado por la gracia divina. Su familia, sus amigos, su buena salud, su fuerza de voluntad, su capacidad inagotable de trabajo, su éxito desmesurado en todo lo que emprendía. Todo era un regalo del cielo, vivía dando gracias a Dios por su privilegiada y feliz vida, trataba de ser un buen católico y una buena persona. Gozaba de un carácter firme, pero afable, era principalmente una persona sociable y con sentido de humor. Sin embargo, todo aquello empezó a carecer de importancia cuando tuvo que enfrentarse al primer gran escollo de su vida, a la inmensa tragedia de tener que asimilar y sobrellevar a la mujer que el cielo le había enviado para convertirla en su esposa.
La vuelta a los Estados Unidos desde Irlanda se hizo larga e insoportable, y su llegada a casa tampoco fue mejor.
En Manhattan, Gloria decidió amargarle la vida al más mínimo desacuerdo. Llenaba la casa con sus amigos esotéricos (todos ellos una pandilla de vagos que le sacaban el dinero a manos llenas), se perdía noches enteras jugando al póker y emborrachándose o se presentaba en misa, en la catedral de San Patricio, con resaca y acompañada por algún pintoresco amigo de los suyos para avergonzar a su flamante suegra, la señora Caroline O’Callaghan, que ni siquiera le dirigía el saludo.
Sean empezó a ignorar sus arrebatos infantiles y sus aficiones desmesuradas con la esperanza de que un buen día despertara, se diera cuenta de lo que estaba haciendo y volviera a ser la dulce princesa sureña de la que se había enamorado, la adorable esposa con la que pretendía pasar el resto de su vida. No obstante, a veces era imposible consentir ciertos comportamientos y sus peleas en sitios públicos, o en la intimidad de su piso de la Quinta Avenida, se convirtieron muy pronto en la comidilla de todo Nueva York.
En medio de aquella locura total, del irrefrenable frenesí sexual (porque nunca prescindieron del sexo salvaje), las peleas, los gritos, el derroche, las fiestas y el disparate absoluto, su padre lo llamó al orden varias veces y él las ignoró todas, hasta que una tarde de junio, seis meses después de su boda, lo convocó a una reunión familiar urgente en su casa de Washington Square. Por supuesto, en un principio se negó a ir, pero aquellos cónclaves entre Patrick O’Callaghan y sus hijos eran sagrados y se presentó, claro, aunque dispuesto a plantar cara a cualquiera que osara cuestionar su matrimonio u ofender a su mujer, es decir, llegó a la defensiva y temiéndose lo peor, sin embargo, lo que allí se encontró fue mucho peor que la peor de sus pesadillas.
–Sean… –susurró su padre al verlo en la puerta de su despacho–. Pasa, por favor.
–Hola –saludó a Pat, Robert y Kevin con una venia y entró localizando por el rabillo del ojo a un hombre que no conocía y que se fumaba un cigarrillo junto a la chimenea–. Buenas tardes.
–¿Conoces al señor Williams?
–No, lo siento.
–Señor Williams, le presento a mi hijo Sean. Sean, te presento a Peter Williams, el marido de la señorita Gloria Miller.
–¿Qué pretendéis, eh? –bufó indignado y se giró hacia la puerta–. Yo me largo.
–¡Sean! –Pat, su hermano mayor, se le puso delante y lo sujetó por el pecho–. No es una broma, ni una encerrona. Lo último que queremos es hacerte daño, pero el señor Williams se puso en contacto conmigo cuando estabais de luna de miel en Dublín y ahora ha venido con los papeles que demuestran que Gloria está casada con él desde hace diez años.
–¿Diez años? Imposible, si tiene veinte…
–Tiene veintiocho –intervino ese hombre de mediana edad vestido de manera muy discreta, que lo observaba casi con lástima–. Nos casamos hace diez años en Atlanta, tenemos dos hijos y ella se largó de casa después del nacimiento del segundo.
–Imposible.
–No es la primera vez que lo hace –continuó, acercándole el certificado de matrimonio y el acta de nacimiento de los niños–. A los veinte se escapó con un jovenzuelo del pueblo, con el que no llegó ni a la frontera del estado, y hace cuatro conoció a un inglés en Baton Rouge y se largó con él al Reino Unido. Nunca se casó con él y me escribió pidiéndome perdón y diciendo que quería volver a casa. Como siempre yo le dejé la puerta abierta, pagué su pasaje en el RMS Lusitania, pero al parecer lo conoció a usted en el barco y cambió sus planes.
–Santa madre de Dios… –se desplomó en una butaca y su hermano Kevin le puso un vaso de whiskey en la mano.
–Un pariente me mandó la fotografía que salió en la prensa de Nueva York, cuando su boda, y me puse en seguida en contacto con su oficina de aquí. Soy veterinario, ¿sabe? Tengo un nombre, una familia y no podía…
–Por supuesto, señor Williams –su padre se acercó y le palmoteó la espalda–. Y nosotros que se lo agradecemos.
Apenas recordaba los detalles de aquella reunión, de toda aquella charla, pero sí recordaba muy bien la vergüenza, la sensación de impotencia, de rabia y de humillación que experimentó delante de su familia y delante de ese hombre, que pidió hablar inmediatamente con Gloria. Quería verla antes de denunciarla por bigamia. Quería, a pesar de todo, arreglar las cosas con ella, eso les dijo y Sean, completamente desconcertado, propició el encuentro esa misma noche.