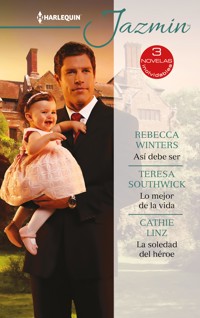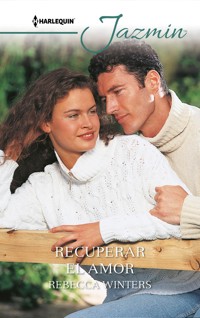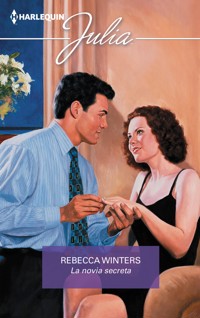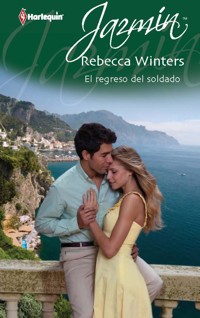
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Juntos aprenderían a confiar de nuevo Anabelle Marsh estaba deseando partir hacia la costa de Amalfi para trabajar como modelo durante un mes en una excitante campaña publicitaria. En un entorno tan bello, podría olvidarse de sus pesares y superarlos. Pero ella había planeado curarse las heridas en privado, no compartir la estancia con un turbulento piloto herido en combate. Como antigua enfermera, Annabelle se sintió en la obligación de ayudar a Lucca, aunque era evidente que él no quería que nadie se le acercara. Sin embargo, cuando la chispa prendió entre ellos, fue imposible detenerla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Rebecca Winters. Todos los derechos reservados.
EL REGRESO DEL SOLDADO, N.º 2447 - febrero 2012
Título original: Her Italian Soldier
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-492-7
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
ANNABELLE Marsh se miró en el espejo del cuarto de baño mientras se quitaba el maquillaje, pero no reconoció la imagen de la mujer que vio reflejada en él. Era rubia y con los ojos de color violeta como ella, pero se la veía más bella y radiante.
Había tenido un buen número de hadas madrinas a su servicio para conseguir que estuviera tan hermosa. Marcella, diseñadora de una famosa tienda de alta costura en Roma, había elegido todos los modelos que llevaría en las sesiones fotográficas que tendría que hacer por media Italia. Contaba también, como complemento imprescindible, un selecto juego de joyas. Hacía cuatro días que habían realizado el primer reportaje en una base militar cerca de Roma, frente al avión de combate MB-Viper, el más moderno de la fuerza área italiana.
Aún no podía creérselo mientras recordaba cómo había empezado todo.
–Serán sólo tres semanas siendo la chica Amalfi –había dicho Guilio–. Mi esposa y yo estaremos encantados de tenerla entre nosotros. Y después, si usted quiere, volverá a ser la señorita Marsh.
Ella estaba tratando de superar uno de los peores momentos de su vida. Hacía dos años se había divorciado de su marido. Había recuperado su nombre y su vida de soltera, pero había una cosa que no había conseguido recuperar: la confianza en sí misma.
–Aún no sé lo que ha podido ver en mí –había replicado ella con cara de incredulidad.
–Usted tiene justo el perfil que andaba buscando. Mis hermanos y yo, y toda la familia Cavezzali, llevamos en el mundo de los coches de diseño desde la Segunda Guerra Mundial, pero yo era el único que soñaba con lanzar al mercado una línea de coches deportivos. Ha sido siempre la ilusión de mi vida. Los veía, en sueños, con su línea elegante y su atractiva carrocería, como si fueran el esqueleto de una mujer hermosa.
–¿Ha visto usted alguna vez mi esqueleto? –dijo ella con una sonrisa burlona.
–En cierta manera, sí, y me di cuenta de que tiene usted un encanto y un glamour indiscutibles que encajan perfectamente con Italia. Es la combinación perfecta para mostrar al mundo una línea elegante pero completamente nueva del coche deportivo italiano.
Annabelle nunca olvidaría aquel día, hacía un par de meses, en que aquel diseñador de coches llegó al concesionario Amalfi en Los Ángeles, California, para hablar de negocios con su jefe, Mel Jardine, el mayor distribuidor de automóviles Amalfi del país. Guilio dijo que pensaba lanzar al mercado un nuevo y espectacular modelo de coche deportivo.
Ella, como ayudante personal de Mel, se había encargado de atender a Guilio en todos los aspectos tanto logísticos como de trabajo, y él había insistido en que ella estuviese presente en todas las reuniones y se había mostrado en todo momento muy atento con ella. Tanto, que Annabelle había llegado a pensar que quizá el interés que aquel hombre casado demostraba por ella pudiera ir más allá del terreno estrictamente profesional. Pero pronto vio disiparse sus temores al ver que su interés iba por un terreno que ella nunca se hubiera imaginado. Guilio le dijo, delante de su jefe Mel, que quería que ella fuera la modelo de la campaña publicitaria del lanzamiento de su nuevo coche.
Ella se rió al principio por lo absurdo de la idea, pero no se atrevió a decir nada al ver la mirada seria de Mel que parecía indicarle que no se precipitase en tomar ninguna decisión sin escuchar antes lo que dijera aquel italiano.
–Estoy hablando completamente en serio. Llevo todo el año buscando a la mujer idónea y sabía que la reconocería nada más verla. Usted es la chica Amalfi. Usted es única, igual que mi coche. Mel podrá decirle que nunca he utilizado hasta ahora una mujer para anunciar uno de mis modelos de automóvil.
Annabelle sabía que decía la verdad. Estaba familiarizada con los catálogos de la tienda, en los que sólo aparecían hombres italianos ricos y elegantes, como hombres de negocios de Milán, aristócratas de Roma o miembros de la alta sociedad de Florencia.
–Me siento tan halagada que no sé qué decir, señor Cavezzali.
–Llámame Guilio, por favor.
–Está bien, Guilio. ¿Pero por qué quieres presentar ahora una mujer en tu campaña publicitaria? Tus anuncios son, desde hace tiempo, los más atractivos e impactantes de toda la industria del automóvil –le dijo ella con toda sinceridad.
–Me agrada mucho oír eso, pero quiero que esta campaña sea algo especial. Es en honor de mi querido hijo del que me siento muy orgulloso. Lucca fue a la escuela militar a los dieciocho años y desde entonces no ha hecho más que recibir condecoraciones en premio a su valor y heroísmo como piloto de combate –dijo Cavezzali muy emocionado–. En honor a él, he bautizado mi último diseño de deportivo con el nombre de Amalfi MB-Viper. Es el nombre del avión de combate que él pilota, ¿sabes? Quiero que tu imagen aparezca en todos los folletos, en los anuncios de todos los medios de comunicación, en el vídeo promocional y hasta en el calendario que estoy preparando para el lanzamiento. Enviaremos pósters y calendarios a todos nuestros concesionarios Amalfi para suscitar entre el público el deseo de tener un producto único en el mercado. Puedes estar segura de que todo el material gráfico se hará con las máximas garantías de calidad y siempre contando con tu aprobación previa.
–Será un gran honor para mí participar en ese lanzamiento –replicó finalmente Annabelle.
Su propio exmarido, Ryan, se habría quedado también boquiabierto de haberlo sabido. Él también había soñado con tener un día un deportivo llamativo cuando terminara su período como médico residente en el hospital y se habría quedado hipnotizado viendo aquel lujoso y elegante modelo Amalfi MB-Viper. Pero su impresión habría sido aún mayor si hubiera visto a su exesposa, a la que él consideraba una mujer sosa y aburrida, ataviada de seda y diamantes y apoyada en el capó de aquella maravilla de coche.
Durante su matrimonio, Annabelle se había enterado de que él estaba manteniendo una relación paralela con una enfermera en el mismo hospital donde ella había hecho sus cursos de enfermera diplomada. Eso le había partido el corazón.
Pero no todo habían sido malas experiencias en aquel hospital. Allí había conocido a Mel, ingresado por una grave patología cardiovascular en una habitación de la planta en la que ella estaba de servicio. Mel le había hecho una buena oferta de trabajo y ella la había aceptado, deseando dejar atrás aquel hospital de tan infaustos recuerdos y empezar una nueva vida.
La confianza que Guilio había depositado ahora en ella le brindaba una nueva oportunidad de reafirmar su personalidad, tan deteriorada en los últimos meses.
–Te quedarás en mi casa con mi esposa, Maria, y conmigo. Estoy deseando presentarte a mis hermanos y a mis dos hijastros casados, que trabajan para mí. Viven muy cerca de mi casa.
–Me encantaría, pero no puedo aceptar. Sería mucha molestia para tu esposa y para ti, Guilio.
–Veo que eres tan terca como mi hijo Lucca. Está bien. Te llevaremos a uno de los mejores hoteles de Ravello.
–No, no. Nada de hoteles. Si voy a estar en Italia, prefiero estar en uno de esos pintorescos hostales donde una puede estar tranquila, lejos de la gente, y disfrutando de un ambiente plácido y sereno. Ya tengo bastante ajetreo aquí en Los Ángeles.
–¿Te importará prestármela por unas semanas? –dijo Guilio volviéndose hacia su jefe.
–Está bien –respondió Mel con una sonrisa–. Pero tienes que prometerme devolvérmela cuanto antes. Para mí es indispensable. Gracias a ella no he vuelto a tener otro ataque al corazón.
Annabelle sonrió recordando aquella conversación de hacía ocho semanas en la que había aceptado trabajar de modelo para la campaña de lanzamiento del nuevo deportivo Amalfi.
Había completado sus primeros cuatro días de trabajo en Roma, y se hallaba ahora en Ravello, el pequeño pueblo de la provincia de Salerno, cuna de la familia Cavezzali y del Amalfi MB-Viper, un deportivo tan espectacular como la propia costa de Amalfi.
Colgado milagrosamente de unos abruptos acantilados sobre el mar, Ravello parecía más bien un jardín gigante que una ciudad. Guilio tenía allí su villa, a la que consideraba la joya de la corona de la península sorrentina. Príncipes, jeques y estrellas del mundo del cine, entre otros personajes, se sentían atraídos por el pintoresco colorido de aquel racimo de pueblos colgados de los acantilados y de aquellos puertos llenos de luz que salpicaban la costa.
Para Annabelle, era su primer viaje de vacaciones después de su luna de miel en México de hacía cuatro años. Guilio le había buscado una de esas rústicas casas de campo tan encantadoras que ella había visto en el cine. Era una casa que llevaba quince sin habitar y que su primera esposa había dejado en herencia a Lucca, el hijo que ambos habían tenido durante su matrimonio.
Era un casa de color naranja, que contrastaba con el verde de las contraventanas y tenía una única puerta en un lateral que daba a la cocina. Era un sitio encantador.
Desde la terraza tenía una vista esplendorosa de las luminosas aguas azules del mar Tirreno y podía contemplar una explosión de margaritas blancas recortando el cielo. Era como si la casa hubiera sido construida en el interior de un cesto de flores.
Se quitó la ropa y se metió en la ducha. Se sintió reconfortada al contacto con el agua, después de haber estado todo el día de acá para allá. Se puso un vestido azul marino ya muy gastado, y por tanto muy cómodo, y enchufó el secador del pelo. Se había llevado muy previsoramente un adaptador, pues conocía la diferencia entre los enchufes americanos y los europeos. Después de secarse el pelo, se lo recogió con un moño.
Echó una nueva mirada al espejo y comprobó que la chica Amalfi había desaparecido.
Tenía veintiséis años. ¿Era aún lo bastante joven como para poder seguir pasando por una chica? ¿Habría conseguido el maquillaje borrar todas las huellas que la traición de su exmarido le había dejado? La cámara nunca mentiría, pero Guilio tenía fe en ella y estaba decidida a poner todo de su parte para conseguir que aquella campaña fuera un éxito.
Cuando Lucca se enterara de lo que su padre estaba preparando en su honor, se sentiría muy emocionado. El propio Guilio estaba tan ilusionado como un padre que hubiera puesto el juguete favorito de su hijo en el árbol de Navidad y estuviera deseando verle abriéndolo.
Por desgracia, estaban aún en el mes de junio. Annabelle se preguntó cómo Guilio iba a ser capaz de esperar hasta agosto, fecha en la que tendría lugar la presentación oficial del coche en Milán y en la que Lucca iría de permiso para ver a su padre.
Annabelle trató de imaginarse a Lucca. Seguramente sería tan atractivo y optimista como Guilio. Comenzó a sentirse interesada por él. Guilio le había dicho que la villa estaba llena de fotos de Lucca. Algunas antiguas, de cuando era niño, y otras más recientes.
Estiró los brazos y sonrió. Aún no podía creer que estuviera en aquel lugar tan maravilloso, disfrutando de unas vacaciones pagadas, sólo por acceder a hacer de modelo en aquella campaña. Tenía que disfrutar del momento. En pocas semanas volvería a la rutina de siempre.
Se lavó los dientes, apagó la luz del cuarto de baño y se dirigió por el pasillo hacia el dormitorio principal que le habían preparado. Caminó despacio dejándose envolver por el ambiente acogedor de aquella vieja casa. ¡Cuántas historias podrían contar aquellas paredes, si pudieran hablar!
Entró en el dormitorio y se dejó caer en la gran cama de matrimonio. Apoyó la cabeza en la almohada y cerró los ojos. Estaba más cansada de lo que creía. Hacía una noche muy hermosa aquel día de junio.
Ella no sabría decir por qué, pero cuando se acurrucó entre las sábanas, tuvo la sensación de que el amor y la felicidad habían reinado en aquella casa en otro tiempo.
Al llegar al límite de la propiedad que daba a aquella carretera llena de curvas, Lucca Cavezzali sintió deseos de hacer el resto del camino a pie. Pagó el importe del viaje al chófer que había contratado para que le llevara hasta allí, salió del coche y se echó a la espalda la bolsa de lona donde llevaba sus objetos personales.
Había luna llena. Era una noche clara y luminosa. Cualquiera que le hubiera visto a las dos de la noche se habría preguntado qué hacía por allí, traspasando los límites de una propiedad privada. El perfume de la brisa de la noche le trajo viejos recuerdos del pasado. El aroma de azahar le hizo recordar su infancia feliz junto a su madre. Después, cuando ella murió, nada volvió a ser ya igual. Había visto a su padre convertirse en un hombre diferente, un hombre que había acabado casándose de nuevo con una viuda que tenía dos hijos. Con sólo catorce años, Lucca no había sabido comprender aquella decisión de su padre y desde entonces había mantenido ciertas diferencias con él.
Aunque tanto sus hermanastros como sus primos se pusieron a trabajar en seguida en el negocio familiar de coches, a él nunca le interesó aquello y decidió alistarse en el ejército el mismo día que cumplió los dieciocho años. Su abuelo Lorenzo había combatido en la Segunda Guerra Mundial. Había hecho del viejo hacendado un héroe y había idealizado todo lo referente al mundo de la guerra.
Esa decisión había causado un nuevo distanciamiento entre su padre y él. Guilio había intentado hacerle ver que quizá él no tuviese tanta suerte como había tenido su abuelo. Sin embargo, él no atendió a ninguna de sus razones y se marchó al ejército.
Poco a poco, se fue dando cuenta, con los años, de lo que la guerra era de verdad y de las consecuencias tan funestas y negativas que toda contienda bélica llevaba consigo.
Había dejado atrás sus fantasías de adolescente y había aprendido también a comprender a su madrastra. Había sido una buena compañera para su padre. Gracias a ella había conseguido la confianza necesaria para levantar aquella industria de automóviles Amalfi.
Si algo negativo le quedaba aún del pasado, era su sentido de culpabilidad por no haber estado junto a su padre aquellos últimos quince años. Sin embargo, el psicólogo del hospital había estado tratándole para quitarle aquella obsesión. Y había tenido que trabajar también muy duro con él para curarle el complejo o síndrome del superviviente, típico del soldado que vuelve de la guerra después de haber visto caer en ella a muchos de sus compañeros.
Pero aún quedaba el conflicto que había surgido con su padre la última vez que se habían visto. Guilio estaba pensando en poner a la venta las propiedades que había dejado su esposa al morir, unas tierras que habían estado abandonadas desde entonces y por las que Lucca se había mostrado muy interesado.
Su padre lo había mirado como si estuviera viendo a un loco y le había dicho que si quería invertir en propiedades sería mucho más productivo hacerlo en inmuebles de la ciudad, no en el campo. Guilio se consideraba un hombre muy avezado en el mundo de los negocios y pensaba que tenía siempre la última palabra en la materia.
Lucca había preferido no enzarzarse con su padre en discusiones inútiles como tantas otras veces y dejar el asunto para mejor ocasión. Pero le había hecho prometer que no vendería esas propiedades hasta que él volviese a casa de permiso en agosto y pudiesen tratar el caso con más calma.
Pero desde aquella última visita, habían pasado muchas cosas en su vida que habían trastocado todos sus planes. Hacía cuatro meses, su avión de combate había sido derribado y él había sufrido importantes lesiones que habían terminado con su carrera militar. Pero se había encargado de que su padre no se enterase de nada, ni del accidente, ni de sus lesiones, ni de que había estado ingresado en el hospital durante todo ese tiempo.
Era una época de su vida que quería olvidar cuanto antes. Al día siguiente, cuando estuviese recuperado del viaje, iría a ver a su padre y se lo contaría todo. Quería estar descansado y tranquilo cuando le dijese que pensaba hacerse agricultor y trabajar la tierra. Lo más probable era que recibiese la misma respuesta negativa de años atrás, pero tenía que intentarlo.
Recordó la conversación que había tenido con su padre el mismo día que cumplió los dieciocho años, y le comunicó por primera vez su deseo de hacerse agricultor. Se había llevado las manos a la cabeza y le había dicho que no era digno de un Cavezzali ponerse a trabajar la tierra de sol a sol como un labrador para sacar una miseria.
Pero a pesar de todo, él persistió en su idea y se alistó en el ejército. No quería llevar la contraria a su padre, pero tampoco quería renunciar al sueño de su vida. Sabía que para llevarlo a cabo tendría que invertir algún dinero al principio, por eso había decidido ponerse a trabajar en algo que le proporcionase los ingresos que necesitaba. Así era como se había hecho piloto de combate.
Ahora que estaba licenciado, tenía previsto trabajar la tierra y vivir de ella. Aquella vieja casa de campo, junto con las dos tierras que le había dejado su madre, podría ser un buen punto de partida.
Había tenido mucho tiempo para pensar en el hospital y esperaba que la opinión de su padre hubiera cambiado en esos años. Pero estaba preparado para todo. Si su padre seguía en sus trece y se negaba a venderle aquellas tierras, compraría otras. Después de su larga inactividad durante los últimos cuatro meses, tenía ganas de ponerse a trabajar con sus propias manos.
Miró el reloj. Tenía que llegar a casa antes de que le entraran aquellos dolores tan terribles en la pierna. Subió la empinada colina, poblada de naranjos y limoneros.
Contempló desolado el estado de la finca. Todo estaba abandonado y las malas hierbas crecían a sus anchas por todas partes. Aquello iba necesitar muchos cuidados.
Si su madre viviera, se echaría a llorar al ver la finca. Y quizá también lloraría si viera a su hijo de treinta y tres años llegar a casa, después de tanto tiempo, en aquel estado tan lamentable. Pero él estaba dispuesto a cambiarlo todo. Se sentía con fuerzas para hacerlo, aunque fuera con la oposición de su padre.
Llegó finalmente a la casa y se dirigió a la única puerta que había. Metió la llave y pasó adentro. Nada más entrar, se dio cuenta de que todo estaba limpio y ordenado. Había estado pagando a una mujer del pueblo para que fuese a limpiar una vez por semana y veía con satisfacción que había cumplido su deber fielmente. Dejó la bolsa en el suelo de la cocina y suspiró aliviado al desprenderse de aquel peso.
Se desplazó algo renqueante por entre la mesa y las sillas, para salir al pasillo, en dirección a la habitación que había al fondo. Conocía muy bien la casa y no necesitaba encender ninguna luz para encontrar su antiguo dormitorio. Vio que todo seguía en su sitio, como si el tiempo se hubiese detenido en aquella casa.
Abrió la ventana del cuarto para escuchar el sonido de los grillos y las cigarras. La luz de la luna entró a raudales iluminando la cama que estaba sin hacer. Se asomó a la ventana para embriagarse del perfume de la brisa nocturna, saturada de aromas del campo. No había un aire como aquél. Él había estado en medio mundo y sabía lo que decía.
Mientras estaba allí disfrutando de la fragancia de los árboles frutales y de las flores, comenzó a sentir el dolor en la pierna. La placa metálica que el cirujano le había puesto en el muslo para sujetar el fémur que se le había fracturado al caer el avión, solía producirle un dolor muy agudo después de haber caminado mucho o haber realizado algún ejercicio. Necesitaría tomar un analgésico para poder dormir.
Diavolo! Tendría que volver a la cocina por él, pero en el estado en que estaba no sabía si podría hacerlo sin ayuda. La caminata desde el coche hasta la casa le había dejado exhausto.
Se acordó entonces de que en el armario donde tenía guardados todos sus recuerdos personales estaba el bastón de su abuelo. El padre de su madre había perdido media pierna en la guerra y le habían puesto una prótesis, pero necesitaba ayudarse del bastón para caminar.
Rebuscó por todos los rincones del armario hasta encontrarlo. Nunca pudo imaginarse que él mismo pudiera llegar a necesitarlo algún día.
Apoyado en la valiosa reliquia de su abuelo, salió de la habitación y se dirigió a la cocina, donde había dejado la bolsa de lona. Había puesto, a propósito, el frasco de las pastillas, con las cosas de afeitar, en la parte de arriba. Se tomó una pastilla, abrió el grifo y echó un buen trago de agua para tragarla.
Cerró el grifo y se pasó un momento por el cuarto de baño, sabiendo que en unos minutos, en cuanto empezase a hacerle efecto el calmante, se quedaría profundamente dormido.
Volvió luego al dormitorio apoyado en el bastón. Cada vez le costaba más dar un paso. La subida por aquella cuesta le había dejado muy fatigado. Sólo le quedaban unos metros…
«¡Vamos, Lucca! ¡Tú puedes hacerlo!», le dijo una voz interior. Pero a pesar de los ánimos que se daba, el bastón parecía no poder soportar su peso. Al dar un paso más, el bastón se deslizó por el suelo de baldosas y él cayó al suelo en medio de un gran estrépito.
Se oyó un golpe sordo resonando a todo lo largo del pasillo, seguido de un gemido de dolor y de una serie de maldiciones en italiano.
Annabelle se despertó sobresaltada y se incorporó en la cama. Alguien, un hombre seguramente, había entrado en la casa, y se había tropezado con algo. No podía ser Guilio. Le habría telefoneado antes si hubiese tenido intención de ir a decirle alguna cosa importante. Tal vez hubiera algún vigilante en la casa y a Guilio se le hubiera olvidado decírselo.
Con el corazón en un puño, se bajó de la cama, se puso la bata y se dirigió a la puerta del dormitorio. Nada más abrirla, vio la luz de la luna saliendo por la puerta de la habitación de al lado y recortando la silueta de un hombre que se arrastraba penosamente por el suelo con las manos y las rodillas.
Se armó de valor al darse cuenta en seguida de que aquel individuo estaba herido y encendió la luz del pasillo. Vio entonces una cabeza oscura echándose hacia atrás con gesto de sorpresa, a la vez que de dolor. Ella agarró instintivamente el bastón que se había quedado, tras la caída, a un par de metros de él y lo levantó con gesto amenazador.
–No sé quién es usted –dijo ella con los dientes apretados–, ni sé si sabe hablar inglés, pero le advierto que no dudaré en usar esto si se atreve a acercarse a mí –añadió, sujetando con fuerza el bastón y avanzando un paso hacia él en actitud desafiante.
–Estoy indefenso, signorina.
El hombre sabía hablar inglés. Un inglés que sonaba muy hermoso en aquella voz tan profunda y bien timbrada, aunque con un marcado acento italiano. Debía tener treinta y tantos años. Se le veía un hombre muy apuesto y seguro de sí, a pesar del estado en que estaba. Desde luego no tenía aspecto de ser ningún vigilante ni servidor de la casa.
–¿Sabe usted, signore, que ha violado una propiedad privada?
–Me acaba de quitar las palabras de la boca, signorina. Pensé que un hombre tenía derecho a llegar a su casa y poder descansar tranquilamente.
–Mire por dónde, resulta que hace muchos años que no vive nadie aquí –dijo ella muy altiva.
–A pesar de eso, la casa sigue siendo mía. ¿Se puede saber qué es lo que hace usted aquí?
–Usted es el intruso –replicó ella muy digna–. Yo soy quien hace aquí las preguntas, si no le importa. Y antes de nada, quiero ver su DNI.
–No lo tengo aquí. Lo he dejado en la cocina con mis cosas.
–Claro, claro –replicó ella en tono de burla–. Usted no dice más que mentiras. Creo que será mejor que llame a la policía para que se encargue de todo.
Lucca abrió los ojos todo lo que pudo y la miró fijamente.
–Nunca pensé que pudiera cruzarme en la vida con una mujer tan cínica como usted.
–¿Cómo se atreve? –exclamó ella con las mejillas encendidas.
–¿Por qué no admite que es una turista que no tiene donde caerse muerta y que se ha colado en esta casa, que creía deshabitada, para pasar la noche gratis?
–¿Y qué si lo hubiera hecho? –replicó ella muy dolida–. Usted ha hecho lo mismo, esperando a que cayese la noche para encontrar un lugar vacío en el que lamerse las heridas.
–Igual que un perro callejero, ¿verdad?
Tras aquella pregunta que no esperaba respuesta, ella escuchó un gemido desolador saliendo de sus labios cada vez más pálidos y sudorosos por el dolor. Pensó que ya se habían cruzado bastantes insultos mutuamente y que era hora de mostrarse más sensata y comprensiva.
–Soy Annabelle Marsh y estoy aquí de invitada por unas semanas. ¿Quién es usted?
Lucca apoyó la cabeza contra la pared.
–Eso a usted no le importa –respondió él de forma grosera.
Cerró los ojos casi sin fuerzas, momento que ella aprovechó para ir corriendo a su habitación por el móvil que había dejado en la mesita de noche. Cuando regresó unos segundos después, vio que tenía los párpados entreabiertos.
–¿Qué se supone que va a hacer? –le preguntó él secamente.
–Voy a llamar a mi jefe, Guilio Cavezzali. Él sabrá lo que hacer con usted.