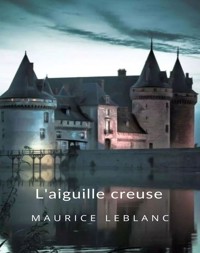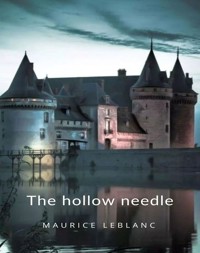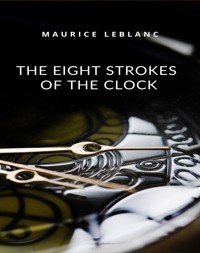3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y fue realizada para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El secreto de Sarek, también conocida como La isla de los treinta ataúdes, es la décima novela de la serie Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Publicada por primera vez en 1919, es la historia de Véronique d'Hergemont. Catorce años antes, su propio padre había secuestrado a su bebé en un acto de venganza por el matrimonio de Véronique, y tanto su padre como su hijo se ahogaron en el mar. Mientras ve una película, descubre la firma de su infancia en el lateral de una cabaña al fondo de una escena y, tras visitar el lugar donde se rodó la película, se ve atrapada en un misterio de profecías, fuerzas siniestras, relaciones perdidas hace mucho tiempo y secretos ancestrales.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
Prólogo
I. La cabaña abandonada
II. A orillas del Atlántico
III. El hijo de Vorski
IV. Los pobres de Sarek
V. "Cuatro mujeres crucificadas"
VI. Todo va bien
VII. François y Stéphane
VIII. Angustia
IX. La cámara de la muerte
X. La fuga
XI. El azote de Dios
XII. La ascensión al Gólgota
XIII. "¡Eloi, Eloi, Lama Sabachthani!"
XIV. El antiguo druida
XV. La sala de los sacrificios subterráneos
XVI. Salón de los Reyes de Bohemia
XVII. "Príncipe Cruel, Obedeciendo al Destino"
XVIII. La Piedra de Dios
El secreto de Sarek
Maurice Leblanc
Prólogo
La guerra ha provocado tantos trastornos que ya no son muchos los que recuerdan el escándalo de Hergemont de hace diecisiete años. Recordemos los detalles en unas pocas líneas.
Un día de julio de 1902, el Sr. Antoine d'Hergemont, autor de una serie de conocidos estudios sobre los monumentos megalíticos de Bretaña, paseaba por el Bois con su hija Véronique, cuando fue asaltado por cuatro hombres, recibiendo un golpe en la cara con un bastón que le hizo caer al suelo.
Tras una breve lucha y a pesar de sus desesperados esfuerzos, Véronique, la bella Véronique, como la llamaban sus amigos, fue arrastrada y metida en un coche que los espectadores de esta breve escena vieron alejarse en dirección a Saint-Cloud.
Era un simple caso de secuestro. La verdad se supo a la mañana siguiente. El conde Alexis Vorski, un joven noble polaco de dudosa reputación pero de cierta prominencia social y, según él mismo contaba, de sangre real, estaba enamorado de Véronique d'Hergemont y Véronique de él. Repelido y más de una vez insultado por el padre, había planeado el incidente totalmente sin el conocimiento ni la complicidad de Véronique.
Antoine d'Hergemont, que, como demostraban ciertas cartas publicadas, era un hombre de carácter violento y malhumorado y que, gracias a su temperamento caprichoso, su egoísmo feroz y su sórdida avaricia, había hecho a su hija sumamente infeliz, juró abiertamente que se vengaría de la manera más despiadada.
Dio su consentimiento a la boda, que se celebró dos meses más tarde, en Niza. Pero al año siguiente se produjeron una serie de acontecimientos sensacionales. Cumpliendo su palabra y alimentando su odio, el Sr. d'Hergemont secuestró a su vez al hijo nacido del matrimonio Vorski y zarpó en un pequeño yate que había comprado poco antes.
El mar estaba agitado. El yate naufragó a la vista de la costa italiana. Los cuatro marineros que formaban la tripulación fueron recogidos por un pesquero. Según su testimonio, el Sr. d'Hergemont y el niño habían desaparecido entre las olas.
Cuando Véronique recibió la prueba de su muerte, ingresó en un convento carmelita.
Estos son los hechos que, catorce años más tarde, iban a conducir a la más espantosa y extraordinaria aventura, una aventura perfectamente auténtica, aunque ciertos detalles, a primera vista, asuman un aspecto más o menos fabuloso.
Pero la guerra ha complicado la existencia hasta tal punto que los acontecimientos que suceden fuera de ella, como los que se relatan en la siguiente narración, toman prestado algo anormal, ilógico y a veces milagroso de la tragedia mayor.
Se necesita toda la deslumbrante luz de la verdad para devolver a esos acontecimientos el carácter de una realidad que, a fin de cuentas, es bastante simple.
I. La cabaña abandonada
En el pintoresco pueblo de Le Faouet, situado en el corazón mismo de Bretaña, llegó una mañana del mes de mayo una dama cuyo extenso manto gris y el espeso velo que cubría su rostro no lograban ocultar su notable belleza y su perfecta gracia de figura.
La dama almorzó apresuradamente en la posada principal. Luego, a eso de las once y media, le rogó al propietario que le guardara la maleta, le pidió algunos datos sobre la vecindad y atravesó el pueblo a campo abierto.
El camino se bifurcaba casi inmediatamente en dos, de los cuales uno llevaba a Quimper y el otro a Quimperlé. Seleccionando esta última, bajó a la hondonada de un valle, subió de nuevo y vio a su derecha, en la esquina de otra carretera, un poste indicador con la inscripción: "Locriff, 3 kilómetros".
"Este es el lugar", se dijo a sí misma.
Sin embargo, tras echar un vistazo a su alrededor, se sorprendió de no encontrar lo que buscaba y se preguntó si no habría entendido mal sus instrucciones.
No había nadie cerca de ella ni a la vista, hasta donde alcanzaba la vista sobre la campiña bretona, con sus prados arbolados y sus colinas ondulantes. No lejos del pueblo, en medio del verdor de la primavera, una pequeña casa de campo levantaba su fachada gris, con los postigos de todas las ventanas cerrados. A las doce en punto, las campanas del ángelus repicaron en el aire y fueron seguidas por una paz y un silencio absolutos.
Véronique se sentó en la hierba corta de un banco, sacó una carta del bolsillo y alisó las numerosas hojas, una a una.
La primera página estaba encabezada:
"AGENCIA DUTREILLIS
"Consultorios.
"Consultas privadas.
"Discreción absoluta garantizada".
Luego vino una dirección:
"Madame Véronique, "Modista, "BESANÇON."
Y la carta corría:
"MADAM
"Difícilmente creerás el placer que me ha producido cumplir los dos encargos que tuviste la bondad de confiarme en tu último favor. Nunca he olvidado las condiciones en que pude, hace catorce años, prestarle mi ayuda práctica en un momento en que su vida se veía entristecida por dolorosos acontecimientos. Fui yo quien logró obtener todos los datos relativos a la muerte de su honorable padre, M. Antoine d'Hergemont, y de su querido hijo François. Este fue mi primer triunfo en una carrera que me depararía muchas otras brillantes victorias.
"Fui yo también, lo recordarás, quien, a petición tuya y viendo lo esencial que era salvarte del odio de tu marido y, si puedo añadir, de su amor, tomé las medidas necesarias para asegurar tu admisión en el convento de las Carmelitas. Por último, fui yo quien, cuando tu retiro en el convento te demostró que la vida religiosa no iba con tu temperamento, te procuró una modesta ocupación como modista en Besançon, lejos de las ciudades donde habían transcurrido los años de tu infancia y los meses de tu matrimonio. Tenías la inclinación y la necesidad de trabajar para vivir y evadirte de tus pensamientos. Estabas destinada a triunfar; y triunfaste.
"Y ahora permítanme llegar al hecho, a los dos hechos en cuestión.
"Para empezar con su primera pregunta: ¿qué ha sido, en medio del torbellino de la guerra, de su marido, Alexis Vorski, polaco de nacimiento, según sus papeles, e hijo de rey, según su propia declaración? Seré breve. Tras ser sospechoso al comienzo de la guerra y encarcelado en un campo de internamiento cerca de Carpentras, Vorski consiguió escapar, fue a Suiza, regresó a Francia y fue detenido de nuevo, acusado de espionaje y condenado por ser alemán. En el momento en que parecía inevitable que fuera condenado a muerte, escapó por segunda vez, desapareció en el bosque de Fontainebleau y al final fue apuñalado por un desconocido.
"Le estoy contando la historia con bastante crudeza, señora, conociendo bien su desprecio por esta persona, que la había engañado abominablemente, y sabiendo también que se ha enterado de la mayoría de estos hechos por los periódicos, aunque no ha podido verificar su absoluta autenticidad.
"Bueno, las pruebas existen. Las he visto. No queda ninguna duda. Alexis Vorski yace enterrado en Fontainebleau.
"Permítame, de paso, señora, comentar lo extraño de esta muerte. Recordará la curiosa profecía sobre Vorski que usted me mencionó. Vorski, cuya indudable inteligencia y excepcional energía se veían malogradas por una mente insincera y supersticiosa, presa fácil de alucinaciones y terrores, había quedado muy impresionado por la predicción que se cernía sobre su vida y que había oído de labios de varias personas especializadas en ciencias ocultas:
"'¡Vorski, hijo de rey, morirás a manos de un amigo y tu mujer será crucificada!'
"Sonrío, Señora, mientras escribo la última palabra. ¡Crucificada! La crucifixión es una tortura que está bastante pasada de moda; y estoy tranquilo con respecto a usted. Pero, ¿qué opina del puñalazo que recibió Vorski siguiendo las misteriosas órdenes del destino?
"Pero basta de reflexiones. Ahora vengo..."
Véronique dejó caer un momento la carta sobre su regazo. Las frases pretenciosas y las galanterías familiares del Sr. Dutreillis hirieron su fastidiosa reserva. Además, estaba obsesionada por la trágica imagen de Alexis Vorski. Un escalofrío de angustia la recorrió ante el horrible recuerdo de aquel hombre. Sin embargo, se controló y siguió leyendo:
"Paso ahora a mi otro encargo, señora, a sus ojos el más importante de los dos, porque todo lo demás pertenece al pasado.
"Expongamos los hechos con precisión. Hace tres semanas, en una de esas raras ocasiones en que usted consintió en romper la loable monotonía de su existencia, un jueves por la noche, cuando llevó a sus asistentes a un cine-teatro, le llamó la atención un detalle realmente incomprensible. La película principal, titulada "Una leyenda bretona", representaba una escena que ocurría, en el transcurso de una peregrinación, ante una pequeña cabaña desierta al borde de la carretera que no tenía nada que ver con la acción. Evidentemente, la cabaña estaba allí por accidente. Pero algo realmente extraordinario llamó su atención. En las tablas alquitranadas de la vieja puerta había tres letras, dibujadas a mano: "V. d'H.", ¡y esas tres letras eran precisamente tu firma antes de casarte, las iniciales con las que solías firmar tus cartas íntimas y que no has utilizado ni una sola vez en los últimos catorce años! ¡Véronique d'Hergemont! No había error posible. Dos mayúsculas separadas por la "d" minúscula y el apóstrofe. Y, lo que es más, la barra de la letra 'H.', llevada hacia atrás bajo las tres letras, servía de floritura, ¡exactamente como solía hacer contigo!
"Fue la estupefacción debida a esta sorprendente coincidencia lo que la decidió, señora, a invocar mi ayuda. Fue suya sin pedirla. Y sabíais, sin decirlo, que sería eficaz.
"Como usted anticipó, Señora, he tenido éxito. Y aquí de nuevo seré breve.
"Lo que debe hacer, señora, es tomar el expreso nocturno de París que la llevará a la mañana siguiente a Quimperlé. Desde allí, conduzca hasta Le Faouet. Si tiene tiempo, antes o después del almuerzo, visite la interesantísima capilla de San Barbe, que se alza en un lugar fantástico y que dio lugar a la película "La leyenda bretona". A continuación, recorra a pie la carretera de Quimper. Al final de la primera subida, un poco antes de llegar a la carretera parroquial que conduce a Locriff, encontrará, en un semicírculo rodeado de árboles, la cabaña desierta con la inscripción. No tiene nada de especial. El interior está vacío. Ni siquiera tiene suelo. Un tablón podrido sirve de banco. El tejado consiste en un armazón carcomido por los gusanos, que admite la lluvia. Una vez más, no cabe duda de que fue un accidente lo que la puso al alcance del cinematógrafo. Terminaré añadiendo que la película de la "Leyenda bretona" fue tomada el pasado mes de septiembre, lo que significa que la inscripción tiene al menos ocho meses.
"Eso es todo, Señora. Mis dos encargos están terminados. Soy demasiado modesto para describirle los esfuerzos y los ingeniosos medios que he empleado para realizarlos en tan poco tiempo, pero por los que sin duda considerará casi ridícula la suma de quinientos francos, que es todo lo que me propongo cobrarle por el trabajo realizado.
"Le ruego que se quede,
"Señora, &c."
Véronique dobló la carta y se quedó sentada unos minutos dándole vueltas a las impresiones que despertaba en ella, impresiones dolorosas, como todas las que revivían los horribles días de su matrimonio. Una en particular había sobrevivido y seguía siendo tan poderosa como en el momento en que trató de escapar de ella refugiándose en la penumbra de un convento. Era la impresión, en realidad la certeza, de que todas sus desgracias, la muerte de su padre y la de su hijo, se debían a la falta que había cometido al amar a Vorski. Cierto, había luchado contra el amor de aquel hombre y no se había decidido a casarse con él hasta que se vio obligada a ello, desesperada y para salvar al señor d'Hergemont de la venganza de Vorski. Sin embargo, había amado a aquel hombre. Sin embargo, al principio, se había puesto pálida bajo su mirada: y esto, que ahora le parecía un imperdonable ejemplo de debilidad, le había dejado un remordimiento que el tiempo no había conseguido debilitar.
"Ya está", dijo, "basta de soñar. No he venido aquí a derramar lágrimas".
El ansia de información que la había traído desde su retiro en Besançon le devolvió el vigor, y se levantó decidida a actuar.
"A poca distancia de la carretera parroquial que conduce a Locriff... un semicírculo rodeado de árboles", decía la carta de Dutreillis. Por lo tanto, ya había pasado por allí. Rápidamente volvió sobre sus pasos y enseguida percibió, a la derecha, el grupo de árboles que había ocultado la cabaña a sus ojos. Se acercó y la vio.
Era una especie de cabaña de pastor o de peón caminero, que se estaba desmoronando y cayendo a pedazos por la acción del tiempo. Véronique se acercó a ella y percibió que la inscripción, desgastada por la lluvia y el sol, era mucho menos clara que en la película. Pero las tres letras eran visibles, así como la floritura; e incluso distinguió, debajo, algo que M. Dutreillis no había observado, el dibujo de una flecha y un número, el número 9.
Su emoción aumentó. Aunque no se había intentado imitar la forma real de su firma, sin duda era su firma de niña. ¿Y quién podría haberla estampado allí, en una cabaña desierta, en esta Bretaña donde nunca antes había estado?
Véronique ya no tenía amigos en el mundo. Gracias a una sucesión de circunstancias, toda su niñez pasada había desaparecido, por así decirlo, con la muerte de aquellos a quienes había conocido y amado. Entonces, ¿cómo era posible que el recuerdo de su firma sobreviviera aparte de ella y de los que habían muerto y se habían ido? Y, sobre todo, ¿por qué estaba la inscripción aquí, en este lugar? ¿Qué significaba?
Véronique dio la vuelta a la cabaña. No había ninguna otra marca visible allí ni en los árboles circundantes. Recordó que el Sr. Dutreillis había abierto la puerta y no había visto nada dentro. Sin embargo, decidió asegurarse de que no se había equivocado.
La puerta estaba cerrada con un simple pestillo de madera, que se movía sobre un tornillo. Lo levantó y, por extraño que parezca, tuvo que hacer un esfuerzo, no tanto físico como moral, un esfuerzo de voluntad, para tirar de la puerta hacia ella. Le pareció que este pequeño acto estaba a punto de introducirla en un mundo de hechos y acontecimientos que inconscientemente temía.
"Bueno", dijo, "¿qué me lo impide?".
Dio un fuerte tirón.
Se le escapó un grito de horror. Había el cadáver de un hombre en la cabina. Y, en el momento, en el segundo exacto en que vio el cadáver, se dio cuenta de una característica peculiar: al muerto le faltaba una mano.
Era un anciano, con una larga barba gris en forma de abanico y una larga cabellera blanca que le caía sobre el cuello. Los labios ennegrecidos y un cierto color de la piel hinchada sugirieron a Véronique que podía haber sido envenenado, pues en su cuerpo no se veía ningún rastro de herida, excepto el brazo, que había sido cortado limpiamente por encima de la muñeca, al parecer unos días antes. Sus ropas eran las de un campesino bretón, limpias pero muy raídas. El cadáver estaba sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en el banco y las piernas recogidas.
Fueron cosas que Véronique notó en una especie de inconsciencia y que más bien reaparecerían en su memoria más tarde, pues, de momento, estaba allí toda temblorosa, con los ojos fijos delante de ella y tartamudeando:
"¡Un cadáver!... ¡Un cadáver!..."
De pronto pensó que tal vez se había equivocado y que el hombre no estaba muerto. Pero, al tocarle la frente, se estremeció al contacto con su piel helada.
Sin embargo, este movimiento la sacó de su letargo. Decidió actuar y, puesto que no había nadie en las inmediaciones, regresar a Le Faouet e informar a las autoridades. Lo primero que hizo fue examinar el cadáver en busca de alguna pista que pudiera indicarle su identidad.
Los bolsillos estaban vacíos. No había marcas en la ropa ni en el lino. Pero, cuando movió un poco el cuerpo para hacer su registro, ocurrió que la cabeza se inclinó hacia delante, arrastrando consigo el tronco, que cayó sobre las piernas, descubriendo así la parte inferior del banco.
Debajo del banco vio un rollo de papel de dibujo muy fino, arrugado, doblado y casi retorcido. Cogió el rollo y lo desplegó. Pero no había terminado de hacerlo cuando sus manos empezaron a temblar y tartamudeó:
"¡Oh, Dios!... ¡Oh, Dios mío!..."
Reunió todas sus energías para intentar imponerse la calma necesaria para mirar con ojos que pudieran ver y un cerebro que pudiera comprender.
Lo más que pudo hacer fue permanecer allí unos segundos. Y durante esos segundos, a través de una niebla cada vez más espesa que parecía cubrir sus ojos, pudo distinguir un dibujo en rojo que representaba a cuatro mujeres crucificadas en cuatro troncos de árbol.
Y, en primer plano, la primera mujer, la figura central, con el cuerpo descarnado bajo sus ropas y los rasgos distorsionados por el dolor más espantoso, pero aún reconocible, ¡la mujer crucificada era ella misma! Sin la menor duda, era ella misma, Véronique d'Hergemont.
Además, por encima de la cabeza, la parte superior del poste llevaba, según la antigua costumbre, un pergamino con una inscripción claramente legible. Y ésta eran las tres iniciales, subrayadas con la floritura, del nombre de soltera de Véronique, "V. d'H.", Véronique d'Hergemont.
Un espasmo la recorrió de pies a cabeza. Se incorporó, giró sobre sus talones y, saliendo tambaleante de la cabaña, cayó desmayada sobre la hierba.
*****************************************************
Véronique era una mujer alta, enérgica, sana, con una mente maravillosamente equilibrada; y hasta entonces ninguna prueba había podido afectar a su fina cordura moral ni a su espléndida armonía física. Hacían falta circunstancias excepcionales e imprevistas como éstas, sumadas a la fatiga de dos noches de viaje en ferrocarril, para producir este trastorno en sus nervios y en su voluntad.
No duró más de dos o tres minutos, al cabo de los cuales su mente recobró la lucidez y el valor. Se levantó, volvió al camarote, cogió la hoja de papel de dibujo y, ciertamente con indecible angustia, pero esta vez con ojos que veían y un cerebro que comprendía, la miró.
Primero examinó los detalles, aquellos que le parecían insignificantes o cuyo significado al menos se le escapaba. A la izquierda había una estrecha columna de quince líneas, no escritas, sino compuestas de letras sin formación definida, cuyos trazos descendentes eran todos de la misma longitud, siendo evidentemente el objeto simplemente rellenar. Sin embargo, en varios lugares se veían algunas palabras. Y Véronique leyó:
"Cuatro mujeres crucificadas".
Más abajo:
"Treinta ataúdes".
Y el fondo de todo corrió:
"La piedra divina que da la vida o la muerte".
El conjunto de esta columna estaba rodeado por un marco formado por dos líneas perfectamente rectas, una trazada en negro y la otra en tinta roja; sobre ella había también, igualmente en rojo, un esbozo de dos hoces unidas con una ramita de muérdago bajo el contorno de un ataúd.
El lado derecho, con mucho el más importante, estaba ocupado por el dibujo, un dibujo en tiza roja, que daba a toda la hoja, con su columna adyacente de explicaciones, el aspecto de una página, o más bien de una copia de una página, de algún gran libro antiguo iluminado, en el que los temas estaban tratados más bien al estilo primitivo, con un desconocimiento total de las reglas del dibujo.
Y representaba a cuatro mujeres crucificadas. Tres de ellas se mostraban en perspectiva decreciente contra el horizonte. Vestían trajes bretones y sus cabezas estaban coronadas por gorros también bretones, pero de una forma especial que indicaba el uso local y consistía principalmente en un gran lazo negro, cuyas dos alas sobresalían como en los lazos de las mujeres alsacianas. Y en medio de la página estaba la cosa espantosa de la que Véronique no podía apartar sus ojos aterrorizados. Era la cruz principal, el tronco de un árbol despojado de sus ramas inferiores, con los dos brazos de la mujer extendidos a derecha e izquierda de ella.
Las manos y los pies no estaban clavados, sino sujetos con cuerdas que llegaban hasta los hombros y la parte superior de las piernas atadas. En lugar del traje bretón, la mujer llevaba una especie de sábana que caía hasta el suelo y alargaba la esbelta silueta de un cuerpo demacrado por el sufrimiento.
La expresión del rostro era desgarradora, una expresión de resignado martirio y melancólica gracia. Y era sin duda el rostro de Véronique, sobre todo tal como se veía cuando tenía veinte años y tal como Véronique recordaba haberlo visto en esas horas sombrías en que una mujer se mira en un espejo a los ojos desesperanzados y a las lágrimas desbordadas.
Y sobre la cabeza, la misma onda de su espesa cabellera, que fluía hasta la cintura en curvas simétricas:
Y encima la inscripción: "V. d'H.".
Véronique se quedó mucho tiempo pensando, cuestionando el pasado y mirando en la oscuridad para relacionar los hechos reales con el recuerdo de su juventud. Pero su mente permanecía sin un atisbo de luz. De las palabras que había leído, del dibujo que había visto, nada tenía para ella el menor significado ni parecía susceptible de la menor explicación.
Examinó la hoja de papel una y otra vez. Luego, lentamente, sin dejar de reflexionar, la rompió en pedacitos y los arrojó al viento. Cuando se llevó el último trozo, tomó una decisión. Empujó hacia atrás el cuerpo del hombre, cerró la puerta y se dirigió rápidamente hacia el pueblo, para asegurarse de que el incidente tuviera la conclusión legal que correspondía por el momento.
Pero, cuando regresó una hora más tarde con el alcalde de Le Faouet, el alguacil rural y todo un grupo de curiosos atraídos por sus declaraciones, la cabaña estaba vacía. El cadáver había desaparecido.
Y todo esto era tan extraño, Véronique sentía tan claramente que, en el desordenado estado de sus ideas, le era imposible responder a las preguntas que le hacían, o disipar las sospechas y dudas que aquellas personas podían y debían albergar sobre la veracidad de sus pruebas, la causa de su presencia e incluso su propia cordura, que inmediatamente dejó de hacer cualquier esfuerzo o lucha. El posadero estaba allí. Le preguntó cuál era el pueblo más cercano al que podría llegar siguiendo la carretera y si, al hacerlo, llegaría a una estación de ferrocarril que le permitiera regresar a París. Retuvo los nombres de Scaër y Rosporden, ordenó a un carruaje que le llevara la maleta y la adelantara por el camino y partió, protegida contra cualquier mal presentimiento por su gran aire de elegancia y por su grave belleza.
Se puso en marcha, por así decirlo, al azar. El camino era largo, kilómetros y kilómetros. Pero era tal su prisa por acabar con aquellos incomprensibles sucesos y recuperar la tranquilidad y olvidar lo sucedido, que caminaba a grandes zancadas, sin darse cuenta de que aquel fatigoso esfuerzo era superfluo, ya que la seguía un carruaje.
Subía y bajaba colinas y apenas pensaba, negándose a buscar la solución a todos los enigmas que se le planteaban. Era el pasado el que volvía a la superficie de su vida; y estaba terriblemente asustada de ese pasado, que se extendía desde su secuestro por Vorski hasta la muerte de su padre y de su hijo. Sólo quería pensar en la vida sencilla y humilde que había logrado llevar en Besançon. Allí no había penas, ni sueños, ni recuerdos; y no dudaba de que, entre los pequeños hábitos cotidianos que la envolvían en la modesta casa de su elección, olvidaría la cabaña desierta, el cuerpo mutilado del hombre y el espantoso dibujo con su misteriosa inscripción.
Pero, poco antes de llegar a la gran ciudad de Scaër, al oír el cascabel de un caballo que trotaba detrás de ella, vio, en el cruce de la carretera que llevaba a Rosporden, un muro roto, uno de los restos de una casa medio derruida.
Y en esta pared rota, sobre una flecha y el número 10, leyó de nuevo la fatídica inscripción: "V. d'H.".
II. A orillas del Atlántico
El estado de ánimo de Véronique sufrió una súbita alteración. Así como había huido resueltamente de la amenaza del peligro que parecía cernirse sobre ella desde el mal pasado, ahora estaba decidida a seguir hasta el final el terrible camino que se abría ante ella.
Este cambio se debió a un pequeño destello que brilló bruscamente en la oscuridad. De pronto se dio cuenta de que la flecha indicaba una dirección y de que el número 10 debía de ser el décimo de una serie de números que marcaban un rumbo de un punto fijo a otro.
¿Era una señal colocada por una persona con el objeto de guiar los pasos de otra? Poco importaba. Lo principal era que allí había una pista capaz de conducir a Véronique al descubrimiento del problema que le interesaba: ¿por qué prodigio reaparecían las iniciales de su nombre de soltera en medio de esta maraña de circunstancias trágicas?
El carruaje enviado desde Le Faouet la alcanzó. Subió y dijo al cochero que fuera muy despacio hasta Rosporden.
Llegó a tiempo para cenar; y sus anticipaciones no la habían engañado. Dos veces vio su firma, cada vez ante una división en el camino, acompañada de los números 11 y 12.
Véronique durmió en Rosporden y reanudó sus investigaciones a la mañana siguiente.
El número 12, que encontró en el muro del patio de una iglesia, la condujo por la carretera de Concarneau, adonde casi había llegado antes de ver más inscripciones. Pensó que se había equivocado, volvió sobre sus pasos y perdió un día entero en búsquedas inútiles.
No fue hasta el día siguiente cuando el número 13, casi borrado, la dirigió hacia Fouesnant. Entonces abandonó esta dirección para seguir, obedeciendo siempre a las señales, unos caminos rurales en los que volvió a perderse.
Por fin, cuatro días después de abandonar Le Faouet, se encontró frente al Atlántico, en la gran playa de Beg-Meil.
Pasó dos noches en el pueblo sin obtener la menor respuesta a las discretas preguntas que formuló a sus habitantes. Por fin, una mañana, después de deambular entre los grupos de rocas semienterradas que se entrecruzan en la playa y sobre los acantilados bajos, cubiertos de árboles y bosquecillos, que la rodean, descubrió, entre dos robles descortezados, un refugio construido con tierra y ramas que en otro tiempo debió de ser utilizado por los funcionarios de aduanas. En la entrada había un pequeño menhir. El menhir llevaba la inscripción seguida del número 17. Sin flecha. Un punto debajo; y eso era todo.
En el refugio había tres botellas rotas y algunas latas de carne vacías.
"Éste era el objetivo", pensó Véronique. "Alguien ha estado comiendo aquí. Comida almacenada de antemano, tal vez".
En ese momento se dio cuenta de que, a poca distancia, al borde de una pequeña bahía que se curvaba como una concha entre las rocas vecinas, se balanceaba una lancha a motor. Y oyó voces procedentes del pueblo, una de hombre y otra de mujer.
Desde el lugar donde se encontraba, lo único que pudo ver al principio fue a un anciano que llevaba en brazos media docena de bolsas con provisiones, carne en conserva y verduras secas. Las puso en el suelo y dijo:
"Bueno, ¿ha tenido un viaje agradable, M'ame Honorine?"
"¡Bien!"
"¿Y dónde has estado?"
"Vaya, París... una semana... haciendo recados para mi amo".
"¿Contento de haber vuelto?"
"Por supuesto que sí".
"Y ya ve, M'ame Honorine, encuentra su barco justo donde estaba. Vengo a echarle un vistazo todos los días. Esta mañana le quité la lona. ¿Funciona tan bien como siempre?"
"De primera".
"Además, es usted una maestra piloto. ¿Quién iba a pensar, M'ame Honorine, que harías un trabajo así?".
"Es la guerra. Todos los jóvenes de nuestra isla se han ido y los viejos están pescando. Además, ya no hay servicio quincenal de barcos de vapor, como antes. Así que yo hago los recados".
"¿Y la gasolina?"
"Tenemos mucho con lo que seguir. Sin miedo a eso".
"Bueno, adiós por el momento, M'ame Honorine. ¿Te ayudo a subir las cosas a bordo?"
"No te molestes; tienes prisa."
"Bueno, adiós por ahora", repitió el anciano. "Hasta la próxima, M'ame Honorine. Tendré los paquetes listos para usted".
Se alejó, pero, cuando se hubo alejado un poco, gritó:
"De todos modos, ¡cuidado con los arrecifes dentados alrededor de esa bendita isla tuya! ¡Te digo que tiene un nombre desagradable! Por algo se llama Isla de los Ataúdes, la isla de los treinta ataúdes. Buena suerte, señora Honorine".
Desapareció detrás de una roca.
Véronique se había estremecido. Los treinta ataúdes. Las mismas palabras que había leído en el margen de aquel horrible dibujo.
Se inclinó hacia delante. La mujer se había acercado unos pasos a la barca y, tras depositar algunas provisiones más que llevaba, se dio la vuelta.
Véronique la vio ahora de frente. Llevaba un traje bretón y su tocado estaba coronado por dos alas negras.
"Oh", balbuceó Véronique, "ese tocado del dibujo... ¡el tocado de las tres mujeres crucificadas!".
La mujer bretona aparentaba unos cuarenta años. Su fuerte rostro, curtido por el sol y el frío, era huesudo y tosco, pero estaba iluminado por un par de ojos grandes, oscuros, inteligentes y amables. Una pesada cadena de oro colgaba de su pecho. El corpiño de terciopelo le quedaba ceñido.
Tarareaba en voz muy baja mientras recogía sus bultos y cargaba la barca, lo que la obligó a arrodillarse sobre una gran piedra contra la que estaba amarrada la embarcación. Cuando hubo terminado, miró al horizonte, que estaba cubierto de nubes negras. Sin embargo, no parecía preocupada por ellas y, soltando al pintor, continuó su canción, pero en voz más alta, lo que permitió a Véronique oír la letra. Era una melodía lenta, una nana para niños, y la cantaba con una sonrisa que dejaba ver unos dientes finos y blancos.
"Y la madre dijo,
Meciendo a su hijo en la cama:
No llores. Si lo haces,
La Virgen María llora contigo.
Bebés que ríen y cantan
Sonrisas a la Santísima Virgen traer.
Dobla las manos así
Y a la dulce María reza'".
No terminó la canción. Véronique estaba de pie ante ella, con el rostro demudado y muy pálida.
Sorprendido, el otro preguntó:
"¿Qué pasa?"
Véronique, con voz temblorosa, respondió:
"¡Esa canción! ¿Quién te la enseñó? ¿De dónde la has sacado?... Es una canción que cantaba mi madre, una canción de su país, Saboya... . Y nunca la he oído desde... desde que ella murió... . Así que quiero... Me gustaría..."
Se detuvo. La bretona la miró en silencio, con aire de estupefacción, como si ella también estuviera a punto de hacer preguntas. Pero Véronique repitió:
"¿Quién te lo enseñó?"
"Alguien de allí", respondió al fin la mujer llamada Honorine.
"¿Por allí?"
"Sí, alguien de mi isla".
dijo Véronique, con una especie de temor:
"¿Isla de los ataúdes?"
"Ese es sólo un nombre con el que la llaman. En realidad es la Isla de Sarek".
Seguían mirándose, con una mirada en la que cierta duda se mezclaba con una gran necesidad de hablar y entenderse. Y al mismo tiempo ambos sintieron que no eran enemigos.
Véronique fue la primera en continuar:
"Discúlpeme, pero, verá, hay cosas que son tan desconcertantes..."
La bretona asintió con la cabeza y Véronique continuó:
"¡Tan desconcertante y tan desconcertante!... Por ejemplo, ¿sabes por qué estoy aquí? Debo decírtelo. Tal vez sólo tú puedas explicarlo... Es así: un accidente -un accidente bastante pequeño, pero en realidad todo empezó con eso- me trajo a Bretaña por primera vez y me mostró, en la puerta de una vieja cabaña desierta al borde de la carretera, las iniciales con las que firmaba cuando era niña, una firma que no utilizo desde hace catorce o quince años. A medida que avanzaba, descubrí la misma inscripción muchas veces repetida, con cada vez un número consecutivo diferente. Así fue como llegué aquí, a la playa de Beg-Meil y a esta parte de la playa, que parecía ser el final de un viaje previsto y arreglado por... no sé quién".
"¿Está aquí tu firma?" preguntó Honorine, ansiosa. "¿Dónde?"
"En esa piedra, sobre nosotros, a la entrada del refugio".
"No puedo ver desde aquí. ¿Qué son las letras?"
"V. d'H."
La bretona reprimió un movimiento. Su rostro huesudo delataba una profunda emoción y, sin apenas abrir los labios, murmuró:
"Véronique... Véronique d'Hergemont."
"Ah", exclamó la mujer más joven, "¡así que sabes mi nombre, sabes mi nombre!".
Honorine cogió las dos manos de Véronique y las estrechó entre las suyas. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa. Y sus ojos se humedecieron con lágrimas mientras repetía:
"¡Mademoiselle Véronique!... ¡Madame Véronique!... ¡Así que eres tú, Véronique!... ¡Oh Cielo, es posible! ¡Bendita sea la Virgen María!"
Véronique se sintió totalmente desconcertada y siguió diciendo:
"Sabes mi nombre... sabes quién soy... ¿Entonces puedes explicarme todo este enigma?"
Tras una larga pausa, Honorine respondió:
"No puedo explicar nada. Yo tampoco lo entiendo. Pero podemos intentar averiguarlo juntos... . Dime, ¿cómo se llamaba ese pueblo bretón?".
"Le Faouet".
"Le Faouet". Lo sé. ¿Y dónde estaba la cabaña desierta?"
"A una milla y cuarto de distancia."
"¿Has mirado dentro?"
"Sí; y eso fue lo más terrible de todo. Dentro de la cabaña estaba..."
"¿Qué había en la cabaña?"
"En primer lugar, el cadáver de un hombre, un anciano, vestido con el traje local, con largos cabellos blancos y barba gris... . ¡Oh, nunca olvidaré a ese muerto!... Debe haber sido asesinado, envenenado, no sé qué... ."
Honorine escuchaba con avidez, pero el asesinato no parecía darle ninguna pista y se limitó a preguntar:
"¿Quién fue? ¿Hicieron una investigación?"
"Cuando volví con la gente de Le Faouet, el cadáver había desaparecido".
"¿Desaparecido? ¿Pero quién lo había quitado?"
"No lo sé."
"¿Así que no sabes nada?"
"Nada. Excepto que, la primera vez, encontré en la cabaña un dibujo... un dibujo que rompí; pero su recuerdo me persigue como una pesadilla que se repite. No puedo quitármelo de la cabeza... . Escucha, era un rollo de papel en el que evidentemente alguien había copiado un cuadro antiguo y representaba... ¡Oh, una cosa espantosa, espantosa, cuatro mujeres crucificadas! Y una de las mujeres era yo misma, con mi nombre... . Y las otras llevaban un tocado como el tuyo".
Honorine le había apretado las manos con increíble violencia:
"¿Qué es lo que dices?", gritó. "¿Qué es lo que dices? ¿Cuatro mujeres crucificadas?"
"Sí; y había algo sobre treinta ataúdes, en consecuencia sobre su isla".
La bretona puso las manos sobre los labios de Véronique para acallarlos:
"¡Silencio! ¡Silencio! ¡Oh, no debes hablar de todo eso! No, no, no debes... . Verás, hay cosas diabólicas... de las que es un sacrilegio hablar... . Debemos guardar silencio sobre eso... . Más tarde, ya veremos... otro año, tal vez... . Más adelante... Más adelante...
Parecía sacudida por el terror, como por un vendaval que azota los árboles y sobrecoge a todos los seres vivos. Y de pronto cayó de rodillas sobre la roca y murmuró una larga oración, doblada en dos, con las manos ante la cara, tan completamente absorta que Véronique no le hizo más preguntas.
Por fin se levantó y, en seguida, dijo:
"Sí, todo esto es aterrador, pero no veo que eso haga que nuestro deber sea diferente o que podamos dudar en absoluto".
Y, dirigiéndose a Véronique, le dijo, gravemente:
"Debes venir conmigo."
"¿Allá, a tu isla?", respondió Véronique, sin ocultar su reticencia.
Honorine le cogió de nuevo las manos y continuó con el mismo tono solemne que a Véronique le parecía lleno de pensamientos secretos y no expresados:
"¿Su nombre es realmente Véronique d'Hergemont?"
"Sí."
"¿Quién era tu padre?"
"Antoine d'Hergemont".
"¿Te casaste con un hombre llamado Vorski, que decía ser polaco?"
"Sí, Alexis Vorski."
"¿Te casaste con él después de que hubiera un escándalo sobre su huida contigo y tras una pelea entre tu padre y tú?".
"Sí."
"¿Tuviste un hijo con él?"
"Sí, un hijo, François."
"¿Un hijo que nunca conociste, por así decirlo, porque fue secuestrado por tu padre?".
"Sí."
"¿Y los perdiste de vista después de un naufragio?"
"Sí, ambos están muertos."
"¿Cómo lo sabes?"
A Véronique no se le ocurrió asombrarse ante esta pregunta, y respondió:
"Tanto mis investigaciones personales como las de la policía se basaron en las mismas pruebas irrefutables, las de los cuatro marineros".
"¿Quién puede decir que no estaban diciendo mentiras?"
"¿Por qué iban a decir mentiras?", preguntó Véronique, sorprendida.
"Sus pruebas pueden haber sido compradas; les pueden haber dicho lo que tenían que decir".
"¿Por quién?"
"Por tu padre".
"¡Pero qué idea!... Además, ¡mi padre estaba muerto!"
"Digo una vez más: ¿cómo lo sabes?"
Esta vez Véronique parecía estupefacta:
"¿Qué insinúas?", susurró.
"Un minuto. ¿Sabes los nombres de esos cuatro marineros?"
"Los conocía, pero no los recuerdo".
"¿No recuerdas que eran nombres bretones?"
"Sí, lo veo. Pero no veo que..."
"Si tú nunca viniste a Bretaña, tu padre lo hacía a menudo, por los libros que solía escribir. Él solía quedarse en Bretaña durante la vida de tu madre. Siendo así, debe haber tenido relaciones con los hombres del país. Supongamos que conocía a los cuatro marineros desde hacía mucho tiempo, que estos hombres le eran fieles o habían sido sobornados por él y que los contrató especialmente para aquella aventura. Supongamos que empezaron por desembarcar a su padre y a su hijo en algún pequeño puerto italiano y que luego, siendo cuatro buenos nadadores, hundieron su yate a la vista de la costa. Sólo supónlo".
"¡Pero los hombres están vivos!", gritó Véronique, cada vez más excitada. "Se les puede interrogar".
"Dos de ellos están muertos; murieron de muerte natural hace unos años. El tercero es un anciano llamado Maguennoc; lo encontrarás en Sarek. En cuanto al cuarto, puede que lo hayas visto hace un momento. Utilizó el dinero que sacó de ese negocio para comprar una tienda de ultramarinos en Beg-Meil".
"¡Ah, podemos hablar con él enseguida!", gritó Véronique, ansiosa. "Vamos a buscarle".
"¿Por qué deberíamos? Yo sé más que él".
"¿Lo sabes? ¿Sabes?"
"Sé todo lo que tú no sabes. Puedo responder a todas tus preguntas. Pregúntame lo que quieras".
Pero Véronique no se atrevía a formularle la gran pregunta, la que empezaba a temblar en la oscuridad de su conciencia. Tenía miedo de una verdad que tal vez no era inconcebible, una verdad de la que parecía vislumbrar débilmente; y tartamudeó, con acentos afligidos:
"No lo entiendo, no lo entiendo... . ¿Por qué mi padre se habría comportado así? ¿Por qué iba a desear que se creyera muerto a sí mismo y a mi pobre hijo?".
"Tu padre había jurado vengarse".
"Sobre Vorski, sí; pero seguramente no sobre mí, su hija... . ¡Y semejante venganza!"
"Amabas a tu marido. Una vez en su poder, en lugar de huir de él, consentiste en casarte con él. Además, el insulto fue público. Y ya sabes cómo era tu padre, con su temperamento violento y vengativo y su naturaleza más bien... más bien desequilibrada, por usar su propia expresión."
"¿Pero desde entonces?"
"¡Desde entonces! ¡Desde entonces! Sentía remordimientos cuando se hizo mayor, con el afecto que sentía por el niño... y trató por todas partes de encontrarte. ¡Los viajes que he hecho, empezando por mi viaje a las Carmelitas de Chartres! Pero te habías marchado hacía tiempo... ¿y para dónde? ¿Dónde se te podía encontrar?"
"Podrías haberte anunciado en los periódicos".
"Intentó hacer publicidad, una vez, con mucha cautela, debido al escándalo. Hubo una respuesta. Alguien concertó una cita y él la mantuvo. ¿Sabes quién fue a su encuentro? Vorski, Vorski, que también te buscaba a ti, que aún te quería... y te odiaba. Tu padre se asustó y no se atrevió a actuar abiertamente".
Véronique no habló. Se sintió muy débil y se sentó en la piedra, con la cabeza inclinada.
Luego murmuró:
"Hablas de mi padre como si aún estuviera vivo."
"Lo es."
"Y como si lo vieras a menudo".
"Diariamente".
"Y por otro lado" -Véronique bajó la voz- "por otro lado no dices ni una palabra de mi hijo. Y eso me sugiere un pensamiento horrible: ¿quizá no vivió? ¿Quizá haya muerto? ¿Por eso no lo mencionas?".
Levantó la cabeza con un esfuerzo. Honorine sonreía.
"¡Oh, por favor, por favor!", suplicó Véronique, "¡dime la verdad! Es terrible esperar más de lo que uno tiene derecho. Dímela".
Honorine rodeó el cuello de Véronique con el brazo:
"¿Por qué, mi pobre y querida señora, le habría contado todo esto si mi apuesto François hubiera muerto?".
"¿Está vivo, está vivo?", gritó Véronique, salvajemente.
"¡Claro que sí y con la mejor salud! Oh, es un chico muy bueno y robusto, no temas, ¡y tan firme sobre sus piernas! Y tengo todo el derecho a estar orgullosa de él, porque fui yo quien lo crió, tu pequeño François".
Sintió que Véronique, que estaba apoyada en su hombro, cedía a emociones que eran demasiado para ella y que ciertamente contenían tanto sufrimiento como alegría; y dijo:
"Llore, mi querida señora, llore; le hará bien. Es mejor llorar que antes, ¿eh? Llora, hasta que hayas olvidado todos tus viejos problemas. Me vuelvo al pueblo. ¿Tienes alguna bolsa en la posada? Allí me conocen. La llevaré conmigo y nos iremos".
Cuando la bretona regresó, media hora más tarde, vio a Véronique de pie haciéndole señas para que se diera prisa y oyó su llamada:
"¡Rápido, rápido! ¡Cielos, cuánto tiempo! No tenemos ni un minuto que perder".
Honorine, sin embargo, no apresuró el paso ni respondió. Su rugoso rostro carecía de sonrisa.
"Bueno, ¿vamos a empezar?", preguntó Véronique, corriendo hacia ella. "¿No hay nada que nos retrase, verdad, ningún obstáculo? ¿Qué te pasa? Pareces muy cambiada".
"No, no."
"Entonces seamos rápidos."
Honorine, con su ayuda, subió la bolsa y las provisiones a bordo. Luego, de repente, de pie frente a Véronique, dijo:
"¿Estás segura, verdad, de que la mujer en la cruz, tal como aparecía en el dibujo, eras tú misma?".
"Absolutamente. Además, tenía mis iniciales encima de la cabeza".
"Es algo extraño", murmuró Honorine, "y basta para asustar a cualquiera".
"¿Por qué iba a ser? Debe haber sido alguien que solía conocerme y que se entretuvo... Es una mera coincidencia, una casualidad que revive el pasado".
"¡Oh, no es el pasado lo que me preocupa! Es el futuro".
"¿El futuro?"
"Recuerda la profecía".
"No lo entiendo."
"Sí, sí, la profecía hecha sobre ti a Vorski".
"Ah, ¿sabes?"
"Lo sé. Y es tan horrible pensar en ese dibujo y en otras cosas mucho más espantosas que no conoces."
Véronique se echó a reír:
"¡Qué! ¿Por eso dudas en llevarme contigo, pues, al fin y al cabo, es lo que nos ocupa?".
"No te rías. La gente no se ríe cuando ve las llamas del infierno ante ellos".
Honorine se cruzó de brazos y cerró los ojos mientras hablaba. Luego continuó:
"Por supuesto... te burlas de mí... piensas que soy una bretona supersticiosa, que cree en fantasmas y linternas. No digo que estés del todo equivocado. Pero... Hay algunas verdades que lo ciegan a uno. Puedes hablarlo con Maguennoc, si te pones de su parte".
"¿Maguennoc?"
"Uno de los cuatro marineros. Es un viejo amigo de tu hijo. Él también ayudó a criarlo. Maguennoc sabe más de él que los hombres más eruditos, más que tu padre. Y sin embargo..."
"¿Qué?"
"Y, sin embargo, Maguennoc intentó tentar al destino y traspasar lo que a los hombres se les permite saber".
"¿Qué hizo?"
"Intentó tocar con la mano -entiendes, con su propia mano: él mismo me lo confesó- el corazón mismo del misterio".
"¿Y bien?", dijo Véronique, impresionada a pesar suyo.
"Bueno, su mano fue quemada por las llamas. Me mostró una llaga espantosa: la vi con mis ojos, algo así como la llaga de un cáncer; y sufrió hasta ese grado..."
"¿Sí?"
"Que le obligó a coger un hacha con la mano izquierda y cortarse él mismo la mano derecha".
Véronique se quedó boquiabierta. Recordó el cadáver de Le Faouet y tartamudeó:
"¿Su mano derecha? ¿Dices que Maguennoc le cortó la mano derecha?"
"Con un hacha, hace diez días, dos días antes de irme... . Yo mismo vendé la herida... . ¿Por qué lo preguntas?"
"Porque", dijo Véronique, con voz ronca, "porque el muerto, el viejo que encontré en la cabaña desierta y que después desapareció, había perdido hacía poco la mano derecha".
Honorine dio un respingo. Seguía mostrando una expresión asustada y delataba la perturbación emocional que contrastaba con su actitud habitualmente tranquila. Y gritó:
"¿Estás seguro? Sí, sí, tienes razón, era él, Maguennoc... . Tenía el pelo largo y blanco, ¿no? Y una barba que se extendía... ¡Oh, qué abominable!"
Se contuvo y miró a su alrededor, asustada por haber hablado tan alto. Hizo de nuevo la señal de la cruz y dijo, despacio, casi en voz baja:
"Y el viejo Maguennoc tenía unos ojos que leían el libro del futuro con la misma facilidad que el libro del pasado. Podía ver claramente donde otro no veía nada en absoluto. 'La primera víctima seré yo, Ma'me Honorine. Y, cuando el sirviente se haya ido, en unos días será el turno del amo'".
"¿Y el maestro era...?", preguntó Véronique, en un susurro.
Honorine se incorporó y apretó los puños con violencia:
"¡Lo defenderé! Lo haré", declaró. "¡Lo salvaré! Tu padre no será la segunda víctima. ¡No, no, llegaré a tiempo! ¡Déjame ir!"
"Vamos juntos", dijo Véronique con firmeza.
"Por favor", dijo Honorine, con voz suplicante, "por favor, no seas insistente. Déjeme salirme con la mía. Te traeré a tu padre y a tu hijo esta misma noche, antes de cenar".
"¿Pero por qué?"
"El peligro es demasiado grande, allí, para tu padre... y especialmente para ti. ¡Recuerda las cuatro cruces! Es allí donde están esperando... . ¡Oh, no debes ir allí!... La isla está bajo una maldición".
"¿Y mi hijo?"
"Lo verás hoy, en unas horas".
Véronique soltó una carcajada:
"¡En unas horas! Mujer, ¡estás loca! Aquí estoy yo, después de haber llorado a mi hijo durante catorce años, enterándome de repente de que está vivo; ¡y me pides que espere antes de tomarlo en mis brazos! ¡Ni una hora! Prefiero mil veces arriesgarme a la muerte que aplazar ese momento".
Honorine la miró y pareció darse cuenta de que la de Véronique era una de esas resoluciones contra las que es inútil luchar, pues no insistió. Se cruzó de brazos por tercera vez y dijo, simplemente:
"Hágase la voluntad de Dios".
Ambos tomaron asiento entre los bultos que ocupaban el estrecho espacio. Honorine encendió la corriente, agarró el timón y dirigió hábilmente la barca a través de las rocas y los bancos de arena que se elevaban a ras del agua.
III. El hijo de Vorski