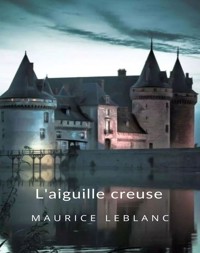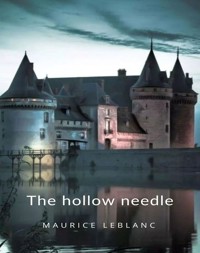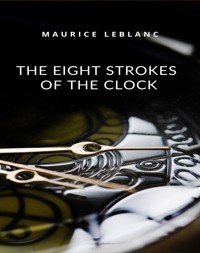3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y fue realizada para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El tapón de cristal es el quinto libro de la serie Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Durante un robo en casa del diputado Daubrecq se comete un crimen y dos cómplices de Arsène Lupin son detenidos por la policía. Uno es culpable del crimen, el otro inocente, pero ambos serán condenados a muerte. Lupin intenta librar a la víctima de un error judicial, pero lucha contra el despiadado chantajista del diputado Daubrecq, que tiene un documento incriminatorio escondido en un tapón de cristal.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
CAPÍTULO 1. LAS DETENCIONES
CAPÍTULO 2 OCHO DE NUEVE SALE UNO
CAPÍTULO 3. LA VIDA FAMILIAR DE ALEXIS DAUBRECQ
CAPÍTULO 4. EL JEFE DE LOS ENEMIGOS
CAPÍTULO 5. LOS VEINTISIETE
CAPÍTULO 6. LA SENTENCIA DE MUERTE
CAPÍTULO 7. EL PERFIL DE NAPOLEÓN
CAPÍTULO 8. LA TORRE DE LOS AMANTES
CAPÍTULO 9. EN LA OSCURIDAD
CAPÍTULO 10. ¿EXTRA SECO?
CAPÍTULO 11 LA CRUZ DE LORENA
CAPÍTULO 12 EL CAFÉ
CAPÍTULO 13 LA ÚLTIMA BATALLA
El tapón de cristal
Maurice Leblanc
CAPÍTULO 1. LAS DETENCIONES
Las dos barcas sujetas al pequeño embarcadero que sobresalía del jardín yacían meciéndose a su sombra. De vez en cuando se veían ventanas iluminadas a través de la espesa niebla de las orillas del lago. El Casino Enghien, situado enfrente, estaba iluminado, a pesar de ser finales de septiembre. Unas pocas estrellas asomaban entre las nubes. Una ligera brisa agitaba la superficie del agua.
Arsène Lupin salió de la casa de verano donde fumaba un puro e, inclinándose hacia el extremo del embarcadero:
"¿Masher?", preguntó. "¿Masher?... ¿Estás ahí?"
Un hombre se levantó de cada una de las barcas, y uno de ellos respondió:
"Sí, gobernador."
"Prepárate. Oigo venir el coche con Gilbert y Vaucheray".
Cruzó el jardín, rodeó una casa en construcción, cuyos andamios se alzaban sobre su cabeza, y abrió cautelosamente la puerta de la Avenue de Ceinture. No se equivocó: una luz brillante se encendió al doblar la esquina y se detuvo un coche grande y abierto, del que salieron dos hombres con abrigos, cuellos subidos y gorras.
Eran Gilbert y Vaucheray: Gilbert, un joven de veinte o veintidós años, de rasgos atractivos y complexión flexible y nervuda; Vaucheray, más viejo, más bajo, con el pelo canoso y el rostro pálido y enfermizo.
"Bueno", preguntó Lupin, "¿lo viste, al diputado?".
"Sí, gobernador", dijo Gilbert, "le vimos tomar el tranvía de las 7.40 para París, como sabíamos que haría".
"¿Entonces somos libres de actuar?"
"Absolutamente. La Villa Marie-Therese es nuestra para hacer lo que queramos con ella".
El chófer había conservado su asiento. Lupin le dio sus órdenes:
"No esperes aquí. Podría llamar la atención. Vuelve a las nueve y media exactamente, a tiempo para cargar el coche a menos que todo el asunto se venga abajo."
"¿Por qué iba a fracasar?", observó Gilbert.
El motor se alejó; y Lupin, tomando el camino del lago con sus dos compañeros, replicó:
"¿Por qué? Porque yo no preparé el plan; y, cuando no hago una cosa por mí mismo, sólo confío a medias".
"¡Tonterías, gobernador! Llevo tres años trabajando con usted... ¡estoy empezando a conocer las cuerdas!"
"Sí, muchacho, estás empezando", dijo Lupin, "y justo por eso me dan miedo las meteduras de pata... Toma, sube conmigo... Y tú, Vaucheray, toma el otro bote... Eso es... Y ahora empujad, chicos... y haced el menor ruido posible."
Growler y Masher, los dos remeros, se dirigieron directamente a la orilla opuesta, un poco a la izquierda del casino.
Se encontraron con una barca en la que flotaba una pareja abrazada y otra en la que varias personas cantaban a pleno pulmón. Y eso fue todo.
Lupin se acercó más a su compañero y dijo en voz baja:
"Dime, Gilbert, ¿se te ocurrió a ti este trabajo o fue idea de Vaucheray?".
"Bajo mi palabra, no podría decírtelo: ambos hemos estado discutiéndolo durante semanas".
"El caso es que no me fío de Vaucheray: es un rufián rastrero cuando se le conoce... No entiendo por qué no me deshago de él..."
"¡Oh, gobernador!"
"Sí, sí, quiero decir lo que digo: es un tipo peligroso, por no hablar de que tiene algunos pecadillos bastante serios sobre su conciencia".
Guardó silencio un momento y continuó:
"¿Así que está seguro de haber visto al diputado Daubrecq?"
"Lo vi con mis propios ojos, gobernador."
"¿Y sabes que tiene una cita en París?"
"Va al teatro".
"Muy bien; pero sus sirvientes se han quedado en la villa Enghien...."
"El cocinero ha sido despedido. En cuanto al ayuda de cámara, Leonard, que es el hombre de confianza de Daubrecq, esperará a su amo en París. No pueden volver de la ciudad antes de la una de la mañana. Pero..."
"¿Pero qué?"
"Debemos contar con un posible capricho de Daubrecq, un cambio de opinión, un regreso inesperado, y así disponer que todo esté terminado y listo en una hora".
"¿Y cuándo conseguiste estos detalles?"
"Esta mañana. Vaucheray y yo enseguida pensamos que era un momento favorable. Elegí el jardín de la casa inacabada que acabamos de dejar como el mejor lugar para empezar, porque la casa no está vigilada por la noche. Mandé llamar a dos compañeros para que remaran las barcas y te llamé por teléfono. Esa es toda la historia".
"¿Tienes las llaves?"
"Las llaves de la puerta principal".
"¿Es esa la villa que veo desde aquí, erguida en su propio terreno?".
"Sí, la Villa Marie-Therese; y como las otras dos, con los jardines que la tocan a ambos lados, están desocupadas desde esta semana, podremos sacar lo que nos plazca a nuestro antojo; y le juro, gobernador, que vale la pena".
"El trabajo es demasiado simple", murmuró Lupin. "¡No tiene ningún encanto!"
Desembarcaron en un pequeño arroyo del que surgían unos escalones de piedra, al amparo de un tejado enmohecido. Lupin pensó que transportar los muebles sería un trabajo fácil. Pero, de repente, dijo:
"Hay gente en la villa. Mira... una luz."
"Es un chorro de gas, gobernador. La luz no se mueve".
El Gruñidor se quedó junto a los botes, con instrucciones de vigilar, mientras el Masher, el otro remero, se dirigió a la puerta de la Avenue de Ceinture, y Lupin y sus dos compañeros se arrastraron en la sombra hasta el pie de la escalinata.
Gilbert subió primero. A tientas en la oscuridad, introdujo primero la llave grande de la puerta y luego la del pestillo. Ambas giraron fácilmente en sus cerraduras, la puerta se abrió y los tres hombres entraron.
Un chorro de gas ardía en el vestíbulo.
"Verá, gobernador...", dijo Gilbert.
"Sí, sí", dijo Lupin, en voz baja, "pero me parece que la luz que vi brillar no procedía de aquí...".
"¿De dónde salió entonces?"
"No sabría decir... ¿Es este el salón?"
"No", contestó Gilbert, que no temía hablar bastante alto, "no. Por precaución, lo guarda todo en el primer piso, en su dormitorio y en las dos habitaciones que hay a ambos lados".
"¿Y dónde está la escalera?"
"A la derecha, detrás de la cortina".
Lupin se acercó a la cortina y estaba apartando lo que colgaba cuando, de repente, a cuatro pasos a la izquierda, se abrió una puerta y apareció una cabeza, la cabeza de un hombre pálido, con ojos aterrorizados.
"¡Socorro! ¡Asesinato!", gritó el hombre.
Y volvió corriendo a la habitación.
"¡Es Leonard, el ayuda de cámara!" gritó Gilbert.
"Si monta un escándalo, lo saco", gruñó Vaucheray.
"No harás nada de eso, ¿me oyes, Vaucheray?", dijo Lupin, perentoriamente. Y salió corriendo en persecución del criado. Primero atravesó un comedor, donde vio una lámpara aún encendida, con platos y una botella a su alrededor, y encontró a Leonard en el otro extremo de una despensa, haciendo vanos esfuerzos por abrir la ventana:
"¡No te muevas, deportista! ¡Ningún niño! ¡Ah, el bruto!"
Se había tirado al suelo al ver que Leonard le apuntaba con el brazo. Se oyeron tres disparos en la penumbra de la despensa; y entonces el ayuda de cámara cayó al suelo, agarrado por las piernas por Lupin, que le arrebató el arma y le agarró por el cuello:
"¡Fuera, sucio bruto!", gruñó. "Casi lo hace por mí... ¡Aquí, Vaucheray, asegura a este caballero!"
Proyectó la luz de su linterna de bolsillo sobre el rostro del criado y soltó una risita:
"Tampoco es un bonito caballero... No debes tener la conciencia muy tranquila, Leonard; además, ¡hacer de lacayo del diputado Daubrecq...! ¿Has terminado, Vaucheray? No quiero quedarme aquí para siempre".
"No hay peligro, gobernador", dijo Gilbert.
"¿Ah, sí?... ¿Así que crees que los disparos no se oyen?..."
"Imposible".
"No importa, debemos lucir elegantes. Vaucheray, toma la lámpara y subamos".
Cogió a Gilbert del brazo y, mientras lo arrastraba hasta el primer piso:
"Imbécil", dijo, "¿así es como haces las averiguaciones? ¿No tenía razón al tener mis dudas?".
"Mire, gobernador, no podía saber que cambiaría de opinión y volvería a cenar".
"Uno tiene que saberlo todo cuando tiene el honor de entrar en casa de la gente. ¡Idiota! Me acordaré de ti y de Vaucheray... ¡un buen par de gorrones!..."
La vista de los muebles del primer piso tranquilizó a Lupin, que empezó a hacer su inventario con el aire satisfecho de un coleccionista que se ha asomado para regalarse unas cuantas obras de arte:
"¡Por Jingo! No hay mucho, ¡pero lo que hay es pucka! A este representante del pueblo no le pasa nada en cuestión de gustos. Cuatro sillas Aubusson... Un buró firmado 'Percier-Fontaine,' por una apuesta... Dos incrustaciones de Gouttieres... Un Fragonard auténtico y un Nattier falso que cualquier millonario americano se tragaría por pedir: en resumen, una fortuna... Y hay cascarrabias que pretenden que sólo quedan cosas falsas. Al diablo con todo, ¿por qué no hacen como yo? Deberían mirar a su alrededor".
Gilbert y Vaucheray, siguiendo las órdenes e instrucciones de Lupin, procedieron en seguida a retirar metódicamente las piezas más voluminosas. El primer bote se llenó en media hora, y se decidió que el Growler y el Masher se adelantasen y comenzasen a cargar el motocarro.
Lupin fue a verlos partir. Al regresar a la casa, al pasar por el vestíbulo, le pareció oír una voz en la despensa. Fue allí y encontró a Leonard tumbado boca abajo, completamente solo, con las manos atadas a la espalda:
"¿Así que eres tú el que gruñe, mi lacayo confidencial? No te alteres: está casi terminado. Sólo que, si haces demasiado ruido, nos obligarás a tomar medidas más severas... ¿Te gustan las peras? Podríamos darte una, ya sabes: ¡una pera asfixiante!..."
Al subir, volvió a oír el mismo ruido y, deteniéndose a escuchar, captó estas palabras, pronunciadas con voz ronca y quejumbrosa, que procedían, sin duda, de la despensa:
"¡Socorro!... ¡Asesinato!... ¡Socorro!... ¡Me van a matar!... ¡Informe al comisario!"
"¡El tipo se ha vuelto loco!", murmuró Lupin. "¡Caramba!... Molestar a la policía a las nueve de la noche: ¡ahí tienes una idea!".
Se puso de nuevo manos a la obra. Tardaron más de lo que esperaba, porque descubrieron en los armarios toda clase de chucherías valiosas que habría estado muy mal desdeñar y, por otra parte, Vaucheray y Gilbert se dedicaban a sus pesquisas con signos de laboriosa concentración que le dejaron perplejo.
Por fin, perdió la paciencia:
"¡Ya está bien!", dijo. "No vamos a estropear todo el trabajo y mantener el motor esperando por el bien de las pocas piezas extrañas que quedan. Me llevo el barco".
Ahora estaban junto al agua y Lupin bajó los escalones. Gilbert lo retuvo:
"Digo, gobernador, que queremos una ronda más de cinco minutos, no más".
"¿Pero para qué, para tirarlo todo?"
"Bueno, es así: nos hablaron de un antiguo relicario, algo impresionante...".
"¿Y bien?"
"No podemos ponerle las manos encima. Y estaba pensando... Hay un armario con un gran candado en la despensa... Ya ves, no podemos muy bien ... " Ya estaba de camino a la villa. Vaucheray también volvió corriendo.
"¡Te doy diez minutos, ni un segundo más!" gritó Lupin. "En diez minutos, me voy."
Pero pasaron los diez minutos y seguía esperando.
Miró su reloj:
"Las nueve y cuarto", se dijo. "Esto es una locura".
Y también recordó que Gilbert y Vaucheray se habían comportado de un modo bastante extraño durante la retirada de las cosas, manteniéndose cerca el uno del otro y, al parecer, vigilándose mutuamente. ¿Qué podía estar pasando?
Lupin regresó mecánicamente a la casa, apremiado por un sentimiento de ansiedad que era incapaz de explicar; y, al mismo tiempo, escuchó un sonido sordo que se elevaba a lo lejos, procedente de la dirección de Enghien, y que parecía acercarse... Gente paseando, sin duda...
Dio un silbido agudo y se dirigió a la puerta principal para echar un vistazo a la avenida. Pero, de repente, cuando estaba abriendo la puerta, sonó un disparo, seguido de un grito de dolor. Volvió corriendo, rodeó la casa, subió de un salto los escalones y se precipitó al comedor:
"Maldita sea, ¿qué estáis haciendo ahí, vosotros dos?"
Gilbert y Vaucheray, abrazados con furia, rodaban por el suelo profiriendo gritos de rabia. Sus ropas chorreaban sangre. Lupin se abalanzó sobre ellos para separarlos. Pero Gilbert ya había derribado a su adversario y le arrancaba de la mano algo que Lupin no tuvo tiempo de ver. Y Vaucheray, que perdía sangre por una herida en el hombro, se desmayó.
"¿Quién le hizo daño? ¿Tú, Gilbert?" preguntó Lupin, furioso.
"No, Leonard."
"¿Leonard? ¡Vaya, estaba atado!"
"Se desabrochó los cierres y echó mano de su revólver".
"¡El sinvergüenza! ¿Dónde está?"
Lupin cogió la lámpara y entró en la despensa.
El criado yacía de espaldas, con los brazos extendidos, un puñal clavado en la garganta y el rostro lívido. Un chorro rojo goteaba de su boca.
"Ah", jadeó Lupin, tras examinarlo, "¡está muerto!".
"¿Tú crees?... ¿Lo crees?" tartamudeó Gilbert, con voz temblorosa.
"Está muerto, te digo."
"Fue Vaucheray... fue Vaucheray quien lo hizo..."
Pálido de ira, Lupin le agarró:
"Era Vaucheray, ¿verdad?... ¡Y tú también, canalla, ya que estabas allí y no lo detuviste! ¡Sangre! ¡Sangre! Sabes que no lo permitiré... Bueno, es una mala mirada para ustedes, mis buenos amigos... ¡Tendréis que pagar los daños! Y tampoco os saldrá barato... Cuidado con la guillotina!" Y, sacudiéndole violentamente, "¿Qué fue? ¿Por qué lo mató?"
"Quería registrarle los bolsillos y quitarle la llave del armario. Cuando se inclinó sobre él, vio que el hombre le soltaba los brazos. Se asustó... y le apuñaló..."
"¿Pero el disparo del revólver?"
"Era Leonard... tenía su revólver en la mano... sólo tuvo fuerzas para apuntar antes de morir..."
"¿Y la llave del armario?"
"Vaucheray tomó it...."
"¿La abrió?"
"¿Y encontró lo que buscaba?"
"Sí."
"Y querías quitarle la cosa. ¿Qué clase de cosa era? ¿El relicario? No, era demasiado pequeño para eso.... ¿Entonces qué era? Contéstame, ¿quieres?..."
Lupin dedujo del silencio de Gilbert y de la expresión decidida de su rostro que no obtendría respuesta. Con un gesto amenazador, "Te haré hablar, mi hombre. Tan seguro como que me llamo Lupin, saldrás con ello. Pero, por el momento, debemos ver cómo escapar. Aquí, ayúdame. Debemos meter a Vaucheray en el bote..."
Habían regresado al comedor y Gilbert se inclinaba sobre el herido, cuando Lupin lo detuvo:
"Escucha".
Intercambiaron una mirada de alarma... Alguien hablaba en la despensa... una voz muy baja, extraña, muy distante... Sin embargo, como pudieron comprobar inmediatamente, no había nadie en la habitación, nadie excepto el hombre muerto, cuya silueta oscura yacía tendida en el suelo.
Y la voz volvió a hablar, por turnos estridente, ahogada, balando, tartamudeando, gritando, temible. Pronunciaba palabras indistintas, sílabas entrecortadas.
Lupin sintió que la parte superior de su cabeza se cubría de sudor. ¿Qué era aquella voz incoherente, misteriosa como una voz de ultratumba?
Se había arrodillado junto al criado. La voz quedó en silencio y luego comenzó de nuevo:
"Danos una luz mejor", le dijo a Gilbert.
Temblaba un poco, sacudido por un pavor nervioso que era incapaz de dominar, pues no había duda posible: cuando Gilbert hubo retirado la pantalla de la lámpara, Lupin se dio cuenta de que la voz salía del propio cadáver, sin un movimiento de la masa sin vida, sin un temblor de la boca sangrante.
"Gobernador, tengo escalofríos", tartamudeó Gilbert.
Otra vez la misma voz, el mismo susurro resoplante.
De repente, Lupin soltó una carcajada, agarró el cadáver y lo apartó:
"¡Exacto!", dijo, divisando un objeto de metal pulido. "¡Exacto! Eso es!... ¡Bueno, bajo mi palabra, me llevó bastante tiempo!"
En el lugar del suelo que había descubierto estaba el auricular de un teléfono, cuyo cable llegaba hasta el aparato fijado en la pared, a la altura habitual.
Lupin se acercó el auricular al oído. El ruido comenzó de nuevo de inmediato, pero era un ruido mezclado, hecho de diferentes llamadas, exclamaciones, gritos confusos, el ruido producido por varias personas que se interrogaban unas a otras al mismo tiempo.
"¿Estás ahí?... No contesta. Es horrible... Deben haberlo matado. ¿Qué pasa?... Mantén el coraje. Hay ayuda en camino... policía... soldados..."
"¡Chócala!", dijo Lupin, dejando caer el auricular.
La verdad se le apareció en una visión aterradora. Al principio, mientras movían las cosas de arriba, Leonard, cuyas ataduras no estaban bien sujetas, se las había ingeniado para ponerse en pie, desenganchar el auricular, probablemente con los dientes, dejarlo caer y pedir ayuda a la central telefónica de Enghien.
Y esas fueron las palabras que Lupin había oído por casualidad, después de que el primer barco partiera:
"¡Socorro!... ¡Asesinato!... ¡Me matarán!"
Y esta fue la respuesta del intercambio. La policía se apresuraba a llegar al lugar. Y Lupin recordó los ruidos que había oído desde el jardín, cuatro o cinco minutos antes, a lo sumo:
"¡La policía! Pónganse en marcha", gritó, corriendo por el comedor.
"¿Y Vaucheray?", preguntó Gilbert.
"¡Lo siento, no se puede evitar!"
Pero Vaucheray, despertando de su letargo, le suplicó al pasar:
"¡Gobernador, no me dejarías así!"
Lupin se detuvo, a pesar del peligro, y estaba levantando al herido, con la ayuda de Gilbert, cuando se oyó un fuerte estruendo en el exterior:
"¡Demasiado tarde!", dijo.
En ese momento, unos golpes sacudieron la puerta del vestíbulo, en la parte trasera de la casa. Corrió hacia la escalinata delantera: varios hombres ya habían doblado la esquina de la casa a toda prisa. Tal vez hubiera podido adelantarse a ellos, con Gilbert, y llegar a la orilla. Pero, ¿qué posibilidades había de embarcar y escapar bajo el fuego enemigo?
Cerró la puerta con llave.
"Estamos rodeados... y acabados", balbuceó Gilbert.
"Cállate", dijo Lupin.
"Pero nos han visto, gobernador. Ahí, están llamando".
"Cállate", repitió Lupin. "Ni una palabra. Ni un movimiento".
Él mismo permanecía imperturbable, con un rostro absolutamente tranquilo y la actitud pensativa de quien dispone de todo el tiempo que necesita para examinar una situación delicada desde todos los puntos de vista. Había llegado a uno de esos minutos que él llamaba los "momentos superiores de la existencia", los únicos que dan valor y precio a la vida. En tales ocasiones, por muy amenazador que fuera el peligro, siempre empezaba contando para sí, lentamente: "Uno... dos... Tres... Cuatro.... Cinco... Seis", hasta que los latidos de su corazón se volvían normales y regulares. Entonces, y no hasta entonces, reflexionó, pero ¡con qué intensidad, con qué perspicacia, con qué profunda intuición de las posibilidades! Todos los factores del problema estaban presentes en su mente. Lo previó todo. Lo admitió todo. Y tomó su resolución con toda lógica y con toda certeza.
Al cabo de treinta o cuarenta segundos, mientras los hombres del exterior golpeaban las puertas y forzaban las cerraduras, dijo a su compañero:
"Sígueme".
De regreso al comedor, abrió suavemente la hoja y corrió las persianas venecianas de una ventana lateral. La gente iba y venía, por lo que no era posible huir.
Entonces empezó a gritar con todas sus fuerzas, con voz entrecortada:
"¡Por aquí!... ¡Ayuda!... ¡Los tengo!... ¡Por aquí!"
Apuntó su revólver y disparó dos tiros a las copas de los árboles. Luego volvió hacia Vaucheray, se inclinó sobre él y se untó la cara y las manos con la sangre del herido. Por último, volviéndose hacia Gilbert, lo cogió violentamente por los hombros y lo tiró al suelo.
"¿Qué quiere, gobernador? Hay que hacer algo bonito".
"Déjeme hacer lo que me plazca", dijo Lupin, poniendo un acento imperativo en cada sílaba. "Responderé por todo... Responderé por ustedes dos... Dejadme hacer lo que quiera con vosotros... Os sacaré a los dos de la cárcel... Pero sólo puedo hacerlo si soy libre".
A través de la ventana abierta se oían gritos de emoción.
"¡Por aquí!", gritó. "¡Los tengo! ¡Ayuda!"
Y, en voz baja, en un susurro:
"Piensa un momento... ¿Tienes algo que decirme?... ¿Algo que pueda sernos útil?"
Gilbert estaba demasiado desconcertado para comprender el plan de Lupin y forcejeó furiosamente. Vaucheray mostró más inteligencia; además, había perdido toda esperanza de escapar, a causa de su herida; y gruñó:
"¡Deja que el gobernador se salga con la suya, imbécil!... Mientras se salga con la suya, ¿no es eso lo mejor?"
De repente, Lupin se acordó del artículo que Gilbert se había metido en el bolsillo, después de habérselo arrebatado a Vaucheray. Ahora intentó cogerlo a su vez.
"¡No, eso no! No si yo lo sé!" gruñó Gilbert, logrando liberarse.
Lupin le golpeó una vez más. Pero dos hombres aparecieron de pronto en la ventana; Gilbert cedió y, entregándole el objeto a Lupin, que se lo embolsó sin mirarlo, susurró:
"Aquí tiene, gobernador... Se lo explicaré. Puede estar seguro de que..."
No tuvo tiempo de terminar... Dos policías y otros que iban tras ellos y soldados que entraban por todas las puertas y ventanas acudieron en ayuda de Lupin.
Gilbert fue inmediatamente agarrado y firmemente atado. Lupin se retiró:
"Me alegro de que hayas venido", dijo. "El mendigo me ha dado muchos problemas. Herí al otro; pero éste..."
le preguntó el comisario de policía, apresuradamente:
"¿Has visto al criado? ¿Lo han matado?"
"No lo sé", respondió.
"¿No lo sabes?..."
"¡Vaya, vine con usted desde Enghien, al enterarme del asesinato! Sólo que, mientras tú ibas por la izquierda de la casa, yo fui por la derecha. Había una ventana abierta. Subí justo cuando estos dos rufianes estaban a punto de saltar. Le disparé a éste", señalando a Vaucheray, "y le agarré por la mano".
¿Cómo se pudo sospechar de él? Estaba cubierto de sangre. Había entregado a los asesinos del ayuda de cámara. Media veintena de personas habían presenciado el final del heroico combate que había librado. Además, el alboroto era demasiado grande para que nadie se tomara la molestia de discutir o perder el tiempo en albergar dudas. En el momento álgido de la primera confusión, la gente del barrio invadió la villa. Todos perdieron la cabeza. Corrieron a todas partes, arriba, abajo, hasta el mismo sótano. Se hacían preguntas unos a otros, gritaban y vociferaban; y a nadie se le ocurrió comprobar las declaraciones de Lupin, que sonaban tan verosímiles.
Sin embargo, el descubrimiento del cadáver en la despensa devolvió al comisario el sentido de su responsabilidad. Dio órdenes, desalojó la casa y colocó policías en la puerta para impedir que nadie entrara o saliera. Luego, sin más demora, examinó el lugar y comenzó su investigación. Vaucheray dio su nombre; Gilbert se negó a dar el suyo, alegando que sólo hablaría en presencia de un abogado. Pero, al ser acusado del asesinato, delató a Vaucheray, que se defendió denunciando al otro; y los dos vociferaron al mismo tiempo, con el evidente deseo de acaparar la atención del comisario. Cuando el comisario se volvió hacia Lupin, para pedirle testimonio, se dio cuenta de que el desconocido ya no estaba allí.
Sin la menor sospecha, dijo a uno de los policías:
"Ve y dile a ese caballero que me gustaría hacerle unas preguntas".
Buscaron al caballero. Alguien le había visto de pie en la escalinata, encendiendo un cigarrillo. La siguiente noticia fue que había dado cigarrillos a un grupo de soldados y se había dirigido hacia el lago, diciendo que le llamaran si le buscaban.
Le llamaron. Nadie respondió.
Pero un soldado se acercó corriendo. El caballero acababa de subir a una barca y se alejaba remando a todo trapo. El comisario miró a Gilbert y se dio cuenta de que le habían engañado:
"¡Deténganlo!", gritó. "¡Disparadle! ¡Es un cómplice!..."
Él mismo salió corriendo, seguido por dos policías, mientras los demás permanecían con los prisioneros. Al llegar a la orilla, vio al caballero, a cien metros de distancia, quitándose el sombrero ante él en el crepúsculo.
Uno de los policías disparó su revólver, sin pensarlo.
El viento llevaba el sonido de las palabras a través del agua. El caballero cantaba mientras remaba:
"Ve, pequeño ladrido,
Flotar en la oscuridad..."
Pero el comisario vio un esquife amarrado al embarcadero de la propiedad contigua. Trepó por el seto que separaba los dos jardines y, tras ordenar a los soldados que vigilaran las orillas del lago y apresaran al fugitivo si intentaba desembarcar, el comisario y dos de sus hombres partieron en persecución de Lupin.
No fue difícil, porque pudieron seguir sus movimientos a la luz intermitente de la luna y ver que intentaba cruzar los lagos orientándose hacia la derecha, es decir, hacia el pueblo de Saint-Gratien. Además, el comisario no tardó en darse cuenta de que, con la ayuda de sus hombres y gracias quizás a la ligereza comparativa de su embarcación, se acercaba rápidamente al otro. En diez minutos había reducido a la mitad la distancia que les separaba.
"¡Eso es!", gritó. "Ni siquiera necesitaremos a los soldados para evitar que desembarque. Tengo muchas ganas de conocerlo. Es una mano fría y no se equivoca".
Lo curioso era que la distancia disminuía ahora a un ritmo anormal, como si el fugitivo hubiera perdido el ánimo al darse cuenta de la inutilidad de la lucha. Los policías redoblaron sus esfuerzos. La lancha atravesó el agua con la rapidez de una golondrina. Otros cien metros como máximo y alcanzarían al hombre.
"¡Alto!", gritó el comisario.
El enemigo, cuya forma apiñada podían distinguir en la barca, ya no se movía. Los remos iban a la deriva con la corriente. Y esta ausencia de todo movimiento tenía algo de alarmante. Un rufián de aquella calaña podría fácilmente acechar a sus agresores, vender cara su vida e incluso matarlos a tiros antes de que tuvieran ocasión de atacarle.
"¡Rendíos!" gritó el comisario.
El cielo, en aquel momento, estaba oscuro. Los tres hombres se tumbaron en el fondo de su esquife, pues creyeron percibir un gesto amenazador.
El barco, llevado por su propio ímpetu, se acercaba al otro.
El comisario gruñó:
"No dejaremos que nos disparen. Vamos a dispararle. ¿Están listos?" Y rugió, una vez más, "¡Rendíos... si no...!"
Sin respuesta.
El enemigo no se movió.
"¡Rendíos!... ¡Manos arriba!... ¿Te niegas?... Tanto peor para ti... Estoy contando... Uno... Dos..."
Los policías no esperaron la orden. Dispararon y, al instante, inclinándose sobre sus remos, dieron al bote un impulso tan poderoso que alcanzó la meta en pocas brazadas.
El comisario observaba, revólver en mano, listo para el menor movimiento. Levantó el brazo:
"¡Si te revuelves, te vuelo los sesos!"
Pero el enemigo no se movió ni un momento; y, cuando la barca se golpeó y los dos hombres, soltando los remos, se prepararon para el formidable asalto, el comisario comprendió la razón de esta actitud pasiva: no había nadie en la barca. El enemigo había escapado nadando, dejando en manos del vencedor un cierto número de los artículos robados, que, amontonados y coronados por una chaqueta y un bombín, podían tomarse, en la penumbra, vagamente por la figura de un hombre.
Encendieron cerillas y examinaron las ropas fundidas del enemigo. En el sombrero no había iniciales. La chaqueta no contenía ni papeles ni cartera. Sin embargo, hicieron un descubrimiento que estaba destinado a dar al caso no poca celebridad y que tuvo una terrible influencia en el destino de Gilbert y Vaucheray: en uno de los bolsillos había una tarjeta de visita que el fugitivo se había dejado... la tarjeta de Arsène Lupin.
Casi en el mismo momento, mientras la policía, remolcando tras de sí el esquife capturado, proseguía su búsqueda vacía y mientras los soldados permanecían apostados en la orilla, forzando la vista para tratar de seguir la suerte del combate naval, el susodicho Arsène Lupin desembarcaba tranquilamente en el mismo lugar que había abandonado dos horas antes.
Allí fue recibido por sus otros dos cómplices, el Gruñón y el Machacador, les espetó algunas frases a modo de explicación, subió al coche, entre los sillones del diputado Daubrecq y otros objetos de valor, se envolvió en sus pieles y se dirigió, por carreteras desiertas, a su depósito de Neuilly, donde dejó al chófer. Un taxi le trajo de vuelta a París y le dejó junto a la iglesia de Saint-Philippe-du-Roule, no lejos de la cual, en la calle Matignon, tenía un piso, en el entresuelo, que nadie de su pandilla, excepto Gilbert, conocía, un piso con entrada privada. Se alegró de quitarse la ropa y frotarse, pues, a pesar de su fuerte constitución, se sentía helado hasta los huesos. Al acostarse, vació el contenido de sus bolsillos, como de costumbre, sobre la repisa de la chimenea. No fue hasta entonces cuando reparó en el objeto que Gilbert le había puesto en la mano en el último momento, cerca de la cartera y las llaves.
Y se sorprendió mucho. Era un tapón de decantador, un pequeño tapón de cristal, como los que se usan para las botellas en un puesto de licores. Y este tapón de cristal no tenía nada de particular. Lo más que Lupin observó fue que el pomo, con sus múltiples facetas, estaba dorado hasta la hendidura. Pero, a decir verdad, este detalle no le pareció de naturaleza que llamara especialmente su atención.
"¡Y era a este trozo de cristal al que Gilbert y Vaucheray concedían tan obstinada importancia!", se dijo. "¡Fue por esto por lo que mataron al ayuda de cámara, lucharon entre sí, perdieron el tiempo, se arriesgaron a la cárcel... al juicio... al cadalso!...".
Demasiado cansado para entretenerse más en este asunto, por excitante que le pareciera, volvió a colocar el tapón en la chimenea y se metió en la cama.
Tuvo pesadillas. Gilbert y Vaucheray estaban arrodillados en las banderas de sus celdas, tendiéndole salvajemente las manos y gritando de miedo:
"¡Socorro!... ¡Socorro!", gritaban.
Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, era incapaz de moverse. Él mismo estaba sujeto por lazos invisibles. Y, temblando, obsesionado por una visión monstruosa, observó los lúgubres preparativos, el corte del pelo y de los cuellos de las camisas de los condenados, la escuálida tragedia.
"¡Caramba!", dijo cuando despertó tras una serie de pesadillas. "¡Hay muchos malos augurios! Afortunadamente, no pecamos de supersticiosos. De lo contrario..." Y añadió: "Para el caso, tenemos un talismán que, a juzgar por el comportamiento de Gilbert y Vaucheray, debería bastar, con la ayuda de Lupin, para frustrar la mala suerte y asegurar el triunfo de la buena causa. Echemos un vistazo a ese tapón de cristal".
Saltó de la cama para cogerlo y examinarlo más de cerca. Se le escapó una exclamación. El tapón de cristal había desaparecido...
CAPÍTULO 2 OCHO DE NUEVE SALE UNO
A pesar de mis amistosas relaciones con Lupin y de las muchas pruebas halagadoras de su confianza que me ha dado, hay una cosa que nunca he sido capaz de comprender del todo, y es la organización de su banda.
La existencia de la banda es un hecho indudable. Ciertas aventuras sólo pueden explicarse por innumerables actos de devoción, invencibles esfuerzos de energía y poderosos casos de complicidad, que representan otras tantas fuerzas que obedecen todas a una voluntad poderosa. Pero, ¿cómo se ejerce esta voluntad? ¿A través de qué intermediarios, a través de qué subordinados? Eso es lo que no sé. Lupin guarda su secreto; y los secretos que Lupin decide guardar son, por así decirlo, impenetrables.
La única suposición que me permito hacer es que esta banda, en mi opinión muy limitada en número y por ello aún más formidable, se completa y amplía indefinidamente mediante la adición de unidades independientes, asociados provisionales, recogidos en todas las clases de la sociedad y en todos los países del mundo, que son los agentes ejecutivos de una autoridad que, en muchos casos, ni siquiera conocen. Los compañeros, los iniciados, los fieles seguidores -hombres que desempeñan los papeles principales bajo el mando directo de Lupin- se mueven de un lado a otro entre estos agentes secundarios y el maestro.
Gilbert y Vaucheray pertenecían evidentemente a la banda principal. Y por eso la ley se mostró tan implacable con ellos. Por primera vez, tenía en sus garras a cómplices de Lupin -cómplices declarados, indiscutibles- y esos cómplices habían cometido un asesinato. Si el asesinato era premeditado, si la acusación de homicidio deliberado podía apoyarse en pruebas sustanciales, significaba el cadalso. Ahora había, al menos, una prueba evidente, la llamada de auxilio que Leonard había enviado por teléfono unos minutos antes de su muerte:
"¡Socorro!... ¡Asesinato!... ¡Me matarán!..."
El desesperado llamamiento había sido escuchado por dos hombres, el operario de guardia y uno de sus compañeros, que lo confirmaron bajo juramento. Y fue a raíz de este llamamiento que el comisario de policía, que había sido informado inmediatamente, se había dirigido a la Villa Marie-Therese, escoltado por sus hombres y varios soldados fuera de servicio.
Lupin tuvo una noción muy clara del peligro desde el primer momento. La feroz lucha que había emprendido contra la sociedad entraba en una nueva y terrible fase. Su suerte estaba cambiando. Ya no se trataba de atacar a otros, sino de defenderse y salvar las cabezas de sus dos compañeros.
Un pequeño memorándum, que he copiado de uno de los cuadernos en los que a menudo anota un resumen de las situaciones que le dejan perplejo, nos mostrará el funcionamiento de su cerebro:
"Un hecho definitivo, para empezar, es que Gilbert y Vaucheray me engañaron. La expedición de Enghien, emprendida aparentemente con el objeto de robar la Villa Marie-Therese, tenía un propósito secreto. Este propósito obsesionó sus mentes durante todas las operaciones; y lo que buscaban, bajo los muebles y en los armarios, era una cosa y sólo una cosa: el tapón de cristal. Por lo tanto, si quiero ver claro hacia adelante, antes que nada debo saber lo que esto significa. Es seguro que, por alguna razón oculta, ese misterioso trozo de cristal posee un valor incalculable a sus ojos. Y no sólo a los suyos, pues, anoche, alguien tuvo la osadía y la astucia de entrar en mi piso y robarme el objeto en cuestión."
Este robo del que era víctima desconcertó a Lupin con curiosidad.
Dos problemas, ambos igualmente difíciles de resolver, se presentaron ante su mente. En primer lugar, ¿quién era el misterioso visitante? Gilbert, que gozaba de toda su confianza y actuaba como su secretario privado, era el único que conocía el retiro de la calle Matignon. Ahora Gilbert estaba en prisión. ¿Debía suponer Lupin que Gilbert le había traicionado y había puesto a la policía tras sus huellas? En ese caso, ¿por qué se contentaban con llevarse el tapón de cristal, en lugar de arrestarlo a él, Lupin?
Pero había algo mucho más extraño aún. Admitiendo que hubieran podido forzar las puertas de su piso -y se vio obligado a admitirlo, aunque no había ninguna marca que lo demostrara-, ¿cómo habían conseguido entrar en el dormitorio? Giró la llave y echó el cerrojo como hacía todas las noches, según una costumbre que nunca abandonó. Y, sin embargo -el hecho era innegable-, el tapón de cristal había desaparecido sin que la cerradura o el cerrojo hubieran sido tocados. Y, aunque Lupin se jactaba de tener un oído agudo, incluso cuando dormía, ¡ni un ruido lo había despertado!
No se tomó grandes molestias para indagar en el misterio. Conocía demasiado bien aquellos problemas como para esperar que éste pudiera resolverse de otro modo que no fuera el curso de los acontecimientos. Pero, sintiéndose muy desanimado y sumamente inquieto, cerró con llave su entresuelo de la calle Matignon y juró que no volvería a poner los pies en él.
Y se aplicó de inmediato a la cuestión de la correspondencia con Vaucheray o Gilbert.
Aquí le esperaba una nueva decepción. Tanto en la prisión de Sante como en el Palacio de Justicia se comprendió tan claramente que debía impedirse absolutamente toda comunicación entre Lupin y los prisioneros, que el prefecto de policía ordenó una multitud de minuciosas precauciones que fueron minuciosamente observadas por los subordinados más bajos. Policías probos, siempre los mismos hombres, vigilaban a Gilbert y Vaucheray, día y noche, y nunca los perdían de vista.
Lupin, en ese momento, aún no había ascendido al máximo honor de su carrera, el puesto de jefe del servicio de detectives,1 y, en consecuencia, no pudo tomar medidas en el Palacio de Justicia para asegurar la ejecución de sus planes. Tras quince días de esfuerzos infructuosos, se vio obligado a retirarse.
Lo hizo con el corazón desbocado y una creciente sensación de ansiedad.
"Lo difícil de un negocio", suele decir, "no es el final, sino el principio".
¿Por dónde debía empezar en las circunstancias actuales? ¿Qué camino debía seguir?
Pensó en el diputado Daubrecq, propietario original del tapón de cristal, que probablemente conocía su importancia. Por otra parte, ¿cómo conocía Gilbert las actividades y el modo de vida del diputado Daubrecq? ¿Qué medios había empleado para mantenerlo bajo observación? ¿Quién le había hablado del lugar donde Daubrecq había pasado la tarde de aquel día? Todas estas eran preguntas interesantes de resolver.
Daubrecq se había trasladado a su cuartel de invierno en París inmediatamente después del robo en la Villa Marie-Therese y ahora vivía en su propia casa, en el lado izquierdo de la pequeña plaza Lamartine que se abre al final de la avenida Victor-Hugo.
Primero se disfrazó de viejo caballero con pocos recursos, paseando bastón en mano, Lupin pasó el tiempo en el barrio, en los bancos de la plaza y la avenida. El primer día hizo un descubrimiento. Dos hombres, vestidos de obreros, pero con un comportamiento que no dejaba lugar a dudas sobre sus objetivos, vigilaban la casa del diputado. Cuando Daubrecq salió, salieron en su persecución; y estaban inmediatamente detrás de él cuando volvió a casa. Por la noche, en cuanto se apagaron las luces, se marcharon.
Lupin los siguió a su vez. Eran detectives.
"¡Hola, hola!", se dijo a sí mismo. "Esto no es lo que esperaba. ¿Así que el pájaro Daubrecq está bajo sospecha?"
Pero, al cuarto día, al anochecer, a los dos hombres se les unieron otros seis, que conversaron con ellos en la parte más oscura de la plaza Lamartine. Y, entre los recién llegados, Lupin se asombró enormemente al reconocer, por su figura y porte, al famoso Prasville, antiguo abogado, deportista y explorador, ahora favorito en el Elíseo, quien, por alguna misteriosa razón, había sido colocado en la jefatura de policía como secretario general, con la reversión de la prefectura.
Y, de repente, Lupin recordó: hacía dos años, Prasville y el diputado Daubrecq habían tenido un encuentro personal en la plaza del Palais-Bourbon. El incidente causó un gran revuelo en su momento. Nadie sabía la causa. Prasville había enviado a sus segundos a Daubrecq ese mismo día; pero Daubrecq se negó a luchar.
Poco después, Prasville fue nombrado Secretario General.
"Muy raro, muy raro", dijo Lupin, que seguía sumido en sus pensamientos, sin dejar de observar los movimientos de Prasville.
A las siete, el grupo de hombres de Prasville se alejó unos metros, en dirección a la avenida Henri-Martin. La puerta de un pequeño jardín situado a la derecha de la casa se abrió y apareció Daubrecq. Los dos detectives le siguieron de cerca y, cuando tomó el tren de la Rue-Taitbout, saltaron tras él.
Prasville cruzó la plaza y llamó al timbre. La puerta del jardín estaba entre la casa y la portería. La portera se acercó y abrió. Hubo una breve conversación, tras la cual Prasville y sus acompañantes fueron admitidos.
"Una visita domiciliaria", dijo Lupin. "Secreta e ilegal. Según las estrictas normas de cortesía, debería ser invitado. Mi presencia es indispensable".
Sin la menor vacilación subió a la casa, cuya puerta no había sido cerrada, y, pasando por delante de la portera, que echaba los ojos fuera, preguntó, en el tono apresurado de una persona que llega tarde a una cita: