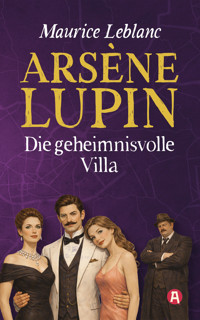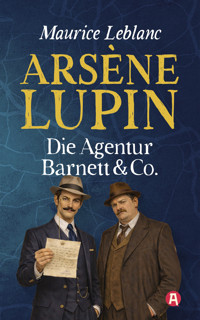3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y fue realizada para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
El triángulo de oro (también conocido como El regreso de Arsène Lupin) es un libro de Maurice Leblanc, publicado por primera vez en 1917. Es el noveno libro de la serie de Arsène Lupin. El veterano de guerra capitán Patrice Belval frustra un intento de secuestro de una enfermera cariñosamente conocida como Pequeña Madre Coralie. Este acto atroz se entrelaza con un plan para saquear las reservas de oro de Francia en medio del caos de la Primera Guerra Mundial, y también desvela una misteriosa conexión entre ambos individuos. Para desentrañar estas complejidades y enfrentarse a un adversario implacable, los antiguos camaradas del capitán le aconsejan que busque la ayuda de Arsène Lupin, a pesar de la creencia generalizada en la desaparición de Lupin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
I. Coralie
II. Mano derecha y pierna izquierda
III. La llave oxidada
IV. Antes de las llamas
V. Marido y mujer
VI. Siete y diecinueve minutos
VII. Las doce y veintitrés minutos
VIII. La obra de Essarès Bey
IX. Patrice y Coralie
X. El cordón rojo
XI. Al borde del abismo
XII. En el abismo
XIII. Los clavos en el ataúd
XIV. Un extraño personaje
XV. La Belle Hélène
XVI. Cuarto acto
XVII. Siméon da la batalla
XVIII. La última víctima de Siméon
XIX. ¡Fiat Lux!
El Triángulo de Oro
Maurice Leblanc
I. Coralie
Eran cerca de las seis y media y las sombras del atardecer se hacían más densas cuando dos soldados llegaron al pequeño espacio arbolado frente al museo Galliéra, donde confluyen las calles Chaillot y Pierre-Charron. Uno de ellos, , vestía una casaca azul celeste de infantería; el otro, senegalés, esas ropas de lana sin teñir, con pantalones anchos y chaqueta con cinturón, con las que los zuavos y las tropas nativas africanas se han vestido desde la guerra. Uno de ellos había perdido la pierna derecha, el otro el brazo izquierdo.
Caminaron alrededor del espacio abierto, en cuyo centro se alza un bello grupo de figuras de Sileno, y se detuvieron. El soldado de infantería tiró su cigarrillo. El senegalés lo recogió, le dio unas caladas rápidas, lo apagó apretándolo entre el índice y el pulgar y se lo metió en el bolsillo. Todo ello sin mediar palabra.
Casi al mismo tiempo, otros dos soldados salieron de la calle Galliéra. Habría sido imposible decir a qué rama pertenecían, ya que su atuendo militar estaba compuesto por las prendas civiles más incongruentes. Sin embargo, uno de ellos llevaba una chechia de zuavo y el otro un képi de artillero. El primero caminaba con muletas, el otro con dos bastones. Los dos se mantenían cerca del quiosco de periódicos que hay al borde de la acera.
Otros tres llegaron solos por las calles Pierre-Charron, Brignoles y Chaillot: un fusilero manco, un zapador cojo y un marine con la cadera como torcida. Cada uno de ellos se dirigió directamente a un árbol y se apoyó en él.
Ni una palabra se pronunció entre ellos. Ninguno de los siete soldados tullidos parecía conocer a sus compañeros ni preocuparse o siquiera percibir su presencia. Permanecieron detrás de sus árboles o detrás del quiosco o detrás del grupo de figuras de Sileno sin inmutarse. Y los pocos viandantes que, aquella tarde del 3 de abril de 1915, cruzaban aquella plaza poco frecuentada, que apenas recibía la luz de las farolas envueltas en sombras, no aflojaron el paso para observar las siluetas inmóviles de los hombres.
Un reloj dio las seis y media. En ese momento se abrió la puerta de una de las casas que daban a la plaza. Un hombre salió, cerró la puerta tras de sí, cruzó la Rue de Chaillot y caminó alrededor del espacio abierto frente al museo. Era un oficial vestido de caqui. Bajo su gorra roja de forraje, con sus tres líneas de trenza dorada, llevaba la cabeza envuelta en una ancha venda de lino que le ocultaba la frente y el cuello. Era alto y muy delgado. Su pierna derecha terminaba en un muñón de madera con un pie de goma. Se apoyaba en un bastón.
Abandonó la plaza y entró en la calle Pierre-Charron. Allí se giró y observó detenidamente los alrededores. Esta minuciosa inspección le llevó hasta uno de los árboles que dan al museo. Con la punta de su bastón golpeó suavemente un vientre que sobresalía. El estómago se retrajo.
El oficial volvió a ponerse en marcha. Esta vez bajó definitivamente por la calle Pierre-Charron en dirección al centro de París. Llegó así a la avenida de los Campos Elíseos, que subió tomando la acera de la izquierda.
Doscientos metros más allá había una gran casa, que se había transformado, como proclamaba una bandera, en un hospital. El oficial se colocó a cierta distancia, para no ser visto por los que salían, y esperó.
Dieron las siete menos cuarto y las siete en punto. Pasaron unos minutos más. Cinco personas salieron de la casa, seguidas de otras dos. Por fin apareció en el vestíbulo una señora, una enfermera que llevaba una amplia capa azul marcada con la Cruz Roja.
"Aquí viene", dijo el oficial.
Tomó el camino por el que él había llegado y giró por la calle Pierre-Charron, manteniéndose en la acera de la derecha y dirigiéndose así hacia el espacio donde la calle se encuentra con la calle de Chaillot. Caminaba ligera, con paso fácil y equilibrado. El viento, al azotarla mientras avanzaba rápidamente, hinchaba el largo velo azul que flotaba alrededor de sus hombros. A pesar de la anchura del manto, el balanceo rítmico de su cuerpo y la juventud de su figura quedaban al descubierto. El oficial se mantenía detrás de ella y caminaba con aire distraído, haciendo girar su bastón, como un hombre que da un paseo sin rumbo.
En aquel momento no había nadie a la vista, en aquella parte de la calle, excepto él y ella. Pero, justo después de que ella hubiera cruzado la avenida Marceau y algún tiempo antes de que él la alcanzara, un motor parado en la avenida empezó a circular en la misma dirección que la enfermera, a una distancia fija de ella.
Era un taxi. Y el agente se fijó en dos cosas: en primer lugar, que había dos hombres en su interior y, en segundo lugar, que uno de ellos se asomaba a la ventanilla casi todo el tiempo, hablando con el conductor. Pudo vislumbrar momentáneamente la cara de este hombre, cortada por la mitad por un grueso bigote y coronada por un sombrero de fieltro gris.
Mientras tanto, la enfermera seguía caminando sin volverse. El oficial había cruzado la calle y ahora apresuraba el paso, tanto más cuanto que se percató de que el taxi también aumentaba su velocidad a medida que la muchacha se acercaba al espacio situado frente al museo.
Desde donde estaba, el oficial podía abarcar casi toda la plazoleta de un vistazo; y, por más que miraba con agudeza, no distinguía nada en la oscuridad que revelara la presencia de los siete lisiados. Además, no pasaba nadie a pie ni en coche. Sólo a lo lejos, en el crepúsculo de las anchas avenidas transversales, dos tranvías, con las persianas bajadas, perturbaban el silencio.
Tampoco la muchacha, suponiendo que estuviera atenta a las vistas de la calle, pareció ver nada que pudiera alarmarla. No dio la menor señal de vacilación. Y el comportamiento del coche-taxi que la seguía tampoco pareció llamarle la atención, pues no miró a su alrededor ni una sola vez.
El taxi, sin embargo, iba ganando terreno. Cuando se acercó a la plaza, estaba a diez o quince metros, a lo sumo, de la enfermera; y, para cuando ella, que seguía sin notar nada, había llegado a los primeros árboles, se acercó aún más y, abandonando el centro de la calzada, empezó a abrazar la acera, mientras, en el lado opuesto a la acera, el izquierdo, el hombre que seguía asomado había abierto la puerta y estaba ahora de pie en el escalón.
El oficial cruzó la calle una vez más, enérgicamente, sin temor a ser visto, tan despreocupados parecían ahora los dos hombres de todo lo que no fueran sus asuntos inmediatos. Se llevó un silbato a los labios. No cabía duda de que el acontecimiento esperado estaba a punto de producirse.
De hecho, el taxi se detuvo de repente. Los dos hombres saltaron de las puertas a ambos lados y se precipitaron a la acera de la plaza, a pocos metros del quiosco. En el mismo momento se oyó un grito de terror de la muchacha y un silbido estridente del oficial. Y, también al mismo tiempo, los dos hombres alcanzaron y agarraron a su víctima y la arrastraron hacia el taxi, mientras los siete soldados heridos, que parecían brotar de los propios troncos de los árboles que los ocultaban, caían sobre los dos agresores.
La batalla no duró mucho. O más bien no hubo batalla. Al principio, el conductor del taxi, al darse cuenta de que el ataque estaba siendo contrarrestado, se dio a la fuga y se alejó lo más rápido que pudo. En cuanto a los dos hombres, al darse cuenta de que su empresa había fracasado y al verse enfrentados a un amenazador despliegue de palos y muletas levantados, por no hablar del cañón de un revólver con el que les apuntaba el oficial, soltaron a la chica, viraron de un lado a otro, para impedir que el oficial apuntara, y desaparecieron en la oscuridad de la calle Brignoles.
"¡Corre todo lo que puedas, Ya-Bon!", dijo el oficial al senegalés manco, "¡y tráeme a uno de ellos por el pescuezo!".
Sostuvo a la chica con el brazo. Estaba temblando y parecía a punto de desmayarse.
"No te asustes, Madrecita Coralie", dijo, muy ansioso. "Soy yo, el capitán Belval, Patrice Belval".
"¡Ah, es usted, capitán!", balbuceó.
"Sí; todos tus amigos se han reunido para defenderte, todos tus antiguos pacientes del hospital, a los que encontré en la casa de convalecencia".
"Gracias. Gracias". Y añadió, con voz temblorosa: "¿Los otros? ¿Esos dos hombres?"
"Huyan. Ya-Bon ha ido tras ellos".
"¿Pero qué querían de mí? ¿Y qué milagro os ha traído a todos aquí?"
"Hablaremos de eso más tarde, Madrecita Coralie. Hablemos primero de ti. ¿Adónde te llevo? ¿No crees que es mejor que vengas aquí conmigo, hasta que te hayas recuperado y descansado un poco?".
Ayudado por uno de los soldados, la ayudó suavemente a llegar a la casa que él mismo había abandonado tres cuartos de hora antes. La muchacha le dejó hacer a su antojo. Entraron todos en un apartamento de la planta baja y se dirigieron al salón, donde ardía un brillante fuego de leña. Encendió la luz eléctrica:
"Siéntate", dijo.
Se dejó caer en una silla, y el capitán dio inmediatamente sus órdenes:
"Tú, Poulard, ve a buscar un vaso al comedor. Y tú, Ribrac, saca una jarra de agua fría en la cocina. . . . Chatelain, encontrarás una jarra de ron en la despensa. . . . O, quédate, a ella no le gusta el ron. . . . Entonces. . ."
"Entonces", dijo sonriendo, "sólo un vaso de agua, por favor".
Sus mejillas, naturalmente pálidas, recuperaron un poco de su calor. La sangre volvió a fluir por sus labios; y la sonrisa de su rostro estaba llena de confianza. Su rostro, todo encanto y dulzura, tenía un contorno puro, rasgos casi demasiado delicados, una tez clara y la expresión ingenua de un niño maravillado que mira la vida con los ojos siempre bien abiertos. Y todo esto, que era delicado y exquisito, daba sin embargo en ciertos momentos una impresión de energía, debida sin duda a sus ojos brillantes y oscuros y a la línea de pelo liso y negro que bajaba a ambos lados por debajo del gorro blanco en el que tenía aprisionada la frente.
"¡Ajá!" gritó el capitán, alegremente, cuando ella hubo bebido el agua. "Te sientes mejor, creo, ¿eh, Pequeña Madre Coralie?"
"Mucho mejor".
"Capital". ¡Pero qué malos minutos acabamos de pasar! ¡Qué aventura! Tendremos que hablarlo todo y aclararlo, ¿no? Mientras tanto, mis muchachos, presenten sus respetos a la Pequeña Madre Coralie. Eh, mis buenos amigos, ¿quién hubiera pensado, cuando ella os mimaba y os daba palmaditas en las almohadas para que os hundierais en vuestras gordas barrigas, que un día estaríamos cuidando de ella y que los niños estarían mimando a su madrecita?".
Todos se apretujaban a su alrededor, mancos y cojos, lisiados y enfermos, todos contentos de verla. Y ella les estrechó la mano afectuosamente:
"Bueno, Ribrac, ¿cómo está esa pierna tuya?"
"Ya no lo siento, Madrecita Coralie."
"¿Y tú, Vatinel? ¿Esa herida en el hombro?"
"Ni una señal de ello, Pequeña Madre Coralie."
"¿Y tú, Poulard? ¿Y tú, Jorisse?"
Su emoción aumentó al verlos de nuevo, a los hombres que ella llamaba sus hijos. Y Patrice Belval exclamó:
"¡Ah, Madrecita Coralie, ahora estás llorando! Madrecita, madrecita, así cautivaste todos nuestros corazones. Cuando nos esforzábamos por no gritar, en nuestro lecho de dolor, veíamos cómo tus ojos se llenaban de grandes lágrimas. La pequeña madre Coralie lloraba por sus hijos. Entonces apretábamos aún más fuerte los dientes".
"Y aún lloraba más", dijo, "sólo porque tenías miedo de hacerme daño".
"Y hoy vuelves a las andadas. ¡No, eres demasiado blando de corazón! Tú nos quieres. Nosotros te queremos. No hay nada por lo que llorar. Vamos, Madrecita Coralie, una sonrisa. . . . Y, digo yo, ahí viene Ya-Bon; y Ya-Bon siempre se ríe".
Se levantó de repente:
"¿Crees que puede haber alcanzado a uno de los dos hombres?"
"¿Lo creo? Le dije a Ya-Bon que trajera uno por el cuello. No fallará. Sólo tengo miedo de una cosa. . . ."
Se habían dirigido hacia el vestíbulo. El senegalés ya estaba en la escalera. Con la mano derecha agarraba el cuello de un hombre, más bien de un trapo flácido que parecía llevar a pulso, como un muñeco de baile.
"Suéltalo", dijo el capitán.
Ya-Bon aflojó los dedos. El hombre cayó sobre las banderas del vestíbulo.
"Eso es lo que me temía", murmuró el oficial. "Ya-Bon sólo tiene la mano derecha; pero, cuando esa mano sujeta a alguien por el cuello, es un milagro que no lo estrangule. Los boches saben algo de eso".
Ya-Bon era una especie de coloso, del color del carbón reluciente, con la cabeza lanuda y unos cuantos pelos rizados en la barbilla, con una manga vacía sujeta al hombro izquierdo y dos medallas prendidas en la chaqueta. Ya-Bon tenía una mejilla, un lado de la mandíbula, media boca y todo el paladar destrozados por una astilla de proyectil. La otra mitad de aquella boca estaba partida hasta la oreja en una carcajada que no parecía cesar nunca y que era tanto más sorprendente cuanto que la parte herida de la cara, remendada lo mejor posible y cubierta con una piel injertada, permanecía impasible.
Además, Ya-Bon había perdido el habla. Lo más que podía hacer era emitir una secuencia de gruñidos indistintos en los que se repetía eternamente su apodo de Ya-Bon.
La pronunció una vez más con aire satisfecho, mirando por turnos a su amo y a su víctima, como un buen perro deportivo que se detiene ante el pájaro que ha cobrado.
"Bien", dijo el oficial. "Pero, la próxima vez, ve a trabajar con más cuidado".
Se inclinó sobre el hombre, le palpó el corazón y, al ver que sólo se había desmayado, preguntó a la enfermera:
"¿Le conoces?"
"No", dijo ella.
"¿Estás seguro? ¿Nunca has visto esa cabeza en ningún sitio?"
Era una cabeza muy grande, con el pelo negro, cubierto de grasa y una espesa barba. Sus ropas, de sarga azul oscuro y bien cortadas, denotaban una situación desahogada.
"Nunca... nunca", declaró la chica.
El capitán Belval registró los bolsillos del hombre. No contenían ningún documento.
"Muy bien", dijo poniéndose en pie, "esperaremos a que se despierte y le interrogaremos entonces. Ya-Bon, átale los brazos y las piernas y quédate aquí, en el vestíbulo. Los demás, volved a casa: ya es hora de que estéis dentro. Tengo mi llave. Despídete de la pequeña madre Coralie y vete trotando".
Y, cuando se hubieron despedido, los empujó fuera, volvió junto a la enfermera, la condujo al salón y le dijo:
"Ahora hablemos, Madrecita Coralie. En primer lugar, antes de intentar explicarte las cosas, escúchame. No tomará mucho tiempo".
Estaban sentados ante el fuego que ardía alegremente. Patrice Belval deslizó una almohada bajo los pies de la pequeña madre Coralie, apagó una luz que parecía preocuparla y, cuando se sintió seguro de que estaba cómoda, empezó:
"Como sabes, Madrecita Coralie, salí del hospital hace una semana y me alojo en el Boulevard Maillot, en Neuilly, en la casa reservada a los convalecientes del hospital. Duermo allí por la noche y me vendan las heridas por la mañana. El resto del tiempo lo paso holgazaneando: Paseo, almuerzo y ceno donde me apetece y voy a visitar a mis amigos. Pues bien, esta mañana estaba esperando a uno de ellos en un gran café-restaurante del bulevar, cuando oí el final de una conversación. . . . Pero debo decirle que el local está dividido en dos por un tabique de unos dos metros de altura, con los clientes del café a un lado y los del restaurante al otro. Yo estaba solo en el restaurante; y los dos hombres, que me daban la espalda y que en cualquier caso no estaban a la vista, probablemente pensaron que no había nadie, porque hablaban bastante más alto de lo necesario, teniendo en cuenta las frases que oí... y que después anoté en mi libretita".
Sacó el cuaderno del bolsillo y continuó:
"Estas frases, que me llamaron la atención por razones que usted comprenderá en seguida, iban precedidas de otras en las que se hacía referencia a chispas, a una lluvia de chispas que ya se había producido dos veces antes de la guerra, una especie de señal nocturna cuya posible repetición se proponían vigilar, para actuar rápidamente en cuanto apareciera. ¿No te dice nada todo esto?".
"No. ¿Por qué?"
"Ya lo verás. Por cierto, se me olvidaba decirle que los dos hablaban inglés, muy correctamente, pero con un acento que me aseguraba que ninguno de los dos era inglés. He aquí lo que dijeron, fielmente traducido: 'Para terminar, por lo tanto', dijo uno, 'todo está decidido. Usted y él estarán en el lugar acordado un poco antes de las siete de esta tarde'. Allí estaremos, coronel. Hemos contratado un taxi'. Bien. Recuerde que la mujercita sale del hospital a las siete". No tema. No puede haber ningún error, porque ella siempre va en la misma dirección, por la Rue Pierre-Charron'. "¿Y todo tu plan está establecido?" "En todos los detalles. La cosa sucederá en la plaza al final de la Rue de Chaillot. Aun suponiendo que haya gente por allí, no tendrán tiempo de rescatarla, porque actuaremos con demasiada rapidez". "¿Está seguro de su chófer?" "Estoy seguro de que le pagaremos lo suficiente para asegurar su obediencia. Eso es todo lo que queremos. Capital. Te esperaré en el lugar que conoces, en un coche. Me entregarás a la mujercita. A partir de ese momento, seremos dueños de la situación'. "Y usted de la mujercita, coronel, lo cual no está mal para usted, porque es muy bonita." "Muy bonita, como usted dice. La conozco de vista desde hace mucho tiempo; y, a fe mía... . .' Los dos empezaron a reírse groseramente y pidieron la cuenta. Inmediatamente me levanté y me dirigí a la puerta del bulevar, pero sólo uno de ellos salió por esa puerta, un hombre con un gran bigote caído y un sombrero de fieltro gris. El otro había salido por la puerta de la calle de la esquina. Sólo había un taxi en la calle. El hombre lo cogió y tuve que renunciar a toda esperanza de seguirle. Sólo que... sólo que, como yo sabía que usted salía del hospital todas las tardes a las siete y que iba por la calle Pierre-Charron, estaba justificada, ¿no? ?"
El capitán se detuvo. La muchacha reflexionó, con aire pensativo. Luego preguntó:
"¿Por qué no me avisaste?"
"¡Avisarte!", exclamó. "¿Y si, después de todo, no fuiste tú? ¿Por qué alarmarte? Y, si, por el contrario, fuiste tú, ¿por qué ponerte en guardia? Una vez fracasado el intento, tus enemigos te habrían tendido otra trampa, y nosotros, sin saberlo, no habríamos podido evitarlo. No, lo mejor era aceptar el combate. Recluté a un pequeño grupo de tus antiguos pacientes que estaban siendo tratados en el asilo; y, como el amigo con quien esperaba encontrarme resultaba vivir en la plaza, aquí, en esta casa, le pedí que pusiera sus habitaciones a mi disposición de seis a nueve. Así lo hice, Madrecita Coralie. Y ahora que sabes tanto como yo, ¿qué te parece?".
Ella le dio la mano:
"Creo que me has salvado de un peligro desconocido que parece muy grande; y te doy las gracias".
"No, no", dijo, "no puedo aceptar las gracias. Estaba tan contento de haber tenido éxito. Lo que quiero saber es su opinión sobre el negocio en sí".
Sin dudarlo ni un segundo, respondió:
"No tengo ninguna. Ni una palabra, ni un incidente, en todo lo que me has contado, me sugiere la menor idea."
"¿No tienes enemigos, que tú sepas?"
"Personalmente, no".
"¿Y ese hombre al que te iban a entregar tus dos asaltantes y que dice que te conoce?".
"¿No se encuentran todas las mujeres", dijo ella, con un ligero rubor, "con hombres que la persiguen más o menos abiertamente? No sabría decir quién es".
El capitán guardó silencio un rato y luego prosiguió:
"Dicho todo esto, nuestra única esperanza de aclarar el asunto reside en interrogar a nuestro prisionero. Si se niega a responder, lo entregaré a la policía, que sabrá cómo llegar al fondo del asunto."
La chica dio un respingo:
"¿La policía?"
"Bueno, por supuesto. ¿Qué quieres que haga con él? No me pertenece. Pertenece a la policía".
"¡No, no, no!", exclamó, excitada. "¡De ninguna manera! ¿Qué, se me ha ido la vida en? . . . ¿Tener que comparecer ante el magistrado? . . . ¿Tener que mezclar mi nombre en todo esto? . . ."
"Y sin embargo, Madrecita Coralie, no puedo..."
"¡Oh, te lo ruego, te lo suplico, como amigo mío, encuentra alguna salida, pero que no se hable de mí! ¡No quiero que hablen de mí!"
El capitán la miró, algo sorprendido de verla en tal estado de agitación, y dijo:
"No se hablará de ti, Madrecita Coralie, te lo prometo".
"Entonces, ¿qué harás con ese hombre?"
"Bien", dijo riendo, "empezaré por preguntarle cortésmente si se digna contestar a mis preguntas; luego le agradeceré su comportamiento cortés con usted; y por último le rogaré que tenga la bondad de marcharse".
Se levantó:
"¿Deseas verlo, Madrecita Coralie?"
"No", dijo ella, "¡estoy tan cansada! Si no me quieres a mí, interrógale tú sola. Después me lo cuentas. . . ."
Parecía agotada por todas aquellas nuevas emociones y tensiones, que se sumaban a las que ya hacían tan dura su vida de enfermera. El capitán no insistió y salió, cerrando tras de sí la puerta del salón.
Le oyó decir:
"¡Bueno, Ya-Bon, has vigilado bien! ¿No hay noticias? ¿Y cómo está tu prisionero? . . . ¡Ah, ahí estás, mi buen amigo! ¿Has recuperado el aliento? Oh, sé que la mano de Ya-Bon está un poco pesada... ¿Qué es esto? ¿No vas a contestar? . . . Hola, ¿qué ha pasado? Que me cuelguen si no pienso. . ."
Se le escapó un grito. La muchacha corrió hacia el vestíbulo. Se encontró con el capitán, que intentó cerrarle el paso.
"No vengas", dijo, muy agitado. "¡Para qué!"
"¡Pero si estás herido!", exclamó.
"I?"
"Hay sangre en el puño de tu camisa."
"Así es, pero no es nada: es la sangre del hombre la que debe haberme manchado".
"¿Entonces estaba herido?"
"Sí, o al menos su boca sangraba. Algún vaso sanguíneo..."
"¿Por qué, seguramente Ya-Bon no agarró tan fuerte?"
"No fue Ya-Bon."
"Entonces, ¿quién era?"
"Sus cómplices".
"¿Han vuelto?"
"Sí; y lo han estrangulado".
"¡Pero no es posible!"
Pasó de largo y se dirigió hacia el prisionero. Éste no se movió. Su rostro tenía la palidez de la muerte. Alrededor del cuello llevaba un cordón de seda roja, retorcido muy fino y con una hebilla en cada extremo.
II. Mano derecha y pierna izquierda
"¡Un granuja menos en el mundo, madrecita Coralie!", gritó Patrice Belval, después de conducir a la muchacha de vuelta al salón y de hacer una rápida investigación con Ya-Bon. "Recuerda su nombre; lo encontré grabado en su reloj: Mustafá Rovalaïof, ¡el nombre de un granuja!".
Hablaba alegremente, sin emoción en la voz, y continuó, mientras caminaba arriba y abajo por la habitación:
"Tú y yo, Madrecita Coralie, que hemos sido testigos de tantas tragedias y hemos visto morir a tantos buenos compañeros, no necesitamos malgastar lágrimas por la muerte de Mustafá Rovalaïof ni por su asesinato a manos de sus cómplices. Ni siquiera una oración fúnebre, ¿eh? Ya-Bon lo ha cogido bajo el brazo, ha esperado a que la plaza estuviera despejada y lo ha llevado a la calle Brignoles, con órdenes de arrojar al caballero por encima de la verja hasta el jardín del Museo Galliéra. Las barandillas son altas. Pero la mano derecha de Ya-Bon no conoce obstáculos. Y así, pequeña madre Coralie, el asunto está enterrado. No se hablará más de ti; y, esta vez, reclamo una palabra de agradecimiento".
Se paró a reír:
"Unas palabras de agradecimiento, pero ningún cumplido. ¡Por Dios, no soy un buen guardián! Fue inteligente la forma en que esos mendigos se llevaron a mi prisionero. ¿Por qué no preví que su otro asaltante, el hombre del sombrero de fieltro gris, iría a avisar al tercero, que esperaba en su coche, y que ambos volverían juntos a rescatar a su compañero? Y volvieron. Y, mientras usted y yo charlábamos, debieron de forzar la entrada del servicio, atravesaron la cocina, llegaron a la puertecilla entre la despensa y el vestíbulo y la abrieron de un empujón. Allí, cerca de ellos, yacía su hombre, todavía inconsciente y firmemente atado, en su sofá. ¿Qué iban a hacer? Era imposible sacarlo del vestíbulo sin alarmar a Ya-Bon. Y, sin embargo, si no lo liberaban, hablaría, delataría a sus cómplices y arruinaría un plan cuidadosamente preparado. Así que uno de los dos debió de inclinarse sigilosamente hacia delante, extendió el brazo, echó la cuerda alrededor de aquel cuello que Ya-Bon ya había manejado con bastante brusquedad, juntó las hebillas de los dos extremos y tiró, tiró, en silencio, hasta que llegó la muerte. Ni un ruido. Ni un suspiro. Toda la operación realizada en silencio. Venimos, matamos y nos vamos. Buenas noches. El truco está hecho y nuestro amigo no hablará".
La alegría del capitán Belval aumentó:
"Nuestro amigo no hablará", repitió, "y la policía, cuando mañana por la mañana encuentre su cadáver dentro de un jardín enrejado, no entenderá nada del asunto. Ni nosotros tampoco, madrecita Coralie; y nunca sabremos por qué esos hombres intentaron secuestrarte. ¡Es cierto! Puede que yo no sirva para mucho como guardián, pero como detective soy despreciable."
Siguió caminando de un lado a otro de la habitación. El hecho de que le hubieran amputado la pierna, o más bien la pantorrilla, apenas parecía incomodarle; y, como las articulaciones de la rodilla y el fémur habían conservado su movilidad, a lo sumo había cierta falta de ritmo en la acción de sus caderas y hombros. Además, su alta estatura tendía a corregir esta cojera, que quedaba reducida a proporciones insignificantes por la facilidad de sus movimientos y la indiferencia con que parecía aceptarla.
Tenía un semblante abierto, de color más bien oscuro, quemado por el sol y bronceado por el clima, con una expresión franca, alegre y a menudo bromista. Debía de tener entre veintiocho y treinta años. Sus modales recordaban a los de los oficiales del Primer Imperio, a quienes la vida en el campamento confería un aire especial que luego llevaban a los salones de las damas.
Se detuvo a mirar a Coralie, cuyo perfil torneado resaltaba sobre los destellos de la chimenea. Luego se acercó y se sentó a su lado:
"No sé nada de usted", dijo en voz baja. "En el hospital, los médicos y las enfermeras la llaman Madame Coralie. Sus pacientes prefieren decirle Madrecita. ¿Cuál es su apellido de casada o de soltera? ¿Tiene marido o es viuda? ¿Dónde vive? Nadie lo sabe. Llega todos los días a la misma hora y se va por la misma calle. A veces te trae o te va a buscar un viejo sirviente, de pelo largo y canoso y barba hirsuta, con un edredón al cuello y unas gafas amarillas en la nariz. A veces también te espera, siempre sentado en la misma silla del patio cubierto. Le han hecho preguntas, pero nunca contesta. Por lo tanto, sólo sé una cosa de ti, y es que eres adorablemente buena y amable y que también eres -puedo decirlo, ¿no? Y es quizás, Madrecita Coralie, porque no sé nada de tu vida que la imagino tan misteriosa y, en cierto modo, tan triste. Da la impresión de que vives entre penas y angustias; la sensación de que estás sola. No hay nadie que se dedique a hacerte feliz y a cuidar de ti. Así que pensé -he pensado y esperado mucho tiempo la oportunidad de decírtelo-, pensé que debes necesitar un amigo, un hermano, que te aconseje y te proteja. ¿No tengo razón, Madrecita Coralie?".
A medida que él avanzaba, Coralie parecía replegarse sobre sí misma y poner una mayor distancia entre ellos, como si no deseara que él penetrara en aquellas regiones secretas de las que hablaba.
"No", murmuró ella, "te equivocas. Mi vida es muy sencilla. No necesito que me defiendan".
"¡No necesitas que te defiendan!", gritó, cada vez más animado. "¿Qué hay de esos hombres que intentaron secuestrarte? ¿Ese complot urdido contra ti? ¿Ese complot que tus asaltantes tienen tanto miedo de ver descubierto que llegan al extremo de matar al que se dejó atrapar? ¿No es nada? ¿Es una mera ilusión por mi parte cuando digo que estáis rodeado de peligros, que tenéis enemigos que no se aferran a nada, que tenéis que ser defendido contra sus intentos y que, si declináis la oferta de mi ayuda, yo...? Bueno, yo. . . ?"
Ella persistió en su silencio, se mostró cada vez más distante, casi hostil. El oficial golpeó la repisa de mármol con el puño e, inclinándose sobre ella, terminó su frase en tono decidido:
"Bueno, si declinas la oferta de mi ayuda, te la impondré".
Sacudió la cabeza.
"Te lo impondré", repitió, con firmeza. "Es mi deber y mi derecho".
"No", dijo ella, en voz baja.
"Mi absoluto derecho", dijo el capitán Belval, "por una razón que pesa más que todas las demás y que hace innecesario que siquiera le consulte".
"¿Qué quieres decir?"
"Te quiero".
Pronunció las palabras sin rodeos, no como un enamorado que se aventura a una tímida declaración, sino como un hombre orgulloso del sentimiento que siente y feliz de proclamarlo.
Ella bajó los ojos y se ruborizó; y él gritó, exultante:
"Puedes aceptarlo, Madrecita, de mí. Sin arrebatos apasionados, sin suspiros, sin agitar los brazos, sin aplaudir. Sólo tres palabritas, que te digo sin ponerme de rodillas. Y es más fácil para mí porque usted lo sabe. Sí, Madame Coralie, está muy bien parecer tan tímida, pero usted conoce mi amor por usted y lo conoce desde hace tanto tiempo como yo. Lo vimos nacer juntos cuando tus queridas manitas tocaron mi maltrecha cabeza. Los otros me torturaban. Contigo no eran más que caricias. También lo eran la piedad de tus ojos y las lágrimas que caían porque yo sufría. Pero, ¿puede alguien verte sin amarte? Tus siete pacientes que estaban aquí hace un momento están enamorados de ti, Madrecita Coralie. Ya-Bon adora el suelo que pisas. Sólo que son privados. No pueden hablar. Yo soy oficial; y hablo sin vacilar ni avergonzarme, créeme".
Coralie se había llevado las manos a las mejillas encendidas y permanecía en silencio, inclinada hacia delante.
"Entiendes lo que quiero decir, ¿verdad -continuó, con voz sonora-, cuando digo que hablo sin vacilación ni pudor? Si yo hubiera sido antes de la guerra lo que soy ahora, un hombre mutilado, no habría tenido la misma seguridad y te habría declarado mi amor con humildad y te habría pedido perdón por mi atrevimiento. Pero ahora... . . . Créeme, Madrecita Coralie, cuando me siento aquí cara a cara con la mujer que adoro, no pienso en mi enfermedad. Ni por un momento siento la impresión de que pueda parecer ridículo o presuntuoso a tus ojos."
Se detuvo, como para tomar aliento, y luego, levantándose, prosiguió:
"Y tiene que ser así. La gente tendrá que entender que los que han sido mutilados en esta guerra no se ven a sí mismos como parias, cojos o leprosos, sino como hombres absolutamente normales. ¡Sí, normales! ¿Una pierna menos? ¿Y qué? ¿Le roba eso a un hombre su cerebro o su corazón? Entonces, porque la guerra me ha privado de una pierna, o de un brazo, o incluso de las dos piernas o de los dos brazos, ¿ya no tengo derecho a amar a una mujer salvo a riesgo de encontrarme con un desaire o de imaginar que ella se compadece de mí? ¡Lástima! Pero no queremos que la mujer nos compadezca, ni que se esfuerce por amarnos, ni siquiera que piense que hace una obra de caridad porque nos trata con amabilidad. Lo que exigimos, de las mujeres y del mundo en general, de las que nos encontramos por la calle y de las que pertenecen al mismo conjunto que nosotras, es la igualdad absoluta con el resto, que se han salvado de nuestro destino gracias a sus estrellas de la suerte o a su cobardía."
El capitán golpeó una vez más la repisa de la chimenea:
"¡Sí, igualdad absoluta! Todos nosotros, hayamos perdido una pierna o un brazo, seamos ciegos de un ojo o de dos, estemos lisiados o deformados, pretendemos ser tan buenos, física y moralmente, como cualquiera de vosotros; y tal vez mejores. ¿Qué? ¿Acaso los hombres que han usado sus piernas para correr sobre el enemigo han de ser superados en la vida, porque ya no tienen esas piernas, por hombres que se han sentado y calentado los dedos de los pies ante el fuego de una oficina? ¡Qué tontería! Queremos nuestro lugar bajo el sol tanto como los demás. Es lo que nos corresponde, y sabremos conseguirlo y conservarlo. No hay felicidad a la que no tengamos derecho ni trabajo para el que no seamos capaces con un poco de ejercicio y entrenamiento. La mano derecha de Ya-Bon ya vale por cualquier par de manos del ancho mundo; y la pierna izquierda del capitán Belval le permite hacer sus ocho kilómetros por hora si le place."
Se echó a reír:
"Mano derecha y pierna izquierda; mano izquierda y pierna derecha: ¿qué importa cuál tengamos guardada, si sabemos usarla? ¿En qué hemos fallado? Ya se trate de obtener una posición o de perpetuar nuestra raza, ¿no somos tan buenos como éramos? Y tal vez incluso mejores. Me atrevo a decir que los niños que daremos al país estarán tan bien hechos como siempre, con brazos y piernas y lo demás... por no hablar de un poderoso legado de coraje y espíritu. Eso es lo que afirmamos, Madrecita Coralie. Nos negamos a admitir que nuestras piernas de madera nos frenen o que no podamos mantenernos tan erguidos sobre nuestras muletas como sobre piernas de carne y hueso. No consideramos que la devoción por nosotras sea ningún sacrificio ni que haya que hablar de heroísmo cuando una muchacha tiene el honor de casarse con un soldado ciego. Una vez más, no somos criaturas fuera de lo común. No hemos caído de ninguna manera; y ésta es una verdad ante la que todo el mundo se inclinará durante las próximas dos o tres generaciones. Es comprensible que, en un país como Francia, donde los mutilados se cuentan por cien mil, la concepción de lo que es un hombre perfecto ya no sea tan rígida como antes. En la nueva forma de humanidad que se está preparando, habrá hombres con dos brazos y hombres con uno solo, del mismo modo que hay hombres rubios y morenos, hombres barbudos y hombres bien afeitados. Y todo parecerá muy natural. Y cada uno llevará la vida que le plazca, sin necesidad de estar completo en cada miembro. Y, como mi vida está envuelta en ti, Madrecita Coralie, y como mi felicidad depende de ti, he pensado no esperar más antes de hacerte mi pequeño discurso. . . . ¡Vaya! ¡Se acabó! Tengo mucho más que decir sobre el tema, pero no se puede decir todo en un día, ¿verdad? . . ."
Se interrumpió, desconcertado por el silencio de Coralie. Ella no se había movido desde las primeras palabras de amor que él pronunció. Sus manos habían buscado su frente y sus hombros temblaban ligeramente.
Se inclinó y, con infinita delicadeza, apartando los delgados dedos, descubrió su hermoso rostro:
"¿Por qué lloras, Madrecita Coralie?"
Ahora la llamaba tu, pero a ella no le importaba. Entre un hombre y la mujer que se ha inclinado sobre sus heridas surgen relaciones de un tipo especial; y el capitán Belval, en particular, tenía esas maneras más bien familiares, pero respetuosas, ante las que parece imposible ofenderse.
"¿Te he hecho llorar?", preguntó.
"No", dijo ella en voz baja, "sois todos vosotros los que me alteráis. Es vuestra alegría, vuestro orgullo, vuestra manera no de someteros al destino, sino de dominarlo. El más humilde de vosotros se eleva por encima de su naturaleza sin esfuerzo; y no conozco nada más fino ni más conmovedor que esa indiferencia."
Se sentó a su lado:
"¿Entonces no estás enfadado conmigo por decir... lo que dije?"
"¿Enfadada contigo?", replicó ella, fingiendo confundir su significado. "Todas las mujeres piensan como tú. Si las mujeres, al otorgar su afecto, tuvieran que elegir entre los hombres que regresan de la guerra, estoy segura de que la elección sería a favor de los que han sufrido más cruelmente."
Sacudió la cabeza:
"Verás, te pido algo más que afecto y una respuesta más definitiva a lo que dije. ¿Te recuerdo mis palabras?"
"No."
"Entonces tu respuesta... ?"
"Mi respuesta, querido amigo, es que no debes volver a decir esas palabras".
Puso un aire solemne:
"¿Me lo prohíbes?"
"Sí, quiero".
"En ese caso, juro no decir nada más hasta que te vuelva a ver".
"No volverás a verme", murmuró.
Al capitán Belval le hizo mucha gracia:
"¡Digo, digo! ¿Y por qué no te vuelvo a ver, Madrecita Coralie?"
"Porque no lo deseo".
"¿Y su razón, por favor?"
"¿Mi razón?"
Volvió los ojos hacia él y le dijo, despacio:
"Estoy casado."
Belval no pareció en absoluto desconcertado por esta noticia. Al contrario, dijo con el tono más tranquilo:
"¡Bueno, debes casarte de nuevo! Sin duda tu marido es un anciano y tú no le quieres. Comprenderá por tanto que, como tienes a alguien enamorado de ti . . ."
"No bromees, por favor."
La cogió de la mano, justo cuando se levantaba para irse:
"Tienes razón, Madrecita Coralie, y te pido disculpas por no haber adoptado un tono más serio para hablarte de cosas muy serias. Se trata de nuestras dos vidas. Estoy profundamente convencida de que se dirigen la una hacia la otra y que tú eres impotente para frenarlas. Por eso tu respuesta no viene al caso. No te pido nada. Lo espero todo del destino. Es el destino el que nos unirá".
"No", dijo ella.
"Sí", declaró, "así es como sucederán las cosas".
"No es así. No sucederá ni sucederá así. Debes darme tu palabra de honor de no intentar volver a verme ni siquiera saber mi nombre. Podría haberte concedido más si te hubieras contentado con seguir siendo amiga. La confesión que has hecho establece una barrera entre nosotros. No quiero a nadie en mi vida... ¡a nadie!"
Hizo esta declaración con cierta vehemencia y, al mismo tiempo, trató de soltarle el brazo. Patrice Belval se resistió a sus esfuerzos y dijo:
"Te equivocas. . . . No tienes derecho a exponerte a un peligro así. . . . Por favor, reflexiona. . ."
Ella lo apartó de un empujón. Al hacerlo, tiró de la repisa de la chimenea una bolsita que había colocado allí. Cayó sobre la alfombra y se abrió. Dos o tres cosas se escaparon y ella las recogió, mientras Patrice Belval se arrodillaba en el suelo para ayudarla:
"Toma", dijo, "te has perdido esto".
Era un pequeño estuche de paja trenzada, que también se había abierto; de él sobresalían las cuentas de un rosario.
Ambos se levantaron en silencio. El capitán Belval examinó el rosario.
"¡Qué curiosa coincidencia!", murmuró. "¡Estas cuentas de amatista! ¡Este antiguo engaste de filigrana de oro! . . . Es extraño encontrar los mismos materiales y la misma factura. . . ."
Dio un respingo, y fue tan marcado que Coralie preguntó:
"¿Por qué, qué pasa?"
Sostenía en los dedos una cuenta más grande que la mayoría de las demás, que formaba un eslabón entre la cadena de decenas y la cadena de oración más corta. Y esta cuenta estaba rota por la mitad, casi a ras del engaste de oro que la sostenía.
"La coincidencia", dijo, "es tan inconcebible que apenas me atrevo. . . Y, sin embargo, el rostro puede verificarse de inmediato. Pero primero, una pregunta: ¿quién te dio este rosario?".
"Nadie me lo dio. Siempre lo he tenido".
"¿Pero debe haber pertenecido a alguien antes?"
"A mi madre, supongo".
"¿Tu madre?"
"Espero que sí, de la misma manera que las diferentes joyas que me dejó".
"¿Ha muerto tu madre?"
"Sí, murió cuando yo tenía cuatro años. Sólo tengo un vago recuerdo de ella. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un rosario?".
"Es por esto", dijo. "Por esta cuenta de amatista rota en dos".
Se desabrochó la chaqueta y sacó el reloj del bolsillo del chaleco. Llevaba varias baratijas sujetas con una pequeña correa de cuero y plata. Una de estas baratijas consistía en la mitad de una cuenta de amatista, también rota, sujeta en un engaste de filigrana. El tamaño original de las dos cuentas parecía idéntico. Las dos amatistas eran del mismo color y estaban contenidas en la misma filigrana.
Coralie y Belval se miraron ansiosos. Ella tartamudeó:
"Es sólo un accidente, nada más..."
"Estoy de acuerdo", dijo. "Pero, suponiendo que estas dos mitades encajen exactamente..."
"Es imposible", dijo, asustada ella misma al pensar en el sencillo acto necesario para la prueba irrefutable.
El oficial, sin embargo, se decidió por ese acto. Juntó la mano derecha, que sostenía el rosario, y la izquierda, que sostenía la baratija. Las manos vacilaron, tantearon y se detuvieron. El contacto se produjo.
Los salientes y hendiduras de las piedras rotas se correspondían con precisión. Cada parte saliente encontraba un espacio donde encajar. Las dos medias amatistas eran las dos mitades de la misma amatista. Al unirse, formaban una misma cuenta.
Hubo una larga pausa, cargada de emoción y misterio. Luego, hablando en voz baja:
"Yo tampoco sé exactamente de dónde procede esta baratija", dijo el capitán Belval. "Desde niño solía verla entre otras cosas de poco valor que guardaba en una caja de cartón: llaves de reloj, anillos viejos, sellos anticuados. Hace dos o tres años saqué estas baratijas de entre ellas. ¿De dónde viene éste? No lo sé. Pero lo que sí sé..."
Había separado las dos piezas y, examinándolas detenidamente, llegó a la conclusión:
"Lo que sí sé, sin lugar a dudas, es que la cuenta más grande de este rosario se desprendió un día y se rompió; y que la otra, con su engaste, pasó a formar la baratija que ahora tengo. Tú y yo poseemos, pues, las dos mitades de una cosa que otra persona poseía hace veinte años."
Se acercó a ella y, con la misma voz grave y bastante seria, le dijo:
"Acabas de protestar cuando te he declarado mi fe en el destino y mi certeza de que los acontecimientos nos conducían el uno hacia el otro. ¿Todavía lo niegas? Porque, al fin y al cabo, o bien se trata de un accidente tan extraordinario que no tenemos derecho a admitirlo, o bien es un hecho real que demuestra que nuestras dos vidas ya se han tocado en el pasado en algún punto misterioso y que volverán a encontrarse en el futuro, para no separarse jamás. Y por eso, sin esperar a un futuro tal vez lejano, te ofrezco hoy, cuando el peligro se cierne sobre ti, el apoyo de mi amistad. Observa que ya no hablo de amor, sino sólo de amistad. ¿Aceptas?"
Estaba desconcertada y tan perturbada por aquel milagro de las dos amatistas rotas, que encajaban exactamente la una con la otra, que pareció no oír la voz de Belval.
"¿Aceptas?", repitió.
Al cabo de un momento, respondió:
"No."
"¿Entonces la prueba que el destino te ha dado de sus deseos no te satisface?", dijo, de buen humor.
"No debemos volver a vernos", declaró.
"Muy bien. Lo dejaré al azar. No será por mucho tiempo. Mientras tanto, prometo no hacer ningún esfuerzo por verte".
"¿Ni para averiguar mi nombre?"
"Sí, te lo prometo".
"Adiós", le dijo, dándole la mano.
"Au revoir", respondió.
Se alejó. Cuando llegó a la puerta, pareció dudar. Él permanecía inmóvil junto a la chimenea. Una vez más dijo:
"Adiós".
"Au revoir, Pequeña Madre Coralie."
Luego salió.
Sólo cuando la puerta de la calle se hubo cerrado tras ella, el capitán Belval se acercó a una de las ventanas. Vio pasar a Coralie entre los árboles, muy pequeña en la oscuridad que la rodeaba. Sintió una punzada en el corazón. ¿La volvería a ver?
"¿Debería? Más bien", exclamó. "Pues, mañana tal vez. ¿No soy el favorito de los dioses?"
Y, cogiendo su bastón, se puso en marcha, como dijo, con la pata de palo por delante.
Aquella noche, después de cenar en el restaurante más cercano, el capitán Belval se dirigió a Neuilly. La casa del hospital era una agradable villa en el Boulevard Maillot, con vistas al Bois de Boulogne. La disciplina no era demasiado estricta. El capitán podía entrar a cualquier hora de la noche; y el hombre obtenía fácilmente permiso de la matrona.
"¿Está Ya-Bon?", le preguntó a esta señora.
"Sí, está jugando a las cartas con su novia".
"Tiene derecho a amar y ser amado", dijo. "¿Alguna carta para mí?"
"No, sólo un paquete".
"¿De quién?"
"Lo trajo un comisario y sólo dijo que era 'para el capitán Belval'. Lo puse en su habitación".
El agente subió a su dormitorio en el piso superior y vio el paquete, envuelto en papel y cuerda, sobre la mesa. Lo abrió y descubrió una caja. La caja contenía una llave, una llave grande y oxidada, de forma y fabricación evidentemente antiguas.
¿Qué podía significar todo aquello? La caja no tenía dirección ni marca. Supuso que se trataba de un error que ya se descubriría por sí solo, y se metió la llave en el bolsillo.
"Suficientes acertijos por un día", pensó. "Vamos a la cama".
Pero cuando se acercó a la ventana para correr las cortinas vio, a través de los árboles del Bois, una cascada de chispas que se extendía a cierta distancia en la densa negrura de la noche. Y recordó la conversación que había oído en el restaurante y la lluvia de chispas mencionada por los hombres que tramaban el secuestro de la pequeña madre Coralie. . . .
III. La llave oxidada
Cuando Patrice Belval tenía ocho años fue enviado desde París, donde había vivido hasta entonces, a un internado francés en Londres. Allí permaneció diez años. Al principio tenía noticias de su padre todas las semanas. Luego, un día, el director le dijo que era huérfano, que se había hecho una provisión para los gastos de su educación y que, al alcanzar la mayoría de edad, recibiría a través de un abogado inglés su herencia paterna, que ascendía a unas ocho mil libras.